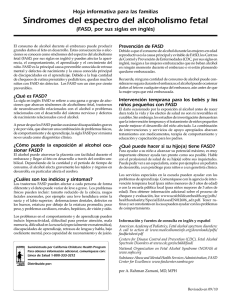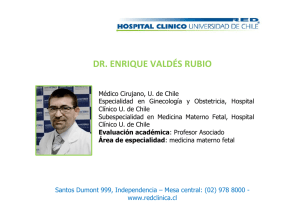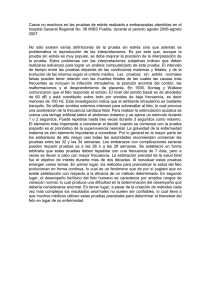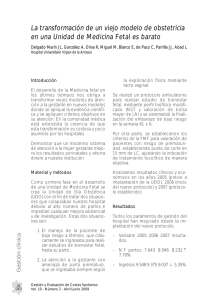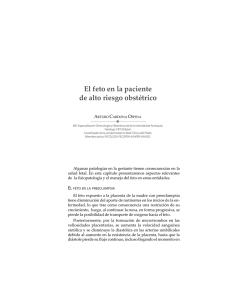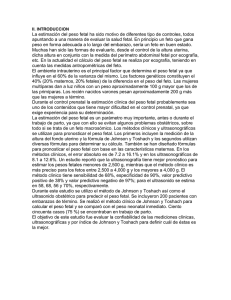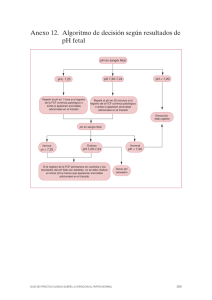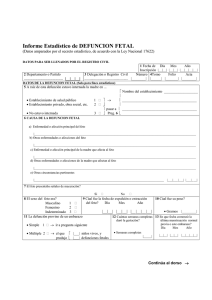Tema de muestra
Anuncio

TEMA 4 Bienestar fetal. Actuación de enfermería Carmen Baena del Moral, Antonio Jesús Ramos Morcillo y Marina Bravo Bazán «Hasta que no se tiene un hijo no se sabe lo que es querer...» FRANCISCA MORCILLO GUERRERO. 1. INTRODUCCIÓN Muchas mujeres tienen embarazos que transcurren de forma normal y sólo requieren una valoración básica para asegurar su propia salud y la del feto. Sin embargo, cierto porcentaje de mujeres se encuentran en riesgo de presentar complicaciones durante el parto a causa de situaciones previas. Otras pueden presentar problemas no previstos durante el embarazo. Existen unos factores básicos que se emplean para valorar la salud fetal, son el cálculo de la edad gestacional con base en la fecha de la última menstruación, la observación de la altura de fondo y la auscultación de los tonos cardiacos fetales. Es importante la valoración de enfermería de la paciente para determinar otros factores potenciales de riesgo para los recién nacidos. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un problema de salud, como hipertensión arterial, es posible que se produzcan lesiones vasculares orgánicas en la madre que contribuyan a la aparición de insuficiencia placentaria y afecten, de este modo, la salud del feto. El tabaquismo está relacionado con neonatos de peso bajo al nacer. Las mujeres de grupos socioeconómicos más bajos frecuentemente tienen mala nutrición y cuidado prenatal inadecuado; estos factores pueden poner en riesgo NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 103 al feto. Además, los estudios realizados muestran que las mujeres mayores de 35 años de edad tienen más probabilidades de tener hijos con defectos congénitos o anormalidades cromosómicas. Por último, el ambiente de trabajo de la mujer, como aquel que la expone a la radiación, o al humo del cigarro, puede lesionar al feto. Existen pruebas diagnósticas que proporcionan información sobre la salud fetal al profesional de la salud y a la futura madre información sobre la salud del feto. La salud fetal se determina por el bienestar y la madurez fetal. El bienestar fetal es un término que se emplea para describir el crecimiento apropiado conforme al tiempo de gestación, si la estructuras corporales son normales y si la placenta proporciona una oxigenación adecuada. La madurez fetal se refiere a la madurez de los sistemas corporales, con énfasis en el sistema pulmonar. Las pruebas diagnósticas pueden predecir la insuficiencia placentaria y la capacidad fetal para sobrevivir fuera del útero. Aunque casi siempre el feto madura mejor en el ambiente intrauterino, el momento adecuado del nacimiento depende de las condiciones de la placenta (oxigenación), así como de la capacidad del feto para tolerar el mundo externo. Las enfermeras deben procurar que la naturaleza técnica de los métodos actuales de valoración fetal y vigilancia no las aleje de sus pacientes. Las máquinas no deben reemplazar las habilidades clínicas de acercamiento, como el escuchar y el tocar. La capacidad para combinar «alta sensibilidad» con «alta tecnología» contribuirá a la tranquilidad y el bienestar de la paciente. Las actitudes de enfermería consisten en dar preparación y apoyo completo a los padres durante este tiempo. Por consiguiente, el personal de enfermería debe estar familiarizado con todos los métodos de valoración fetal y conocer todas los procedimientos que explicamos a lo largo del curso. Los cuidados de enfermería son importantes durante la valoración de la salud fetal, en especial cuando la prueba es nueva; la mujer embarazada debe entender las razones por las que se está efectuando esa prueba específica. La enfermera puede proporcionarle la oportunidad de hacer preguntas sobre el procedimiento y ofrece toda la información. Muchos procedimientos incluyen responsabilidades que la enfermera debe enfrentar para proporcionar cuidados seguros con el mínimo riesgo y cubrir necesidades emocionales. Los factores de alto riesgo son los siguientes: - Historia genética con problemas. - Problemas de salud de la madre que pueden contribuir a causar daño orgánico vascular e insuficiencia placentaria. - Madre fumadora. - Mala nutrición. - Madre menor de 16 años o mayor de 35. - Deficientes antecedentes obstétricos (muertes fetales inexplicables). - Presencia de isoinmunización Rh. 104 NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería - Embarazo múltiple. - Embarazos prolongados, de más de 42 semanas de gestación. - Ambiente de trabajo de la madre (exposición a radiaciones). Todos los datos los recopila la enfermera al realizarse la valoración de enfermería. 2. VALORACIÓN BIOQUÍMICA Enfermería será la encargada de realizar la determinación en sangre materna para determinar la alfa-fetoproteina La determinación de la alfa-fetoproteína sérica materna (AFPSM) se utiliza para identificar ciertos defectos congénitos y anomalías cromosómicas durante el período previo al parto. La AFPSM es producida por el saco vitelino y el hígado fetal. Esta proteína penetra en la circulación materna a través de la placenta, y en el líquido amniótico a través de la orina fetal. Normalmente la AFP es detectable en el suero materno hacia las 7 semanas de gestación y aumenta uniformemente hasta ser máxima en el tercer trimestre. Existen márgenes normales para cada semana del embarazo. Todas las mujeres deben tener hecha una exploración sérica a las 16 ó 18 semanas. La datación correcta del embarazo es vital para interpretar la significación de esos niveles. Si los niveles séricos están elevados o descendidos, se explora al feto mediante ecografía y se vuelven a determinar los niveles. Cuando los niveles de AFPSM son altos, la investigación de los defectos del tubo neuronal se completa con la exploración ecográfica y el análisis en el líquido amniótico de la acetilcolinesterasa, una enzima que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo fetal. Si los niveles son bajos el feto puede estar afectado por el síndrome de Down. Las determinaciones de estriol materno indican la función fetoplacentaria. La producción de estriol es controlada por el feto y metabolizada por la placenta. Los niveles en suero y orina maternos aumentan normalmente cuando el embarazo avanza y reflejan la situación de la unidad fetoplacentaria. El lactógeno placentario humano (LPH) es un producto de la placenta, cuyos niveles crecientes durante el embarazo están correlacionados con el creciente peso fetal. Estas determinaciones bioquímicas se utilizaban más a menudo antes de que se perfeccionase la exploración ecográfica y se elaborase la escala de puntuación de perfil biofísico. 3. VALORACIÓN BIOFÍSICA. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA 3.1. MOVIMIENTOS FETALES. Actividades de enfermería: - El personal de enfermería tiene que explicar a la madre como realizar la valoración de los movimientos fetales (recuento del pataleo). NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 105 - Recomendar que se realizarse después de la semana 28 de gestación. - Explicar que se apartará 1 hora especifica al día para hacer el recuento, durante tres veces al día. - Registrar los movimientos diarios que se perciban. - Contar 3 movimientos o más en 30 minutos o en una hora, tres veces al día. - Informar si pasan más de 12 horas sin notar ningún movimiento. El personal de enfermería debe administrar de forma correcta los tratamientos a los neonatos infectados con toxoplasmosis. Las actividades que tiene que realizar enfermería para el manejo correcto de la medicación son: - Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción médica y/o el protocolo. - Comprobar la capacidad del cuidador principal del neonato para administrarle medicación que fuese necesaria, si procede. - Vigilar la eficacia de la modalidad de administración de la medicación. - Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. - Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de loa medicación. - Observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos. - Vigilar los niveles de suero en sangre (electrolitos, protrombina, medicamentos), si procede. - Observar si se producen interacciones no terapéuticas por la medicación. - Revisar periódicamente con el paciente y/o familia, los tipos y dosis de medicamentos tomados. - Desarrollar estrategias con los familiares del neonato para potenciar el cumplimiento del régimen de medicación prescrito. - Enseñar al paciente y/o la familia el método de administración de los fármacos, si procede. - Explicar al paciente y/o la familia la acción y los efectos secundarios esperados de la medicación. - Proporcionar al paciente y/o a los miembros de la familia información escrita y visual para potenciar la administración de los medicamentos, según sea necesario. El feto es capaz de tener movimientos reflejos desde la semana 7 de gestación, pero los movimientos fetales no son apreciados como signos de vida fetal hasta las semanas 16 a 22. Se anotan los tiempos de comienzo y de parada. Deben comunicarse los siguientes cambios para el seguimiento y la evaluación de las pruebas no estresantes: 106 NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 1. Menos de 10 movimientos en 12 horas. 2. Ausencia de movimientos durante 8 horas. 3. Aumento brusco de movimientos violentos, especialmente si van seguidos de movimientos reducidos. La enfermera tiene que explicar a la mujer que fumar puede disminuir los movimientos fetales durante más de una hora, así como disminuir los movimientos respiratorios. 3.2. VALORACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL Y ULTRASONOGRAFÍA. La determinación de la edad gestacional por ecografía se indica en situaciones como: 1. 2. 3. 4. 5. Incertidumbre sobre la fecha de la última regla normal. Interrupción reciente de anticonceptivos orales. Episodio hemorrágico durante el primer trimestre. Tamaño uterino y fechas que no coinciden. Otras situaciones de alto riesgo. Durante las primeras dieciocho semanas de gestación, la ecografía permite una valoración precisa de la edad gestacional debido a que la mayoría de los fetos normales crecen a la misma velocidad. No obstante, la precisión de la valoración guarda una relación inversa con la edad fetal porque los fetos no crecen a una velocidad constante. En lugar de esto, pasan desde una tasa de crecimiento exponencial después de la concepción hacia una tasa lineal al final del embarazo. Se utilizan tres métodos para el cálculo de la edad fetal: 1. Determinación de las dimensiones del saco gestacional (alrededor de las ocho semanas). 2. Medición de la longitud céfalo-caudal (entre las siete y las catorce semanas). 3. Medición del diámetro biparietal (DBP) (después de las doce semanas). El DBP del feto a las 36 semanas debe acercarse a los 8,7 cm. El embarazo a término y la madurez fetal pueden diagnosticarse con cierta seguridad si la medición cefalométrica biparietal por examen ultrasónico es mayor de 9,8 cm. En especial cuando se combina con una medición adecuada de la longitud femoral. Mediante ultrasonografía puede obtenerse información valiosa acerca del feto. Esta técnica implica el rebote de ondas de alta frecuencia, que son reflejadas por tejidos de densidades diferentes. Cuando se pasa un transductor de sonido sobre el abdomen de la madre, las ondas sonoras se cambian a señales eléctricas visibles que producen una imagen. Con equipo complejo, las señales visibles pueden fotografiarse y conservarse en un registro permanente. NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 107 El procedimiento es simple, sin penetración corporal e indoloro. Sin embargo, es necesario que se investigue más sobre la ultrasonografía antes de que pueda emplearse en forma libre como un instrumento de vigilancia o que se practique sin una buena razón. Hasta la fecha no se han identificado efectos dañinos para la mujer o el feto. En la mayoría de los casos, el ultrasonido se emplea para identificar problemas fetales, ya que se sabe que los rayos X son nocivos para el feto. Las principales actividades de enfermería serán: - Resolver él diagnostico más detectado que es la ansiedad, para ello explicaremos la técnica que se va a realizar. - Disminuir la ansiedad. - Indicar que tiene que permanecer con la vejiga llena para la realización de la ecografía. - Colocar a la mujer en decúbito supino. - Descubrir el abdomen, guardando al máximo la intimidad de la paciente. - Colaborar con el especialista en la realización de la ecografía si fuera necesario. La ultrasonografía comunmente se usa para detectar el retardo del crecimiento fetal y determinar la edad gestacional. La medición del diámetro biparietal de la cabeza fetal proporciona información valiosa sobre el crecimiento continuo. Otras mediciones para vigilar el crecimiento fetal son la longitud coronal-glútea y la femoral. La ultrasonografía puede confirmar el diagnóstico de embarazo desde las seis u ocho semanas de gestación; en este momento, puede verse el saco gestacional y detectarse el corazón pulsátil. Otros usos clínicos de la ultrasonografía incluyen la identificación de fetos múltiples; detección de anomalías fetales, como hidrocefalia, polihidramnios y mola hidatiforme, posición fetal anormal, muerte fetal; localización de la placenta para amniocentesis e identificación de placenta previa. Las aplicaciones en el primer trimestre contribuyen a la determinación de la fecha estimada del parto, se usa también para detectar la presencia de un dispositivo intrauterino (DIU). Con una exploración ecográfica temprana puede tranquilizarse a las pacientes que han sufrido la pérdida de un embarazo anterior como consecuencia de una implantación ectópica. La valoración de la localización placentaria es vital si la paciente sufre una hemorragia vaginal. La localización de una placenta de implantación baja puede hacerse mediante la ecografía. En el segundo y tercer trimestre la valoración de la placenta para determinar si existe placenta previa o si se ha producido desprendimiento es aconsejable en las pacientes que experimentan hemorragia vaginal. Dado que la ecografía detecta la localización de los tejidos blandos, puede valorarse la patología placentaria. Puede explorarse también el estidaje placentario, que es la detección de los cambios de maduración originados por la creciente calcificación. 108 NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería La valoración de los defectos fetales con la ecografía permite identificar problemas congénitos y, por tanto, ayuda a la familia a tomar una decisión sobre el tratamiento del embarazo. 3.3. VELOCIMETRÍA DOPPLER. Es un procedimiento con el que colabora la enfermera. La ecografía doppler, base de la monitorización fetal externa, se ha aplicado para detectar la velocidad de flujo a través de la vena y las arterias umbilicales. En la velocimetría Doppler la tasa de flujo sistólica se compara con la diastólica. El cociente de las dos normal debe ser al menos 3:1 después de 30 semanas de gestación. Si no hay flujo telediastólico, existe una perturbación de la circulación uteroplacentaria o umbilical, y el feto está en peligro. Un cociente alto señala cambios preeclámpticos en la presión vascular placentaria. La velocimetría Doppler no es rutinaria, pero es útil en asociación con el BPP si se sospecha la existencia de complicaciones. Los parámetros fisiológicos fetales susceptibles de valoración ecográfica incluyen el volumen de líquido amniótico, las formas de las ondas vasculares de la circulación, los movimientos cardíacos y respiratorios, la producción de orina y los movimientos de los miembros y de la cabeza. La valoración de estos parámetros solos o en combinación ofrece un panorama bastante fiable del bienestar fetal. La enfermera debe asegurarse que la paciente entiende las razones para hacer el ultrasonido y explicarle los preparativos necesarios para efectuar el procedimiento. La enfermera también actúa como asesora si hubiera algunas preguntas o inquietudes que necesitaran responderse. 3.4. AMNIOCENTESIS. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA. La amniocentesis se realiza para obtener líquido amniótico que contiene células fetales. Bajo visualización ecográfica directa se inserta una aguja por vía transabdominal hasta el interior del útero, se extrae líquido amniótico con una jeringa y se realizan diferentes determinaciones. La amniocentesis es posible después de las catorce semanas de gestación, cuando el útero se convierte en un órgano abdominal y hay suficiente líquido amniótico disponible para las pruebas. Las indicaciones para el procedimiento incluyen diagnóstico prenatal de trastornos genéticos o anomalías congénitas, valoración de la madurez pulmonar y diagnóstico de enfermedad hemolítica fetal. Las complicaciones de la madre y el feto se presentan en menos del 1% de los casos. Cuidados de enfermería para la realización de la amniocentesis. - El profesional que recibe a la mujer se debe de identificar con su nombre y titulación, para ofrecer un trato más respetuoso y de confianza. Usando un NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 109 - - - lenguaje claro, sencillo y comprensible, para disminuir la ansiedad que es habitual encontrar. Se entregará la documentación que se debe de leer para estar informada de la técnica que se va a realizar La mujer tiene derecho a estar acompañada por la persona que ella elija. Hay que informarla de la posición que debe tomar, en decúbito supino, y que la punción puede resultarle ligeramente dolorosa o molesta mientras se está realizando. Debe evitar realizar movimientos bruscos. En todo momento debemos de respetar la intimidad de la paciente, intentando tranquilizarla todo lo que podamos a lo largo del procedimiento. Si la gestante presenta el grupo RH negativo ó este es desconocido, siempre que se realice una técnica invasiva como es el caso se tiene que administrar a la gestante una dosis de gammaglobulina Anti-D intramuscular. Una vez finalizada la prueba se mantendrá un tiempo a la mujer en observación, hasta que se encuentre bien para poder marcharse acompañada. Ya informada de los síntomas normales que puede notarse en las 24-48 horas sucesivas, y cuales son motivo para tener que acudir a urgencias. Nuestra actuación principal con las pacientes que sé somenten a pruebas invasivas la podemos realizar disminuyendo su ansiedad porque este va a ser uno de los diagnósticos enfermeros más frecuentes que podamos detectar en la valoración. Ansiedad R/C el estado de salud del feto y de la madre. Enfermería asesora a la paciente y familia y para ello realizará las siguientes actividades de enfermería: - Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto. Demostrar simpatía, calidez y autenticidad. Establecer la duración de las relaciones de asesoramiento. Disponer de intimidad para asegurar la confidencialidad. Proporcionar información objetiva, según sea necesario y si procede. Favorecer la expresión de sentimientos. Ayudar al paciente a identificar el problema o la situación causante del trastorno. - Practicar técnicas de reflexión y clarificación para facilitar la expresión de preocupaciones. - Identificar cualquier diferencia entre el punto de vista del paciente y el punto de vista del equipo de cuidadores acerca de la situación. - Determinar como afecta al paciente el comportamiento de la familia. 110 NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería - Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sanciones que se han de experimentar durante el procedimiento. - Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante. - Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. - Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. - Escuchar con atención. - Crear un ambiente que facilite la confianza. - Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. - Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. - Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. - Determinar la capacidad de toma de decisiones del paciente. 3.5. CORDOCENTESIS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA. El acceso directo a la circulación fetal durante el segundo y tercer trimestre hoy en día es posible a través de la cordocentesis (toma de muestra de sangre del cordón umbilical por vía percutánea) que es el método que se usa con mayor frecuencia para tomar las muestras de sangre fetales y hacer transfusiones. Esta técnica implica la inserción de una aguja directamente dentro de un vaso umbilical bajo guía ecográfica. Lo ideal es que se puncione el cordón umbilical a 1 ó 2 cm. de su inserción en la placenta. En este punto el cordón está bien anclado y no se moverá, así el riesgo de una contaminación con sangre materna es escaso. La cordocentesis puede ser el procedimiento de elección cuando las limitaciones de tiempo no permiten que se utilicen cultivos de líquido amniótico ya que puede obtenerse el cariotipo de la muestra de sangre fetal en dos o tres días. En los fetos que están en riesgo de anemia hemolítica isoinmune, la cordocentesis permite la identificación precisa del tipo sanguíneo fetal y el recuento de glóbulos rojos evitándose otras intervenciones. El seguimiento incluye vigilancia continua de la FCF durante varios minutos o una hora que realiza enfermería y el control ecográfico una hora más tarde para garantizar que no se han presentado hemorragias ni se han formado hematomas. 3.6. BIOPSIA DE LA VELLOSIDAD CORIÓNICA. Las ventajas combinadas del diagnóstico precoz y los resultados rápidos han hecho de la biopsia de la vellosidad coriónica una técnica muy difundida para estudios genéticos, aunque existen algunos riesgos para el feto. El procedimiento se realiza entre las diez y las doce semanas de gestación y comprende la extracción de una pequeña muestra de tejido de NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 111 la cara fetal de la placenta. En esta etapa la placenta es un órgano heterogéneo en el cual se observa una activa proliferación de las vellosidades. Debido a las vellosidades coriónicas se originan en el cigoto, este tejido refleja la carga genética del feto. Las indicaciones de esta técnica son similares a las de la amniocentesis. 3.7. PERFIL BIOFÍSICO. El método usado para valorar el estado del feto se denomina perfil biofísico (BPP). Este método combina múltiples observaciones de las actividades físicas del feto demostradas por imagen de ultrasonido y por vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal donde interviene enfermería. Las variables biofísicas incluyen los movimientos de respiración fetal, movimientos corporales gruesos (del cuerpo y extremidades), tono fetal (extensión y flexión de las extremidades), variabilidad de la frecuencia cardíaca (reactividad) y volumen cualitativo del líquido amniótico. Con propósitos de tratamiento clínico, se han establecido estándares normales para estas variables. Una calificación general de 8 a 10 indica bienestar fetal. La justificación para un BPP se basa en varias observaciones clínicas. La hipoxia fetal crónica y progresiva conduce a alteraciones predecibles del perfil físico. Al ir avanzando la hipoxia, hay pérdida de la variabilidad de frecuencia cardíaca fetal y actividad respiratoria, la que va seguida de pérdida de tono y movimientos fetales a medida que la hipoxia se vuelve más grave, aquí nuestra actuación es clave, cuando lo detectemos hay que ponerlo en conocimiento del obstreta. La aplicación clínica del BPP tiene valor de pronóstico. Esta prueba tiene una calificación positiva menor que las variables únicas y se cree que pronostica con más certeza el sufrimiento fetal. Quienes utilizan el BPP y el sistema de calificación deben considerar sus resultados para determinar el estado fetal y tomar decisiones respecto a la fecha del parto. Si los resultados muestran una calificación general anormal, para tomar decisiones, deben aplicarse otros criterios como edad gestacional, madurez pulmonar y trastornos fetales. Los ordenadores se están convirtiendo en herramientas poderosas para la valoración precisa del estado del feto y se utilizan en las pruebas biofísicas. Las pruebas biofísicas fetales computadorizadas tienen ventajas potenciales que incluyen: a) Precisión de la información. b) Registros objetivos y reproducibles. c) Interpretación uniforme de los resultados. Aparentemente, se tiende en la actualidad a usar ordenadores para la atención de la salud como ayuda en la valoración prenatal, se puede anticipar que continuarán los progresos tecnológicos en este campo. 112 NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 4. ANOMALÍAS DEL TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL FETO EN EL ÚTERO Describe a un feto cuyo peso está por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. El retraso en el crecimiento intrauterino se puede sospechar si el tamaño del útero de la madre es pequeño, lo cual se puede confirmar por medio del ultrasonido. La medición de la altura uterina es una de las actividades que realiza enfermería durante los cuidados que ofrece a la mujer en el control de embarazo. Es una técnica muy fácil de realizar y muy útil para ayudar a detectar posibles alteraciones en el crecimiento del feto. Ya que si al medir la altura uterina la enfermera observa que el resultado obtenido es inferior a la cifra que debería obtenerse según las semanas de gestación en las que se encuentra la mujer. Se debe derivar e informar al especialista para que realice otras pruebas como puede ser la ecografía. Así se puede comprobar si existe alguna alteración en el crecimiento como un posible retraso. La enfermera colocará la cinta métrica en el borde superior de la sínfisis del pubis y con la otra mano llegamos hasta el fondo del útero. La medida en cm se tiene que comparar con las cifras normales para cada semana de embarazo. El retraso en el crecimiento del feto puede tener varios factores causales. La desnutrición del feto puede ocurrir como resultado de una insuficiencia de la placenta, embarazos múltiples, enfermedad cardíaca de la madre, preeclampsia o eclampsia y grandes altitudes. Los bebés con anomalías congénitas o cromosómicas tienden a asociarse con un peso por debajo de lo normal. Las infecciones durante el embarazo que afectan al feto, como la rubéola, el citomegalovirus, la toxoplasmosis y la sífilis también pueden afectar el peso fetal. Los factores de riesgo de la madre que pueden contribuir con el retraso en el crecimiento intrauterino son la mala nutrición, las enfermedades cardíacas o la presión sanguínea alta, el hábito de fumar, las drogas y el consumo del alcohol. Dependiendo de la causa de este retardo, el feto puede ser simétricamente pequeño o tener una cabeza del tamaño normal para su edad gestacional aunque en el resto del cuerpo del feto se haya restringido el crecimiento. Dado que los fetos que presentan esta condición están en alto riesgo de muerte intrauterina, se puede realizar la vigilancia prenatal acerca del bienestar fetal. Esta vigilancia generalmente se hace con ultrasonidos fetales en serie o pruebas que no impliquen estrés y dependiendo de los resultados de dichas pruebas, se puede recomendar el parto. Hay dos grandes grupos de causas: por anomalías propias del feto o por una reducción del aporte de nutrientes al feto. Los retardos del crecimiento producidos por una reducción del aporte de nutrientes, suelen producirse durante la última etapa del embarazo. Las causas más frecuentes son los estados hipertensivos y, de forma especial, la preeclampsia, el trabajo excesivo, tabaquismos, estrés, y todas las circunstancias que reducen el intercambio entre el feto y la madre, bien NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 113 porque la cantidad o calidad de la sangre materna o fetal que llega a la placenta no es adecuada, bien por existir una disminución de la superficie de intercambio. Las embarazadas que tienen un feto con crecimiento retardado no suelen tener síntomas salvo cuando la causa es una enfermedad. Pero la mayoría de las veces son embarazadas aparentemente sanas en las que suele haber factores de riesgo. Se consideran factores de riesgo del crecimiento intrauterino retardado: los estados hipertensivos, las enfermedades nefrológicas, cualquier enfermedad que altere el estado general de la mujer, enfermedades del aparato genital, trabajos pesados, manipulación de sustancias tóxicas, el estrés, consumo de drogas, el tabaco, bajo peso de la mujer al comienzo del embarazo, poca ganancia de peso a lo largo de la gestación, alimentación insuficiente e inadecuada, en general tipo de vida de clases sociales bajas con malos hábitos sanitarios. Debe sospecharse cuando existen factores de riesgo, y sobre todo cuando la altura del útero o el perímetro abdominal no crece de forma adecuada. La única forma de hacer el diagnóstico de certeza es mediante al biometría fetal realizada con ecografía. El diagnóstico se completa valorando, también por ecografía, las características de la placenta y la cantidad de líquido amniótico. Una vez que se diagnostica, el paso siguiente es saber si el feto corre peligro, es decir, su grado de bienestar. Para ello se realizan registros cardiotocográficos y ecografía, con la valoración conjunta se puede hacer el denominado perfil biofísico del feto que sirve para valorar la situación del feto y tomar una decisión. Si se detecta CIR la madre deberá hacer reposo acostada del lado izquierdo. El tiempo que no esté en cama deberá estar semisentada en un sillón. Es imprescindible dejar de fumar si aún no lo ha hecho y mejorar su dieta. Normalmente se recomendará aumentar la cantidad de calorías e incluir más alimentos proteicos. Si la causa es una enfermedad de la madre, se establece el tratamiento adecuado. Desgraciadamente la mayoría de las veces las medidas son poco eficaces, si el feto tiene insuficiente madurez, se opta por la extracción del feto. Dependiendo de las características del caso se decide por cesárea o parto vaginal. La macrosomía es el término utilizado para describir a un niño recién nacido demasiado grande. Aún no se ha llegado a la conclusión sobre el peso límite para definir a un niño macrosómico. Algunos autores sugieren un peso mayor de 4.000 gr. mientras que otros proponen un peso superior a 4.100 ó 4.500 gr. La macrosomía puede estar relacionada con muchos factores de riesgo recogidos en los antecedentes de la paciente antes del embarazo y durante éste. Entre ellas tenemos la masa corporal previa al embarazo, la diabetes, multiparidad, embarazo prolongado, antecedentes macrosómicos anteriores, etc... Estamos obligados a realizar un análisis de las causas o antecedentes que pueden condicionar la macrosomía fetal y tomar las medidas que estén a nuestro alcance para reducirla, actuando sobre factores clínicos en los cuales podemos influir, como son: el embarazo prolongado, la diabetes, la obesidad… en cada caso se debe establecer su pronóstico para elegir la vía de parto más adecuada. Consideramos que el parto por cesárea 114 NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería no debe valorarse exclusivamente sobre la base del peso fetal; deben tenerse en cuenta todos los parámetros para decidir tomar una decisión. 4.1. MADUREZ PULMONAR. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA. Uno de los procesos más complejos que desarrolla el feto en su vida intrauterina, es el de la maduración y formación del sistema respiratorio, con la finalidad de asegurar una función respiratoria normal en el recién nacido. Este desarrollo presenta una evolución secuencial paralela en general a la edad gestacional pero puede variar de un feto a otro y puede ser modificado mediante actuaciones exteriores. El período más importante de este desarrollo se inicia según estudios histológicos en la semana 24 intrauterina y finaliza a los dos años de vida del niño. Podemos considerar la maduración pulmonar como el conjunto de acciones y procedimientos diagnósticos destinados a la evaluación del intercambio gaseoso, desarrollo y crecimiento del feto durante el embarazo. Constituye uno de los objetivos más importantes de control prenatal, ya que la detección oportuna de factores de riesgo que pueden influir negativamente sobre el feto, pondrá en marcha una serie de acciones preventivas y terapéuticas, destinadas a permitir que el niño pueda expresar en su vida extrauterina la totalidad de su potencial genético y neurológico. Los neonatos prematuros están expuestos a un alto riesgo de enfermedad pulmonar neonatal y a sus secuelas. Mientras más prematuro sea, mayores serán los riesgos. El síndrome de dificultad respiratoria (SDR), es la causa principal de la morbimortalidad neonatal temprana, y aumenta significativamente los altos costos de los cuidados intensivos neonatales. Los que sobreviven las primeras semanas, presentan riesgo de discapacidad neurológica a largo plazo. Un ciclo único de corticoesteroides reduce el riesgo. Por todo esto es muy importante que el personal de enfermería conozca el protocolo de administración de medicación para la maduración pulmonar del feto. Por que va a ser la responsable de administrar correctamente este tratamiento y de evitar las posibles complicaciones respiratorias posteriores del neonato prematuro. Los corticoides que se pueden usar son: la dexametasona y la betametasona, dado que ambos cruzan fácilmente la placenta en sus formas activas, no tienen actividad mineralocorticoide, acción inmunosupresora relativamente débil y tienen mayor duración de acción que otros corticoides. La dosis que se administra es: 2 dosis de 12 mg. de betametasona I.M., separadas por 24 hs o 4 dosis de 6 mg. de dexametasona dadas I.M. cada 12 hs. Con estas dosis se alcanza una ocupación del 75% de los receptores, lo que obtendría una respuesta cercana a la máxima en los órganos fetales. Por esto es tan importante su administración una vez que ha sido indicada. Las dosis más altas o más frecuentes no obtienen mejores resultados e incrementan los efectos adversos. NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 115 Los beneficios terapéuticos serían mayores a partir de las 24 hs y alcanzan a los 7 días post-tratamiento; también existen evidencias que estas mejoras se obtendrían aun con menos de 24 hs de tratamiento. Los datos no establecen beneficios clínicos luego de los 7 días de la aplicación. Los beneficios de repetir las dosis son desconocidas. La edad gestacional apropiada para su utilización está entre las 24 y 34 semanas (entre las 24 y 28 semanas disminuye la severidad del SDR, la mortalidad y la HIV). Cuando la edad gestacional es mayor de 34 semanas no se recomienda su uso, salvo que persista inmadurez pulmonar; no hay diferencias en resultados según sexo o raza. 5. VALORACIÓN INTRAPARTO. 5.1. FRECUENCIA CARDÍACA FETAL DURANTE EL PARTO. PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA. La vigilancia fetal durante el trabajo del parto es parte integral de los cuidados de enfermería. La vigilancia del feto saludable y al feto que muestra signos que se asocian con sufrimiento. Durante el parto, las contracciones uterinas comprimen las arterias espirales y detienen así temporalmente el flujo de la sangre materna a los espacios intervellosos. Entre contracciones, durante el periodo de relajamiento, vuelve a ingresar sangre materna oxigenada a los espacios intervellosos y los productos de desecho salen. Debido a esto, el bienestar fetal durante el parto se mide por la respuesta de la frecuencia cardiaca fetal a las contracciones uterinas. La vigilancia fetal de baja intervención utiliza la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal con fetoscopio durante las contracciones uterinas e inmediatamente después. Se realiza a intervalos de 15 min. durante la primera etapa del parto, y de 5 min. durante la segunda etapa. Este tipo de observación se hace con mayor frecuencia en los partos que ocurren en el hogar y en clínicas para partos. En los hospitales, prácticamente todas las mujeres cuentan con vigilancia electrónica fetal durante el parto, que la enfermera y/omatrona controla. En algunas instituciones se hace una vigilancia fetal electrónica de 20 min. en todas las pacientes que ingresan a la unidad de partos; después se hace una auscultación o valoración del trazo cada 30 min. en la fase activa y cada 15 min. en la segunda etapa. Se trata de un registro cardio tocográfico (RCTG) que realiza la enfermera y/o matrona. Para interpretar la frecuencia cardíaca fetal durante el parto, la enfermera debe conocer: - La frecuencia cardíaca fetal basal. - Si la frecuencia esta por encima o por debajo de los 120 a 160 lpm. - Si la variabilidad de la frecuencia es adecuada. Debe ponerse énfasis en que el feto esté recibiendo suficiente oxígeno porque la hipoxia puede provocarle sufrimiento. 116 NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería Las fluctuaciones en la frecuencia cardíaca fetal se correlacionan con el estado ácido-básico normal y la salud fetal. La variabilidad disminuye con el sueño fetal, ciertos fármacos y la disminución de oxígeno. La variabilidad de línea de base promedio indica posible sufrimiento fetal. La variabilidad de la línea basal se refiere a las variaciones de latido a latido en la frecuencia cardíaca fetal registrada entre contracciones en un periodo de 10 minutos por lo menos. Las fluctuaciones basales indican las irregularidades normales del ritmo cardíaco y el control neurológico normal de la frecuencia cardíaca. Si cada intervalo entre latidos fuera el mismo, la línea basal sería plana, y esto indicaría depresión del sistema nervioso central asociada con hipoxia. La pérdida de la variabilidad a corto plazo de la línea basal es una mala señal. El diagnóstico enfermero si valoramos que existe una alteración de la frecuencia cardiaca fetal será: “Disminución del gasto cardiaco R/C alteración de la frecuencia cardiaca fetal y alteración del ritmo M/P bradicardia. Los cuidados y actividades de enfermería en la monitorización fetal electrónica intraparto serán: - Verificar las frecuencias cardiacas materna y fetal antes de iniciar la monitorización fetal electrónica. - Instruir a la paciente sobre la razón de la monitorización fetal. - Realizar las maniobras de Leopold, para determinar la posición fetal. - Aplicar de forma cómoda el tocotransductor para observar la frecuencia y la duración de las contracciones. - Palpar para determinar la intensidad de las contracciones con el uso del tocotransductor. - Diferenciar si existen múltiples fetos. - Asegurarnos de los signos de frecuencia cardiaca normales, incluyendo características típicas como artefactos, pérdida de señal, etc. - Registrar los cuidados relevantes durante la dilatación y el parto: exploraciones vaginales, administración de medicamentos, constantes vitales maternas. - Registrar la interpretación de la monitorización. - Guardar la tira obtenida durante el parto como parte del registro permanente de pacientes. 5.1.1. Estímulo del cuero cabelludo fetal. PH fetal. En ocasiones se usan dos métodos de estímulo fetal con alternativa al muestreo de sangre fetal. El muestreo fetal consiste en tomar una muestra de sangre, a través del cérvix, de la parte de presentación (con mayor frecuencia del cuero cabelludo) cuando sospecha sufrimiento fetal después de repetidas desaceleraciones tardías o variables. Se obtiene y NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería 117 analiza la información sobre la química sanguínea del feto para determinar su nivel de pH, oxígeno y dióxido de carbono. Para que este procedimiento sea posible las membranas amnióticas deben romperse y el cuello de la matriz debe dilatarse. Los valores del pH de la sangre fetal del cuero cabelludo son similares a los de la arteria y la vena umbilicales. Un pH en el límite requiere una segunda muestra para verificar si hay tendencia a la baja; y un pH ácido requiere el nacimiento rápido del feto acidótico. Para este procedimiento la enfermera colabora con el resto del equipo. BIBLIOGRAFÍA Resumen 1. Es la evaluación del crecimiento y vitalidad fetal, durante el embarazo y el trabajo del parto por ello la asistencia de enfermeria consiste en dar preparación y apoyo completo a los padres durante este tiempo. Por consiguiente el personal de enfermeria debe estar familiarizado con todos los métodos de valoración fetal. 2. Existen dos valoraciones: 3. Valoración bioquímica. 4. Valoración biofísica con los movimientos fetales, valoración de la edad gestacional y ultrasonografía, velocimetria doppler, cordocentesis, biopsia de la vellosidad coriónica y perfil biofísico. 5. El retraso en el crecimiento intrauterino se puede sospechar si el tamaño del útero de la madre es pequeño, lo cual se puede confirmar por medio de ultrasonido. 6. El retraso en el crecimiento del feto puede tener varios factores como la desnutrición... etc. 7. Después existe una valoración intraparto que conlleva la frecuencia fetal durante el parto. Burrough. Enfermería materno-infantil. VI edición. Interamericana, McGraw-Hill. 1994. Pp: 137-157. Donat Colomer, F. Enfermería maternal y ginecológica. Barcelona. Masson, 2000. Pp: 209-221. Escuela universitaria de Barcelona. Enfermería maternal. Masson S.A. 1995. Pp: 269-280. Olds London Ladewind. Enfermería materno-infantil. VII edición. Interamericana, McGrawHill. 1999. Pp: 126-148. Perry Bobak, L. Enfermería materno-infantil. Harcourt-brace. 1998. Pp: 699-725. Silverman Kaplan, D. Enfermería materno-infantil. 3ª edición. Harcourt-Brace. 1999. Pp: 231-244. 118 NEONATOLOGÍA I Tema 4. Bienestar fetal, actuación de enfermería