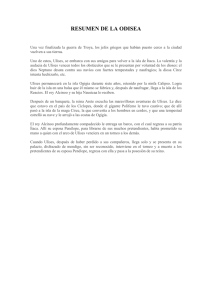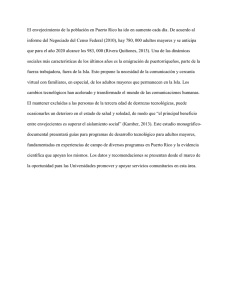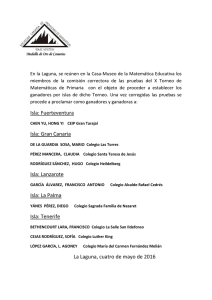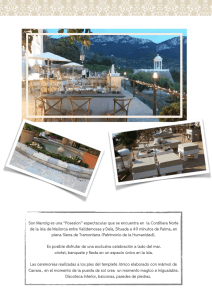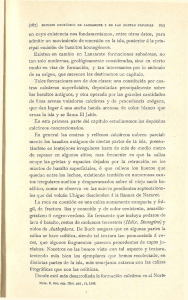SÓLO YO SÉ QUIÉN SOY Me preguntas, Telémaco, si podía haber dejado con vida a los pretendientes de tu madre. Te explicaré por qué no he sido clemente con ellos. ¿Sabes cuántos trabajos he pasado durante nueve años junto a mis compañeros por esos mares de mi enemigo Poseidón mientras aquellos necios cortesanos banqueteaban a mi costa? Hubo momentos en que casi deseé haber perecido en la malhadada Troya, porque, además de la nostalgia de la patria perdida, hube de echarme a las espaldas el absurdo de ser un rey sin reino, un vagabundo, un exiliado. Sólo me restó esperar, con enorme paciencia, a que los dioses decretasen que pudiera volver a Ítaca, tras sufrir multitud de naufragios y demoras, entre las que no fueron menores las promovidas por Calipso y Circe. ¡Cómo olvidar jamás el desventurado episodio del monstruoso Polifemo, aquel despiadado cíclope que devoró como simple aperitivo, para abrir boca, a algunos de mis leales! Te contaré ahora esta historia, aunque no fue la primera después de abandonar Troya. Todo empezó cuando, a la caída de Troya, tiempo después de dejar atrás las tierras de los cicones y de los lotófagos, siendo como soy de natural curioso, no pude resistir la tentación de ir a explorar con mis compañeros de navegación el territorio de los cíclopes, esos gigantes pastores cuya frente con un único ojo se asemeja al orbe regido a distancia por el sol. Este cruel anfitrión nos capturó para tenernos retenidos como prisioneros en su lóbrega caverna. Al ver que ensartaba a algunos de los nuestros en un palo y, rompiendo toda ley de hospitalidad, se los llevaba a la boca para devorarlos, quedamos horrorizados. Le ofrecí vino con suaves palabras intentando calmarlo. Y cuando me preguntó mi nombre le pedí que me diera a cambio de saberlo un presente de hospitalidad. Por única respuesta obtuve de su boca la cínica promesa de que yo sería el último en ser devorado. Correspondiendo a tan delicada cortesía le dije que me llamaba “Nadie”. Pero yo sé quien soy y en astucia no me gana nadie. Fue entonces cuando, en una de las ocasiones en que el monstruo había salido con su rebaño fuera de la cueva, afilamos una enorme estaca a la espera del instante en que pudiéramos resarcirnos de tanta maldad. Al regreso de nuestro tiránico verdugo con su rebaño de ovejas, le di a beber del vino delicioso que había traído conmigo. Fue 2 suficiente que, al doblar su gruesa cerviz, le venciera el sueño, para aprovechar la oportunidad de poner al fuego la estaca de olivo y, cuando estaba más caliente, clavársela en el único ojo que poseía para dejarlo ciego. En su locura empezó a dar enormes gritos que se expandieron por todos los rincones de su siniestra morada. Clamaba venganza a su padre Poseidón, que no lo escuchaba, pues su esfera de influencia no llega hasta las entrañas de la tierra. Te diré cómo conseguimos salir de aquel encierro. Mientras el monstruo llamaba a voces a los otros cíclopes de los contornos dije a los míos que se ataran por debajo al vientre de cada una de los enormes carneros. Y los hice pasar de tres en tres para disimular al del centro, que era el que llevaba la preciosa carga. Y aprovechamos que el gigante salía a tientas con su rebaño palpando el lomo de las ovejas sin caer en la cuenta de que estábamos debajo de ellas, para conseguir liberarnos de semejante esperpento. De cualquier modo acabó adivinando al fin el artificio, pues su carnero favorito, el que siempre iba en cabeza, salió el último. Pero ya habíamos conseguido escaparnos. Pese a todo nos siguió hasta la costa empecinado en perseguirnos y clamando a su padre se acercó a la orilla mientras nos lanzaba airado un enorme peñasco que amenazó con hundir nuestra nave. El dios del mar, de cerúlea cabellera, le escuchó en su plegaria y ya desde entonces nos acompañó en nuestro periplo la maldición de Poseidón, que nos impedía tener éxito en nuestras pretensiones de volver a Ítaca. Sí, hijo mío, después de esta triste aventura del cíclope me vi en una solitaria isla, Ogigia, azotada por las olas, donde habitaba la hija del terrible Atlante, la hermosa Calipso. Allí también fui retenido, aunque no puedo quejarme del trato, que era agradable. Aquella mujer, burlándose de mi infortunio, usando de todo tipo de tretas femeninas, no cejaba en su propósito de embelesarme con tiernas y seductoras palabras; durante siete años me retuvo prisionero prometiéndome la inmortalidad y una eterna juventud si permanecía con ella. Si me hubiese entregado a la deslealtad y a una vida muelle os hubiese olvidado fácilmente. Pero no pudo hacerme desistir de mi deseo de volver a mi hogar ni hacerme olvidar la nostalgia de la patria. Sólo tras recibir la orden del omnipotente Zeus, que mandó como emisario a Hermes, el de los alados pies, se avino a liberarme y me proporcionó los troncos y cuerdas con que construir una balsa para abandonar la isla. Me han dicho de buena tinta que murió de 3 dolor cuando me fui. Una tempestad, suscitada por las iras de Poseidón, cuando ya avistaba la isla de los feacios, me arrojó al mar. El dios del mar no olvidaba que había cegado a su hijo Polifemo e insistentemente buscaba su venganza. Dos días anduve errante nadando en aquellas aguas hasta llegar a la isla y quedarme dormido en sus playas. Créeme, Telémaco, que lo único que de gratificante me han aportado todas estas andanzas es la contemplación de la belleza de algunas legendarias mujeres. Pues Atenea, que siempre me ha protegido, se mostró en sueños a la hermosa Nausicaa, hija de Alcinoo, el rey de aquella isla, exhortándola a dirigirse al río a lavar las vestiduras que había de emplear en sus nupcias. Cuando la Aurora de rosados dedos abrió los ojos de Nausicaa, ésta se dirigió al río con sus doncellas a tomar un baño y jugar a la pelota en un lugar muy próximo a aquel en el que me hallaba. Al sentir yo todo aquel alboroto me desperté y salí de entre unos arbustos adonde me había refugiado, cubriendo púdicamente mi desnudez ante las doncellas con una rama. El mar me había despojado de todo. Si hubieras visto la cara de aquella princesa, entre ruborosa y asustada… Ella, tras enterarse de mi desgracia, me imploró con dulces palabras que aceptara su hospitalidad y me invitó a su palacio, precediéndome a lo largo del camino. ¿Qué hubiera sido de mí en aquel país extraño si la benévola Atenea no me hubiera ocultado en una nube? Sólo me hice visible a los ojos de los feacios cuando, una vez llegado al suntuosísimo palacio de Alcínoo, me arrojé suplicante a los pies de la reina Arete. Fui acogido amistosamente en la corte y al caer la noche, oscura como ala de cuervo, sin revelar mi nombre a Alcínoo y Arete les conté algunos de mis lances. En el banquete de despedida que me ofrecieron al día siguiente, antes de navegar en una nave que me habían concedido para partir de nuevo, mientras el aedo Demódoco cantaba las hazañas de los aqueos bajo las murallas de Troya, yo lloraba en secreto recordando mis infortunios. Intenté olvidarme de mi desdicha en los juegos que siguieron al banquete y vencí a todos mis rivales en el lanzamiento de disco. Pero en el segundo banquete que daba fin a la jornada, al escuchar de nuevo los cantos del aedo, que mencionaban reiteradamente la suerte de Troya y el engaño del caballo, no conseguí contener mis lágrimas y el rey me preguntó quién era y por qué lloraba. No tuve otra salida que desvelar mi nombre y hacer a Alcínoo el relato de mis aventuras. 4 Le referí que, después de la toma de Troya, participé en la destrucción de Ismaro, ciudad de los cicones, en la Tracia; después de dejar atrás las tierras de los cicones, desembarqué en el territorio de los lotófagos, donde el olvido de la patria amenaza a los hombres, por haber comido de la planta del loto, manjar que adormece en la memoria de los mortales el deseo de regresar a la propia tierra. Una vez conseguimos escapar del cíclope Polifemo, arribamos a una isla donde repartí con mis compañeros el ganado que habíamos robado al cíclope e hicimos un festín y un sacrificio a Zeus Crónida. Llegamos luego a la isla de Eolo Hipótada, el dios guardián de los vientos, por el que fui recibido como un huésped honorable. Como regalo de despedida, Eolo me dio un viento favorable y un odre de cuero que contenía todos los vientos. Mis marineros, al creer que el odre contenía oro, se dejaron llevar por la peregrina idea de abrirlo, y al liberarse los vientos la nave fue llevada hasta las costas de Eolia. ¡Qué aciaga jornada! Toda la cólera de los elementos se cebó sobre nosotros y perdimos cualquier esperanza de reanudar la ruta emprendida. Ya para entonces Eolo se negó a ayudarnos de nuevo, pretextando que había ultrajado a los dioses al permitir lo sucedido. Habíamos partido con un sino favorable hacia nuestra patria cuando la ambición de los marineros nos condujo al desastre. ¡Castiguen los dioses toda codicia! Siguiendo nuestro funesto numen, en el país de los gigantes lestrigones, adonde llegué más tarde, fuimos agredidos por los naturales y perdí a todos mis compañeros, unos devorados por aquellos caníbales, que atravesando a los hombres como si fueran peces se los llevaban para celebrar nefasto festín, y otros muertos en el ataque. ¡Cuántos navíos se perdieron en aquella triste ocasión! Logré escapar sólo con los que me escoltaban en la única nave que pudimos poner a salvo. Llegamos luego a la isla Eea, donde moraba Circe, la maga de hermosas trenzas, hermana de Eetes, el dios de mente perversa. En aquella isla de Oriente, donde Helios tiene su salida, nos dividimos en dos grupos para explorar la isla , pero al toparse con la diosa uno de los dos grupos fue transformado por ella en una piara de cerdos. Sólo Euríloco, que había quedado fuera del palacio de Circe, vino a contarme desconsolado cómo en el potaje de queso, harina y miel fresca con vino de Pramnio que les había preparado la maga había vertido la traidora unas drogas perniciosas para que los nuestros olvidaran por completo la tierra patria; luego los tocó con una varita y los encerró en pocilgas. 5 De no ser porque se me apareció Hermes, el de áurea vara, en figura de un mancebo barbiponiente en la flor de la juventud, no hubiéramos podido salir con bien de esta aventura. Éste me aconsejó que, para liberar a mis compañeros, fuera donde la aleve Circe, comiera con ella y al intentar herirme aquella con la vara yo la acometiera con mi espada. Me aseguró que con mi gesto la diosa me cobraría algún temor y me invitaría a que yaciera con ella en el lecho, a lo que yo no debía negarme si quería salvar a los míos. Pero debía hacerle jurar ante los bienaventurados dioses que me respetaría a partir de ahora y no maquinaría contra mí ningún otro funesto daño. El mensajero de los dioses me dio además un remedio para preservarme de la magia de Circe, una misteriosa planta de negra raíz y de flor blanca como la leche, de nombre moly. Fui donde la maga y sucedióme como me había dicho Hermes y al afianzarse la confianza que se estableció entre nosotros fundada en aquel juramento sagrado la induje a que liberara a mis compañeros y los devolviera a su anterior estado, como efectivamente hizo ella. Transcurrió un año, en que permanecí junto a aquella diosa, enamorada de mí. Ante mi impaciencia por regresar a la patria la maga me aconsejó que descendiera a los Infiernos para interrogar al adivino Tiresias, el célebre vate de Tebas. Una vez cumplidos los obligados sacrificios, descendí al mundo de ultratumba, cuya entrada no está lejos de la isla de Circe. En la morada de Hades aquel vidente me profetizó un dificultoso regreso a Ítaca pues no se había aplacado aún la cólera de Poseidón por el trato que di a su hijo Polifemo. En aquel extraño lugar se me aparecieron entre otras la sombra de mi madre y las de los héroes muertos bajo las ya legendarias murallas de Troya. De regreso a la isla, la propia Circe no tuvo reparo en revelarme en secreto los peligros del viaje y el modo de esquivarlos. Me aseguró que habría de encontrarme con unas criaturas pérfidas y famosas por sus seductores cantos, las sirenas, y que para escapar a su maleficio debería taponar los oídos de mis compañeros con blanca cera de abeja y hacerme atar fuertemente al mástil de la nave para escuchar sus mágicas y dulcísimas melodías. Luego me encontraría dos enormes escollos, habitado el uno en su cima por Escila, monstruosa alimaña de seis inmisericordes cabezas, que devora a los navegantes; ocupado el otro, en su base por Caribdis, que tres veces cada día absorbe el agua del mar y la devuelve. Siguiendo los consejos de Circe, al embarcarnos costeamos el escollo de Escila y conseguimos poner 6 a salvo la nave. Pero al llegar a la Trinacria, una vez que hubimos desembarcado en la isla del Sol, mis hombres, a pesar de que yo, siguiendo los consejos de Circe les había prohibido que sacrificaran aquellas divinas vacas de los rebaños de Helios, se dejaron llevar por el hambre y profanaron algunos de estos animales sagrados, organizando un sacrílego banquete. No bien habíamos reanudado nuestro viaje por mar cuando el encolerizado Helios lanzó una terrible tempestad sobre nosotros. Y como había profetizado Circe murieron en el naufragio todos mis marineros y sólo me salvé yo. Moviéndome en el mar a la deriva, agarrado a un madero, durante nueve días floté sobre aquellas aguas hasta que conseguí hacer pie en la isla donde habitaba Calipso. Tras referirle brevemente lo sucedido en la tierra de la ninfa concluyó aquí mi relato a Alcínoo, que me aseguró que a partir de ahora todas mis desdichas habían concluido. Luego de despedirme de mis benefactores, al día siguiente fui acompañado por los feacios en brevísimo viaje a la isla de Ítaca. Al llegar a este mi reino me hallaba sumido en el sueño y mis compañeros de viaje me depositaron adormecido en la playa para reemprender de inmediato el regreso a su tierra. Cuando desperté me encontraba solo, aunque todas las riquezas que me habían dado los reacios me acompañaban, y la larga ausencia me impedía reconocer mi patria, por lo que temí haber sido víctima de algún engaño por parte de los que me habían traído hasta aquí. Pero fue Atenea, la de los ojos de lechuza, la que adoptando la apariencia de un joven pastor de ovejas me comunicó que había llegado al fin a Ítaca. ¡Oh momento dichoso y amargo a un tiempo, en que conocí de las felonías de los nobles que pretendían casarse con tu madre Penélope y despojarme de mi corona y de mi patria! Tras cesar en mi incredulidad y besar el sagrado suelo de nuestra tierra, fui transformado por la sabia diosa en un pordiosero y me encaminó a Eumeo. De no haber empleado toda mi astucia en estas empresas créeme que no hubiese podido hacer justicia a tu madre. Porque has de saber, hijo, que la justicia es la coronación de un destino, no es algo que surja en este mundo de debajo de las piedras, sino que los mortales hemos de conquistarla pasando muchas penas y trabajos, como a mí me ha sucedido. Yo desconocía la vida fácil que llevaban los que pretendían suplantarme en el lecho de Penélope. Nunca supe de sus pretensiones ni de su arrogancia hasta que favorecido por Atenea, la de los ojos de lechuza, tomé apariencia de mendigo y con la sola 7 compañía de mi porquerizo Eumeo, fiel entre los fieles, irrumpí en el palacio para pedir limosna. ¡Qué ingratos los hombres! Que su memoria tan fácilmente dada a las nieblas del olvido sea maldita por todos los dioses. Sólo nuestro perro “Argos” supo identificarme. Pero yo sé quién soy. Únicamente a mí, de todos los aqueos, se me negó el regreso, sólo yo padecí la conjura de los elementos suscitada por el rey de los mares para alejarme de mi reino. Y si estos obstáculos me impedían volver, ¿qué decir de los que arrostraba tu madre tejiendo de día una tela que cada noche deshacía para entretener a sus pretendientes con vanas esperanzas y falsas promesas? ¿Qué pensar de los insidiosos peligros que tú mismo has padecido cuando ellos habían tramado asesinarte si llegaba a término el plan de lograr tu captura en una emboscada en el brazo de mar que hay entre Ítaca y Samos? No puedes ni tan siquiera imaginar la indignación que embargó mi pecho cuando por boca de Eumeo supe de los desmanes y arbitrariedades de los pretendientes, de cómo habían dilapidado buena parte de nuestro patrimonio. Dulce consuelo fue para mi alma en momento tan difícil saber de la fidelidad inquebrantable de Penélope. Cuando mi leal porquerizo me preguntó mi nombre me presenté como un rico cretense a quien han robado todas sus pertenencias durante un viaje. Me permitió que compartiera con él sus escasas provisiones. Caía la fresca noche y yo dormía con la bóveda estrellada por techo, cobijado bajo el manto de Eumeo, siéndome imposible casi conciliar el sueño por el júbilo que sentía al hallarme en mi patria y por el deseo de vengarme pronto de mis enemigos. De no haber sido porque Atenea te informara de la celada que te tendían los pretendientes hubieras caído en la trampa. Pero ella te puso en antecedentes de lo que te esperaba si seguías aquella ruta. Tomando otro camino te dirigiste a Ítaca. ¡Ah, Eumeo! Cómo me enterneciste el corazón al contarme la triste vida de mi anciano padre y hasta tu propia historia fue para mí desgarradora, pues siendo hijo del rey de Siria habías sido raptado por los piratas fenicios y vendido a mi padre Laertes. ¡Cómo te conmoviste al ver a Telémaco de vuelta! ¡Y cómo me alegré yo, hijo mío, al verte después de tanto tiempo! 8 A una indicación tuya, Telémaco, partió Eumeo a avisar a Penélope de tu llegada. Después de haber yo probado tu ánimo con algunas preguntas te revelé quién soy y recobré mi verdadero aspecto a un tiempo. Planeamos entonces la venganza, férreamente ejecutada luego. El resto ya lo sabes. Acompañando a Eumeo, bajo el disfraz de pordiosero, llegué a palacio. A duras penas pude contener mis lágrimas al ver que se alzaba del fiemo en que yacía mi buen perro Argos, abandonado de todos, a recibirme moviendo el rabo. Allí murió a mis pies el escuálido can, harto de pasar calamidades. Escarnecido como fui por los pretendientes, que no veían en mí sino a un mendigo, llegaron incluso a arrojarme un escabel. Sólo después de haber vencido en pugilato a Iro, el mendigo más petulante de toda la ciudad, fui autorizado a entrar en el palacio por los pretendientes de Penélope, más para servirles como motivo de chanza que otra cosa. Pero Atenea inspiraba nuestros pasos, pues hablando con tu madre le sugirió que se presentara ante aquellos derrochadores zánganos que consumían nuestra hacienda. Deslumbrados por su belleza le mandaron ricos presentes cuando supieron que había subido a su alcoba. ¡Ah, si mis tristezas hubieran acabado aquí! Tuve que sufrir entonces en mi propia casa la injuria de mi criada Melanto, no de un extraño sino de uno de los míos. Al abandonar los pretendientes la estancia para ir a dormir me ayudaste a sacar en secreto todas las armas de la sala donde organizaban sus festines. Mi compasiva esposa, al ver que era nuevamente insultado por Melanto, me invitó a sentarme a su lado. Fue entonces cuando, para tantearla, le conté que había visto a su esposo, y le aconsejé que lo esperara con paciencia. Apiadándose de mi deplorable aspecto, tu madre mandó a sus criadas que me lavaran y adecentaran y me cambiaran aquellos harapos por una indumentaria digna, pero yo me negué a tantos cuidados y sólo acepté que me lavara los pies una anciana que hubiera sufrido en su alma tanto como yo. Mandaron en aquel punto llamar a mi nodriza Euriclea, que me reconoció, aunque yo haciendo gala de esa cualidad que me es connatural, la prudencia, la obligué a guardar silencio. Penélope me hizo aquí una preciosa confidencia, como era su intención de proponer a los pretendientes un certamen de destreza en el manejo del arco, de todas las armas la preferida por mí. 9 En dicha prueba se debía hacer pasar una flecha entre los anillos formados por las hojas de las doce segures apuntaladas en el suelo. Cuando tu madre se retiró a sus aposentos yo me entregué a meditar mi revancha. Al amanecer creí percibir un presagio que me era favorable. Mientras se disponía el banquete de los pretendientes, el infiel Melancio, uno de mis pastores, me insultó, siendo yo defendido por Filecio, otro pastor. Vinieron entonces los pretendientes, que continuaron sus chanzas y bromas a mi costa. Y una vez que tu madre bajó a la sala para proponerles la prueba del arco, tu comenzaste a disponer las segures. Y llegó la hora de la verdad, en que ninguno de los presentes conseguía tensar mi arco, ni siquiera tú, hijo mío. Entonces solicité a aquellos pretenciosos fantoches, como bromeando, que me dejaran intentarlo a mí. Ellos, por continuar la burla a mi costa, accedieron y tensando yo el arco sin esfuerzo introduje la flecha a través de los anillos. Mientras mis enemigos, abochornados, palidecían, tú te situaste junto a mí empuñando una pica. La primera flecha fue para el cabecilla, Antínoo. Se la merecía más que ninguno. Luego les revelé mi identidad al tiempo que mis fieles Eumeo y Filecio atrancaban las puertas del patio y se empleaban duramente. Se consumó mi justicia, pues, como bien sabes, murieron todos los que habían osado perturbar mi hogar y arrebatarme mi mujer y mi reino. A mi justicia asistió el cabrero Melancio, atado por orden mía a una columna. Sólo perdoné la vida al aedo Femio y al heraldo Medonte. Las mismas criadas infieles fueron ahorcadas y mandé también ajusticiar a Melancio en el patio como a un vil delincuente. Luego ordené a Euriclea purificar las estancias del palacio donde se había cumplido mi venganza. Ella misma fue la encargada por mí de anunciar a tu escéptica madre mi llegada. En los primeros momentos de confusión ante la matanza Penélope creía que había sido un numen quien había matado a todos los que alteraron su paz y la acosaban con sus pretensiones injustas. Bajó a la sala, pero no supo reconocerme mientras yo daba órdenes para que no se transmitiera a la ciudad la noticia de la matanza, ya que habíamos matado a la flor del país, a los mozos mejores de las tierras de Ítaca. Nos convenía antes lavarnos y vestir nuestras mejores galas para luego ponernos a salvo. Lo sorprendente es que tu madre no me reconoció hasta que le expliqué con pelos y señales cómo construí con mis propias 10 manos nuestro común lecho conyugal; al momento ella me abrazó entre copiosas lágrimas. Le conté luego en nuestra alcoba todas mis peripecias, hasta que llegó el alba y salí en busca de mi padre Laertes para traerlo a palacio. Si no hubiera sido por Atenea, hijo mío, quizás todo esto hubiera acabado mal. Pues algunos habitantes de nuestra isla, queriendo vengar a los pretendientes, intentaron una matanza. Mas nuestra protectora intervino para adoptar el aspecto de Mentor, tu consejero, y hablando al gentío pacificar los ánimos. Ella me hizo prometer que sosegaría mi ánimo y no pensaría en más venganzas. Ella nos ha traído el don más precioso para las criaturas mortales, el de la paz, pues ha mandado sellar un pacto entre mi pueblo y yo para que sean olvidadas todas estas querellas.