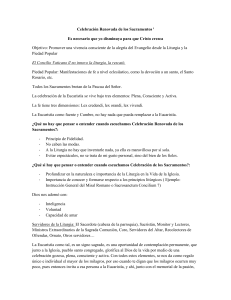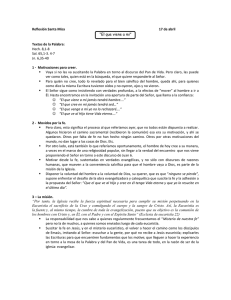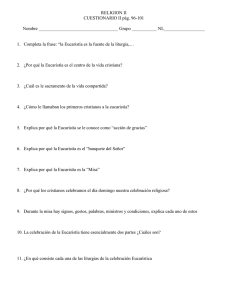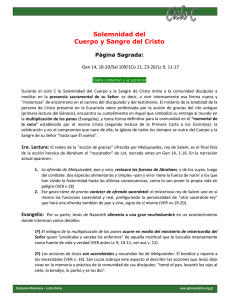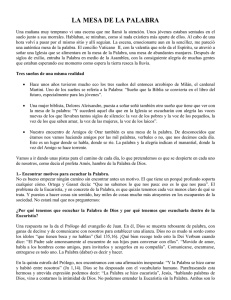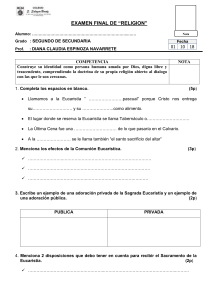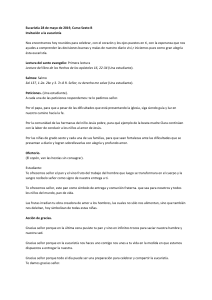381420174-Cartas-Entre-Cielo-y-Tierra-La-Misa-Explicada-a-Un-Catolico-No-Practicante-Ricardo-Reyes-Castillo
Anuncio
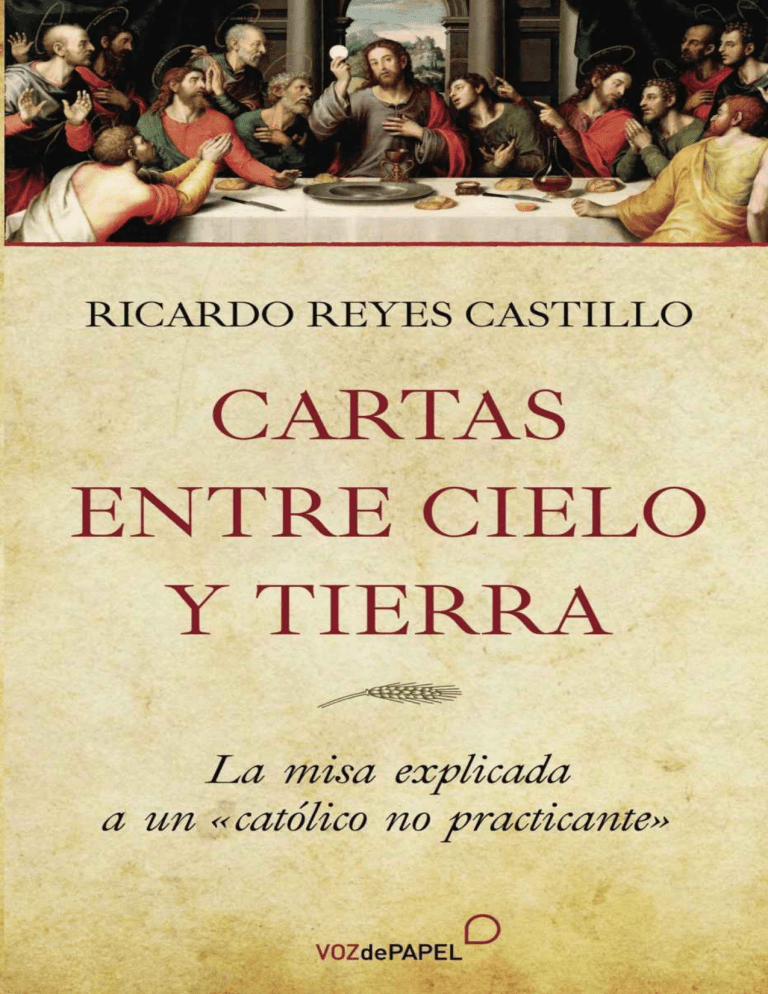
CARTAS ENTRE CIELO Y TIERRA La misa explicada a un «católico no practicante» 2 RICARDO REYES CASTILLO CARTAS ENTRE CIELO Y TIERRA LA MISA EXPLICADA A UN «CATÓLICO NO PRACTICANTE» PRÓLOGO DEL CARDENAL ANTONIO CAÑIZARES 3 Edificio Alcovega Carretera de Fuencarral, 14 Edificio 1. Oficina F-8. 28108 Alcobendas (Madrid) Teléfono: 91 594 09 22 [email protected] www.vozdepapel.com Título original: Lettere tra cielo e terra. Traducción: Ana María Reyes Castillo © Edizioni Cantagalli S.r.l., Siena (Italia), marzo 2013 © 2014, Diseño de cubierta: Rudesindo de la Fuente Primera edición: marzo de 2014 Tercera edición: junio de 2014 Depósito Legal: M-2980-2014 ISBN: 978-84-96471-70-2 ISBN E-Book: Composición: Francisco J. Arellano Impresión: Cofás Impreso en España — Printed in Spain No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. 4 5 ÍNDICE PRÓLOGO del cardenal Antonio Cañizares PREFACIO 7 11 PRIMERA CARTA: UNA INTRODUCCIÓN 15 SEGUNDA CARTA: LA E UCARISTÍA COMO ORACIÓN 29 T ERCERA CARTA: LA E UCARISTÍA, MISTERIO PASCUAL CUARTA CARTA: LOS RITOS DE INTRODUCCIÓN QUINTA CARTA: E L 42 55 67 HOMBRE SEXTA CARTA: MOMENTO CRUCIAL 81 SÉPT IMA CARTA: LITURGIA DE LA P ALABRA OCTAVA CARTA: P RESENTACIÓN 93 113 DE LAS OFRENDAS NOVENA CARTA: P LEGARIA EUCARÍSTICA DÉCIMA CARTA: E L 129 147 CIELO ABIERTO ENTRE EL ARTE Y LA LITURGIA UNDÉCIMA CARTA: R ITOS DE COMUNIÓN DUODÉCIMA CARTA: NADA MÁS 161 Y CONCLUSIÓN 175 6 PRÓLOGO Nos encontramos ante un libro muy original. Un libro que, de entrada, tengo que decir era necesario y es muy de agradecer. Se han escrito muchos sobre el mismo tema: la Eucaristía, la Santa Misa. Pero éste es distinto. No es ni mejor ni peor que otros (es mucho mejor que muchos; todo hay que decirlo), es diferente; es un libro que vale la pena leer, porque nos introduce en lo que es la Eucaristía, nos mete dentro de ella, en su participación, en el seguimiento de cada uno de sus momentos no como espectador ajeno o distraído ante lo que ahí acontece realmente, sino de manera activa, como actor con otros, interesado, que no se puede evadir de lo que allí pasa. El libro es una confesión de fe, de la confesión de la fe de la Iglesia en el misterio eucarístico. Confesión y testimonio de fe de un sacerdote que actúa en la persona de Cristo en la Santa Misa. No hace elucubraciones, ni ofrece erudiciones de profesor sobre esta realidad, la de la Eucaristía, que sólo desde la fe puede saborearse, pero que también el alejado, católico no practicante, puede comprender y entrar dentro, sin quedarse en los márgenes, e interesarse porque se ve concernido e implicado. Su autor, Ricardo Reyes Castillo, es un hombre de fe, un hombre de Iglesia, de experiencia de fe eclesial, que cuando celebra no ejerce un papel ni representa una función, sino que se siente enteramente implicado dentro de lo que acaece de principio a fin en la Santa Misa. Y de ello da testimonio: da testimonio de lo que ve y palpa en la Eucaristía, de lo que sucede de verdad en ella. Está escrito, además, en forma de cartas, que es la manera de comunicarse con una persona querida, comunicarse con un amigo, hablando al amigo como se habla en trato de amistad: con sinceridad, sin subterfugios, con verdad, ofreciendo lo mejor de uno y lo mas valioso que uno pueda ofrecer al amigo, desde la base de la común experiencia compartida de las más profundas realidades del hombre; esas realidades que con el amigo se pueden decir porque los dos se entienden en un lenguaje común, aunque en uno sea lenguaje de fe y en el otro sea solo humano, pero siempre hondo y verdadero. 7 Es un verdadero diálogo en el que el creyente y el amigo alejado se implican mutuamente en un dar y recibir, en un interpelar y responder, en un cuestionar y buscar la luz juntos, en un ir y hacer juntos un mismo camino. No es fácil lo que Ricardo Reyes intenta. Pero lo logra. Se establece esa comunión y ese compartir, en el que, como los caminantes de Emaús, que no comprendían, llegan a comprender, a abrírseles los ojos y a llenarse de nuevo de una esperanza iluminadora que se había perdido. Lo mejor ante este libro es leerlo, zambullirse en su lectura, con calma, sin prisas y sin el interés del consumidor o del buscador de recetas o de soluciones a enigmas que a poco conducen. El autor conduce de la mano, pero sin arrastrar ni obligar; con el respeto del pedagogo, con la maestría del maestro y del sabio. Un libro en el que la fe y la razón caminan de la mano. Hay que dejarse guiar y estar dispuesto a no quedarse uno donde está. Ante este libro, de una lectura que reclama esfuerzo y sosiego y disposición a escuchar y cambiar, me gustaría ser como el lazarillo mudo —al que se refería D. Eugenio D’Ors— que acompaña al visitante de un monumento y se limita a señalar y con su dedo apuntar: «Ahí está». En este libro se contiene lo fundamental de nuestra fe: el misterio eucarístico; en él está todo. Su lectura, como el testimonio del autor y lo que él nos entrega como lo mejor, nos llenará de gozo y agradecimiento. Gozo y agradecimiento ante lo que constituye el corazón de la Iglesia, en el que se contiene el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre y haciéndonos partícipes de él. No podemos silenciar ni ocultar el gran misterio de la fe: la Eucaristía, el misterio de la Última Cena en que se anticipa el sacrifico de la Cruz, la entrega de Jesús hasta el extremo, y ahora se perenniza y actualiza hasta el fin de los siglos. No podemos ocultarlo; seríamos infieles a los hombres, los traicionaríamos si no se lo mostrásemos a ellos. Porque el Sacramento Eucarístico es para todos. La Iglesia, porque es para todos este Misterio, quiere que todos los hombres participen de él y se alimenten de él, porque es el Amor de los amores, Dios con nosotros, y así entren en su alegría, la alegría que los cristianos tenemos y que nadie nos puede arrebatar. De aquí brota la alegría cristiana, la alegría del amor y de ser amados. El misterio eucarístico alimenta en los creyentes de todas las épocas la alegría profunda, que está íntimamente relacionada con el amor y la paz y tiene su origen en la comunión de Dios y los hermanos. Se puede comprender que algunos, como hijos de nuestro tiempo y de una mentalidad cientifista e instrumental, sólo se queden en ese plano del conocimiento, y se encuentren perplejos y hasta contrariados por esta realidad de la Eucaristía que reconoce y profesa la fe católica. «Precisamente porque se trata de una realidad misteriosa que rebasa nuestra comprensión», no nos ha de sorprender que también hoy a muchos les cueste aceptar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No puede ser de otra manera. Así ha sucedido desde el día en que, en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús declaro abiertamente que había venido para darnos en alimento su carne y su sangre (cf. Jn 6, 26-58). Ese lenguaje pareció «duro» y muchos se volvieron atrás. Ahora, como entonces, la Eucaristía sigue siendo el gran «signo de contradicción» y no puede menos de serlo, porque un Dios que se hace carne y se sacrifica por la vida del mundo pone en 8 crisis la sabiduría de los hombres. Pero con humilde confianza, la Iglesia hace suya la confesión de fe de Pedro y de los demás Apóstoles y con ellos proclama, y proclamamos nosotros: «Señor ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68). Esto es lo que hace el autor de este libro, que intenta ayudarnos —lo consigue— a reavivar y confesar esta fe. Con admiración, asombro y alegría incontenible la Iglesia adora, contempla y participa el misterio supremo de nuestra fe, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Sacramento del altar. Él ha querido quedarse con nosotros y ser el corazón latiente de la Iglesia. En este sacramento está todo y de él brota todo. El futuro está en él, el futuro del mundo en él se encuentra. No podemos escamoteárselo. Es lo que hace Ricardo Reyes Castillo en estas cartas, que aun dirigidas a un amigo suyo concreto, nos conciernen y se dirigen a todos, y todos podemos encontrar en ellas luz y camino para participar como se debe en la Eucaristía y continuar el camino con esperanza y en amor. Por eso nuestro agradecimiento, mi agradecimiento personal, por este libro y espero y pido que escriba otro para ayudar de manera muy concreta y sencilla a celebrar bien la Eucaristía y a participar de lleno en ella. Es un gran servicio a la nueva evangelización, que sin la Eucaristía no será posible, ya que es su fuente y su culmen. ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino 9 PREFACIO Este trabajo nace de la solicitud de un amigo que se define a sí mismo como «católico no practicante», de que le explicara por qué es necesario para la vida del cristiano participar en la misa. La cuestión no es banal si tenemos en cuenta cómo se vive ya, desde hace muchos años, la religión en general y, en modo particular, el cristianismo. Es obvio que en Occidente, y especialmente en Europa, se está viviendo un progresivo alejamiento de la Iglesia católica. En dos mil años de cristianismo hemos visto naciones enteras entrar en la Iglesia —a partir del edicto del emperador Constantino hace diecisiete siglos— llevando a una consolidación del poder temporal que se apoyaba en la autoridad espiritual del papa, y que continuó hasta el siglo XIX. Del mismo modo, pero con un movimiento opuesto, originado por el iluminismo y que poco a poco ha acelerado en los dos siglos sucesivos, hemos visto también la salida de estas mismas naciones de la Iglesia. Hoy, este alejamiento ha adquirido un carácter que pareciera definitivo (o particularmente incisivo), especialmente en la Europa del Norte: una descristianización que no parece querer detenerse y que tiene como contrapeso una evidente crisis de fe. Frente a esta situación siento que responder a la pregunta de mi amigo tiene un valor extremo. Mi deseo no es redactar un análisis histórico-científico de la cuestión, sino afrontarla a partir de la constatación concreta del malestar existencial que caracteriza inevitablemente al hombre de hoy, y de la conciencia que, en tal situación, clama por una gran necesidad de espiritualidad. El hombre sufre. Basta subir al metro en cualquier ciudad europea y ver alrededor: miles de rostros sin esperanza, reflejando soledad y unidos únicamente por una común melancolía. Muchísimos de estos son bautizados, cristianos practicantes y no practicantes, que no están satisfechos con sus vidas y ni siquiera conocen el porqué: viven simplemente un malestar de la existencia a la cual no saben dar un nombre, ni mucho menos encontrar una respuesta. Frente a tal dificultad, todavía persiste el deseo de encontrar una plenitud del 10 ser, que es una urgente necesidad que surge de lo más profundo de la persona. La mayor parte de las veces este anhelo se dirige hacia formas de espiritualidad más sincréticas y orientales, quizás por el aspecto de novedad que estas presentan, en comparación con el rutinario pasar de la vida. El cristianismo tiene la respuesta para este hombre que sufre, pero muchas veces esta respuesta no es tomada en cuenta, ya que se encuentra escondida detrás de numerosas vestiduras que la ofuscan y la degradan. Nos referimos al caso concreto de una persona que raramente va a la Iglesia, pero aun cuando lo hiciese, tendríamos que reconocer, con pesar, que casi nunca encontraría una respuesta a sus preguntas de hombre moderno y desencantado, a quien no bastan esas pastorales hechas para quien tiene ya la fe, o algún rudimento de fe. Permanecería entonces decepcionado sin saber adónde más ir a buscar. ¿Este escrito? Una gran pretensión: proveer un instrumento para luchar contra el analfabetismo religioso que caracteriza nuestra época. Como sacerdote católico siento la urgencia, sobre la base de aquello que Cristo está haciendo en mi vida, de hablar no solo a quien vive ya su fe de un modo más o menos auténtico, sino también a quien se considera alejado de la Iglesia, o a quien quizás se ha acercado y se ha vuelto a alejar sin encontrar respuestas. Estamos hablando obviamente de una problemática enorme que no es posible afrontar en cada uno de sus aspectos. Ni el presente trabajo tiene la presunción de proporcionar todas las respuestas. Consciente de la importancia de la cuestión y de su amplitud, he querido concentrar este trabajo en lo que es la misa, corazón de la fe católica, constatando que, lamentablemente, se ha perdido el profundo significado de esta celebración, que debería estar en estrecha conexión con las exigencias espirituales de nuestra vida. Al mismo tiempo quisiera resaltar la necesidad de un camino de aprendizaje de las fuentes del cristianismo y de sus tradiciones para redescubrir un aspecto metafísico que ha sido erradicado del pensamiento de la modernidad. No se trata, entonces, de un ensayo teológico sobre la misa, sino más bien de la tentativa de introducir al lector, con simplicidad, en el contenido y la armonía de la celebración litúrgica para persuadirlo —intención quizás un poco ambiciosa— de que con una comprensión más profunda del tesoro que esta encierra, se podría proporcionar una primera respuesta al malestar evidente de mi amigo, pero común en muchos. Aquí, entonces, estas cartas: resultado del intento de explicar, con sencillez, la necesidad de vivir la Eucaristía. Creo que el problema es que la celebración de la misa se vive de modo parcial, ya que hoy el cristiano no tiene los instrumentos esenciales para comprenderla y vivirla en profundidad. El reto que he aceptado, en pocas palabras, ha sido el de ver si es posible hacer simple aquello que parece complejo; traducir en el lenguaje de todos los días la belleza del Dios que está cerca. En esta óptica he usado episodios ligados a mi experiencia personal, he introducido, comentándolos, varios pasajes de la Biblia, dándoles una lectura en línea con la doctrina y la tradición cristiana para evidenciar su actualidad y su valor ante 11 nuestras incapacidades, que constantemente nos niegan una vida en plenitud. A todo esto le he agregado diversas notas que sirven de fundamento a aquello que escribo y como instrumento de profundización para quien quiera hacerlo. La experiencia me ha llevado a ser consciente de la necesidad de una formación para los cristianos, que lleve a colmar el abismo entre vida y fe. Para esto es necesario partir de la adquisición de los aspectos «simples» de la misa, que están al alcance de todos, hechos de gestos y palabras pronunciadas o escuchadas por los fieles. Desde aquí, entrar poco a poco en el misterio, abriendo una puerta tras otra, hasta descubrirlo en toda su riqueza y profundidad. Este sería mi deseo: poder inspirar curiosidad hacia aquello que se vive en la misa a través de los actos que se cumplen, para mostrar la necesidad de la Eucaristía como último sentido en la vida de cada uno. Disfruten la lectura. 12 PRIMERA CARTA UNA INTRODUCCIÓN Queridísimo Esteban, ¿Te acuerdas cuando durante una cena el año pasado me preguntaste por qué era necesario ir a misa? Entonces prometí hablarte más del tema, pero luego no tuvimos más ocasión. Es increíble cómo nunca encontramos tiempo para nosotros mismos. Parece absurdo, pero es así; las cosas por hacer son tantas y siempre hay alguna que tiene prioridad; mientras tanto, nuestra vida continúa pasando y, desafortunadamente, al final las cosas importantes se nos escapan. Ahora he decidido que no quiero esperar más, y aquí estoy listo para explicarte la importancia de la Eucaristía y la unión que existe entre sus varias partes. No sé por dónde empezar, pero puedo decirte aquello que he visto con mis ojos y, sobre todo, qué he encontrado en la Eucaristía: una cosa verdaderamente grande. ¿Sabes qué te digo? Hoy podría renunciar a todo sin mucha dificultad, pero estaría aterrorizado si no pudiese vivir el misterio que pruebo todos los días en la Eucaristía y que en el fondo es la única cosa que me permite seguir adelante. Escribirte sobre esto quiere decir hablarte de mi experiencia de fe, propiamente; por eso no puedo suponer que tú entiendas, y mucho menos que te acerques a la fe por esto que te escribo. Pero léeme sin juzgar, sin ideas preconcebidas y, sobre todo, sin filtros mentales. En la actualidad, más que nunca, estamos convencidos de bastarnos a nosotros mismos; de ser autosuficientes y, sobre todo, pensamos que los sacramentos y las liturgias son superestructuras inútiles, inventadas por el clero, que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Desafortunadamente, también nosotros, los sacerdotes, somos responsables de esta separación y por esto es normal que ahora un sacerdote quiera convencerte de lo contrario. ¿Por qué debo ir a misa? Esta pregunta que haces es esencial; pero tratar de 13 convencerte, como dije antes, quizás no es el enfoque correcto; la respuesta debe venir de otra dirección y proporcionar simplemente los instrumentos necesarios para que puedas libremente decidirte a hacer una experiencia en primera persona de la eficacia de la Eucaristía, como encuentro con Aquel que vence la muerte. ¿Te acuerdas que el año pasado iba siempre a Barcelona a visitar a mi tío que estaba enfermo? Te hablo de él porque creo que tiene una relación estrecha con la respuesta a tu interrogante, a la demostración de que la misa es un encuentro con el Señor que ilumina nuestra historia. Mi tío se llamaba Hugo y era un hombre especial. Era rico y muy poderoso. No lo creerás, la primera vez que fui a visitarlo a Barcelona yo tenía miedo; le habían apenas diagnosticado un tumor maligno en el riñón y pensaba que él no estaría dispuesto a hablar, mucho menos a discutir conmigo sobre Jesucristo. En cambio, no fue así. Para mi sorpresa, signo de mi poca fe, fue todo lo contrario. No me dejó siquiera abrir la boca y me dijo: «Debemos hablar en privado». Antes de continuar con lo que conversamos en privado debes saber que cuando salí de Panamá, hace diecisiete años, yo era un joven un poco loco y nunca he sabido realmente qué pensaba mi familia sobre mi vocación. Por eso yo estaba sinceramente preocupado, porque como bien sabemos, «nadie es profeta en su propia tierra». Aquel día mi tío me pidió que le leyera la Biblia y le hablara de mi fe. Él había sido bautizado, pero se había alejado de la Iglesia; aunque nunca dejó de buscar, siempre siguió siendo, como tú, un hombre sediento. Durante las visitas que le hice en ese periodo, me repetía siempre una frase que yo no entendía. Me decía: «¿Sabes algo? Cada vez que yo entraba en una iglesia para un funeral o un matrimonio, siempre hacía la misma oración: “Si existes, no me dejes morir sin conocerte”». Después, mi tío hacía una pausa, respiraba con fuerza y me preguntaba: «¿Comprendes, Ricardo?» Y yo siempre respondía: «Sí, comprendo». Cada vez me repetía el mismo concepto; cada vez me preguntaba si había comprendido y toda vez yo, estúpidamente, convencido de haber entendido, le respondía que sí. Realmente pensaba que era la enfermedad y las medicinas que le hacían repetir siempre la misma cosa. Me tomó buen tiempo darme cuenta de que no había entendido nada y que lo que quería decirme mi tío era otra cosa. Entonces, cuando por la enésima vez me preguntó: «¿Comprendes, Ricardo?», yo le respondí: «No, me parece que no comprendo». Entonces sonrió, me miró y me dijo: «¡Claro que no puedes entender! No conoces tantos aspectos de mi vida, pero es increíble que aquel Dios en el que tú crees me haya escuchado. ¿Te das cuenta? Debo decirte una cosa: hoy sé que esta enfermedad es el instrumento que Dios ha escogido para responder a mi oración». Y yo también creo realmente que así fue: este hombre, a través de la enfermedad, pudo descubrir el amor de un Dios que no abandona nunca a sus hijos, sino que los consuela con ternura y los sostiene, sobre todo en el dolor. Estamos hablando de un Dios personal. Totalmente personal, que se inclina tanto sobre el hombre, que comparte la misma naturaleza humana. Mi tío estaba verdaderamente maravillado de que un Dios tan lejano, o que al menos él creía así, hubiese escuchado su deseo respondiéndole y mostrándole la ternura de su amor. 14 Siempre me ha llamado la atención cómo las personas se acercan a Dios en el dolor. Antes pensaba que era por el miedo a la muerte; luego descubrí que es la enfermedad la que, mostrándole al hombre la inutilidad de esta vida, transforma completamente las prioridades, cambiándolas. O Dios existe, o todo es simplemente absurdo. No sé cómo sucede, pero sé con certeza que no somos nosotros los que lo buscamos, sino que Él siempre nos espera en los momentos cruciales, como sucedió con mi tío, que vio cómo Dios escucha siempre al hombre en los momentos más dramáticos de su vida para conducirlo al amor que nos manifiesta en su Hijo Jesucristo. Este hombre crucificado y resucitado nos testifica en la intimidad de nuestro ser su victoria sobre la muerte. Es esta victoria sobre la muerte la que nos libera del miedo, haciéndonos entrar en la eternidad y nos regala una vida plena porque, hasta ahora, estaba limitada por la angustia y por el dominio del tiempo. No es fácil hablar de estas cosas porque son argumentos sobre los cuales el hombre debate desde hace milenios. ¡Desde los presocráticos y Platón en adelante, no se habla de otra cosa más que de la búsqueda de la Verdad! ¿Existe una Verdad absoluta? ¿O la búsqueda de la misma es solo un antídoto para el dolor, y por esto un invento del hombre para resolver su condición precaria? El cristianismo, ¿es revelación divina que cambia la vida de las personas, o proyección humana que transfiere frustraciones y sufrimientos en las manos de un Dios hipotético para una salvación improbable en el más allá? La Eucaristía, para nosotros los cristianos, es la respuesta a esta pregunta del millón. El sentido de tu pregunta, entonces, podría ser leído así: si Jesús me está esperando en su Iglesia, ¿qué quiere? Y yo, ¿por qué estoy buscando algo que podría estar en Cristo? Entonces lo primero que debes hacer es tener claro qué cosa esperas, o bien, qué cosa no esperas de la misa; por esto he creído necesario comenzar con un pasaje de san Juan, para poder poner las cosas en claro. En el capítulo seis del Evangelio según san Juan, Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, saciando a cinco mil personas; después del milagro, estos lo quieren aclamar como su rey y Él escapa. Pero la multitud lo busca y lo encuentra el día después en la orilla del lago Tiberíades. Están muy sorprendidos porque Jesús no tenía ninguna barca. Ellos no saben que el Maestro, como cuenta el evangelista en los versículos anteriores, ha «caminado sobre las aguas»; entonces lo interrogan: «¿Rabbí, cuándo has llegado aquí?», pero Cristo no responde a su pregunta y les dice: «En verdad, en verdad os digo: vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado» (Jn 6, 26). En otras palabras, les está preguntando: «¿Qué quieren?», «¿por qué me buscan?, ¿quieren saciarse materialmente, o dar respuesta a vuestra inquietud y a vuestro sinsentido?» Es lo mismo que te pregunta a ti, querido Esteban. Detrás de tu pregunta, ¿hay solo curiosidad intelectual? O, más bien, ¿piensas tú también en el Señor como una ayuda para resolver los pequeños problemas cotidianos? No sé cuáles serán tus motivos, pero Jesús te da hoy la misma respuesta que dio hace dos mil años a la multitud del 15 Evangelio: «Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre» (Jn 6, 27). Cristo es Dios crucificado que se ha entregado a la muerte en un cuerpo humano para rescatar a la humanidad perdida en sus vanas tentativas de querer ser. Jesús, hoy como entonces, ama a todos los hombres, desde el más simple al más genial; desde el que se quema y arde por conocerlo, hasta al que es frío y lo rechaza debido a sus creencias racionales; sin embargo, no tiene simpatía, aunque también los ama, a los «tibios», porque ni creen en Él, ni lo rechazan, y no se dan cuenta de que están buscando a un Dios a su «propia imagen» que no existe. (cf. Ap 3, 14-22). El Señor, que nos ha dejado la Eucaristía para mostrarnos cómo en Él podemos vivir nuestra vida, en su integridad de espíritu y cuerpo, sin divisiones, ¿será así? ¿Será posible que Dios me ame a mí, tal como soy, con todos mis pecados, hasta el punto de querer entrar en una relación personal conmigo? ¿O no será así? Lo decidirás tú al final de estos escritos. La primera dificultad que encuentro rápidamente es aquella terminológica. La palabra «misa», no sé por qué, me trae a la mente algo inmóvil, lejano, aburrido y quizás incomprensible. Para el ser humano es dificilísimo abrirse al conocimiento de algo que él ya presume conocer. Si yo tengo una idea en la cabeza sobre la misa, será dificilísimo abrirme y descubrirla como aquello que realmente es. El término «misa» al cual estamos acostumbrados tiene origen en el latín Ite, missa est (Vayan, [la ofrenda] ha sido enviada), o sea, las últimas palabras con las cuales el sacerdote saluda a la asamblea al final de la celebración. Por esto creo que sería más apropiado usar «celebración eucarística» o solo Eucaristía, palabra de origen griego que quiere decir «acción de gracias». La Eucaristía es entonces un acto a través del cual damos gracias a Dios porque nos da la posibilidad de vivir nuestra vida sin miedo a la muerte. No quisiera parecerte el usual pesimista, pero entrar en el centro de la Eucaristía presenta muchos obstáculos de diferentes naturalezas que reflejan las dificultades del cristiano en vivir la propia fe. Existe una infinidad de posibles resistencias, que van desde la historia personal hasta razones culturales, desde problemas concretos y materiales, a problemas psicológicos, para no hablar de todos los poderes y las fuerzas dominantes de cada época histórica que, conscientes de la importancia de la Eucaristía, han buscado disminuirle su centralidad en la vida de los fieles. Otro problema que no debemos dejar a un lado es que hoy, como te repito siempre, nadie habla de nuestro enemigo, el demonio. Pareciera que ha desaparecido de nuestro imaginario colectivo, considerado más bien como herencia del Medievo, una fábula oscurantista de personas irracionales, y no como el verdadero gran enemigo del hombre. Su más grande victoria, especialmente en el último siglo, ha sido la de convencernos de su inexistencia. ¡Y podemos reconocer que ha hecho un buen trabajo! Ya imagino tu mirada perpleja. Mencionar al demonio provoca en todos la imagen de un ser con cuernos, cola y patas en lugar de pies, ojos flameantes y nariz que sopla humo, o aquellas imágenes que nos vienen de películas de terror como El exorcista; pero no es así que se deja encontrar. Me explico mejor. Debes saber, ante todo, que el demonio es 16 conocido también como Lucifer que significa portador de luz. Tiene la capacidad, a través de los «pensamientos» lógicos, y quizás, con alguna nota de verdad, de convencerte de que eres una víctima y que nadie te entiende verdaderamente. No se manifiesta de manera abierta, sino que se limita a sugerirte claves de lectura sutiles, una «pulga en el oído», como hizo con Eva en el paraíso terrestre, llevándola a confundirse y a pensar que Dios quería limitar su inteligencia y su libertad. Si piensas un momento, cada pelea con tu esposa parte de un pensamiento que te dice: «Atento, te está aplastando, explotando; se está aprovechando de ti y te está matando». Es lógico y humano que uno se deba defender; pero, desafortunadamente, estamos convencidos de que el mejor modo para hacerlo, que por cierto es el único que conocemos, es golpear al mismo tiempo al otro, y de hecho nos encontramos así en una guerra. Mira, el demonio nos hace entrar en un vórtice alucinante que nos chupa. Acuérdate de que «nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del Mal que están en las alturas» (Ef 6, 12). Por eso cuando la Iglesia habla del pecado, se refiere esencialmente al sentido de carecer de algo, de tomar una vía equivocada que conduce a la desilusión y al fracaso; pecado es escucharse solo a sí mismo sin darse cuenta, en realidad, de estar escuchando la voz del demonio que acusa siempre al otro por las cosas que no te salen bien, y te hace sentir una víctima. «¡Es justo que te defiendas!», te sugiere, «¡especialmente cuando tú tienes la razón!» Pero, qué casualidad, que presumimos siempre de estar en lo correcto, ¿no te parece? Una cosa es cierta: el demonio quiere llevarnos a la soledad; él conoce la capacidad que tiene la Eucaristía de llevar al hombre a su integridad para que no esté dividido en sí mismo sino, y al mismo tiempo, a una verdadera relación con los demás; por esto el «astuto reptil» hace de todo para que nadie vaya más a misa y que no descubran la fuerza salvadora que esta encierra. Precisamente por eso hay un ataque directo a cada cristiano que quiera vivir la inmensidad escondida en este sacramento. Debes entender que la Eucaristía es el corazón de nuestra fe, que nos lleva a vivir nuestra vida en plenitud, mientras Satanás quiere llevar al hombre a despreciar la vida. La mediocridad que tú notas y que me cuentas en el modo de preparar y vivir las celebraciones, no es más que el fruto de un pensamiento que se ha inmiscuido también en el clero y que disminuye el valor de cada aspecto de la misa. De esta situación surgen otras dificultades de diversa naturaleza, pero que demuestran un denominador común; o mejor, que reconducen todas a la situación siempre más comprobable, de una fe confusa y de un rechazo completo a la Iglesia. Solo hace algunos años —disculpa por la digresión histórica, pero necesaria— se difundía en los principales ambientes culturales un cierto ateísmo convertido luego en un signo distintivo de algunos ambientes intelectuales. Hoy, hijo de aquel ateísmo, es la actitud, tan difundida y masificada, a tal punto que impregna todos los aspectos de la vida cotidiana, que defino como «apatía escatológica»: es decir, una actitud que lleva al completo desinterés de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta 17 actitud contrasta, como te decía antes, con una búsqueda desesperada de espiritualidad que se expresa en diversas formas, a menudo sincréticas (una mezcla de varios aspectos de diferentes religiones); de una fe «hágalo usted mismo» que podríamos definir: «mercado de la fe»[1]. Se pasa de la indiferencia más absoluta hacia todo aquello que trasciende; a un extremo individualismo que pretende escoger o, más aún, crear el tipo de religiosidad más conveniente, aceptando o negando dogmas y afirmaciones con respecto a cada aspecto del vivir. Existe el riesgo de que este modo de actuar esté presente en la vida de muchos cristianos que, sin conocer los fundamentos reales de las verdades de la fe, escogen conforme a su propia discreción, los principios de la doctrina a la cual adherirse. En este panorama cultural el hombre vive en el profundo sufrimiento de haber perdido el sentido de las cosas, quedando enjaulado en sí mismo y esclavo de un pensamiento común que se convierte para él en una prisión. De aquí que las personas viven una incapacidad de alzar la mirada al cielo, perdiendo cualquier posibilidad de un horizonte «ulterior», para no decir trascendente. Este hombre enfermo, a menudo somos nosotros, inmersos en una realidad dramática, incapaces de afrontar la vida y a menudo huyendo de nosotros mismos y de los otros. Esto lleva también, inevitablemente, a una profunda separación interna del hombre que se traduce en una incapacidad de vivir plenamente las propias decisiones, llevándolo a una ruptura entre la propia vida y su fe. El hombre está en la búsqueda desesperada de la felicidad. En su búsqueda se construye a sí mismo, pero lo hace siguiendo los únicos caminos que el mundo de hoy es capaz de indicarle: la estima, el poder y el dinero, solo por mencionar tres de los principales remedios contra el miedo al fracaso que el hombre debe exorcizar continuamente. Al perseguir estas falsas metas se pierde de vista lo más importante: la propia vida. Así encontramos, por ejemplo, a un gran ingeniero capaz de edificar casas, calles o puentes, pero incapaz de construir una relación verdadera, sea consigo mismo, sea con su mujer o con sus hijos; un hombre que en su trabajo logra de todo, pero que se encuentra con la incapacidad de amar verdaderamente al otro: un hombre desgarrado. Así como un escalador que se sube por las paredes lisas está concentrado en no resbalar y pierde de vista la cima, así el hombre irresuelto, que al no encontrar las respuestas a las propias incapacidades, continúa refugiándose en el «hacer» cotidiano, perdiendo de vista el valor de la vida, el sentido. Este hombre no comprende ya aquello que le es propio; o sea, el ser hombre, cristiano, marido, padre, y tiene necesidad de huir, pero sin llegar a la meta; o llega al final del camino, pero con la sensación de haber corrido en vano. Diría que una de las características de esta época es que no se vive más, sino que se sobrevive: un triste dejar pasar el tiempo sin encontrar respuestas o, aún peor, sin siquiera plantearse las preguntas. Hay un pasaje bellísimo en el Evangelio según san Marcos (5, 25-34) que es un poco la imagen de nosotros hoy: se cuenta de una mujer que sufre de hemorragia desde hace doce años. Trata, Esteban, de pensar en el hecho: una pobre mujer que pierde sangre desde hace un número increíble de años. Puedo imaginármela pálida y casi 18 diáfana, que a duras penas puede mantenerse de pie. Esta mujer, podemos estar seguros, ha movido, como se confirma en el mismo Evangelio, cielo y tierra para resolver su problema, pero sin mejorar; más aún, empeorando. Ha escuchado hablar de Jesús como de uno que sana a la gente, y tan solo esta noticia tiene el poder de suscitar en ella la convicción de que si al menos alcanzara tocar el manto del Maestro, sería sanada. Jesús está pasando por allí justo aquel día, ella corre entre la muchedumbre que lo circunda y, acercándose a Él por detrás, toca su manto. Debes tratar de imaginarte la escena: los seguidores que se presionaban a empujones para verlo pasar, decenas y decenas de personas que intentaban tocarlo de algún modo. Una multitud en excitación. Ella alcanza a tocar su manto, e inmediatamente Jesús dice: «¿Quién me ha tocado los vestidos?» Los discípulos lo miran un poco sorprendidos pensando que se ha vuelto loco, ya que todos lo agarran y lo oprimen. Pero Jesús sabe de qué está hablando y lo sabe también la mujer que, temblorosa, anuncia que ha sanado. Su hemorragia se ha desaparecido y ella, consternada y feliz, se tira al piso y confiesa a Jesús su historia de humillación y sufrimiento. El Señor le responde: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad». ¿Ves, querido Esteban? Esta mujer decepcionada de todos y de todo, que pierde sangre gota a gota, o sea la vida, que no logra retener nada porque tiene un flujo constante y no tiene seguridades porque todo se le escapa, somos nosotros. Es el hombre que no encuentra una solución y, esclavo de los propios miedos, se siente incapaz de vivir; proyectándose siempre hacia un mañana que espera sea mejor, se pierde inevitablemente el hoy. Es la imagen de todos nosotros, que prisioneros de nuestras angustias y del arrepentimiento de las cosas hechas y no hechas, dejamos de vivir. Pero esta mujer escucha hablar de Cristo y quiere tocarlo, quiere conocerlo, quiere experimentar si Él la puede sanar. ¡Esto te deseo! Que tú quieras y puedas tocarlo y dejarte tocar por Él. Es maravilloso, de hecho, sentir las palabras de Jesús: «¿Quién me ha tocado los vestidos?» San Agustín, comentando este episodio, nos explica que Jesús, que no es un estúpido, sabe bien que en la multitud que lo rodeaba ¡eran decenas las personas que lo tocaban! Pero Cristo se refería a que «alguien lo ha tocado de un modo diferente, lo ha tocado en lo más profundo». Pienso que la Eucaristía es el momento privilegiado para poder experimentar su amor. Y si debo ser sincero, yo tengo necesidad, tengo necesidad de tocarlo para vivir de un modo conforme a mi fe, propiamente como santo Tomás, que pide meter la mano en las heridas de Jesús para creer. Tocar es conocer, entrar en relación. Pero la cosa maravillosa no es tocarlo, sino ver aquello que vio santo Tomás. ¿Sabes qué vio? La ternura de Dios, el Amor, un amor tan grande, que sobrepasa nuestro deseo y se deja mostrar en las llagas, signos de su amor. En la Eucaristía tenemos este privilegio; la Eucaristía es el signo de su amor a nosotros, que a pesar de nuestra incredulidad, nos concede experimentarlo. Este es el punto: el hombre sufre justamente porque ha sido creado para estar en relación con el amor de Dios, mientras que muy a menudo permanece lejos de Él. Por esto la Eucaristía. 19 El Señor nos ha dejado la Eucaristía para poder hacer la experiencia de tocarlo de un modo diferente, tocar más allá de lo tangible; hacernos capaces de tocar lo que nunca hubiésemos logrado alcanzar. Este es el único modo de poder experimentar la belleza más sublime y más tierna que nos dice: «Queda curada de tu enfermedad». Siendo la Eucaristía un evento tan alto y tan bello, lamentablemente muchos cristianos se encuentran frente a un acto de culto cada vez más lejano, y la participación en las celebraciones se convierte, algunas veces, en una serie de prácticas rituales sin un fin salvador; otras veces, en un simple contentar a la divinidad con el pretexto de ofrecer algo a Dios con la esperanza de que si existe, nos dé algo a cambio de algún modo. Es que somos como niños y, con dificultad, buscamos entender algo de lo que apenas hemos visto o, como diría san Agustín, buscamos en la oración aquellas gotas que recibimos de la Verdad en persona[2]. La Eucaristía es algo que supera al hombre: es poder saborear, aun sin verlo con claridad, aquello para lo cual hemos sido creados. Es una gracia inestimable[3]. Fue el Concilio Vaticano II el que subrayó el valor de la liturgia y su capacidad de llevar al hombre a aquello para lo cual ha sido creado: el Amor. El Concilio, como de cierto sabrás, es un gran encuentro, con carácter de excepcionalidad, de todos los obispos del mundo, que convoca el papa para que la Iglesia pueda dar una clave de lectura a grandes cambios de la época que se evidencian en la sociedad, con el fin de dar a los cristianos un instrumento eficaz para afrontarlos en su vida de fe. La Iglesia tomó conciencia, justo al inicio de aquellos años 60, de encontrarse frente a un hombre aún turbado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero que, sin embargo, se iba emancipando bajo el perfil cultural y económico. El papa Juan XXIII tuvo la gran intuición de ir en auxilio de este hombre herido y engañado sobre su propia dignidad y vocación, reconociendo, entre otras cosas, el retraso de la Iglesia frente a las profundas agitaciones éticas y morales, y del pensamiento en general, en la sociedad. El Concilio intuyó precozmente que el problema era proponer nuevamente la riqueza y el valor salvador del cristianismo, individuando un nuevo modo de acercarse al hombre en búsqueda, a través de nuevas formas litúrgicas, pero que al mismo tiempo reafirmaran con claridad la enorme riqueza de la doctrina y de la tradición, con el fin de ayudar a los cristianos a no ceder a la adulación del materialismo rampante y a vivir un encuentro más profundo con el Señor en la celebración litúrgica. ¿Sabes, Esteban? La liturgia es similar a una forma de arte. Uno piensa, tal vez, que es siempre la misma de hace dos mil años, pero no es así. Está en constante cambio en torno a algunos puntos fundamentales que son siempre los mismos. Durante el Concilio se pensó y se habló de la «participación activa» como una traducción de la liturgia que fuera más accesible y comprensible a toda la asamblea. El problema hoy es que, no obstante estos intentos de reforma, muchos cristianos aún son simples espectadores de un acto religioso separado de sus propias vidas. La celebración se vive en modo parcial, como una película en tercera dimensión, vista sin los lentes apropiados: aquello que es profundo permanece escondido a causa de 20 una visión incompleta; aquello esplendoroso permanece nublado; aquello hermoso permanece indiferente. Cierto, sería simple pensar que este gap entre fe y vida sea debido a liturgias demasiado lejanas de la realidad del hombre, y que la solución sería cambiarlas, reducirlas, o quitarles aquello que no se comprende. Debemos ser conscientes, en cambio, de que la solución no se encuentra en cambiar los aspectos exteriores de la liturgia, sino en una formación de los cristianos, dirigida a colmar el abismo entre vida y liturgia. El verdadero problema en la liturgia es un problema de fe. Hoy el cristiano no tiene los instrumentos necesarios para vivir y comprender las celebraciones litúrgicas en profundidad. Mi estimado Esteban, también tus preguntas sobre la misa confirman esto: no tenemos los instrumentos para entenderla. Los diversos momentos en la liturgia, los gestos, los hechos, las oraciones, las colectas (que son oraciones que expresan el significado propio de una liturgia específica), las respuestas, y todo aquello que rápidamente se pueda ver y vivir —los que definiría como «datos simples»—, poseen un contenido muy profundo en términos de fundamentos de la fe que cada cristiano es llamado a conocer para participar de modo siempre más consciente. Justo por esto pienso que es esencial, para vivir el misterio celebrado, descubrir el vínculo irrompible entre las diversas partes de la celebración, para acoger y degustar aquella armonía encerrada en Ella que se revela poco a poco y que encuentra en la liturgia eucarística su corazón pulsante, directo al encuentro con la Verdad[4]. Ahora, amigo mío, podemos volver a leer tu pregunta, que era: «¿Por qué debo ir a misa?» Bien, una primera posible respuesta, que espero haya surgido aunque sea a grandes líneas, de cuanto ha sido dicho, es que allí tienes la posibilidad de que Cristo mueva tu corazón, hable contigo, actúe a tu favor. Cierto, esto, como ya te he dicho, no basta para «convencerte» de ir a las celebraciones; es más, me sorprendería si fuera así. Tú, quizás, quisieras que yo te hablase en cierto modo de mi experiencia para así persuadirte, pero cada uno tiene su vía y su modo de entrar en las cosas. Mira, lo que hizo el Señor en la vida de mi tío Hugo, fue simplemente maravilloso. Lo único que te pido es que me permitas darte algunas explicaciones esenciales para que tú libremente puedas evaluar la profundidad y el poder de la misa, que, desde el inicio hasta el fin, en los diferentes momentos que la caracterizan, es un canto de amor continuo y profundo del Creador para con su creatura, para acercar a Él todo su ser y conducirla a la bendición. Querido Esteban, la Eucaristía no es más que un encuentro de amor, es como si el Señor hubiera dejado una puerta abierta con una gran escalera que comunica el cielo y la tierra y así nos haya permitido saborear su inmensa misericordia, la ternura de su compañía y la única esperanza que no decepciona. Espero, al menos, haber sembrado en ti un poco de curiosidad. 21 Salúdame a Cristina. Un abrazo. 22 SEGUNDA CARTA LA EUCARISTÍA COMO ORACIÓN Queridísimo Esteban, Aquí me tienes nuevamente. No me digas nada. Ya sé que desde hace algún tiempo he desaparecido. He tenido mucho que hacer y también he estado reflexionando acerca del argumento sobre el cual te tengo que escribir. Estuve cenando la otra noche en casa de Marco y Marina y nos acordamos de aquel restaurante en el cual estuvimos todos juntos. Comimos muy bien. ¿Te acuerdas cómo el catador de vinos disponía un tipo de vino para cada plato, explicándonos por qué era necesaria esa uva o esa vid y cuál era el sabor que se resaltaba? En la carta que te envié y que espero que tú hayas leído con atención, te escribía sobre la necesidad de tener los medios para entrar en profundidad en la Eucaristía. Justo por esto estaba pensado que para ti yo seré como ese catador, y trataré de hacerte saborear las delicias escondidas en la celebración litúrgica. Es sabido que para poder vivir cualquier cosa en profundidad debemos tratar de conocerla al máximo. Si yo comprara un aparato electrónico y quisiera usarlo de la mejor manera, tendría necesidad, sin duda, de estudiar bien las instrucciones. Mientras mejor entiendo cómo funciona, más le saco provecho. Es así también cuando hago un viaje a algún lugar donde nunca he estado antes; trato siempre de leer lo más posible sobre las cosas que hay que ver, sobre el modo de vivir de la gente, sobre los monumentos, las iglesias, y trato de entender bien las distancias y las posiciones de los lugares que me interesan, estudiando los mapas de la ciudad. De este modo me hago una idea general que me permitirá, una vez llegue ahí, moverme con mayor facilidad. Pienso que sucede algo similar cuando se refiere a vivir la Eucaristía. Debemos tener muy claro que Ella es ante todo oración. Mucha gente que va a misa el domingo, aunque siguen con atención toda la celebración, lamentablemente se olvidan de lo más 23 importante: rezar. Espero que esto sea solo un juicio aventado, aunque temo que es así. Si me parara afuera de la parroquia a preguntar a los feligreses que salen de la misa, cuál ha sido su oración, o cuál es el momento en el cual se reza durante la celebración, creo que muchos quedarían desorientados y asustados por haber sido sorprendidos en esta falta. Estoy convencido, también, de que si le preguntáramos a cualquier cristiano dónde iría si tuviese una necesidad urgente de rezar, respondería: a la iglesia cuando no hay nadie, o a cualquier lugar en silencio. Rezar durante la Eucaristía, en cambio, es el momento privilegiado por excelencia para hablar con el Señor. La Eucaristía no es un ritual a seguir para contentar a la divinidad, sino que es un evento vivo en el cual el hombre puede encontrarse con su Creador y experimentar el amor. En estos días estuve en Turín celebrando las bodas de oro de una pareja de amigos. Me conmoví viendo la fidelidad del Señor. Son dos personas encantadoras y de fe; ella desde hace muchos años reza continuamente para que sus dos hijos se acerquen a los sacramentos, y en aquella ocasión, ambos estaban presentes. Una vez terminada la misa, cuando ya estábamos en la cena, se percibía un clima de profunda comunión, producto de haber rezado juntos en torno al altar. Te cuento este episodio porque me ha consolado en lo profundo y me ha mostrado la fuerza de la oración; el Señor nos habla a través de la Eucaristía, haciendo que podamos vivir verdaderas relaciones. Lo importante no es que los hijos se hayan acercado a los sacramentos; hubiera también podido no suceder, ni sabemos qué sucederá a continuación; el verdadero milagro es que en la celebración, Dios se manifiesta como Aquel que conduce la historia. La Eucaristía se convierte en una gran ventana que nos hace discernir sobre los acontecimientos de nuestra vida; nos hace dar un vistazo a las promesas cumplidas, de las cuales, la más grande no es el cambio de las circunstancias que no nos gustan, sino descubrir la sabiduría escondida detrás de estas para poder leerlas como necesarias y buenas, y como manifestaciones de la victoria de Cristo sobre cada una de nuestras angustias, miedos y, principalmente, sobre nuestra muerte. Si debo ser sincero, yo el primero, tengo necesidad de experimentar cada día la consolación que me viene de aquello que vivo en la Eucaristía. En los primeros siglos del nacimiento de la Iglesia, muchísimos cristianos fueron asesinados porque participaban en la misa, que en aquel tiempo estaba prohibida por la autoridad. Ellos sostenían no poder vivir sin la Eucaristía. Esta es la oración más alta que existe, es el momento privilegiado para estar con Dios. Esto, si quieres, podría ser el primer punto de aquel maravilloso concierto que es la Eucaristía. Decir, de hecho, que Ella es oración, es dar la primera y más simple respuesta a una pregunta fundamental, que de por sí podría encontrarse reflejada en los tratados teológicos académicos: «¿Qué es la Eucaristía? Es esencialmente la oración de la Iglesia; y es justo sobre este aspecto central de la Eucaristía en que quiero detenerme». 24 ¿Qué es la oración? En el pensamiento común es un conjunto de fórmulas dirigidas a Dios, a la Virgen María o a los santos; un movimiento del hombre hacia Dios motivado por diversos factores, que van desde la petición de ayuda hasta el agradecimiento, desde la pregunta hasta la alabanza. Romano Guardini, un gran teólogo del siglo XIX, decía: «Nuestra existencia es como un arco, uno de cuyos extremos descansa en nosotros mismos y el otro —el más importante, el decisivo— se apoya en Dios. La oración de súplica debe ser, pues, el ruego constante de que ese arco santo llegue hasta Dios»[5]. Pero la oración no es solo este movimiento del hombre hacia Dios. Es mucho más: es la relación entre Dios y el hombre. Decía Guardini, es «hablar con Dios»[6]. Por lo tanto, la oración es un diálogo con Dios y no un hablar al vacío. El hombre está hecho de relaciones, no obstante, a menudo encuentra dificultad en mantener las relaciones con los que tiene cerca. Pero considera cuánto más puede ser complicado entrar en una relación que de por sí presupone la fe. A veces, paradójicamente, el puente en la relación con Dios no es la fe, sino la incredulidad. La duda puede ser el impulso que empuja a buscar y, en el buscar, a encontrar aquella relación que llena nuestra existencia. A menudo le pregunto a las personas: «¿Tú rezas?», y me responden enlistándome las oraciones que dicen, que no son más que fórmulas aprendidas de memoria. Pero la oración es diálogo, es una relación donde las fórmulas, tales como el rosario o los salmos, son una ayuda; incluso la oración repetida mecánicamente puede ser un instrumento eficaz para entrar en esta relación, pero es más eficaz mientras más consciente sea. Inmediatamente surgen dos interrogantes: ¿con quién estamos dialogando?, y, ¿somos capaces de escuchar a nuestro interlocutor? Estas dos preguntas muestran la dificultad que caracteriza nuestra actitud frente a la oración que, muy a menudo, nos parece algo muy lejano a nuestras necesidades. En cambio, es todo lo contrario, porque el hombre está hecho de las relaciones, pero la principal, ontológica, nace del estar en relación con Dios. Nuestras interacciones con los otros están muchas veces limitadas por nuestros intereses; la relación con Dios, en cambio, es la única que nos hace libres y de este modo capaces de relacionarnos plenamente con los demás. Amigo Esteban, trata de reflexionar sobre estas palabras de Guardini: «El futuro de la existencia cristiana depende de que la oración mantenga una conexión auténtica con el mundo real de las cosas, de la actividad humana y de la historia»[7]. ¿Habías pensado alguna vez que la vida de la Iglesia pudiese depender de la oración «auténtica» de los cristianos? Nuestro diálogo con Dios nos permite vivir la vida en plenitud. Es como si en la relación con Dios el hombre fuese llenado por Él y luego esta plenitud se vertiera, desbordándose hacia el mundo que le rodea. Esta oración, sin embargo, para ser una riqueza superabundante, debe poseer autenticidad. Mi «amigo» Guardini, dice, de hecho, que hay diversos modos de rezar: un modo superficial y un modo auténtico. Cada oración esconde un verdadero deseo, pero la verdadera autenticidad depende del efecto que esta produce en quien reza. Rezar, en definitiva, es salir de uno mismo buscando a Aquel que puede satisfacer el vacío que hay dentro de nosotros, que nos hace inquietos y siempre 25 insatisfechos. La veracidad de la oración se puede entonces resumir en el pedir a Dios aquello que nos pueda quitar la sed, y el Señor que escucha a quien lo busca con rectitud, nos llevará a la fe que es fuente inagotable de agua viva. Por esto Guardini nos dice que rezar de modo auténtico es indispensable para estar en una relación llena y verdadera con las cosas, con las obras y con los eventos que nos suceden; en pocas palabras, para vivir en plenitud. Aparece así el vínculo fundamental entre la oración y la vida, que nos da una inicial sugerencia del porqué es tan importante rezar; en la oración se realiza el encuentro con Dios que es la Vida. Piensa en la madre de la cual te hablé al inicio de esta carta. Su oración era noble: la fe de los hijos. Y en cambio, Dios, por la insistencia de su oración, le donó antes la fe a ella misma. En aquel esporádico acercarse a los sacramentos de parte de los hijos, ella vio la obra del Señor, vio que Dios actúa en la vida del hombre, no para cambiar su realidad, sino para darle la luz y la fuerza para vivirla. Los hijos, de hecho, continuarán su vida, pero ella, justo en la Eucaristía, ha visto una promesa cumplida que refuerza su fe. Cuando se experimenta el Amor, aun si tenemos poca fe, nuestro ser íntimo recibe algo, no sabemos ni siquiera cómo, que le permite relacionarse sin temor en la verdad. Basta que pienses en nuestra amistad. Yo diría que el Señor nos ha regalado una relación bellísima, y aunque tú no vienes a la Iglesia, sé que en la libertad y en la profundidad de nuestra amistad hay un don que viene de Dios y que no depende de nosotros. El centro de todo es la unión de nuestro ser con Dios. Te quiero ayudar a ver cómo en la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, Jesús, siguiendo las tradiciones del pueblo de Israel, está constantemente en relación con el Padre. Toda la vida pública de Jesús, desde el bautismo en el Jordán, hasta los momentos de soledad; en la última cena, hasta llegar al Getsemaní y a la cruz, está marcada por este diálogo permanente de oración con su Padre. Los discípulos, viendo la belleza de esta unión entre el Hijo y el Padre, desean poder vivir tal experiencia y la piden. Así, en el Evangelio según san Lucas (11, 1-4) puedes encontrar una imagen tiernísima en la cual los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Han visto cómo su Maestro se retira en soledad porque tiene necesidad de estar con el Padre. Solo de esta unión con Dios desciende cada relación íntima con el otro; entonces también ellos desean esta unión porque se dan cuenta de que solo así se encuentra la fuerza para afrontar cada acontecimiento de la vida[8]. Pero esta petición de iniciación a la oración de parte de los discípulos, revela un presupuesto esencial para poder entrar en relación con Dios: reconocer que no se es capaz de rezar. Esto es importantísimo. Cuando se aceptan las propias incapacidades se abren rápidamente todas las puertas. La primera cosa es la humildad. Si te reconoces inadecuado y débil, entonces puedes dar voz a la palabra de Jesús que enseña: «Cuando oréis, decid: Padre...». ¿Te das cuenta de lo que ha dicho Jesús? «Decid: Padre», esto es un elemento fundamental: la verdadera oración es aquella que nos enseña a ser hijos de Dios. Y yo pienso que hoy la oración está en crisis justo porque somos hijos de una 26 cultura que ha rechazado la figura paterna y con ella la autoridad. De hecho, estamos todos sin orientación, escapamos en el primer sufrimiento. Rechazando la paternidad al intentar buscar la libertad, quedamos atrapados por nuestros miedos porque no hemos entendido que el Padre no quiere imponernos nada; es más, está tan atento a nuestra libertad, que solo desea que usándola, podamos finalmente entender que su autoridad es amor, y nos lleva a vivir nuestras responsabilidades dando un sentido y una plenitud a la existencia. Quizás hemos rechazado una herencia fabulosa que nos priva de la columna vertebral, condenándonos a vivir inclinados en nosotros mismos, sin responsabilidad y sin amor. Y, si estamos transformándonos en una «sociedad sin padre», te puedes imaginar ¡cuán difícil será relacionarnos con aquel «Padre que está en el cielo»! Es un misterio que el hombre, aun sintiendo la necesidad de encontrarse con Dios, y sin tener la plena conciencia de tal carencia, viva una profunda dificultad en buscarlo a través de la oración. Sentimos un deseo de Dios, pero se nos dificulta dialogar con Él; casi lo expulsamos de nuestra vida[9]. ¿Sabes por qué? El diálogo con Dios implica una lucha espiritual entre nuestro yo —con todos los pensamientos, los juicios y las distracciones que disturban nuestra atención— y aquello que deseamos más profundamente[10]: la verdad. Quien hace la maratón de Nueva York debe entrenarse todo el año para estar preparado para la competición y, del mismo modo, quien quiera vivir una experiencia en la fe, debe entrenarse con la oración. Pero cada entrenamiento implica fatiga, por eso es normal que en la oración haya momentos de dificultad en los cuales es necesario perseverar en la lucha y no ceder a la «pereza espiritual» para continuar creciendo en la relación con Dios. Es necesario, sin embargo, tener bien presente que existen estas dificultades; ellas manifiestan, en un cierto sentido, la necesidad de reaprender a rezar, a dirigirse a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué significa esto? La oración, como todas las cosas que se aprenden, necesita una preparación. Y entonces uno, ¿cómo se prepara? La primera cosa necesaria es tener una actitud de recogimiento; de hecho, Jesús se retira siempre a orar en soledad, Él, con el Padre. Como te mencionaba antes, esto es un paso difícil. La realidad en torno a nosotros no deja mucho espacio para pensar, y dentro de nosotros hay una continua persecución de inquietudes y distracciones de cada género, desde el pensamiento de las cosas por hacer, hasta el juicio contra nuestros vecinos; desde los afanes de la vida personal, hasta la última publicidad vista antes de entrar en la iglesia. Todo esto es como si nos dividiera interiormente; estamos en un lugar con el cuerpo, pero no estamos allí ni con la cabeza, ni con el corazón. Esto nos sucede cada vez que nos ponemos a rezar. Es evidente cómo esta situación obstaculiza fuertemente nuestra relación con Dios. Por el contrario, el recogimiento que la oración requiere es sobre todo un «permanecer donde se está», un estar profundo y estable con uno mismo[11]. La dificultad que tenemos de permanecer en la oración tiene sus raíces en la incapacidad del hombre de ver con claridad su propia vida, de vivirla plenamente y en el fondo, sin huir de ella. 27 Un segundo elemento necesario en este camino de iniciación a la oración es la necesidad de estar presentes en uno mismo, tener conciencia de sí mismo, de la propia identidad[12] y realidad[13]. Si tienes tiempo, un día, debes leer la Carta a Proba de san Agustín. Este santo, obispo de la antigua ciudad de Hipona, responde a la pregunta de Proba, noble y rica matrona, viuda, que deseaba que le fuese explicado el valor de la oración. San Agustín dice: «Parece extraño cómo el pensamiento de la oración haya penetrado en tu corazón y lo haya poseído, si no fuese que tú entendieras bien que en este mundo y en esta vida nadie puede sentirse seguro»[14]. A través de esta respuesta él le está diciendo que para vivir la oración es necesario tener la conciencia —que nos viene muy a menudo de experiencias de desolación y soledad— de que siempre falta algo que complete nuestra vida. Agustín Trapé, un notorio estudioso de los escritos del santo, en la introducción del texto del cual te he hablado, afirma: «Agustín dice que, para orar con frutos, es necesario reconocer nuestra situación humana, es decir, percibir que nuestra vida presente no es la verdadera vida, mas está llena de incertidumbre y de inseguridad, es entender que no puede ser aquella en la que se alcanza la felicidad. Es necesario sentir que nuestra vida verdadera es otra más allá de la presente»[15]. La situación indicada por san Agustín es una condición que concierne indistintamente a cada hombre que, en modo consciente o inconsciente, tiene una experiencia de una profunda sensación de vacío interior que nunca le permite saciarse; una constante sensación de insatisfacción que lo hace incapaz de dar respuestas y soluciones a este vacío existencial. Pero esta no es la diagnosis que se hace solo en la cristiandad; todo lo contrario, cualquiera que se pregunte realmente los porqués acerca de la condición no idílica del género humano, llega a las mismas conclusiones. Me viene a la mente, por ejemplo, una poesía de Emily Dickinson que recita: «Hay una soledad del mar, una soledad del espacio, una soledad de la muerte. Y no obstante parecen compañía comparadas con esa más profunda intimidad polar, infinitud finita: la del alma consigo misma». Nuestra profunda necesidad de saber quiénes somos siempre ha ido acompañada de la ausencia de respuestas, y nuestra alma está inquieta porque no logra ser satisfecha. Pero, ¿hay una vía para llenar nuestra vorágine interna? La respuesta de san Agustín brilla por su simplicidad: el único modo es a través de la amistad y sobre todo de la amistad con Dios. Si queremos, nosotros somos como recipientes vacíos y hemos sido pensados para ser llenados con Aquel que nos ha creado: «Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti»[16]. De esto se comprende cómo nuestra ansia de plenitud no es más que el deseo de Dios, y la oración es justo el instrumento fundamental para relacionarse con el Único que puede completar la existencia del hombre: «Entonces la oración no es algo que permanece en la superficie, sino algo que brota de la misma raíz de nuestro ser»[17]. Los cristianos estamos llamados a tener esta experiencia en Cristo: el cristiano «es» solo en cuanto está en el Señor, y la oración es el canal privilegiado para alcanzar esto. El hombre tiene necesidad de ser saciado, de ser feliz, de no estar dividido en sí mismo, sino de ser «uno» en el amor; en una palabra, tiene necesidad de ser. Pero se 28 pierde pensando que para ser debe afirmarse a sí mismo sobre los otros, tener cosas, imponerse, ganar, aplastar, en una lucha continua por la supervivencia. Y en cambio no sabe que el único modo para ser es dejarse llenar por Dios. Solo saciando aquella nostalgia profunda de Él, podemos ser verdaderamente felices, beatos —como diría san Agustín— entendiendo por beato «quien posee todo lo que quiere y no quiere nada de inconveniente»[18]. El hombre ha sido creado para esta santidad que se alcanza solo en los bienes eternos, en el reunirse conscientemente con Dios en modo definitivo. San Agustín dice, de hecho, que rezar para obtener la vida beata significa: «Pide los bienes eternos, pide la vida eterna, pide el poseer a Dios, la visión de Dios, el amor de Dios, la alabanza a Dios»[19]. Y todo esto pedimos y lo vemos en la Eucaristía. Pedir otras cosas aparte de estas es «inconveniente» en el sentido de que no beneficia al hombre y lo aleja de la plenitud del amor. Si la oración es la relación que llena la vida del hombre, la Eucaristía es la oración por excelencia, justo porque en Ella los cristianos tienen la gracia de poder unirse verdaderamente al Señor. El acto penitencial, que se hace al inicio de la misa, es el instrumento que nos ayuda a tener conciencia de nuestra precariedad, de nuestras desilusiones y de nuestras faltas; este instrumento es necesario para poder estar con el Único que nos puede hacer capaces de amar, de vivir y de esperar. Con la liturgia de la Palabra Cristo entra en nuestras vidas mediante la escucha para prepararnos a acoger el «alimento», su cuerpo y su sangre, que sostiene nuestra existencia. La Eucaristía es por esto la oración más alta, precisamente porque, no solo nos dona un dialogo auténtico con el Hijo, sino que nos consiente estar en el Hijo y por el Hijo. Nutriéndonos con la Eucaristía entramos en una relación profunda y verdadera con Cristo y esto, poco a poco, nos hace ser como Él: hombres capaces de partirse por amor. Estando con Él, conociéndolo a Él, somos transformados. Mira, Esteban, esto es un misterio, pero si tú comenzaras a vivir la Eucaristía, descubrirías cómo aquel banquete preparado para estar con Cristo es la vía que conduce nuestra vida a la plena realización. Sin alargarme más, espero haberte aclarado cómo la Eucaristía es realmente una oración; espero que tú puedas saborearla hasta el fondo. ¡Bien! Espera la próxima carta en la cual trataré de explicarte otro punto fundamental de este concierto, para poder, finalmente, entrar en el vivo de la celebración eucarística. Cuídate y no trabajes tanto. Y recuérdame en tus oraciones. 29 TERCERA CARTA LA EUCARISTÍA, MISTERIO PASCUAL Queridísimo Esteban, Como te prometí, ahora te escribo sobre el segundo punto esencial que nos presenta la celebración eucarística como «memorial de la Pascua». ¿Qué es la Pascua? Es la fiesta que celebra la victoria de Cristo sobre la muerte, su resurrección: es el corazón de nuestra fe y aquello que da sentido a nuestra vida. Nosotros, cristianos, de hecho nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, porque Cristo resucitó este día. Por esto celebramos la Eucaristía y damos gracias al Señor que a través de su muerte y resurrección ha destruido definitivamente la muerte, no solo el miedo a la muerte física, sino las muertes cotidianas que nos aplastan, como las humillaciones, precariedades, incomprensiones, y que constantemente nos hacen presentes nuestras limitaciones. Aquí haré un primer paréntesis... El otro día fui a una parroquia y leí en un cartelón diocesano algo como: «El Centro Litúrgico organiza un itinerario formativo en el week-end». ¡Qué tristeza! Weekend es un término anglosajón completamente lejano del lenguaje cristiano. Expresa todo un significado pragmático que llama a las vacaciones, a la playa, a una desconexión de la cotidianidad laboral, al reposo físico; tiene muchos significados, pero de hecho niega el primado del domingo como día del Señor, englobándolo en el fin de semana. No pienses que es una cosa estúpida y secundaria, porque de hecho no lo es. Se esconde una mentalidad no cristiana que vive también dentro de la Iglesia. El domingo es el día de la resurrección y también el primer día de la creación. Cristo no resucitó un domingo por casualidad, porque sí; Cristo, queriendo, resucitó el primer día de la semana, inaugurando un nuevo tiempo, una nueva creación, un nuevo modo de vivir que tiene sus fundamentos en la victoria sobre la muerte[20]. De hecho, el hombre vive el tiempo como un tipo de marcha forzada a través de las dificultades que se le presentan día a día en la espera del «merecido» reposo. 30 Trabajamos todo el día, quizás pensando que en la noche nos espera la fiesta de un amigo, y reposaremos bebiendo y divirtiéndonos; nos fatigamos todo el año para merecernos las vacaciones que planificamos y organizamos con meses de anticipación; repetimos cada día los mismos hechos durante toda la vida para alcanzar aquella jubilación, siempre más lejana, donde finalmente te pagarán y lograrás descansar. El hombre está como condenado a vivir un tiempo, en un cierto sentido, maldito, como dice el Génesis: «Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo» (Gn 3, 17-18), que debe ser endulzado de cualquier modo, pensando en el weekend de descanso y diversión. Este fin de semana es ya la única esperanza que ilumina un tiempo gris. No es que sea, como es obvio, un mal en sí, pero la espera del weekend subraya cómo el tiempo laboral del hombre es en definitiva una condena que debe ser mitigada. Pero si el hombre no sabe descansar, no puede ser «día de fiesta» para él. Basta observar a las personas dentro de los vehículos parados en largas filas para regresar a casa el domingo en la noche, y te das cuenta de que a menudo están más cansados y disgustados que cuando salieron el viernes en la noche; todo aquel que no sabe estar en su lunes, sin tener el impulso de escapar, no sabrá estar tampoco en el reposo. Cristo, en cambio, ha trastornado completamente el tiempo; ahora el cristiano está llamado a vivir su vida partiendo del reposo del domingo. Cristo, a través de su muerte y resurrección, llena el tiempo de sentido; por eso ahora, en el primer día de la semana se descansa, y del descanso parten todas nuestras actividades. Es en la certeza de la vida eterna que yo puedo vivir las fatigas sin que estas me maten. Ahora el tiempo no es más aquella clepsidra que nadie puede parar, aquel transcurrir inevitable que me conduce a la muerte, sino que al final es todo lo contrario; es el maravilloso escenario en el cual el hombre puede experimentar desde ya la victoria sobre toda angustia. Nosotros creemos que Jesucristo es la verdadera vida, la plenitud y el sentido completo. Entrando en la muerte y resurgiendo, sucede una cosa desconcertante: Él llena la muerte de vida, colma de sentido el sinsentido, anulando así la muerte para siempre. La muerte es un recipiente en el cual entró la vida, y llenándolo, no ha dejado más espacio. En este modo todo el sentido del tiempo en la vida humana viene alterado y redimido. En el fondo la muerte es el límite temporal concreto de la vida humana y aquello que dice al hombre: «Hasta aquí y no más». Antes o después, todos se deben enfrentar con este límite, que nos hace vivir en el miedo. Y de aquí nacen todos los miedos del hombre. Todas las otras pequeñas muertes que marcan los límites de nuestro actuar, toman su fuerza de este imponente y definitivo límite que es la muerte, el «nada más», el «no ser». Bien, Cristo ha quitado todo aquello que para el hombre era fuente de miedo; ha llenado la no-vida con su ser inmutable y eterno para llevar al hombre a vivir su propia existencia sin ser esclavo del miedo a morir. Esto también lo expresa en modo claro san Pablo: «Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: “Abbá, Padre!”» (Rom 8, 15). ¿Te das cuenta? Nosotros celebramos el domingo no como «cumplimiento 31 final», sino como «plenitud inicial» que, en el primer día, nos da el sentido para poder vivir cada evento de la semana. Solo la certeza de un tiempo redimido puede verdaderamente hacer reposar al hombre y darle la posibilidad de entrar en su propia vida. ¿Ahora entiendes por qué la celebración eucarística es la verdadera fiesta de la fe? Esto era evidente en los primeros siglos del cristianismo. Era tan fuerte la conciencia de este don, que muchos cristianos en tiempos de persecución, como ya te he dicho anteriormente, antes que renunciar a celebrar el domingo, prefirieron morir, en la certeza de la vida eterna. Hay un evento histórico lindísimo que habla de un grupo de mártires del Norte de África, sorprendidos mientras celebraban la Eucaristía dominical, en el tiempo de la persecución de Diocleciano, en el año 304[21]. En pocas palabras, Emérito, que era el patrón de la casa donde se celebraba la Eucaristía, dijo al procónsul que lo interrogaba: «Non poteram, quoniam sine Dominico non possumus»[22], que significa: «Imposible, sin el día del Señor nosotros no podemos vivir». ¿Te das cuenta? Esta respuesta es maravillosa: si no podemos experimentar en comunión, en torno a la mesa eucarística, que existe la vida eterna, entonces, ¿para qué sobrevivimos? El domingo del cual hablan estos mártires es la Eucaristía. Es a través de Ella que el hombre experimenta el misterio pascual que es la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre los miedos y sobre cualquier otra angustia que tengamos. Vivir el misterio pascual, de hecho, es propiamente esto, o sea, pasar de la muerte a la vida; experimentar cómo Cristo nos hace caminar sobre las aguas sin hundirnos. Podría también contarte sobre todas las veces que he entrado en la celebración de la Eucaristía aplastado por mis pensamientos y he salido verdaderamente transformado. Amigo mío, el misterio pascual, el pasar de la muerte a la vida, para mí es ahora una necesidad. Tengo la necesidad constante de experimentar cada día que Él está vivo; de otro modo, todo me parece absurdo, incluso enfrentar las cosas más banales. La absoluta novedad de cada celebración me asombra siempre; cada vez veo cómo el Señor me regala lo necesario para todas las facetas de mi vida, donándome aquello que se relaciona con mis carencias de ese momento, igual que un padre atento a las necesidades de sus hijos. No es simple penetrar en el significado de aquello que decían los mártires: sin Eucaristía no podemos vivir. Es una afirmación fundamental. La luz que nos viene de estar en torno a la mesa del Señor es una fuerza, una energía, una sabiduría que ilumina la razón, ampliando el horizonte y haciendo consciente a nuestro espíritu, de que la vida es una historia de amor pensada para nosotros; que evoluciona junto a nosotros, y que las cosas creadas son buenas. Aquello que nos da miedo es todo lo que vemos bajo una luz insuficiente, que alarga las sombras que quisiéramos hacer desaparecer con un potente faro. Este faro es Cristo, que nos hace descubrir que las cosas que provocan las sombras están siempre presentes; no se han ido ni transformado, son las mismas, pero ahora las vemos claramente. Es aquello que dice el Evangelio de la barca en la tempestad (Mc 4, 3541): Jesús se encuentra con los discípulos en medio del lago y está durmiendo. Llega una tempestad que parece hundir la barca, y el Señor continúa durmiendo. Entonces los discípulos, aterrorizados, lo despiertan y le reprochan por qué Él duerme, mientras ellos 32 arriesgan su vida, y Jesús, después de aplacar las olas, les explica que Él puede detener la tempestad, como en efecto lo hizo; puede hacer desaparecer las sombras amenazadoras de las cuales hablaba anteriormente; pero lo que Él quiere darnos es mucho más: es poder vivir sin miedo estando en su presencia, incluso en medio del mar agitado, que es la condición normal de nuestra existencia. Ahora pienso que te será mucho más clara la definición «memorial de la Pascua» y cuán significativa es para la vida de cada cristiano. Pero me doy cuenta, al mismo tiempo, de que por el hecho de que esta definición está en relación con la Eucaristía, aunque te hablara sobre ella mucho más, mi esfuerzo no serviría de nada si tú decidieras no vivir esta celebración. El cristianismo es y permanece una experiencia de vida: o la llevas a cabo, o no. Si no entras en el mar, no podrás nunca sentir la fuerza de las olas. Mi hermano menor, que se llama David, es surfer y siempre me dice que el mar es la cosa más bella que existe y que su belleza se encuentra también en su fuerza. Él me habla de aquellos instantes en los cuales el mar se despierta y manifiesta su potencia. Dice que el mar te enseña dos cosas fundamentales: una, saber esperar con paciencia, y la otra, desear la llegada de la ola para poder experimentar sensaciones únicas. Y cuando el momento llega y la ola perfecta está frente a ti, debes dejarte llevar por su fuerza. Para mí la Eucaristía es justo ese acontecimiento que no depende de mí, pero en el cual debo dejarme llevar para poder experimentar su fuerza y su belleza. La Eucaristía no es, de hecho, un rito en la fe que yo profeso, sino que es mi fe, es aquello que da sentido a mi vida. Si estoy vivo y soy sacerdote católico, que he renunciado a cada uno de mis deseos de realización en el mundo, no es porque me gusta ser sacerdote, sino porque a través del ser sacerdote veo a Dios y encuentro una respuesta a mi existencia. Aquella respuesta que he buscado siempre y sin la cual no habría sido capaz de vivir. Tú me conoces lo suficiente como para saber que si un egoísta como yo se ha hecho cura, hay dos posibilidades: o estoy un poco loco, o Dios existe. Quizás soy un temerario, pero no tanto como para negar mi vida. Por eso, si logro vivir en obediencia, lejos de mi familia y sin formar la mía propia, es solo porque Dios me permite hacerlo. De una cosa estoy consciente: no podría nunca negarme a mí mismo, en ningún modo, sino en la certeza de que la muerte no existe porque Dios la ha vencido. Por esto te escribo estas cartas, esperando ayudarte a entrar y a vivir los maravillosos misterios que están escondidos en la Eucaristía, pero debes tener mucha paciencia, porque iré por pasos; si tienes dificultad en algún punto, anótalo y luego, cuando nos veamos, lo hablaremos juntos. Entonces, estamos en la definición: «Memorial de la Pascua». El primer elemento que logramos conectar a la palabra memorial es sin duda la memoria; por esto imaginemos que es un hecho importante ocurrido en el pasado y ya inexistente, que recordamos en la misa: la pasión y muerte de Jesús, su última cena, su sacrificio, su pascua, su resurrección. De hecho, esta primera aproximación ya nos provee un elemento importante; en efecto, cuando el hombre recuerda, aparece frente a él una dimensión del tiempo diversa de aquella que vive; el pasado emerge respecto al presente, 33 pero en la coexistencia de estas dos dimensiones. Este pasaje es importante para nuestra comprensión de la misa porque en realidad, el memorial es mucho más que el recuerdo: para los cristianos, como para el pueblo de Israel, el memorial es un acto que hace presente algo. Y cuando decimos que la Eucaristía es memorial de la Pascua, decimos que la Eucaristía «es» la pascua del Señor. Aquí, hoy, ahora, aquel acontecimiento fundamental se hace presente frente a nosotros para atraernos a una dimensión que difícilmente logramos comprender sin la ayuda de algunas señales. Entonces, primero que todo, debemos entender de dónde nace la importancia de hacer memoria de la Pascua. Este precepto se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo era esclavo bajo el dominio de los faraones en Egipto. El Señor viene para liberar a su pueblo. Después de 400 años de esclavitud, ¡he aquí finalmente la libertad! Para esta misión llamó a Moisés que, como recordarás, después de un poco de resistencia inicial, porque se siente inadecuado, acepta y se presenta al Faraón diciendo en nombre de Dios: «Deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto» (Ex 5, 1). Obviamente, el faraón, el hombre más potente del mundo de aquel tiempo, no aceptó la solicitud y al mantenerse firme en su decisión, Dios desencadenó, por medio de la mano de Moisés, las famosas plagas de Egipto, desde el agua convertida en sangre, hasta las langostas en todo el país y así sucesivamente. Antes de la última plaga, la muerte de los primogénitos, el Señor le explica al pueblo cómo debe esperar la liberación y qué significará para ellos aquel día, diciendo: «Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahveh de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre [...]. Y cuando os pregunten vuestros hijos: “¿Qué significa para vosotros este rito?”, responderéis: “Este es el sacrificio de la pascua de Yahveh, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas”» (Ex 12, 14. 26-27). ¿Ves qué fuertes son estas palabras? «Este día será para vosotros un memorial... Es el sacrificio de la Pascua». Es un acontecimiento que ocurre ¡ahora! No un celebrar el recuerdo de una cosa, sino un evento que se hace presente hoy para mí y en mí. No es fácil, sin embargo, hacer memoria en la sociedad en la que vivimos, que se caracteriza por una cultura del just do it: del uso inmediato de cada cosa sin consecuencias, unida a la negación de cada memoria histórica. Todas las culturas han tenido siempre un respeto por los difuntos, han honrado el recuerdo y han respetado sus cuerpos después de la muerte. En los pueblos pequeños como aquel donde tú naciste, la muerte no es una cosa separada de la vida; de hecho, es costumbre cristiana que el cementerio esté localizado muy cerca del pueblo y sea parte de este. La primera vez que fui a tu casa, afuera de Roma, lo primero que te pedí fue ir a visitar a tus padres al cementerio, y ahí me contaste lo dulce que era tu madre y tantos episodios de tu vida. ¿Ves? Esto es hacer memoria. Por esto es necesario reaprender a hacer memoria de cada evento de nuestra historia. Muchas veces, cuando estamos en momentos de dificultad, la primera cosa que 34 olvidamos, y me estoy refiriendo a nosotros cristianos, es todas aquellas veces en que Dios ha actuado en nuestra vida. No sé si has puesto atención, pero cada vez que comenzamos a discutir sobre argumentos que conciernen la fe, cuando hablo de la belleza de la Eucaristía, me dices que soy un exagerado; yo, para defenderme, uso siempre la misma arma: te recuerdo aquella maravillosa celebración que vivimos juntos en el Santo Sepulcro. ¿Te das cuenta? Cuando te traigo a la memoria aquel momento y te lo pongo por delante de los ojos, permaneces en silencio porque no puedes negar que allí has percibido algo más grande que nosotros mismos, algo que te ha maravillado y ha agotado tu racionalidad. Es precisamente el hacer memoria de un acontecimiento o hecho real de nuestra historia, en el que hemos vislumbrado a Dios, que nos permite abrirnos de nuevo al encuentro con Él. Pero aquí, en este caso, no estamos hablando de la memoria de uno de los tantos eventos que han marcado nuestra historia, sino de la Pascua. Para hablarte mejor de la Pascua, debo retroceder un paso y volver al libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. El término Pascua, que quiere decir «pasar sobre», hace referencia al pasaje del Ángel del Señor sobre las casas que estaban señaladas con la marca del cordero; de hecho, el texto dice: «Yahveh pasará y herirá a los egipcios pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, Yahveh pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el Exterminador entre en vuestras casas para herir» (Ex 12, 23). Este es un momento necesario y fundamental para la liberación. Dios pasa y libera a su pueblo; lo saca de una condición de esclavitud, guiándolo hacia la verdadera libertad. El sentido de todo esto aparece con mayor claridad cuando, poco después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel se encuentra frente al Mar Rojo, con el Faraón y su ejército a sus espaldas que los seguían. En este momento el Señor ordena a Moisés decir a los israelitas que deben retomar el camino mientras él extiende su mano, y alzando el bastón, divide el mar en dos partes, haciendo pasar a todo su pueblo en seco. Debes pensar que para el pueblo de Israel el agua es signo de la muerte, y esto se convierte en un signo fuertísimo a través del cual Dios está manifestando su victoria sobre cada enemigo (cf. Ex 14, 15-31). Pero esta libertad es algo mucho más grande. El papa Benedicto XVI, comentando el acontecimiento de liberación narrado en el Éxodo, resalta dos finalidades profundamente ligadas: el ir a adorar a Dios en el desierto (cf. Ex 5, 1) y el alcanzar la Tierra Prometida a los padres (cf. Gn 12, 7). Esta última que nos parecería quizás la más importante, la más concreta, no existe sin la primera. Libertad no es solo el cumplimiento de la promesa; la posesión de la Tierra reúne de hecho al pueblo a seguir un camino, en el cual el Señor se deja conocer. Durante cuarenta años, antes de entrar en la Tierra Prometida, Dios se hace conocer para que el pueblo aprenda a apoyarse en Él y que no se confíe solo en sus propias capacidades[23]. Esta es la adoración; la llamada a la libertad es entonces la llamada a contemplar el amor de Dios en el desierto. En otras palabras, la verdadera liberación de la esclavitud es el encuentro con Dios, que entrega al pueblo elegido la Torá, la ley de la verdad sobre Él y sobre ellos mismos. Este es el corazón de la Pascua de Israel, que todavía simboliza y prevé algo mucho más grande: aquella liberación que tiende a la eternidad y que sucede en la Pascua 35 de Jesucristo, verdadero cordero degollado. Cristo es el punto de unión entre Dios y el hombre, que hace posible el encuentro definitivo. Nuestra salvación, nuestra liberación extrema, acontece en un acto de amor total de Cristo hacia el hombre, en el cual Él entra voluntariamente en la muerte, acepta morir en nuestro favor, mostrándose como aquel cordero degollado cuya sangre sobre las puertas de los israelitas, trae salvación. Así la pascua de Cristo es la verdadera fiesta de las fiestas en el sentido pleno y universal, porque concierne a todos los pueblos. Debemos aún dar algunos pasos para poder comprender cómo todo esto, que parece complicado y misterioso, está ligado a nuestra vida. Te narro un episodio del Evangelio según san Juan que debes leer (21, 1-14). Se cuenta sobre una aparición de Jesús a los discípulos, después de la resurrección, a la orilla del lago Tiberíades, en Galilea. Debes tener presente que Cafarnaúm, la ciudad de Pedro, está ubicada en la orilla de este lago. Este pasaje nos muestra la figura del discípulo que será el primer papa, y merece ser bien conocido porque su humanidad y fragilidad nos revelan cómo la elección de las personas por el Señor es totalmente diferente a nuestros cánones de juicio. Pedro, entonces, se encuentra probablemente en su casa, ha presenciado la muerte de Cristo y lo ha visto también resucitado, pero, aún así, está desilusionado, melancólico porque sin su Maestro a su lado, se siente perdido. Los otros discípulos que están con él, quizás discuten sobre algo, pero él no participa y dice: «Voy a pescar». Esta frase es bellísima porque Pedro ha visto milagros, ha experimentado sus traiciones, ha conocido el amor de Cristo, ha visto al Resucitado, pero dentro de sí tiene un temor que le impide ir más allá, y lo lleva a volver a la vida de antes: «Voy a pescar». Es dar la espalda a todo; es absurdo, pero es humano y los otros, que son hombres como él, lo siguen. Pero la historia nos dice: «... pero aquella noche no pescaron nada». Te puedo testimoniar que yo también, cada vez que quiero escapar y dar la espalda a Cristo, quedo en oscuridad y con nada entre las manos. Lo maravilloso es que el Señor regresa siempre a buscarnos; de hecho, al amanecer, aparece Cristo en la orilla y dice: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Mira qué ternura: aunque ellos huyan, Él los busca, los llama «muchachos», y con una pregunta los trae a la realidad. La realidad de ellos es que no tienen nada, absolutamente nada para comer. ¿Con qué cosa te quieres saciar? No hay nada que pueda llenar tu vacío, nada de comer. A su pregunta ellos responden: «No». ¿Sabes qué quiere decir esto? Aceptar la propia condición. Este es el verdadero milagro: aceptar que estamos solos y que nada nos satisface. Jesús, viendo su sinceridad, responde: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». Tú no eres un hombre de mar, pero si lo fueras, entenderías enseguida que echar la red hacia la parte derecha de la barca quiere decir que lo debes hacer con el brazo izquierdo, algo que es difícil para el que no es zurdo. A menos que todos los discípulos fueran zurdos, Cristo les está pidiendo que hagan una cosa absurda. ¿Has entendido lo que estoy diciendo? Cristo vio a sus discípulos desilusionados, los visita, los pone al descubierto mostrándoles que no tienen nada, y que si quieren algo, deben salir de sus esquemas. Estos hombres deben dejar de buscar donde nunca han encontrado nada y 36 entrar en una nueva dimensión donde sucede lo imposible; deben entonces entrar en la fe. Echar la red a la derecha es un absurdo, porque la red, lanzada con poca fuerza, corre el riesgo de quedar muy cerca de la barca y los peces no llegarían, pero ellos la echan. Se fían aún siendo pescadores; no dicen: «Este que ni sabe cómo se echa la red, ¿quién es?» En cambio, se rinden y dejándose guiar, ven que las redes se llenan de peces y reconocen que es el Señor. Pedro, el usual impulsivo, se tira al mar y va hacia el Señor. Entonces, llegan también los otros y encuentran «preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan» y el Señor les dice: «Venid y comed». Este pasaje es estupendo porque todo aquello que ha sucedido, desde la desilusión de aquellos hombres, hasta la invitación de Cristo a abandonar sus propias categorías que no pagan, y a lanzarse a una experiencia de fe, permite descubrir a los discípulos de entonces, como a nosotros hoy, ese Amor que nos invita a comer con Él ese mismo pan que vemos sobre la mesa eucarística. Es en la Eucaristía donde cada cristiano puede experimentar el misterio pascual; el pasar con Él de nuestras desilusiones a su amor. Por esto insisto en decirte que la celebración eucarística es el paso de Cristo de la muerte a la vida, con el triunfo del amor con el que Dios nos ha amado desde siempre, aun a pesar de nuestras infidelidades, flaquezas, pecados. Intuyes, ahora, un poco más, ¿qué gran don es para nosotros la Eucaristía? ¿Por qué es la oración de las oraciones, que hace al hombre capaz de poder experimentar la profundidad de la muerte del Señor, la ternura de su amor y la fuerza de su resurrección? Cristo se dona al hombre para que el hombre pueda tener en sí su naturaleza y, así, amar sin miedo. Para entender esto de una mejor manera, debes pensar en lo que Jesús hace efectivamente cuando instituye la Eucaristía, que, como bien sabes, nace en la última cena. Esta es mucho más que una prosecución de la Pascua de Israel y también más que una cena ritual hebrea; es un evento que contiene otros. Hay una profunda relación, de hecho, entre el lavatorio de los pies que precede la cena, y todo aquello que sucede después, desde el Getsemaní hasta la resurrección. Todo comienza con el lavatorio de los pies (cf. Jn 13, 1-11) en el cual Jesús da la primera nota musical a todo lo que está por suceder. Observa los movimientos de Jesús: se quita sus vestidos, se agacha y les lava los pies, que es lo que permanece siempre sucio en el hombre. Considera que estamos hablando de hombres que caminaban descalzos o al máximo con sandalias. El primer movimiento, el quitarse los vestidos, no es más que la encarnación: Jesús se despoja de su condición y se hace hombre por amor. En el segundo movimiento Cristo se agacha; toda la vida de Jesús es un continuo agacharse para venir a nuestro encuentro en nuestra pobreza y justo por esto —tercer movimiento— nos lava los pies. Ahora mira el diálogo entre el Señor y Pedro. Cuando este último ve aquello que Jesús está haciendo, dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?», y Jesús responde: 37 «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora; lo comprenderás más tarde». Ya en estas palabras Cristo anuncia que este gesto encierra un misterio que se comprenderá en plenitud solo después de su muerte y resurrección. Después, cuando Pedro dice: «No me lavarás los pies jamás», Jesús le responde: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Estas palabras son muy intensas porque nos hacen ver la necesidad para el cristiano de dejarse lavar los pies por Jesús. Entonces Pedro, lleno de aquel impulso que lo caracteriza siempre, agrega: «Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza». Pero Jesús, maestro de vida, dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Así se ilumina todo el gesto del lavatorio de los pies: Cristo está diciendo que el bautismo purifica al hombre del pecado original, pero que, al mismo tiempo, el cristiano tiene necesidad de experimentar cada día el perdón de aquellos pecados que nos hacen sufrir para siempre. Lavar los pies es lavar aquello que siempre permanece sucio. Cristo está diciendo que el bautismo da la posibilidad de entrar en la cena, pero esta cena inicia con el perdón de nuestras incapacidades de amar. Y es necesario, para poder entrar en la cena, que nosotros recibamos el perdón de Cristo. La cena es sacramento del amor de Cristo. El sacramento es signo eficaz de la gracia. El significado es que Cristo nos perdona para hacernos sus comensales y esto sucede en modo concreto en la Eucaristía. Por esto antes te decía que somos hechos partícipes del misterio de amor, «del amor con el cual Dios nos ha amado desde siempre, viniendo a nuestro encuentro en nuestra debilidad». Y es esta la experiencia de la Pascua de Cristo, que vivimos en la Eucaristía. ¡Pero no hemos terminado! Dentro de la Eucaristía está también toda la oración de Jesús en el Monte de los Olivos (cf. Lc 22, 39-46), que «permanece medida y modelo de cada oración verdadera»[24], en la cual Él, por amor, acepta la voluntad del Padre diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En la Eucaristía participamos en la total donación del Hijo al Padre, por la cual recibimos el amor que nos permite también vivir la voluntad del Padre. Jesús entra en la muerte para perdonar nuestros pecados y llevarnos a la comunión con Dios, para conducir al hombre a su verdadera vocación, a la libertad de adorar a Dios y contemplar su amor. Ahora espero que comprendas mejor por qué la muerte y resurrección de Cristo son la Pascua definitiva, la victoria sobre la muerte. Y por qué esta es la fuente de aquella libertad que nos hace capaces de vivir en plenitud, dando sentido a nuestra vida. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos inmersos en una realidad que no nos pertenece; entramos en aquel evento que Cristo ha hecho por nosotros una vez y para siempre, un evento sin tiempo y sin espacio, que representa su presente y en el cual Él está presente. En otras palabras, estar en su presencia quiere decir estar con Él. Cristo nos introduce en una dimensión sin tiempo y sin espacio. Esta es la Eucaristía, misterio de nuestra fe. No te preocupes si se te han escapado algunas cosas, pues verás que 38 encontrarán su lugar cuando hablaremos de la oración eucarística. Con estas palabras finalmente he terminado los dos puntos esenciales de la Eucaristía. Nos vemos para cenar la próxima semana y así me comunicas aquello que no tienes claro y planeamos para ir a Poppi. Deberías hacer una lista de las cosas que quieres profundizar y de las preguntas que seguramente te han venido a la mente después de esta carta tan... pesada. Un gran saludo y reza por mí. 39 CUARTA CARTA LOS RITOS DE INTRODUCCIÓN Queridísimo Esteban, Mientras estoy escribiendo, me acuerdo de las cortas vacaciones que hicimos juntos con Cristina y tus sobrinas, esas pequeñas traviesas. Pienso que hay momentos, como aquellos que hemos vivido juntos, que quedan impresos en la memoria porque nos recuerdan sensaciones que hablan de la belleza de la vida. Te cuento una historia que te gustará. Hace algunos años hice un viaje con mis padres a Grecia. Uno de esos viajes maravillosos, sin tantos programas. Cada día nos deteníamos donde nos agarraba el atardecer; a veces eran lugares fantásticos, otros menos, pero la cosa importante era comer bien, beber mejor y reír incluso por las estupideces. Estábamos en medio del Peloponeso, no lejos de Megalópolis, y una tarde nos detuvimos para dormir en un pueblito de pocas casas. Teníamos hambre y encontramos un pequeño restaurante donde éramos casi los únicos clientes. No entendíamos ni una sola palabra de griego, por esto habíamos pedido casi todos los antipastos y mucha cerveza. Era un lugar mágico, se comía bajo un árbol grandísimo y mi padre durante la cena me dijo: «Mira qué buena esta cerveza, pero no es la cerveza en sí que la hace buena; es el momento, es todo aquello que la rodea lo que la hace única». Sabes de qué hablo, ¿no? Son aquellos momentos en los que te sientes en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Y que quizás si regresases el año siguiente, ¡ya no sería así! Momentos en los cuales te parece estar en paz con todo y con todos. También los días pasados con ustedes han sido un don del Señor; descansé en todos los sentidos y, sobre todo, me sentí en familia. No quisiera alargarme en esto, sino retomar el tema de la misa. ¡Aquí estoy! Retomemos estas cartas. Me dijiste que las anteriores, sobre la Eucaristía como oración y como misterio 40 pascual, son bastante claras. Te agradezco, todos sabemos que eres un gentleman, pero la verdad es que cuando escribo sobre la Eucaristía me apasiono y de vez en cuando me sucede que me pierdo en el intento de explicarte todo de un modo simple. Ahora quisiera entrar en lo vivo de la celebración, porque si no, continuaré dándote claves de lectura y no afrontaré nunca este argumento. La misa inicia con los ritos de introducción o de ingreso, el fundamento sobre el cual se apoya el gran misterio de la Eucaristía. Una cosa importante de la cual me estaba olvidando es que existe un libro que se llama Misal que el sacerdote lee durante la misa donde están todas las oraciones y las fórmulas rituales de la celebración eucarística. Al inicio de este gran libro rojo encontramos la Instrucción General del Misal Romano, una especie de introducción que explica el misterio que se celebra y todas sus partes. Te digo esto porque tendré frecuente necesidad de hacer referencia a este «instrumento de trabajo». Es absolutamente de ayuda lo que se afirma en el número 46 de este ordenamiento: «Su finalidad es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunión y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía». Estos ritos tienen el poder de transformar un conjunto de individuos en una sola cosa, o sea un solo cuerpo; en sustancia se crea una comunidad que participa en la celebración. Los cristianos que se reúnen en oración se convierten, de hecho, de una pluralidad de individuos singulares, en una unidad, propiamente gracias a la celebración misma y a su fin que es el estar con Dios. De la unidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, todos nosotros venimos transformados. Justo por esto los diversos momentos que componen esta parte de la celebración están también entre ellos profundamente unidos. Te los nombro brevemente: canto de entrada, saludo del sacerdote, acto penitencial, el himno del Gloria y la oración colecta. Quiero hablarte aún un poco sobre esta comunión que une a cada uno de los individuos. Estoy convencido de que el hombre de hoy, quizás sin ni siquiera ser consciente, está sufriendo terriblemente por la profunda soledad que, como un virus, parece haber contagiado a un número increíble de personas. Si, por ejemplo, querido Esteban, tú o yo viviésemos solo para satisfacer nuestros deseos, nos encontraríamos solos porque mi deseo me convierte en enemigo del otro. Si lo piensas bien, el matrimonio, por decir algo, se rompe, como sucede a menudo hoy, porque la mujer o el marido se convierten en un obstáculo para la propia realización que, en síntesis, es satisfacer los deseos que se piensa que son esenciales para ser felices. El común deseo de conocer a Dios como la única fuente del ser y de la felicidad, une a los individuos para llegar, más allá de la diversidad de cada uno, al único bien que es conocer el amor y, en definitiva, el amor hacia los otros. Ya he escrito dos páginas y todavía ni siquiera he tocado la explicación de esta bendita celebración, ahora basta. ¡Todos atentos! Comienza este maravilloso concierto. Lo primero que nos acoge es el canto de entrada, inmediatamente después vemos al sacerdote que va hasta el altar, se inclina y lo besa. Si buscas en el diccionario 41 la palabra beso, encontrarás algo como: «Acto de amor, de afecto, de devoción o deferencia que se cumple poniendo los labios sobre alguien o algo». Estamos todos acostumbrados a este gesto, pero este es siempre parte de un contexto; no sé si cada vez que llegas a tu despacho ¡besas el código civil! En este caso, asume un significado particular, es un gesto profundísimo que expresa una cosa grande: es amor, ternura, adoración y sobre todo muestra a la Eucaristía como el acto que une a Dios con el hombre. Estamos dentro de algo que nos sobrepasa; estamos entrando en un evento en el que encontramos a aquel Amado que hemos siempre buscado. La importancia de este gesto se entiende ahora en modo más claro si consideramos las primeras palabras que el sacerdote, después de tomar su lugar, dirige a la asamblea: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Pronunciando el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo se hace memoria del bautismo, la «puerta» que nos permite entrar en la participación viva de la celebración, sino también invita a la asamblea a permanecer atenta y a la espera de aquello que seguirá. Aunque no te acuerdes, sabes muy bien que fuiste bautizado en el «nombre» del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y este hecho cambia nuestra identidad. Nos guste o no. El cristiano bautizado tiene necesidad de vivir el propio bautismo para alcanzar la completa realización, de otro modo permanece incompleto. El bautismo no es una cosa que tenemos, sino una cosa que somos, que está ligado a nuestra existencia. Estábamos hablando del nombre y, para entender qué significa esencialmente, debo recordarte la primera vez en que aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento: El Señor se revela a Moisés en la zarza ardiente, diciendo: «Yo soy el que soy» (Ex 3, 14). Sucede, entonces, justo como en nuestras relaciones de cada día cuando conocemos a una persona, que la primera cosa que decimos es el nombre y de este encuentro puede nacer una relación, un conocimiento más profundo del otro. Así también es con Dios: Él revela su nombre a Moisés en el Antiguo Testamento y a nosotros, al inicio de la celebración, para entrar en una relación que sea verdadero conocimiento de Él. En la Eucaristía estamos llamados a invocar el nombre de Aquel que quiere ser conocido por nosotros, Aquel que se manifiesta. La manifestación a Moisés es el preludio de toda la obra que Dios mismo hará para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. De esto se infiere que el nombre del Dios que se revela está conectado a la experiencia de la liberación de la esclavitud. Iniciar la misa en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere decir que se está entrando en un evento que promete salvación, que libera al hombre de sus esclavitudes y del miedo a la muerte. No solo cuando decimos el nombre afirmamos que toda nuestra oración está dirigida hacia la identidad más profunda de Dios. Dios es una comunión de amor, es relación, es Uno y Trino. Es, de hecho, en el nombre de la Trinidad, que somos comunidad; es gracias a la Trinidad que oramos; es a la Trinidad hacia donde tendemos; y es propiamente el Amor de la Trinidad lo que deseamos. Si yo estoy siempre con Dios, terminaré por parecerme a Él, como sucede, por ejemplo, a mis amigos sacerdotes 42 misioneros en India que, después de un poco de años que han pasado en aquel país, parecen indios; o aquellos que están en México parecen mexicanos. Es increíble, pero todos estos sacerdotes de verdad asumen parte de los rasgos somáticos de estas poblaciones. No sé si serán las costumbres, la comida o el clima, pero lo cierto es que amar un lugar y pasar allí la propia vida te hace convertirte en parte del mismo. Así también, estar con el Señor te hace convertirte en parte del Señor, transformando nuestro cuerpo en el Cuerpo de Cristo. Este aspecto del nombre es mucho más profundo de cuanto te imaginas. Mira la oración que Jesús hace antes de su pasión: «Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos» (Jn 17, 26). Es Cristo que nos revela el nombre de Dios, que es amor, pero un amor que permanece. ¿No es justamente esto aquello que deseamos? Nosotros somos, en el sentido de que tenemos conciencia de existir para un objetivo, si el amor habita en nosotros y si logramos amar. Sufrimos, de hecho, cada vez que permanecemos aislados en nuestro egoísmo. Cuando Dios se manifiesta a Moisés le dice «Yo soy el que soy», Él es el Ser que da el ser. Yo soy si me encuentro con Aquel que me da la vida; de otro modo, permanezco inevitablemente vacío. El Hijo, no obstante, nos ha revelado una cosa maravillosa: que este Ser es Amor. Nos regala una imagen que hace comprender de qué amor se trata cuando lo llama Padre: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños» (Mt 11, 25). ¿Ves? En esta oración Jesús expresa la verdadera identidad de Dios, aquella de ser Padre. Justo por esto dice que es importante hacerse pequeños, porque el pequeño es aquel que sabe ser hijo, aquel que se deja guiar, pero es, sobre todo, aquel que se maravilla. Lo que más me asombra de los pequeños es que están siempre listos a la maravilla, a dejarse asombrar. Cuando camino aquí alrededor de la parroquia, muchas veces los niños del barrio, con su dialecto romano, me preguntan: «Oye, padre, ¿por qué te vistes así?», y no te digo las otras preguntas que me hacen porque no llego siquiera a entender cómo, con diez años, saben ciertas cosas. Sin duda, quien pregunta quiere conocer y está listo a maravillarse frente a la novedad. Pero si los adultos no saben por qué los sacerdotes se visten así, ninguno lo pregunta, sino los pequeños. Hacerse pequeños, querido amigo, quiere decir preguntarse y aceptar una respuesta que no habías considerado. Esto es necesario para poder entrar en la Eucaristía, para invocar al Padre y para dejarse asombrar por aquello que es más grande que nosotros. Pero no hemos dicho solo en el nombre del Padre, sino también del Hijo y del Espíritu Santo. La Eucaristía, de hecho, es el dar gracias a Dios porque nos dona la posibilidad de estar con el Hijo «Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 20), «porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios» (Jn 3, 17-18). Entonces nosotros, diciendo el nombre del Hijo, 43 afirmamos que la salvación celebrada en la Eucaristía es un don que nos hace libres. Este amor que nos hace libres nos ha sido revelado por el Hijo a través de su muerte en la cruz. Justo por esto los cristianos, al inicio de la celebración, mientras dicen «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» se hacen simultáneamente con la mano derecha el signo de la cruz, manifestando con un signo externo la conciencia de que la cruz es el medio que Dios utiliza para revelarnos su identidad. Ahora se entiende cómo este gesto nos introduce en el corazón de la Eucaristía, cumplimiento de la manifestación del nombre de Dios, que se da en el hecho de celebrar al Hijo. La celebración eucarística es, en efecto, aquel viaje lleno de espera en el cual vamos juntos a adorar, contemplar y proclamar las maravillas que el Señor ha obrado a través de su muerte y resurrección y continúa realizando en nosotros. En este punto, quien preside, el sacerdote, saluda diciendo: «El Señor esté con vosotros» y la asamblea responde: «Y con tu Espíritu». En este saludo sucede un movimiento en el cual todos los presentes introducen en primer lugar aquel nombre que han invocado, y a través del intercambio de saludos expresan una profesión de fe, un deseo y una acción de gracias por aquello que se está viviendo: el estar en la presencia de Aquel que se manifiesta. El acto penitencial que sigue es mucho más importante de lo que podemos imaginar y es fundamental comprender su valor y colocación en la celebración. Inicia con una invitación a reconocer los propios pecados o las propias faltas. A esto sigue el silencio; todos los presentes son exhortados a mirarse dentro, a hacer un examen de conciencia. Enseguida después, todos juntos dicen una de las fórmulas del acto penitencial, tipo «confieso a Dios todopoderoso...»; en fin, quien preside la asamblea pronuncia una absolución general: «Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna». El acto penitencial se podría definir como la respuesta a la invitación que nos hace Santiago en su carta: «Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados» (Sant 5, 16). La primera cosa necesaria, de hecho, es la humildad y reconocer quiénes somos y dónde estamos. Solo en la aspereza del bajarse, se descubre la dulzura de quien se ha despojado de la majestad hasta hacerse hombre por amor a nosotros. Te cuento un trozo del Evangelio según san Lucas que pienso te será de gran ayuda para entender todos los ritos iniciales. Se habla de un cierto Zaqueo (Lc 19, 1-10), que era un publicano, mejor dicho, un jefe de los publicanos, uno muy rico. Ya sabes que los publicanos eran los recaudadores de los impuestos que operaban los romanos; por esto eran odiados por todos. Zaqueo es la imagen del hombre verdaderamente lejano a Dios. Este hombre es curioso y quiere ver a Jesús, también porque ha sabido que ha sanado a un ciego precisamente en aquella ciudad, Jericó. Este rico funcionario del Estado, si bien no creyente y materialista, desea saber si hay alguna cosa más allá de la realidad sensible, y si Jesús puede dar una respuesta a esta expectativa suya. Cuando 44 nosotros, al inicio de la Eucaristía decimos el nombre de Dios, somos como Zaqueo que desea conocer su identidad, su persona. Bien, regresemos a la historia. Este publicano no lograba ver al Maestro, un poco por la multitud y un poco porque era pequeño de estatura. Tenía las mismas dificultades que tenemos todos nosotros; no vemos a Cristo en nuestra vida, un poco por las multitudes, o sea por todas nuestras preocupaciones y pensamientos, y un poco por la estatura, o sea nuestra condición de pequeñez, de enormes límites con respecto al misterio, muchas veces indescifrable de la vida. Pero este hombre cansado, incapaz de ver, comienza a agitarse, a buscar con ansia aquella respuesta que no ha encontrado nunca y que en cualquier modo está seguro de que existe en alguna parte; nace un movimiento dentro de él, un poco como nos sucede a nosotros en la celebración; algo que pone el ánimo en movimiento, una agitación, probablemente indistinta, pero comparable a una necesidad de buscar respuestas, a un deseo de conocimiento. Parece, en síntesis, como una urgencia de saber, aquella urgencia que lleva a Zaqueo, pequeño de estatura y rodeado de tantas personas, a subir a un árbol de sicómoro para ver a Jesús que está pasando. ¿Sabes qué es un sicómoro? He encontrado en Internet mucha información: es un árbol robusto cuyo nombre sería Ficus sycomorus, que vive muchos siglos y es bastante alto, llega hasta los 15 metros. Sus hojas parecen aquellas de la morera, o sea más pequeñas que aquellas del figo, pero el follaje es denso, extenso y permanece siempre verde, dando una buena sombra, y justo por esto se plantaba a las márgenes de las calles. El tronco grueso y robusto se divide casi enseguida, y las ramas más bajas se avecinan a la tierra. Por esto un hombre pequeño como Zaqueo podía subirse con facilidad a un sicómoro para ver a Jesús a lo largo de la vía. Este árbol produce frutos particulares en grandes cantidades, pero que se quedan pequeños y amargos si no se tratan con una incisión de donde debe salir un líquido. Los cultivadores de sicómoros de Egipto y de Chipre, aún hoy, inciden estos frutos cuando están todavía amargos, con una aguja o algún otro objeto puntiagudo; después de este tratamiento los higos del sicómoro se ponen grandes y dulces. El evangelista Lucas, subrayando el hecho de que Zaqueo haya subido sobre un sicómoro, quiere decir una cosa muy profunda: Zaqueo sobre el sicómoro es el nuevo fruto de la nueva estación. Fruto que debe ser inciso, si quieres, cortado, circunciso. También nosotros, así como este publicano, somos frutos amargos; quien nos prueba queda con la amargura en la boca; entonces debemos ser tratados para que salga el jugo amargo que nos hace «indigeribles» e «incomibles» en las relaciones con los otros. Debe haber en nosotros un corte, una decisión de cambiar de naturaleza; en conclusión, una decisión de vida. No te estoy hablando de un simple moralismo, sino de una conversión hacia Aquel que queremos ver. Tenemos necesidad de creer que nuestra existencia, si no es satisfecha, puede cambiar, no con una intervención mágica o en una ola de cambio emotivo momentáneo, sino mediante aquello que en la Iglesia desde siempre ha sido conocido como camino de conversión: un recorrido, a veces largo, que conduce conscientemente a un cambio de naturaleza. Mira, Esteban, cómo sigue el texto: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene 45 que hoy me quede yo en tu casa». ¿Ves? Mientras Zaqueo ha subido al árbol para ver a Jesús, es Jesús quien lo ve primero. El Señor, entonces, que nos conoce y conoce nuestra soledad, apenas decidimos conocerle, está ya allí esperándonos. Y precisamente esto sucede en la celebración; nuestro deseo de conocer la verdad se encuentra con la mirada de Cristo que nos estaba esperando desde siempre, conociendo ya nuestras necesidades y las inquietudes de nuestro corazón. Cristo, entonces, le dice a Zaqueo dos cosas fundamentales: la primera es que baje del árbol, que no es más que el acto penitencial; el bajarse se entiende como reconocer la propia condición sin disimulo, ni escondiendo nada; el reconocer aquello que somos es la vía privilegiada a través de la cual Cristo conduce al hombre a sentarse con Él en su Mesa. Cristo nos invita a bajar porque nos ama y nos quiere librar de nuestras angustias. Él está recorriendo el camino que lo llevará a la Cruz, para que podamos bajar de aquel árbol y hacerlo subir a Él en lugar nuestro. Ha sido Él quien decide subir al árbol de la cruz para clavar en ese madero todos los sufrimientos de los hombres; queriendo morir para que ellos no mueran más, y sufrir para que no sufran más, en vista de la resurrección. Esto se entiende aún mejor por el hecho de que Jesús está subiendo de Jericó a Jerusalén, o sea de lo bajo hacia lo alto, de la tierra hacia el cielo. Está entrando en la pasión de la cruz para destruir la muerte y salvar a la humanidad, esclava del miedo y del sinsentido del cual es figura Zaqueo. La segunda cosa que le dice es: «Conviene que hoy me quede yo en tu casa». Ese hoy es ahora, el momento propicio. En la vida hay diversos tiempos; dice el Eclesiastés que hay un tiempo para cada cosa, y en efecto, así es. Hay tiempos de gracias especiales en los cuales se puede experimentar la victoria sobre el fracaso y sobre la muerte. Y es verdaderamente una lástima perder esos momentos, porque no sabemos cuándo volverán. Esto es de lo que te hablé al inicio de la carta, que llega a su punto máximo en la Eucaristía que, de hecho, es como aquel «detenerse» de Cristo frente a nuestra casa, o sea en nuestra vida. Y es el mismo Cristo que dice «conviene». ¿Ves cómo el Señor tiene una urgencia de llevarnos a una vida plena? Este pasaje explica profundamente qué representan los ritos de entrada: el primer encuentro con el Señor. Luego, Zaqueo, sintiéndose verdaderamente amado por la visita del Señor dijo: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo». ¿Te das cuenta? No hay nada de moralismo, Jesús no le ha pedido que haga nada. Pero este hombre, experimentando la ternura de ese amor que desciende hasta aquella parte de su ser que ni él mismo acepta; viendo que la respuesta que esperaba toda su vida es que alguien lo amara tal como él es, se convierte. Jesús, en efecto, dice al final: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». La belleza de este pasaje es que nos muestra el encuentro maravilloso que ocurre en la liturgia, encuentro entre la miseria y la misericordia. No por casualidad, de hecho, el acto penitencial se encuentra al inicio de la celebración eucarística. El confesar a Dios y a los hermanos las propias faltas de pensamiento, palabra, obra y omisión, no es más que aceptar los propios defectos, los propios fracasos e insuficiencias, y desde la 46 conciencia de esas incapacidades, desear encontrar a alguien que las pueda vencer. Es solo reconociendo la imposibilidad de amar y de vivir la propia vida, que el hombre puede saborear el amor que todo lo cubre, y así experimentar que en Cristo es posible vivir en profundidad el hoy sin miedo al mañana. El acto penitencial, por eso, es mucho más que una purificación para ser más dignos de celebrar los santos misterios. Es el instrumento esencial que ayuda al hombre a verse así tal como es y a experimentar que en Cristo se puede pasar de la muerte a la vida, del dolor a la esperanza, de la tristeza a la paz. La Eucaristía es el estar delante del Señor que obra en nuestras incapacidades; es la luz que disipa las tinieblas de nuestra existencia. Nuestra aceptación de la realidad es el primer paso que permite abrirnos a la novedad para poder así crecer en el conocimiento del misterio de nuestra existencia y finalmente entrar, sin temor, por la puerta estrecha que tanto nos espanta. El hombre, desafortunadamente, la mayoría de las veces no quiere ver y queda preso de los propios conceptos. El punto es este: para experimentar el misterio pascual, para pasar con el Señor de la esclavitud a la libertad, de una orilla a la otra del mar, signo de la separación que existe dentro de nosotros mismos, el primer paso necesario es aceptar la condición de muerte real en la cual vivimos para poder saborear el poder del Resucitado en nosotros. ¿Ves, amigo? Por esto he pensado que era fundamental subrayar la importancia del acto penitencial, pero es un argumento muy amplio. Te lo podría resumir con una broma que dice mi papá cada vez que está con mi tío Julito: «Si pusiéramos juntos el dinero de tu tío y el mío, seríamos millonarios». Es justamente esto lo que tenemos que hacer en nuestra relación con el Señor. Mi padre dice en modo simple que con lo poco que él tiene y lo mucho que tiene mi tío bastaría para que ambos fueran ricos. Si quieres, este es el acto penitencial, aceptar lo poco que somos para apoyarnos en Aquel que es. Así, también nosotros, aunque pobres, podamos ser millonarios. Espero que estés comenzando a sentir los movimientos de este gran concierto. Hemos iniciado con una marcha baja que es el acto penitencial y ahora se subirá siempre más hasta el Gloria. Se parte en modo muy delicado y al mismo tiempo cargado de realismo; luego hay un intervalo de silencio; luego se reanuda el ritmo de la celebración hasta llegar a cumbres altísimas. Es un subir esperándose algo grande, y al mismo tiempo un bajar para dar lugar a aquello que nos sobrepasa. Un entrar verdaderamente en nosotros mismos, pero, simultáneamente, reflexionar sobre el hombre de nuestro tiempo, al cual pertenecemos, para abrir los ojos a aquello que somos y poder acoger el misterio. Es muy importante comprender el mundo en el cual vivimos, el pensamiento común que nos rodea, reconociendo cuánto estamos condicionados y cuánto nuestro ser cristiano nos afecta. Ahora te saludo y espero escribirte prontísimo. Reza por mí. 47 QUINTA CARTA EL HOMBRE Queridísimo Esteban, Retomo la escritura para continuar dialogando contigo desde donde te dejé con la última carta. Estábamos hablando en general del hombre y del contexto al cual pertenecemos. Sobre todo, nosotros, los occidentales, estamos viviendo en un tiempo donde las cosas son cada vez más inciertas y oscuras. Por esto, antes de retomar nuestro discurso sobre la misa, creo que es fundamental encuadrar mejor la época en la cual vivimos. Nosotros, a diferencia de las personas de otras épocas, no tenemos alguna referencia estable que sirva para orientarnos. No teniendo puntos firmes, ni en el campo religioso, ni en el ético, nos movemos sin ninguna lógica como burbujas o partículas veloces dentro de un remolino, teniendo un solo principio: «ser vencedores» o mejor dicho, encontrar el modo de llenar el vacío profundo que llevamos dentro. Pero si tenemos un mínimo de honestidad intelectual, debemos reconocer que, a pesar de todas las tentativas de llenar ese vacío existencial, a menudo experimentamos que permanece el vacío, la insatisfacción, el sinsentido, aunque haya dinero, éxito, poder y todo lo que nos esforcemos en conseguir. Como dicen muchos sabios, nuestra época carece de valores estables, y siendo consciente de la importancia del argumento, te escribo algunas cosas que he meditado. Es importantísimo tratar de entender y discutir juntos cuál es nuestra idea del hombre de hoy. Claramente no pretendo hacer un análisis profundo sobre la persona desde el punto de vista antropológico, histórico, cultural, psicológico o físico, porque no es mi competencia. Quisiera más bien evidenciar algunas características de nuestro tiempo que influyen en nuestro modo de acercarnos a la celebración y a la misma fe, y pienso que esto nos servirá también para vivir, de manera más profunda, el acto penitencial en la celebración eucarística. 48 Estamos tocando un terreno tan resbaloso, hablando de la visión del hombre, que para hacerlo bien se necesitarían una botella de whisky y un buen habano. No obstante, como hemos dicho tantas veces, el hombre es un universo desconocido que sobre todo nos maravilla a nosotros mismos. Mira, Esteban, si te gusta esta frase que a mí me encanta, del gran maestro san Agustín: «Nadie puede conocer a otro como se conoce a sí mismo, y no hay nadie que se conozca tanto a sí mismo que pueda estar seguro de su comportamiento del día de mañana»[25]. Por esto, si ya tenemos dificultad en conocernos a nosotros mismos, imagínate cuán lejos estamos de entender al otro. El hombre es verdaderamente un ser que se nos escapa; es cercano, pero al mismo tiempo es inalcanzable. El misterio de la persona nos muestra algo incomprensible que nos lleva a buscar más allá. Es impresionante, en efecto, cómo todos los hombres tienen la misma percepción, o quizás creo que es mejor llamarla intuición, de no poseer la plenitud de aquello que en realidad saben que pueden llegar a ser. Es el no saber definir, en el fondo, el porqué sentimos que siempre nos hace falta algo. En todos los humanos hay un profundo deseo de querer más, de buscar, de crecer, de conocer. ¿Cuál es el problema? Que para conocer, debemos antes que nada, re-conocer. En esto, el hombre vive una fractura profunda; por una parte, quiere ir más allá; por la otra, se choca con la incapacidad de afrontar su propia realidad llena de impotencia, debilidades y limitaciones[26]. Estamos llamados a tomar conciencia de que al voltear nuestra espalda al Oriente, estamos caminando en la sombra, estamos cortando nuestro vínculo con el Ser que nos da la vida, con el Absoluto que da la existencia a todo. Cada ser humano, como también todo ser viviente, está llamado a la existencia: ex-sistentia, que significa recibir el ser del externo. El ser no podemos dárnoslo nosotros mismos; esto es quizás el sentido más profundo de que algo nos falta, de aquel vacío insaciable que te mencioné antes, querido Esteban, que hizo caer a Adán y a Eva, cuando el enemigo los tentó diciéndoles que Dios no los amaba. Reconocer a Dios como Padre es entrar en la humildad de creatura y contemplar la grandeza del misterio de Dios que nos dona a nosotros su Ser; que nunca se consume como la llama de la zarza ardiente del Sinaí. En aquel episodio del Éxodo, que ya te he señalado, Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre y Él responde: «¡Yo soy el que soy!» En este nombre de Dios aparece justo lo que estoy tratando de explicar, Dios es El que es; Dios es el Ser. Nosotros somos, si permanecemos en Él; de otro modo, nos cansamos buscando colmar aquel deseo de ser sin nunca realizarlo. El hombre puede ser solo cuando deja de buscar ser, y deja entrar en su vacío el verdadero Ser. El proyecto original y continuo de Dios de conducir al hombre a su verdadero ser y, por otro lado, la constante huida del hombre, aparece desde las primeras páginas del libro del Génesis cuando el ser humano, después de haber caído en el engaño de querer ser aquello que no es, o sea Dios, experimenta el miedo y se esconde: «Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde estás?” Este contestó: “Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí.” Él replicó: “¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?” Dijo el hombre: “La mujer que me diste por 49 compañera me dio del árbol y comí.” Dijo, pues, Yahveh Dios a la mujer: “Por qué lo has hecho?” Y contestó la mujer: “La serpiente me sedujo, y comí.”» (3, 9-13). Ves, Esteban, el único punto en común que ahora tienen Adán y Eva es acusarse el uno al otro. Quien acusa siempre esconde las propias responsabilidades. Este esconderse por miedo es aquella actitud a la cual el hombre debe renunciar, desenmascarándola, para poder encontrarse a sí mismo y unirse con Dios. Es por esto que el Señor insiste haciendo preguntas precisas al hombre. Cada vez que Dios pregunta «¿por qué lo has hecho?» no está más que queriendo llevar al hombre a su realidad. Aquí, de hecho, se ve el deseo de Dios de llevar al hombre a la salvación, y por otro lado, la dificultad de este en aceptar su propia condición. El deseo más alto de Dios es llevar al ser humano a la verdad para que pueda experimentar la belleza del perdón como expresión más sublime del amor. En cambio, como se ve en el episodio del Génesis, el hombre, por miedo, queda dividido y no encuentra ninguna otra solución más que acusar al otro para esconder su propia falta. Para entender aún mejor, pienso que sería oportuno recordar la historia del Rey David, que como bien sabes, es llamado «el hombre según el corazón de Dios». Nace esta pregunta: ¿cuál es su mérito para ser considerado como tal? Si quieres una respuesta, ve a leer un trozo del segundo libro de Samuel (2Sam 11-12). Cuenta el episodio que David desde su balcón miró con deseo a una mujer, Betzabé, mujer de Urías el hitita, mientras ella se bañaba; él la convocó a su palacio, la llevó a la cama y quedó encinta. Luego, para evitar la acusación de adulterio, llamó a casa al marido, Urías, quien estaba en la guerra combatiendo a la cabeza de sus hombres, para que se uniese a su mujer. Pero Urías, que era un hombre justo, fiel a la ley, ¡no entró siquiera a su casa! Permaneció fuera, porque en tiempos de guerra, la ley no permitía a ningún soldado tener relaciones sexuales. David, consciente, de que su adulterio sería descubierto, arregló las cosas para que el pobre Urías, que ya había vuelto al combate, estuviese siempre en primera fila con una gran posibilidad de morir en batalla: y así fue. Urías murió combatiendo. Después de estos hechos, el Señor, que es un Padre atento y misericordioso, le mandó al rey David al profeta Natán, quien le contó al rey sobre un hombre rico que le roba a un pobre la única oveja que tenía, para asarla y comérsela con un huésped, mientras que el rico poseía centenas de ovejas. Después de haber escuchado la historia, David dice: «¡Merece la muerte el hombre que tal hizo!», y el profeta Natán responde: «Tú eres ese hombre». A esta afirmación del profeta sigue la confesión de David: «He pecado contra Yahveh». Esto es lo que hace a David un hombre según el corazón de Dios. La grandeza de David es el reconocerse; no se esconde ni huye, acusando a los otros como hicieron Adán y Eva y como hacemos todos, sino que acepta su pecado y sus consecuencias. Todo esto nos demuestra cuán importante es reconocer la propia realidad para poder tener una experiencia de Dios; justo el re-conocerse débiles, es el único modo para pasar de la realidad en que vivimos a una nueva. Para poder experimentar el misterio pascual, el pasar con Cristo de la muerte a la vida, se debe reconocer ante todo dónde estamos; luego, si nuestra condición no nos satisface y, si nos reconocemos pobres y necesitados, entonces, estamos en el camino justo para contemplar su obra en nosotros. 50 Como bien sabes, amigo Esteban, es difícil para el hombre verse tal como es, aunque en esto las esposas y los maridos son una gran ayuda; quien se conoce a fondo se dice la verdad, y los matrimonios en esto se templan y se fortifican, o si no, fracasan cuando uno no acepta que el otro le diga cómo son las cosas. También para nosotros los sacerdotes es así, cuando aquellos que te conocen bien subrayan un defecto tuyo; o reconoces tus faltas, o si no, gritas y tiras las puertas. David podía gritarle en la cara al profeta diciéndole que no era cierto nada, que no había hecho nada malo, pero reconoció su condición de egoísmo y maldad (te recuerdo, aunque tal vez ya lo sepas, que malo viene de captivus, que significa prisionero, esclavo). Hoy pertenecemos a una sociedad llena de injusticias, donde, sin embargo, las personas se consideran «justas». No ha cambiado mucho desde el tiempo de Jesús, cuando los fariseos, hombres seriamente religiosos, presumían de ser justos, de conocer y poseer la verdad. Los fariseos, los moralistas de la época, personifican aquel tipo de hombre que, creyendo en su propia sabiduría, permanece inamovible y limitado por sus ideas, convencido de tener siempre la razón, sin que más nada pueda poner en discusión sus certezas y su supuesta justicia. Aquello que ha hecho entrar en conflicto a los hombres de cada época, es justamente el no considerar atentamente que si no existe un Dios, del cual proviene toda justicia y bondad y en el cual todos podemos alcanzar una fuente inagotable de vida, estamos condenados a vivir cada uno con el propio concepto de justicia, de verdad y de bondad, que necesariamente nos hace entrar en colisión con los diversos convencimientos del otro. El hombre se siente adulto y autosuficiente; no quiere depender de nadie y soporta la autoridad con extrema dificultad. Justo por esto, te lo repito, amigo Esteban, Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños, no solo por el hecho de que el niño sabe ser hijo, sino sobre todo, porque está siempre esperando que lo sorprendan; el niño reconoce que no sabe y se abre a la novedad. El hombre que, en cambio, no acepta la propia ceguera, permanece ciego. Quien quiera ver la luz del Resucitado debe reconocer humildemente su propia condición[27], la fragilidad de su ser, para poderse abrir así a la maravilla y a la obra de su Creador, que se manifiesta en el perdón recibido a través de los sacramentos de su Iglesia: «Hay dos cosas que son de la exclusiva de Dios: la honra de la confesión y el poder de perdonar. Hemos de confesarnos a él. Hemos de esperar de él el perdón. ¿Quién puede perdonar pecados, fuera de Dios? Por eso, hemos de confesar ante él. Pero al desposarse el Omnipotente con la débil, el Altísimo con la humilde, haciendo reina a la esclava, puso en su costado a la que estaba a sus pies. Porque brotó de su costado. En él le otorgó las arras de su matrimonio»[28]. Es solo en la experiencia del perdón y en el sentirnos amados por aquel Amor, que finalmente distinguimos la grandeza y la belleza del misterio en el que estamos llamados a ser protagonistas. 51 Pero regresemos al hombre de hoy, que yo definiría nihilista. Pienso, de hecho, que antes que nada es necesario conocer el pensamiento nihilista que nos rodea y reconocer cuánto nuestro ser cristiano está permeado por la cultura en la cual vivimos[29]. De hecho esto lleva al hombre a perder el sentido del ser en cuanto existencia que nos proviene de afuera: de Aquel que es. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo se sale de este pantano nihilista en el cual nos encontramos? Lo más importante es entender que en la concepción nihilista toda la realidad está destinada a declinar en la nada, y de este modo los aspectos principales del nihilismo se reducen a un empirismo, escepticismo, subjetivismo y nominalismo. Veamos algunas de las características, entre las más significativas del nihilismo, que tienen consecuencias en la fe y en el modo de vivir la misma celebración eucarística. Una de las connotaciones esenciales de la cultura actual es que el conocimiento ocurre a través de aquello que es demostrable científicamente. Aquello que es demostrable, a su vez, puede ser discutido, como por ejemplo la física de Newton que, no obstante su profundo fundamento, fue redimensionada por la relatividad de Einstein, justamente porque no existe nada que sea definitivo. Cada realidad es relativa. Así, amigo Esteban, la pretensión de conocer solo a través de los sentidos, la experiencia y la ciencia, se opone al tipo de conocimiento que mana de la celebración eucarística. El cristiano experimenta el conocer en las celebraciones litúrgicas, sobre todo a través de aquello que se intuye o desea. El pensamiento que tiende a reducir el conocimiento a aquello que es demostrable, es muy débil y es también una tentación para quien preside o conduce la celebración eucarística. Muchas veces se equivoca uno en el intento de «convencer» a los fieles con argumentos racionales, sin entender que la razón, elemento importantísimo y regalo de Dios a los hombres, excluyendo la metafísica, se agota en sí misma si no es iluminada por la fe que le amplía el horizonte. Muchas veces perdemos de vista que la celebración es estar en la presencia del Señor. No son las cosas demostrables las que cambian el corazón del hombre, sino la obra de Dios, su paternidad y su ternura. La verdadera comprensión inicia solo si se es consciente de estar delante de aquello que supera cualquier tipo de conocimiento. La Eucaristía es un movimiento en el cual el cristiano es llamado, entra, y al entrar, lo envuelve algo que lo supera; todos los cristianos están sumergidos en aquel movimiento único que tiene la capacidad de arrastrarlos hacia más allá del límite de su comprensión racional. La verdadera clave para vivir la celebración no se encuentra en una actitud de esfuerzo o en el tratar de hacer las cosas como se debe, sino más bien en el dejarse sorprender; contemplar y adorar la obra del Señor. Para comprender esto bastaría pensar en todas las veces en las cuales creemos que a «una gran homilía» corresponde «una gran misa», como si lo comprensible y lo explicable fuese aquello que da valor a la celebración, perdiendo completamente de vista la importancia de la oración individual y de la comunidad. 52 Otra característica de la cultura actual de la cual quería hablar es que esta se ha apropiado de conceptos cristianos como la libertad, la fraternidad y otros, transformándoles su verdadero significado[30]. Basta pensar en el uso que se le da al término «libertad», transformado en sinónimo de «libertad de elección», elección que no toma en consideración las consecuencias de los propios actos como responsabilidad hacia uno mismo o hacia los demás. Pero, ¿qué tipo de libertad es esta? ¡Es una farsa! La libertad, en cambio, es algo mucho más profundo; esta nace del movimiento del hombre hacia Dios que lo hace libre; por eso existe una libertad de y una libertad para, la libertad de sí mismo para ir hacia el otro, para amar. En términos cristianos sería la libertad de la esclavitud del pecado para adorar a Dios[31]. La «cultura» contemporánea, de hecho, reduciendo el verdadero significado del término, elimina el para, dejando solo la «libertad» de. Esto lleva a consecuencias en todos los ámbitos: el hombre permanece prisionero de su yo, separado de sí mismo y de los otros y por esto, eternamente solo. Este problema repercute en nuestra manera de vivir la fe; se usa una libertad que muchas veces pierde de vista la caridad. Por ejemplo, el estudio, o el conocimiento en general, que no tiene en consideración los propios límites, haciéndose pasar como única verdad, después de haber excluido la metafísica del ámbito del saber objetivo (paradójicamente sin alguna demostración científica que fundamente tal exclusión), corre el riesgo de volverse tan solo un instrumento autorreferente y, como último análisis, de destrucción. Veamos, de hecho, cómo esta cultura, privada del respiro metafísico, choca con una terrible realidad: masas de hombres que en diversos modos (a través del uso desconsiderado del Internet, de los chats, de la música, de las drogas y de tantas otras cosas), expresan una inquietud, la necesidad de superar la limitación de la propia existencia, manifestando así un profundo deseo de espiritualidad. Ciertamente es innegable la necesidad que tiene el hombre de trascender. La vida sin Dios es simplemente una reducción a lo absurdo. Como dice Cecchini, «la cuestión de Dios es de hecho aquella sobre el sentido, o sea la causa y el fin de todas las cosas. Por esto si Dios no existe, no puede existir algún significado recóndito del universo, de la historia y de la vida: todo es ciego, necesario y casual»[32]. Una existencia así, de hecho, es el empobrecimiento total de la persona; es la pretensión absurda de vivir una vida contentándose con lo efímero, como suspendidos en el aire, sin buscar respuestas a las dificultades de la vida, que están siempre presentes dentro de nosotros, en el vacío de nuestra existencia. Esta es la idea más absurda que se pueda concebir pero, por desgracia, es la que comprobamos cada día: millones de hombres que corren sin saber adónde van. Surge, entonces, un problema: teniendo el hombre esta necesidad de trascendencia y negándola al mismo tiempo, sin ser consciente, desplaza todo lo que ella implica (deseos, esperanzas, soluciones y sentido de la vida) a sistemas que en el fondo no pueden más que dar soluciones parciales a su sed de plenitud, y como consecuencia, lo conducen a una profunda desilusión y a una angustia existencial sin precedentes. Por 53 tanto, la Iglesia está llamada a dar una respuesta eficaz y fuerte. No puede caer en la trampa de reducir su esencia metafísica a una simple construcción lógica del pensamiento humano; reducir el cristianismo a un antropomorfismo como una simple proyección de una necesidad «humana, demasiado humana»[33] de respuesta al miedo a la muerte y al vacío; no puede caer en la trampa de responder a la declaración de la muerte de Dios, anunciada por la modernidad, renunciando a la trascendencia y reduciendo el cristianismo a una institución focalizada en la acción social y en la bondad humanitaria. No se puede, querido Esteban, ¡curar el cáncer con aspirina! Además, negar todo lo que es metafísico es un pensamiento que conduce inevitablemente a la separación de cada aspecto o faceta de nuestra vida, sin relación alguna entre sí; de hecho, si no hay un fin único, cada realidad permanece por sí sola. Basta pensar en el hombre contemporáneo, que tiene el riesgo de vivir una continua separación: el trabajo se vuelve un mundo, la familia otro mundo, la vida moral e íntima, otro. El problema, sin embargo, no se agota aquí; estos mundos buscan mantener una propia lógica. Es algo complicado, pero estos mundos que el hombre se crea internamente están entre ellos completamente separados y no se influyen el uno con el otro. Se podría decir, como resultado de esta situación, que hoy en día el hombre sufre una esquizofrenia comúnmente aceptada. Lamentablemente, sabemos que no existe nada más falso que crear realidades separadas dentro de nosotros mismos; cada acto tiene sus consecuencias en la totalidad de la propia vida y también sobre las vidas de los demás. Pero el hombre contemporáneo piensa que el único modo de mantener estos mundos es separarlos, porque hay algunos aspectos de nuestra vida que se contradicen unos con otros. Por esto el hombre de hoy prefiere correr y no pensar. Es precisamente esto lo que lleva a un relativismo total. El hombre permanece atrapado en los propios microcosmos viviendo la soledad más absoluta, separado de sí mismo, separado de los otros y separado de Dios. El otro viene percibido como obstáculo para la afirmación personal y para la búsqueda del sentido y, por tanto, es tolerado solo si no interfiere en mis decisiones; solo si no dificulta la vía de mi tentativa de realización, con evaluaciones y soluciones sobre mi vida que nadie le ha pedido y que no me agradan. Justo por esto, hoy no pueden haber leyes transversales y mucho menos leyes absolutas; «haciendo falta el ser universal de la naturaleza humana se vacía de significado la misma idea de deber ser, o sea de una ley moral universal; por esto la afirmación de una tal ley no puede ser vista más que como una violencia y una intolerancia, como un reclamo para imponer a los otros la propia idea de lo que está bien»[34]. Este pensamiento tiende a reducir a la Iglesia a un sistema con su propia lógica. Se ve a la Iglesia como una institución con sus leyes, pero que no tiene nada que ver con el mundo exterior. Cada vez más, de hecho, es percibida como violencia la premura de la Iglesia en recordarnos las leyes absolutas fijadas por el Creador para el bien de sus hijos. Este pensamiento no solo toca el aspecto moral o ético, sino que corre el riesgo de llevar al cristiano a vivir la fe según una lógica propia. Llegados a este punto, tenemos una fe «haz por ti mismo», un relativismo absurdo que encontramos difundido hasta en el 54 campo litúrgico; muchas veces, por desgracia, quien preside la celebración se considera custodio de la tradición de la Iglesia y por esto, autorizado a quitar, agregar o mutar por su propia iniciativa diversos momentos que componen la celebración. De esta negación de lo metafísico deriva una tendencia a ridiculizar la relación, que como consecuencia, es considerada absolutamente subjetiva, entre un Dios hipotético y el hombre. Esta posición es llamada deísmo y presenta la imagen de un Dios completamente lejano e inalcanzable, un Dios que no tiene nada que ver con el hombre[35]. De este modo se afirma un pensamiento que reduce la liturgia a un simple ritualismo, incapaz de colmar la distancia entre la inmensidad de la divinidad y el insignificante actuar del hombre. Surge la casi certeza de la inutilidad de la oración: un Dios tan lejano no puede escuchar los problemas de cada hombre. Esta tendencia lleva a una horizontalización de la liturgia donde se pierde completamente de vista a Dios y se inclina inevitablemente sobre el hombre[36]. De este modo, toda la liturgia está en riesgo de reducirse a un simple activismo, a un continuo pensar en el hombre como protagonista de la celebración. ¿Entiendes bien, entonces, Esteban, la profunda diferencia que hay entre ir a la iglesia viviendo la religión como un aspecto exterior, al igual que muchos otros; y vivir la liturgia deseando la fe y el encuentro con Dios? En Cristo, Dios está presente en todos los momentos de la cotidianidad, unificándolos y transformando la vida familiar, laboral y moral en un único camino hacia aquel Amor que llena cada vacío de significado y plenitud. Perdona, querido Esteban, si no logro ser sintético como quisiera. Tú me has hecho preguntas que ponen en tela de juicio la base del pensamiento teológico y filosófico de milenios, y probablemente te estarás preguntando por qué este sacerdote da tantas vueltas, sin dar una respuesta definitiva. Por desgracia, no puede ser de otra manera. La respuesta vendrá casi por sí sola una vez se hayan examinado todos los componentes de la cuestión. Como el Rummy: preparas todas las cartas que tienes en la mano, y luego, cuando están todas listas, las pones sobre la mesa y cierras el partido. Ya estoy pensando en lo que deberé decirte sobre cómo se sale de este remolino nihilista; espero poder abrir un primer espiral de luz en medio de este escenario crepuscular que te he pintado. Un abrazo. Recuerda, necesito que reces por mí. 55 SEXTA CARTA MOMENTO CRUCIAL Querido Esteban, ¿Cómo vas después de lo que te escribí? ¿Quizás te pareció un poco difícil de digerir? Yo, como siempre, estoy lleno de trabajo, aunque no sabría decirte qué es lo que hago... Lamentablemente, muchas veces me convierto en parte de esa masa de gente que corre, corre y no sabe bien hacia dónde va ni por qué lo hace. De vez en cuando trato de encontrar un poco de tiempo para poder escribirte, esperando poder responder a tus preguntas. A mí me está ayudando muchísimo el hecho de escribirte, pues para hacerlo, cada vez debo leer, prepararme y tratar de simplificar lo que he aprendido; así, el primero que se beneficia soy yo y por esto te agradezco. Hoy debería hablarte aún sobre el acto penitencial, donde trataré de darte una esperanza, después de que en la última carta te describí un cuadro un poco deprimente sobre el hombre de hoy. Pensaba que no es casualidad que el Señor me haya mandado a esta parroquia de san Basilio en la periferia norte de Roma, donde hay tantos sufrimientos y dolores, pero es justo aquí donde se me ha abierto un gran horizonte de esperanza ante mis ojos. Te explico. Sin duda, es un lugar especial. Como sabes bien, aquí abundan los problemas ligados a la delincuencia, pero al mismo tiempo se encuentran personas y familias honestas, que viven del propio trabajo, simples, sinceras y disponibles. En esta realidad he encontrado, sobre todo entre los más ancianos, una fe madura y robusta, que resiste a las pruebas y que me ha maravillado. Sin embargo, pareciera que este lugar estuviese abandonado por todos. Da la sensación de que el Estado se hubiera rendido y hubiera dejado este vecindario un poco a la deriva. En la situación que te describo, sin embargo, nació en mí una gran esperanza. Piensa que después de años en los cuales se mataba por ideas políticas, hoy se ha creado 56 un vacío, una profunda desilusión, donde ya no hay más ideas de ninguna clase; un tipo de «agujero negro» que muchas veces las personas tratan de llenar haciendo dinero en cualquier modo sin tener en cuenta las consecuencias. En esta situación, sin ninguna esperanza en el mañana, la única realidad de referencia que queda es la Iglesia. Esto puedo constatarlo cuando, caminando por el barrio, todos me saludan con una mirada llena de esperanza. Uno puede ver a hombres y mujeres desilusionados, que desean que mi esperanza tenga sentido y que la Verdad que yo vivo sea la que ellos buscan sin encontrar. Es justamente por esto que ha madurado en mí la idea de que también en el nihilismo, que afirma la anulación de todo principio, hay una nota positiva porque nos da la posibilidad de reencontrar aquellos fundamentos que en el tiempo se habían perdido. Considero que es necesario volver a pensar en la Eucaristía como centro de la existencia y fundamento de la fe. Al mismo tiempo, la única respuesta para este hombre nihilista del cual hemos hablado, es redescubrir la necesidad de una fuerte experiencia que satisfaga de manera concreta sus interrogantes más profundas. Justo por esto he insistido tanto hablándote del acto penitencial en la celebración eucarística y de cuán importante es conocerse; es solo a través del conocimiento de nosotros mismos que nace el deseo de Dios, y estando iluminados por Él, llegamos a conocernos más a nosotros mismos y a entender el sentido de nuestra existencia. Cuando te hablé de la historia del rey David, subrayé la importancia de su confesión; pero en la liturgia sucede algo mucho más grande porque el acto penitencial es una confesión pública que, expresando la intención de tantas personas, se convierte en una confesión en coro de toda la asamblea. Así es que se alcanza la unidad de todos, a través de la humildad de la aceptación individual de nuestra precariedad. Se llega a ser un solo cuerpo, gracias a que cada individuo adquiere el conocimiento de su propia fragilidad. Te cuento, Esteban, que en estos días estoy leyendo el libro El poder y la gloria de Graham Greene, que me regaló mi amiga Daphne. Se refiere la historia de un cura que vivió durante la persecución de los católicos en México en el siglo XX. Describe un episodio emblemático: a este sacerdote fugitivo, que constantemente trata de esconder su verdadera identidad, lo encarcelan por otro motivo. En un cierto punto el protagonista se da cuenta de estar verdaderamente entre los últimos de la tierra; se encuentra en una prisión oscura y nauseabunda, circundado por delincuentes, criminales, ladrones y prostitutas. Es curioso que precisamente en esta situación, este hombre se sienta libre de confesar, no solo el hecho de ser sacerdote, sino también los pecados cometidos en su ministerio[37]. Yo pienso que este hecho es muy significativo; demuestra cómo cuando un cristiano se descubre pobre y reconoce que el que está a su lado es igualmente pobre, esto le permite vivir un verdadero acto de vacío de sí mismo, lo cual hace posible que toda la asamblea que celebra se una en un solo espíritu, consintiendo así ser un solo 57 cuerpo en el deseo del amor de Cristo. Pensarás que soy alguien que da más vueltas que un trompo, pero escribiéndote esto, me vino a la mente un cuadro de Rembrandt, El hijo pródigo, que yo definiría simplemente maravilloso y que pienso que refleja de un modo único lo que te estoy diciendo. Debes saber que este pintor ya era muy conocido cuando tenía solo veinticinco años y tenía peticiones de trabajos que venían de todos lados. Pero junto a la fama, llegaron también grandes dolores: primero murieron los primeros tres hijos y luego, también la mujer, después del nacimiento del cuarto hijo, quien murió un año antes que el padre. A toda esta tragedia y a este dolor se le suma también la bancarrota, el fracaso económico. Pero gracias a todos los eventos que caracterizaron su vida, logró transmitir a través de su arte, sensaciones inigualables, con una expresividad única. Este cuadro fue pintado casi al final de su vida y pienso que es una de las imágenes que de modo más auténtico muestra la ternura del encuentro con Dios. En El hijo pródigo se representa una escena del Evangelio según san Lucas. Lo habrás escuchado, seguramente mil veces (15, 11-31): se cuenta sobre un hombre que tiene dos hijos y que ambos tienen problemas con él. El mayor tiene un sentido de justicia que lo aplasta, condenándolo a juzgar siempre a los demás; el más joven, en cambio, no queriendo tener más nada que ver con el padre, reivindica la propia libertad y le pide al padre su parte de la herencia para poder irse. Sabes muy bien, Esteban, que el derecho a heredar se da solo después de la muerte de los padres; por esto, pidiendo la herencia anticipadamente, el hijo menor cumple un acto a través del cual, de hecho, mata al padre. Es lo que nos sucede cuando queremos hacer lo que nos da la gana, sin que nadie nos pueda decir nada; en efecto, queremos nuestras «sustancias», nuestro yo, nuestras verdades. Queremos ser nosotros; siempre tener razón. Si alguno se atreve a obstaculizarnos o a expresar una opinión en contra de nuestras decisiones, estalla en nuestro interior una reacción de defensa, quizás violenta, y cancelamos al otro, que puede ser también Dios. Así nos encontramos siempre más solos y más vacíos, un poco como este hijo que «se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino» hasta gastarse todo. Este hombre es lejano a todos, profundamente solo y vacío. Luego la historia nos dice que él «se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos». Esto es realmente actual. ¿No es acaso lo que vemos todos los días? El vacío y el sinsentido en el cual viven tantos hombres los lleva inevitablemente a convertirse en siervos, esclavos de un sistema que está en función de sí mismo y en el cual el hombre es solo un ejecutor de mandatos. Esta experiencia de fracaso puede ser el instrumento ideal para retomar la propia vida. El texto bíblico, de hecho, continúa diciendo: «Y entrando en sí mismo». Mira, Esteban, esta es la conversión. También nosotros, en el acto penitencial de la misa, estamos llamados a detenernos y a ver nuestra realidad profunda para poder hacer una experiencia verdadera de Dios. Él dijo: «¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y 58 le diré: “Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros”». ¿Ves, amigo mío? Esto es lo que debemos hacer también nosotros al inicio de cada celebración litúrgica, «levantarnos», «ir donde el Padre» y «reconocer lo que somos». El padre, que lo vio de lejos, «conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente». Maravilloso encuentro entre nuestra miseria y su infinita misericordia. El cuadro de Rembrandt inmortaliza justo este instante: el padre que abraza al hijo menor, mientras el mayor, que presume ser mejor, mira al padre y al hermano con aires de superioridad. Si no conoces la pintura, búscalo en Internet; basta que escribas algo como «hijo pródigo, Rembrandt» y te saldrán miles de imágenes donde verás que el hijo mayor está colocado en el punto más alto de la escena, porque su juicio lo aparta y le hace presumir de ser mejor que los demás, impidiéndole —al mismo tiempo— poder participar en la fiesta. Imagínate tú, Esteban, que hace más de diez años leí un libro de Henri Nouwen titulado El regreso del hijo pródigo, que hablaba de este cuadro. Al terminar de leerlo, nació en mí un deseo de ir a San Petersburgo a ver en persona esta pintura, y no mucho tiempo después llegó la ocasión de hacerlo con dos amigos míos. Nos quedamos un buen rato en el Museo del Hermitage donde está el cuadro; después de admirarlo por más de una hora, caí en cuenta de que el encuentro entre Dios y el hombre es una gracia, un don de Dios que no se da de una vez para siempre, sino que debe ser aceptado cada día. ¡Qué experiencia tan maravillosa es encontrarse y cuánto más reconfortante es encontrar al Padre! Tenemos necesidad de esto, querido Esteban. Si pones atención, podrás observar cómo en esta obra el genio de Rembrandt ilumina particularmente el encuentro entre el padre y el hijo menor. Este hijo lleva los vestidos desgastados y le falta una sandalia; todo es señal de lo que una existencia de pecado ha dejado en él. Los vestidos, no obstante el refrán «el hábito no hace al monje», no son solo algo externo, sino que representan a la persona en sí. Así Rembrandt muestra cómo el estar lejos del Padre es un hecho que destruye la vida, produciendo inevitablemente heridas profundas que dañan a la persona. ¿No has visto nunca a personas afeadas por la vida? Así como si ciertos actos las hubieran llevado a tener un aspecto que infunde piedad y también temor, signo inequívoco de un profundo malestar; pero, por el contrario, también puedes ver a algunos santos que aún envejeciendo se veían hermosos. ¿Recuerdas a la Madre Teresa o a Juan Pablo II? Se percibía en sus ojos una luz diferente. En el Evangelio se lee la urgencia, la necesidad que tiene el padre de revestir al hijo; tanto es este apuro, que dice a los siervos: «Daos prisa; traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies». Te digo, Esteban, el vestido más hermoso es el primer vestido, el original, el vestido de Adán, los vestidos bautismales. El padre tiene prisa por llevar al hijo a su condición original de hombre pleno, nuevamente heredero, y por esto le pone un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Si pudieras observar de cerca el abrazo del padre, podrías ver dos cosas. La primera es que la mano izquierda del padre es masculina, y la derecha es femenina. ¿Ves? Dios es padre y 59 madre y no abandona nunca a sus hijos; nosotros nos podemos alejar de Él, pero Él no se aleja nunca de nosotros. Y la segunda cosa que podrías ver es el rostro de este hijo que se apoya sobre el vientre del padre, como si quisiera entrar en él para volver a nacer. No por casualidad Rembrandt diseña el rostro de este hijo como si fuese el rostro de un feto; él está regresando a la vida, volviendo a nacer, vuelve a ser todo nuevo. ¡Mira, que es fuertísimo esto! Es el mismo movimiento que se confirma en la Eucaristía. El acto penitencial es una gracia que nos permite ver nuestra propia vida sin justificarnos; retomarla y regresar a la verdadera vida. Por esto el padre dice: «Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida; se había perdido y ha sido hallado». Este novillo cebado es Cristo, el comer y el hacer fiesta es la Eucaristía. Los cristianos hacen fiesta porque cualquiera que se sienta muerto puede regresar a la vida; esta es la verdadera fiesta de la fe, la victoria sobre la muerte. Por esto anunciamos que la muerte no existe y que gracias a la victoria de Cristo el hombre ahora puede vivir sin miedo del futuro. Entonces el acto penitencial en la misa es un descenso que debemos hacer, no para disminuirnos, no para justificarnos de modo masoquista, sino conscientes de que es una condición necesaria para participar de la resurrección. Cuando confesamos quiénes somos, llega la luz que nos convence del amor de Dios, que no nos deja en el suelo sufriendo por nuestras culpas, sino que enseguida nos levanta y nos reviste, haciéndonos participar en una nueva creación, donde no hay lugar para el remordimiento por las cosas viejas. Queda entonces solo el ascender, consecuencia de aquel maravilloso acto de bajarse, que es el conocimiento y la aceptación de sí mismo y que empuja a desear el consuelo y la ayuda de un verdadero apoyo. Solo tocando la realidad más profunda de la condición humana se adquiere la conciencia de la necesidad del amor incondicional de Aquel que ha bajado para arrancarnos de aquella realidad y hacernos subir con Él. Quisiera pedirte, Esteban, que leas una página de Romano Guardini, que habla de modo fantástico de dos sentimientos que surgen en la oración y que nacen delante de la santidad de Dios: «El primero nos lleva a decir como Pedro a Cristo, al experimentar, sobrecogido, en el lago de Genesaret su poder misterioso: “Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador” (Lc 5, 8). El segundo sentimiento nos inspira las palabras que dijo Pedro, cuando Cristo prometió en Cafarnaúm la Eucaristía: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y hemos conocido que Tú eres el Santo de Dios” (Jn 6, 68-69). Cuando la experiencia de los pecados propios conduce a la obstinación o al desaliento, se rompe la cohesión de la vida del espíritu y el hombre se aleja de Dios. Pero, si permanece en la humildad y en la verdad, no caerá en la tentación de pensar que no pertenece al Dios santo, pues se dirá: “Todo esto es verdad, pero, ¿a dónde iré sino a Él? ¿A quién pertenezco yo propiamente sino a Él?” La misma santidad que aleja al hombre de Dios le llama hacia sí, pues esta santidad es amor. Lo echa hacia atrás para que alcance la humildad y la conversión del corazón, y, cuando lo ha logrado, le atrae hacia sí»[38]. Esta es precisamente la belleza del encuentro que sucede en esta primera parte de la liturgia eucarística. Aquí, la debilidad del hombre no es reconocida y vivida como condena, sino que al contrario, encuentra finalmente la ternura de Dios que la justifica y 60 la completa en sus faltas. Es por esto que Jesús afirma que solo aquel que es como un niño puede entrar en el reino de los cielos; no es, como muchos piensan, que se refiere a la inocencia de los pequeños, o a la ingenuidad, o quién sabe a qué característica. El Señor se refiere más bien al hecho de que un niño se deja maravillar por las cosas y tiene conciencia de la necesidad de aprender. Si, por ejemplo, no se sabe amarrar los zapatos, no tiene ningún impedimento en ir a pedir ayuda para poder aprender a hacerlo, y ni siquiera dice gracias, porque siente que es su derecho ¡que los grandes se ocupen de él! Reconoce sin problemas aquello que no sabe hacer y pide que se le enseñe. Si no lo hiciera, nunca crecería, y de grande no sabría hacer un simple lazo, terminando por comprarse siempre mocasines sin cordones, que quizás ni le gusten. Dios está esperando que, como niños, le pidamos que nos ayude a crecer. Nos pide que seamos inoportunos, como la viuda del Evangelio con el juez inicuo (Lc 18, 18) y tocar a su puerta incesantemente, porque es nuestro derecho de pequeños que un grande se ocupe de nosotros. Dios no quiere que nos contentemos con mocasines que no nos gustan, no quiere que tratemos de sobrevivir insatisfechos buscando equilibrios improbables y compromisos por toda la vida y maldiciendo la historia que nos ha tocado en suerte. Dios quiere lo máximo para nosotros, que es estar con Él. Sabemos bien que para nosotros, pedir es muy difícil, porque para nosotros es oscuro el término «gratuito». Dios, con infinita paciencia de Padre, espera nuestro regreso: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá» (Lc 11, 9). ¿Te imaginabas, querido Esteban, que las primeras notas de este concierto llevasen a una profundidad tal, hasta hacer nacer en nosotros el deseo de fluctuar en el aire con ellas? Solo en este momento, si hemos aprendido a pedir, contrastando nuestro orgullo y nuestra presunción de autosuficiencia, podremos alzar los ojos al cielo y podrá explotar aquel himno que canta: «Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria»[39]. Aquí se ve con claridad aquella característica propia de la Eucaristía: la fiesta de la fe. El cristiano exulta con cantos de alegría porque ha experimentado el maravilloso encuentro entre la precariedad de la propia condición y la grandeza de la misericordia divina. La verdadera fiesta, de hecho, es aquella que celebra la victoria de Cristo sobre la muerte. Este antiguo himno trinitario del Gloria es la primera gran apertura del cielo, es el primer momento de la celebración en el cual las miradas de los fieles se dirigen al Amado, en comunión con todos los ángeles del cielo, y en el cual se levanta el himno de todos los hombres redimidos por Él. Es como si esta glorificación al Señor fuese el fruto de aquello que se comienza a ver. El canto del Gloria revela anticipadamente el esplendor de la luz de la resurrección, como sucedió en la Transfiguración, donde Cristo se reviste de luz delante de algunos discípulos. Cada cristiano es llamado a repetir la experiencia de san Pedro que, como ya hemos dicho, consiste en conocerse a sí mismo, y al mismo tiempo, en deseo de Dios. El apóstol está convencido de su insuficiencia, y después de reconocerse indigno dice: 61 «Aléjate de mí»; se da cuenta de que está llamado a vivir un don inmenso en su total gratuidad, una inversión completa en la manera de ver las cosas para poder así entrar en una creación nueva. Es así que finalmente Pedro, abandonándose en el Señor, dice: «Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna». Esta frase de san Pedro es una verdadera oración que sale de un «corazón contrito y humillado» (Sal 50, 19). Justo por esto aquí encontramos la oración colecta. Esta, igual que la oración después de la comunión, consta de cuatro momentos muy importantes que se activan con cierta rítmica y son de ayuda a los fieles para vivir plenamente la celebración eucarística. Primero que nada, el sacerdote invita a orar diciendo simplemente «oremos»; sigue un tiempo de silencio en el cual todos los fieles son exhortados a orar íntimamente, cada uno según sus intenciones, pero sobre todo para pedir al Señor la gracia de entrar en profundidad en la celebración que están viviendo. Luego, aquel deseo que cada uno ha guardado íntimamente en su corazón es recogido («colecta» significa reunir) en una única oración pronunciada por el sacerdote, a la cual sigue la adhesión de todos los fieles con la palabra Amén. Las oraciones colectas son fundamentales. De hecho, encontramos en ellas una riqueza teológica inestimable. A mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo meditar durante esta oración, para entender cuál es la verdadera clave de lectura de la Palabra del día. Además de ser una oración, la colecta es un instrumento que nos dona la Iglesia para guiar a sus hijos a un encuentro con el Señor en el misterio que se celebra. Esta oración es el verdadero puente que nos da acceso a la liturgia de la Palabra. De hecho, solo en la unión íntima con el Señor en la oración, el cristiano puede abrirse a la escucha. Por esto, del encuentro vivido en los ritos de entrada, entre nuestra miseria y la misericordia de Dios, brota en la liturgia de la Palabra, el deseo de escuchar la voz del Amado. Querido Esteban, la Palabra de Dios nos supera realmente. Esta tiene la capacidad de crear y hacer todo nuevo. Te cuento un episodio de mi vida que tiene que ver con la Palabra. Vengo de una buena familia, cristiana, acomodada, tuve una educación muy rígida, pero en el fondo nos han enseñado un poco, como a todos en todos lados, a ser personas exitosas, a tener buena autoestima, a hacernos un nombre. De pequeño, cuando iba donde mis abuelos, ordenaba todos los zapatos en los armarios y así me daban dinero; ahora de grande, he continuado haciendo cosas para poder tener y ser. No me preguntes qué quería ser cuando grande... pero ciertamente desde pequeño tenía terror del fracaso, del no ser. Una vez escuché una Palabra en la Iglesia que decía: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina?» (Lc 9, 23-25). Querido amigo, aunque solo tenía 14 años, entendí que corría el riesgo de perderme y de no lograr volver a encontrarme nunca más; tenía ya la sensación de que la 62 vida se me estaba escapando entre los dedos, condenándome a una existencia reducida y previsible, llena solo de afanes y arrepentimientos, y, quería salvarme de esto a toda costa. En ese momento comencé poco a poco a buscar compromisos con aquella Palabra que, lastimosamente, parece no aceptar ningún tipo de conciliación; está escrito, por cierto, en la Biblia: «Porque yo, Yahveh tu Dios, soy un Dios celoso» (Dt 5, 9). Una cosa era cierta, tenía terror de fracasar y en cambio, rezaba y suplicaba delante de uno que ante los ojos de los hombres no es más que «un fracasado», humillado y crucificado. El misterio estaba en el hecho de que la soledad de este hombreDios era lo único que lograba acompañarme en mis fracasos. Sentía que el Señor me invitaba a dejar de luchar contra Él y me decía que solo en Él podía encontrar aquella vida que deseaba. La Palabra de Dios cambia el corazón del hombre. ¿Ves, amigo? Hoy me encuentro con treinta y ocho años, vice párroco de una parroquia pobre en la periferia de Roma, donde doy una mano a los scouts y hago otras pocas cosas. Si veo a mis hermanos, en cambio, tienen esposas que los quieren muchísimo, hijos estupendos, trabajos brillantes, casas que no te digo... tantos lujos, viajes... Pero si tienen algún problema serio, todos ellos, aunque viven en otro continente, me buscan siempre a mí, y no como hermano, sino como sacerdote que los conoce. Pero no te niego que muchas veces tengo la tentación de sentirme fracasado también como sacerdote. Pero justo cuando ya no entiendo nada de mi vida, el Señor de un modo u otro viene a mi encuentro con su Palabra y me recuerda que aquello que considero un fracaso, es en cambio la victoria, solo por el hecho de que yo logré vivirlo. Como bien sabes, soy un eterno luchador, no para que me lo reproches, faltaría más, pero mi lucha muchas veces es contra mi historia que me aprieta. Pero cuando escucho resonar aquella palabra del Evangelio según san Lucas: «¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina?», mi vida regresa a la paz y a la verdad. Entonces combatir significa trabajar y responder a mis acciones, combatir la pereza y la vanidad: combatir, en conclusión, mis ganas de afirmar mis ideas, perdiendo así la paz que proviene solo de hacer la voluntad del Padre. La Palabra de Dios viene siempre en mi ayuda y me recuerda que mis pies estarán siempre sucios, pero a Él esto no le importa. Hablamos pronto. Te mando un abrazo y recuérdame en tus oraciones. 63 SÉPTIMA CARTA LITURGIA DE LA PALABRA Querido Esteban, Hoy quiero hablarte de la liturgia de la Palabra en la celebración Eucarística. No es algo simple; espero que el Señor me ayude a hacerte vislumbrar las maravillas escondidas en esta parte de la celebración. La he llamado «liturgia de la Palabra» pero tú, que vas poco a la iglesia, la conocerás como aquella parte de la misa en la cual se leen algunos episodios de la Biblia. Por desgracia, estas lecturas muy a menudo nos pasan «sobre la cabeza» porque nunca nadie nos ha explicado para qué sirven y estamos convencidos de que tienen poco que ver con nuestra vida. ¿Sabes cuál es la verdadera dificultad de este momento litúrgico? Abrir el oído y escuchar, especialmente porque las personas no creen que esa palabra es fundamental para sus vidas. Si uno no se espera nada, es mucho más difícil recibir algo. Piensa, por ejemplo, cuando alguien, como un amigo, te habla y continúa dando vueltas sobre la misma cosa que ni siquiera has entendido bien de qué se trata, y tú a un cierto punto te preguntas dónde querrá llegar, mientras él continúa impertérrito. Entonces apagas el «audio» y, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, lo miras con una mirada vacía y empiezas a pensar en otras cosas. Ya ves, Esteban, si es difícil escuchar a personas que están cerca, imagínate cuánto más difícil es escuchar la Palabra de un Dios que no vemos y sentimos lejano (admitiendo que exista). ¿Cuántas veces, sentados en la iglesia, oímos las lecturas y nuestro cerebro está pensando en otras cosas? Querido amigo, escuchar es una actitud del corazón; es entrar en relación, es abrirse, es aceptar al otro, es saber estar en silencio; en pocas palabras, es amar. No es casualidad que los hebreos, hermanos mayores en la fe, tienen el Shemá, cuyo significado es justamente escucha, que es una oración importantísima que recuerda al pueblo de Israel cómo la escucha es el primer requisito para poder entrar en una relación de amor con Dios. Para nosotros es 64 mucho más simple oír, acción diversa de escuchar, a alguien que nos habla de esto o de lo otro con palabras que se nos resbalan sin tocarnos: muchas veces nuestros pensamientos y nuestras convicciones permanecen impermeables. Y no hablemos de la dificultad en escuchar a aquellos que consideramos estúpidos. Este es nuestro problema: muchas veces las ideas que tenemos acerca de todo y de todos impiden que abramos nuestro conocimiento. Jesús, profundo conocedor de los hombres, sabe que una de las cosas más difíciles para una persona es cambiar: aceptar que alguien te corrija en algo que tú puedas realmente acoger. Existen mecanismos profundos de resistencia que nos impiden escuchar: verdaderos y propios sistemas de defensa que, como radar, interceptan cualquier intromisión en nuestras convicciones. Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¡Habla en parábolas! ¿Por qué? Porque la parábola es una provocación para ver si aquello que se está diciendo te interesa, y para ver si estás realmente escuchando. Jesús nos lo explica: «Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden» (Mt 13, 13). Jesús no tiene ninguna intención de forzar a nadie a aceptar sus palabras; por eso recurre a la parábola, que siendo un lenguaje por interpretar, siembra curiosidad y estimula la reflexión en aquellos que quieren entender sus palabras. Jesús, entonces, hace uso de las parábolas para seleccionar a las personas a quien se dirige; quien lo conoce sabe que el Maestro ¡no habla nunca solo por hacerlo! Luego, aquel que esté interesado en aquello que está diciendo, pedirá explicaciones; quien lo hace, está buscando algo de lo cual siente verdaderamente necesidad. Es algo similar a lo que nos sucede en la misa. Si suponemos saber ya todo, la Palabra se nos escapa. No creemos que esta Palabra pueda traer novedad a nuestra vida. Mira, Esteban, es todo un problema de fe. ¿Conoces la parábola del sembrador? Te invito a leerla; la encontrarás en el mismo Evangelio según san Mateo que cité anteriormente, en el mismo capítulo 13. Esta parábola habla de las diferentes maneras en que las personas escuchan la Palabra del Señor, empleando la imagen del sembrador que va al campo a trabajar. La semilla, es decir, la Palabra, que en hebreo se dice dabar, significa hechoevento. ¿Entonces qué es la Palabra? Es un suceso. Dios habla al hombre a través de hechos de la vida. La parábola dice que una parte de las semillas dispersadas por un sembrador cayó en el camino; otras cayeron en pedregal; una tercera parte cayó entre abrojos y otras cayeron en tierra buena. Estos diferentes lugares representan las varias situaciones de nuestra existencia. El camino es el signo de algo que no se deja penetrar, de una defensa: puedes tirar miles de semillas en ese camino, miles de palabras, pero no entrarán nunca. ¿Por qué? Porque mientras hablas, el otro está en otra onda. Es como si en la emisora 105.0 estuviesen dando una noticia importantísima, que no será nunca escuchada por aquel que está sintonizando en la 98.3. Quien es como el camino en la parábola, no quiere escuchar; pero desea una solución práctica a su problema y la busca a través de la razón. Mucha gente, por ejemplo, viene a hablar conmigo a raíz de un problema y mientras busco cómo ayudarles para que entiendan aquello que están viviendo, ellos sin escuchar, se focalizan nuevamente solo en el problema. Yo trato de 65 dar una respuesta al porqué les está sucediendo esta cierta situación, insertándola en el contexto más amplio de sus vidas, pero quieren solo la solución de un singular problema. Están parados en su propia onda; es muy triste porque tienen una capa de asfalto impenetrable. Continúa la parábola diciendo que otras semillas caen en pedregal, donde hay poca tierra; quizás se forma una raíz pequeña que enseguida se seca porque la tierra es poca. Esta poca tierra es el poco entusiasmo, como cuando las personas escuchan, seleccionan lo que les gusta y lo que no les gusta, y haciendo esto quedan sin raíces: o sea, han construido una lógica de vida según esquemas a corto plazo. Viven el hoy, aprovechan el momento, pero sin fundamentos, y a la primera prueba caen, no teniendo tiempo para echar raíces. El terreno con abrojos, en cambio, es el paradigma de todas las personas que se pierden en las preocupaciones; que no viven el hoy, sino que están preocupadas por el futuro, que de hecho es incierto. Justo estas se entusiasman con una palabra de esperanza; quizás la acogen también, porque el deseo de plenitud y de entereza que hay en el corazón del hombre se hace sentir y reconoce en esta Palabra una respuesta a los interrogantes más profundos. Pero al final, en estas personas es más fuerte la necesidad, que se asemeja casi a una dependencia, de acrisolarse con las preocupaciones del mañana. Es aquel que está convencido de no poder liberarse de las ansiedades de su vida y no puede, en definitiva, aun queriendo, evitar angustiarse por la incertidumbre del mañana. Entonces, si de esta semilla se ha producido una plantita tierna, es al mismo tiempo tan pequeña que, sumergida entre tantas espinas, muere al poco tiempo. A este punto podrías preguntarme: pero, ¿qué esperanza tenemos entonces de poder escuchar? ¿Qué debemos hacer? ¡Yo soy ese camino, ese terreno pedregoso y aquel con las espinas! ¡No escucharé nunca! Y yo te respondo que ojalá pensaras así, sería el signo de aquello que ya hemos dicho: solo cuando uno se reconoce árido, incapaz de acoger, entonces está listo para escuchar. La tierra buena son todos aquellos que, lejos de ser buenos, o perfectos, con un corazón humilde se abren al misterio; son aquellos que se dejan sorprender, piden y encuentran. La tierra buena son aquellos que dejan que el sembrador se ocupe de ellos, que arranque la hierba mala que crece a los lados, que pase el arado que nos prepara para acoger la semilla; que eche el estiércol, el agua y todo lo que sirve para su crecimiento. Pero recuerda, Esteban, que para escuchar, la primera regla fundamental es aprender a hacer silencio. Dejar de buscar soluciones baratas que no sacian. Pero esto no se logra de manera automática; pienso que hay situaciones a las que solo es posible responder con el silencio. Considera, por ejemplo, cuando nos sucede algún «desastre» o un sufrimiento de aquellos serios, como una enfermedad o un hijo drogadicto o deprimido. Estos son acontecimientos que nos enseñan que hacer silencio es lo mejor. Pero no son solo las cosas feas; también aquellas hermosas nos dejan sin palabras. Recuerdo una vez que estaba conduciendo muy temprano en una calle en la Toscana con mis padres. ¿Has visto 66 esas calles pequeñas y tortuosas (pero no tanto), que suben y bajan (pero no demasiado), que te permiten contemplar todas las colinas de los alrededores? El sol estaba surgiendo y la neblina aún cubría parte del paisaje, pero no lograba esconder ciertos colores que le hablan a uno de infinito. Mira, amigo, pensando en momentos así, aun si quisiéramos explicarlos, no lograríamos nunca poder transmitir la profundidad de la experiencia que hemos vivido. ¿Te acuerdas cuando nevó en Roma? Desde mi ventana no se veía pasar un automóvil y todo parecía detenido y desierto; había una luz extraña, un resplandor que transmitía una sensación como de algo revestido. Un espectáculo increíble de un paisaje dominado por un silencio diferente de otros tipos de silencios. Como cuando en una película se detiene la imagen y todos quedan inmóviles en la posición en que los agarró la última escena. Bueno, esa fue la misma sensación que me dio esa nevada. No sabría explicarlo de una mejor manera; todos los seres, las personas, los animales, las plantas, eran solo espectadores mudos, pero su presencia llenaba ese silencio maravilloso. No me vas a creer, Esteban, pero justo esta extraña sensación suscitó en mí el deseo de escribirte algo sobre el silencio y la Palabra. ¿Ya te hablé de mi viaje de estudios durante dos meses en el monasterio de Santa Otilia en Alemania? Fue una experiencia muy fuerte. Tenía que prepararme para el doctorado sobre el pensamiento litúrgico de Joseph Ratzinger y era indispensable, entonces, ir a su país nativo. Me ofrecieron, providencialmente, la posibilidad de que me hospedara en ese monasterio y aproveché la ocasión enseguida. No era un hotel, ¡era un verdadero monasterio! Donde se reza, se medita y, sobre todo, se está en silencio casi todo el tiempo. Imagínate qué difícil fue para mí, que me encanta hablar, estar siempre en silencio, durante los almuerzos, las cenas, sin poder intercambiar dos palabras con nadie... Y es más, cuando se podía hablar, no lograba decir dos frases juntas por mi desconocimiento del idioma alemán. Pero fue justo ahí, en el silencio, que descubrí tantas cosas de mí. Ahí, en el silencio, grité al Señor más que nunca. Me encontré «desnudo». No era nadie, no era el padre Ricardo, no tenía amigos con quienes conversar, no tenía una tarea práctica o un trabajo por hacer como los otros; claro, debía estudiar, pero eso en algunos casos no es un «quehacer»; por eso estaba yo sin ninguna vestidura, título o posición que me cubriera. En esa situación me pregunté realmente quién era yo y qué había hecho hasta ese momento con mi vida. Me encontré con las manos vacías y con solo algunos recuerdos positivos y otros no tanto. Solo así comprendí la gran necesidad que tengo de encontrar al Señor, del cual sentía que me había alejado en el quehacer del día a día, que a veces no tiene ni siquiera un fin claro. Fue en el silencio que reencontré el lugar de su presencia, donde resuena su voz. Déjame contarte una última anécdota, querido Esteban: el otro día había salido apenas de la iglesia, después de haber celebrado misa, y una señora anciana se me acercó. Era uno de esos días malos, pues sabes que soy un poco lunático. La señora me dijo: «Don Ricardo, hoy me ha ayudado muchísimo la misa»; y yo, con un cierto escepticismo, esperando los comentarios comunes de religiosidad natural, le respondí: «¿Por qué? ¿Qué fue lo que más le quedó?», y esta mujer simplemente respondió: «El silencio». ¿Te das cuenta, Esteban? Lo que más le quedó en el corazón fue el estar sola 67 con el Señor. El silencio en la liturgia es una ayuda, pero mandar a callar nuestros pensamientos no es nada fácil. Nuestra mente está en actividad permanente, incluso en nuestros sueños. No se puede parar el pensamiento, pero tampoco podemos dejarlo divagar tanto. Podemos no tomarnos en serio. Como dice san Pablo, debemos dejar de dar vueltas sobre nuestros vanos razonamientos, si hemos llegado a la conclusión de que no resuelven nada. Solo si estamos convencidos de no poder agregar ni una sola hora a nuestra vida, podremos dar espacio a respuestas nuevas que nos lleguen de afuera; tomar en consideración la posibilidad de una creación nueva revelada por una Palabra que quiere venir a nuestro encuentro. Los silencios durante la Eucaristía, de hecho, no son ausencia de palabras, sino plenitud de la Palabra. El silencio es como el espacio donde entra la Palabra y se vuelve realidad. Los cristianos, de hecho, se sorprenden continuamente de ver que la Palabra de Dios se vuelve realidad en sus vidas, sustento en sus debilidades y ayuda en sus combates, que son los mismos de todo el género humano. Es sorprendente ver cómo al cristiano se le da una clave de lectura diferente de sus ansiedades, de su angustia existencial, que el filósofo Heidegger identificaba como la nada que te bloquea, y cómo esta terrible «nada» se llena de plenitud. ¿Recuerdas el texto del cual te hablé en la última carta? Aquel en el que Jesús, con tono muy severo, le dice a sus discípulos en la sinagoga en Cafarnaúm: «¿También vosotros queréis marcharos?», y a esta interrogante san Pedro responde: «Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68). Mira, Esteban, qué profunda y maravillosa es esta respuesta, que en su simplicidad, es una verdadera profesión de fe. Pedro ya ha entendido que nada lo puede saciar, sino El Señor. Con pocas palabras afirma una verdad profunda: sin Cristo todo se reduce a vanidad, un perseguir el viento. Es impresionante cómo Pedro relaciona el caminar del hombre, que busca una respuesta a la propia existencia, con la necesidad de la escucha de la Palabra. Para san Pedro es claro que para vivir se necesita escuchar la Palabra del Señor: Camino, Verdad y Vida. Por eso el cristiano, para vivir la propia fe, tiene necesidad de mirarlo a Él, de escuchar al Verbo que se hizo carne. Ahora se explica por qué la primera gran parte de la celebración eucarística es la liturgia de la Palabra. Solo si estás en la condición de esperar algo nuevo, capaz de dar respuesta a tus inquietudes, verás que la liturgia de la Palabra no es una parte de la misa separada de las otras, sino que es partícipe de un único evento armónico, compuesto por diversas partes, pero profundamente ligadas entre sí. En la celebración se vive todo aquello que ilumina el camino de un cristiano: desde la espera hasta el movimiento; desde la escucha hasta el silencio; desde la acción hasta la oración. Es aquel viajar en una única dirección que lleva al único Señor. La próxima vez que vayas a misa, reflexiona un poco sobre si es verdad o no que cada parte de la celebración subraya un aspecto diverso de tu vida: entras porque te esperas algo; y estás en espera porque buscas soluciones; la Palabra viene a tu encuentro para sugerírtelas en la intimidad, para que se dé en ti una intuición 68 profunda, una vibración del espíritu que crea un espacio abierto a estas nuevas oportunidades. Si esto sucede, la Palabra te conduce a la Eucaristía como a una experiencia de fe de la acción salvífica de Cristo. Por esto estoy tratando de presentarte la celebración de la Eucaristía como un gran concierto con diversos instrumentos y diversas armonías que colaboran todas para mostrarnos una sola cosa: la belleza. En toda la celebración eucarística Dios está presente, pero está en modo particular en la liturgia de la Palabra, porque esta tiene en sí el poder de fecundar el corazón de los fieles. Te cuento que el otro día me encontré con Débora, mi amiga, que había venido a escuchar las catequesis en la parroquia hace un par de años. Hemos conversado y ella recordaba cada dato; me ha repetido con lujo y detalle todo lo que yo había dicho y cada versículo de la Biblia citado. Me explicó cómo para ella lo más importante era haber descubierto que aquellas palabras tenían relación con su vida y que desde ese momento se habían sellado en su corazón. Nos sucede que por largos periodos quizás no las recordamos porque estamos ocupados con tantas cosas, pero Débora me contó que en los momentos duros de su vida es como si esas palabras fueran una fuente íntima de respuestas y de esperanza. Querido Esteban, la única cosa que permanece y cambia nuestra vida es la Palabra del Señor. De algo estoy convencido: de estas cartas no quedará nada, pero si dejas que la Palabra de Dios repose dentro de ti, esta permanecerá para siempre. Ahora vamos a las cosas más técnicas y espero no aburrirte. Es evidente que para vivir este momento, es indispensable que haya quien proclame la palabra con solemnidad y quien escuche con corazón abierto. Creo que es importante ver lo que dice la Instrucción General del Misal Romano en el número 29: «Cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Por eso las lecturas de la Palabra de Dios, que proporcionan a la liturgia un elemento de mayor importancia, deben ser escuchadas por todos con veneración. Y aunque la palabra divina, en las lecturas de la Sagrada Escritura, va dirigida a todos los hombres de todos los tiempos y está al alcance de su entendimiento, sin embargo, una mejor inteligencia y eficacia se ven favorecidas con una explicación viva, es decir, con la homilía, como parte que es de la acción litúrgica». Hemos llegado a un momento maravilloso de la celebración en la cual, como dice el texto, «deben ser escuchadas por todos con veneración». Toda la asamblea está invitada a estar enfocada hacia Aquel que habla. Es claro que no es una fórmula ni una imposición, justo porque debes tener presente lo que hemos dicho anteriormente: o participas en la celebración esperándote algo, o si no... la vives pasivamente como una ley o una costumbre que te ha traspasado tu abuela. Ahora en este momento, toda la asamblea se sienta para escuchar la Palabra que será proclamada. Es como si al final del tiempo de espera se abriera una vía del cielo 69 y bajara el maná, aquella Palabra que nutre (Dt 8, 3) y da sustento y vida a todo hombre. Pienso que es esencial, para comprender este momento de la celebración, tener una visión del conjunto de los elementos que componen la liturgia de la Palabra y, sobre todo, entender cómo están ordenadas las lecturas en la celebración y cómo se suceden los tiempos litúrgicos, cada uno con lecturas propias, durante todo el año. Te nombraré brevemente los elementos de la liturgia de la Palabra: primero que nada, está la proclamación y la escucha de los textos bíblicos, salmos y cantos; sigue la homilía, luego hay un momento de oración silenciosa al cual sigue la profesión de fe, y finalmente, se elevan al Señor las oraciones de los fieles, a las cuales la asamblea se une con una invocación que se repite después de cada oración. En los domingos y en las solemnidades las lecturas son tres, mientras que en los días de la semana, conocidos como días feriales, son dos. La primera lectura es casi siempre del Antiguo Testamento, a excepción de Pascua que se lee los Hechos de los apóstoles (si te interesa, lo encuentras en la Biblia justo después del Evangelio según san Juan). La segunda lectura trata de los Escritos Apostólicos del Nuevo Testamento, como las cartas de san Pablo y otros escritos que encuentras después de los Hechos. Para entender, en cambio, el orden de los Evangelios, es necesario antes que nada saber que las lecturas bíblicas proclamadas durante la misa están ordenadas en tres ciclos diferentes. Estos ciclos llamados años litúrgicos, inician con el Adviento, el tiempo que precede a la Navidad, y se identifican con las letras: A, B y C. Una vez terminadas las lecturas del Ciclo C, se vuelve a comenzar con el Ciclo A; por eso las lecturas que escuchamos durante las celebraciones se repiten cada tres años. Cada año litúrgico está ligado a un Evangelio: en el año A se lee Mateo, en el B se lee Marcos y en el C se lee Lucas. El Evangelio según san Juan se lee sobre todo en los «momentos fuertes»: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Justo en estos tiempos fuertes las tres lecturas proclamadas tienen un tema único. En el tiempo ordinario, en cambio, solo la primera lectura se relaciona con el Evangelio, mientras la segunda sigue una propia secuencia continua de lectura. Como ves, cambian las lecturas y cambian también los tiempos. Durante el año la Iglesia nos invita varias veces a entrar en un tiempo específico que se abre y se cierra. Estos tiempos son: el Adviento, al cual sigue el tiempo de las manifestaciones o de Navidad; la Cuaresma, es decir cuarenta días antes de la Pascua; el tiempo de Pascua, los cincuenta días que están entre la Pascua y Pentecostés; y el Tiempo Ordinario, que inicia justo después del tiempo de Navidad y termina con el inicio de la Cuaresma, para luego reiniciar después de Pentecostés hasta la solemnidad de Cristo Rey. Esto nos subraya que la Iglesia considera la existencia humana como algo dinámico, una realidad en continuo cambio: no estamos inmersos en un tiempo genérico, siempre igual y donde reina la rutina que mata a las personas con la monotonía. En el Tiempo Ordinario se resalta la importancia de la llamada que el Señor hace a sus hijos para que estén atentos y sean capaces de descubrir que Él es el único que tiene el poder de transformar nuestro vivir —que muchas veces es solo una supervivencia entre nuestras faltas e insuficiencias— en una vida plena y real que alcance 70 profundamente todo nuestro ser, transformándonos, como dice la Escritura, en un «pueblo de reyes y de sacerdotes». El pueblo cristiano, por tanto, consciente de esta elección real y sacerdotal, celebra esta nueva dimensión al final del Tiempo Ordinario en la solemnidad de Cristo Rey. Es bellísimo este continuo cambio de las claves de lecturas con las cuales la Iglesia nos muestra que cada tiempo de la vida debe ser afrontado de modo distinto. Por ejemplo, el Adviento es el tiempo en el cual el cristiano está llamado a aprender a esperar un momento. Es el tiempo de la luz, que en virtud de su incomparable velocidad, se mueve siempre desde cualquier dirección hacia el hombre buscándolo. Justo por esto el Adviento es un tiempo en el cual es necesario estar atentos, vigilantes, para descubrir los hechos de nuestra historia a través de los cuales el Señor vendrá a nuestro encuentro. Por otro lado, el tiempo de Cuaresma es un tiempo para caminar, paso a paso, descubriendo nuestro bautismo; es un tiempo de lucha, en el cual debemos combatir con la mirada fija en Aquel que ha vencido la muerte. En síntesis, podemos considerarlo un tiempo en el cual el cristiano, que se hace siempre más consciente de las propias incapacidades también a nivel espiritual, entra por la puerta estrecha y aprende a recorrer aquella vía inaccesible indicada por los Evangelios. Ahí las tentaciones de renunciar al camino emprendido son continuas, pero el hombre de fe, consciente de la propia debilidad, entiende que no puede combatir solo, sino que debe apoyarse en el Señor para poder vivir finalmente el Tiempo Pascual, tiempo redentor, de fiesta y reposo. Todo esto, mi estimado amigo, para decirte que el seguimiento de los tiempos litúrgicos es una gran ayuda, porque estos son el espejo de los diferentes estados de ánimo y de las distintas condiciones del hombre. Las palabras que escuchamos durante estos tiempos nos ayudan y nos aseguran que Dios nos acompaña siempre en nuestras situaciones y nos da ojos nuevos para poder leerlas, para dar un sentido también a los hechos más dramáticos. Estos nos dan la posibilidad de ser parte de una creación siempre nueva, donde los acontecimientos buenos y malos que nos suceden, no tienen el poder de bloquear, de enyesar nuestra vida, sino que son el puente para el sendero sucesivo. Estos tiempos están acompañados y guiados por la Palabra de Dios, que es viva y contiene en sí el poder de cambiar la vida de cada uno: ella desciende y busca al hombre. En la liturgia de la Palabra se repite aquel paseo de Dios en el jardín del Edén en busca de Adán, cuando dice: «¿Dónde estás?» Habiendo dado una respuesta a esta pregunta en el acto penitencial, ahora el cristiano está listo para abrirse a la escucha. Toda la historia de salvación, de hecho, es aquel continuo encuentro de Dios con el hombre, a través de su Palabra, hasta alcanzar la plenitud de la revelación en la Encarnación del Hijo. Proclamar la Palabra de Dios no es simplemente dar lectura a un conjunto de cuentos bíblicos, sino que «significa aclamar y confesar la fe en Dios y revelar su persona y su voluntad. La palabra proclamada tiene resonancias exteriores que lo escrito no puede poseer»[40]. Amigo Esteban, es increíble, verdaderamente, cómo la Palabra, aunque 71 permaneciendo idéntica, tiene la facultad de producir siempre efectos diferentes. Las personas cambian, cambian las historias y las situaciones de cada uno, pero la Palabra viene en ayuda del hombre siempre en las situaciones en las cuales se encuentra. El Señor, cada vez que la Palabra se proclama, se hace presente en la condición del hombre, en su hoy y ahora, y entrando en relación con él, lo eleva a la condición de hijo de Dios, donde desaparece el miedo de lo parcial y lo necesario; en una palabra, de lo circunstancial. La maravilla de nuestra fe es que Dios toma nuestra carne, entra en las hendiduras más profundas de la historia de cada hombre y se hace pequeño para mostrarnos su amor. Es por esto que la Palabra proclamada debe estar rodeada de silencio, no como ausencia de palabras, sino como evento que contiene la Palabra toda entera. Después de la primera lectura, viene el salmo. Los salmos son el espejo de los estados de ánimo de cualquier persona; te despiertas la mañana contento y tienes el salmo que habla de un hombre satisfecho porque las cosas le salen bien; te despiertas cansado y desanimado y el salmo te consuela explicándote que eres frágil, que debes pedir la fuerza que no tienes a quien puede dártela. El salmo, en pocas palabras, conecta las lecturas de la celebración y nos ayuda a rezar a la luz de la Palabra. Mira, Esteban, si por una parte has logrado permanecer en esa disposición de esperar algo importante, consciente de que la Palabra es mucho más grande que nuestras expectativas y consciente de la dificultad que tiene el hombre para escuchar, por la otra parte la Iglesia, en su amor, busca de muchas maneras aumentar la atención de la asamblea; por eso, invita a todos a despertarse poniéndose de pie. Es un gesto que involucra a la persona entera, se alzan las almas y se intensifica el movimiento de toda la celebración. Ahora, como en un fuerte coro musical, toda la Iglesia explota con el canto al Evangelio. Todos alzan los ojos al cielo y cantan Aleluya (a excepción de la Cuaresma), porque la Palabra, promesa por siempre, hoy y ahora es realidad presente en nuestros oídos a través de los recuentos de la vida de Jesús contenidos en los Evangelios. La aclamación del Aleluya es un canto de gloria como de estallido y debe ser conservado como tal, porque a través de este se confirma el cumplimiento de la revelación, la acogida del Hijo[41]. Es tan importante conservar esta característica de alabanza (hallelu Jah = alabar a Dios), que el número 63 de la Instrucción General del Misal Romano dice que en el caso en el cual el Aleluya no se cantara, se podría omitir. La proclamación del Evangelio está compuesta por diversos elementos que muestran la importancia de este momento. Por ejemplo, el sacerdote, antes de proclamar el Evangelio, se inclina delante del altar y dice en voz baja: «Purifica mi corazón y mis labios, Dios todopoderoso, para que anuncie dignamente tu Evangelio». Esta oración es lindísima porque nos muestra la necesidad de saber que somos instrumentos inútiles para poder proclamar los misterios de nuestra fe[42]. Yo pienso que esta oración debería ser hecha por toda la asamblea cristiana para resaltar, en la diversidad de tareas, el sentir, delante de Dios, de la misma insuficiencia que une al sacerdote y a los fieles: habla el 72 Señor, estamos en la presencia de algo que supera nuestra comprensión; de la obra de Dios que cura las heridas de quien escucha, como un prodigio que siempre nos toma desprevenidos. Lo que en cambio se repite, igualmente para todos, es el gesto que describiré ahora. El sacerdote que proclama hace cuatro signos de cruz con el pulgar: en el Evangelio, en la frente, en la boca y en el corazón. Estos últimos tres los repite toda la asamblea. Mientras se hacen la señal de la cruz, los fieles son invitados a rezar en silencio, pidiendo al Señor que Él los guíe: guíe sus mentes para entender, sus bocas para anunciar y sus corazones para seguir su voluntad. No quiero entrar en polémicas, pero, ¿cuántos harán seriamente este gesto rezando así? Sin acusar a nadie, el punto es que las personas no hacen estas cosas porque no las saben. Es por esto que te escribo estas cartas, amigo Esteban: para que tú conozcas, y conociendo puedas experimentar la fuerza de cada signo que se vive en la Eucaristía. Hemos llegado a la proclamación del Evangelio. El término Evangelio significa «feliz anuncio» o «buena noticia». Se entra en el corazón de esta parte de la celebración. No sería mala idea que los que van a misa, siempre y cuando sigan yendo con sus expectativas, se prepararan antes de ir a la celebración, leyendo al menos el Evangelio. Hoy es muy fácil, con el Internet; solo hay que buscar «Evangelio del día», y con un solo clic, no solo aparecerán las lecturas, sino también los comentarios y las profundizaciones de las mismas. Si uno leyera las lecturas antes, por una parte se prepararía espiritualmente sobre qué pedir a Dios; y por otra, se podría escuchar la Palabra sin distracciones ni necesidad de estar leyendo la hoja que dan en las iglesias, quizás útil, pero también un inconveniente para la escucha. Al final de la proclamación del Evangelio, el sacerdote recuerda a todos, con voz clara, que no se leyó cualquier historieta, sino que ha sido proclamada la Palabra del Señor y a esto todos responden: «Gloria a ti, Señor Jesús». En este momento quien haya proclamado el Evangelio, besa la Palabra como signo de deseo de unión profunda con aquello que ha anunciado diciendo en voz baja: «Por lo leído se purifiquen nuestros pecados». ¿Ves, Esteban? Nuevamente sale a relucir esta conciencia de que la palabra proclamada es Palabra encarnada, signo de amor y de perdón: la Palabra purifica nuestros corazones. La solemnidad de este momento, en efecto, depende del hecho de que los Evangelios son textos sagrados que contienen la plenitud de la revelación; o sea, que tienen el poder de revelar los secretos del corazón, porque son recuentos de la vida de Jesús, desde su encarnación hasta su muerte y resurrección. El anuncio de la Palabra tiene la fuerza de aquel anuncio que fue hecho a la Virgen María, y como Ella, todos los cristianos están llamados a ser Cristo-foros: portadores de Cristo. La palabra proclamada tiene el poder de hacerse realidad en la vida del que escucha. No puede permanecer extraña y desligada de la cotidianidad, ya que es una semilla que fecunda el corazón del hombre haciéndolo capaz de realizar obras de vida eterna y de experimentar de este 73 modo la existencia y el poder de Dios. Es por esto que los cristianos estamos llamados a escuchar y dejar que aquella Palabra habite en nosotros. Solo cuando acogemos a Cristo, experimentamos la ternura del perdón de Aquel que se hizo hombre para cargar con nuestros pecados. Recapitulando, podemos decir que, hasta este momento, en la celebración ha sucedido este movimiento: un bajarse profundo en el acto penitencial y un resurgir en aumento que explota con el himno de Gloria, al cual sigue una invitación a la intimidad a través de la oración colecta. Este repentino silencio de la oración lleva a una apertura total de la asamblea a la escucha de la Palabra; el aumento sigue nuevamente con el Aleluya y la proclamación del Evangelio. Luego de escuchar el Evangelio viene la homilía, la cual debe ser seguida por un breve momento de silencio. Aunque quizás te parezca poco interesante, debo hablarte de la homilía. La característica más importante de la homilía debe ser su profunda relación con toda la celebración litúrgica y, en modo especial, su función de puente que conduce a la oración y al misterio eucarístico. «La homilía es parte de la liturgia y muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura, o de otro texto del Ordinario, o del Propio de la misa del día, teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particulares necesidades de los oyentes»[43]. No quiero expresarte mi opinión acerca de algunos modos con los cuales se hacen ciertas homilías, pero bastaría leer algunas palabras de Joseph Ratzinger sobre este tema: «Con frecuencia, la misma homilía deja más preguntas o contradicciones que espacio para el encuentro con el Señor»[44]. No creo que debo agregar nada a lo ya dicho, síntesis perfecta de un gran maestro de enseñanza. Pero debo hablarte aún de tres puntos que caracterizan la homilía. El primero, tener presente que la homilía es un movimiento musical dentro de una sinfonía: quien predica debe ser consciente de la importancia que tiene la homilía como parte de un conjunto y no se puede reducir a un discurso sobre argumentos interesantes, y mucho menos a una simple explicación interpretativa de un trozo bíblico. La homilía, en cambio, es una lectura en la fe de la Sagrada Escritura, que toma en consideración lo que la liturgia en sí subraya a través de la antífona de entrada, la oración colecta, la oración de las ofrendas, el prefacio, la antífona de la comunión y la oración después de la comunión. Estas oraciones ayudan a comprender cuál es la intención de la Iglesia en cada celebración. Aquí se abre el segundo punto que pienso que es importante. Aparte de la inseparable relación que debería existir entre la homilía y la Palabra de Dios, y su profunda relación con la celebración litúrgica, la homilía debe ser antes que nada una conexión que lleva al encuentro entre la Palabra proclamada y la vida de quien participa en la celebración. Por esto es importantísimo tener presente a quién se tiene delante 74 cuando se hace una homilía. El sacerdote debería conocer cuál es el auditorio para poder verdaderamente dar una palabra personal de esperanza. Si en una celebración tengo por delante a personas sin hogar, es diferente que tener ¡a gerentes de empresas! Si la celebración eucarística, como te he dicho anteriormente, es oración, la homilía debería ser el instrumento que ayude a los fieles a entrar en sí mismos, actualizando la palabra proclamada para sumergirse en profundidad en la oración de la Iglesia. La homilía, de hecho, debería terminar con una invitación a la oración, con el silencio de una asamblea que ha tomado conciencia de su condición y la medita a la luz de cuanto ha escuchado. Por último, pero no menos importante, quisiera hacerte reflexionar sobre el aspecto temporal de la homilía; muchas veces te encuentras con más de uno que, saliendo de algunas celebraciones, se quejan por las interminables homilías. Si la homilía es verdaderamente parte integral de la liturgia, debe ser conforme a toda la celebración, también en su duración. Se dice que no debe ser ni muy larga, ni muy breve. Indicaciones como estas ¡alteran a cualquiera! ¿Qué significa ni larga ni breve? Es como las recetas que dicen ¡poner justo el suficiente de tal ingrediente! Justo el suficiente. Tienes que cocinar el mismo plato diez veces para aprender las medidas justas. Personalmente, pienso que el tiempo que dediquemos a cada cosa es consecuencia de la importancia que le demos. Es por esto que es importante ser prudentes, conscientes del riesgo de hacer ver que la homilía es más importante que otros momentos que, por el contrario, son el verdadero corazón de nuestra fe. Basta solo pensar cuántas veces asistimos a largas homilías, seguidas por apuradas oraciones eucarísticas. El verdadero peligro es el de caer en el protagonismo, entendido como acto del hombre hacia el hombre, que se aleja de la liturgia, que por el contrario, tiene el objetivo de estar frente al único protagonista, que es Cristo. La homilía es un instrumento maravilloso de la liturgia y es por esto que debe ser preparada con dedicación y cuidado. Creo que mientras más se estudie una homilía, más logrará ser concisa y precisa; mientras más se medite, más será de ayuda; mientras más se sostenga en la oración y en las experiencias propias, llegará más en profundidad al corazón de los fieles en su esencialidad. Después de la homilía, como dije anteriormente, sigue el silencio. Pienso que es uno de los aspectos de la liturgia que más se ignora y que en cambio tiene un valor inestimable. Como dice Joseph Ratzinger, «el silencio hace posible el sosiego, la calma, en la que el hombre hace suyo lo duradero»[45], y luego agrega que la homilía «por lo general, debería concluir con una invitación a la oración que dé contenido a esa breve pausa»[46]. Piensa en un concierto donde luego de tonalidades fuertes que hagan vibrar al corazón, hayan momentos de silencio útiles, no solo para dejar que las notas escuchadas resuenen en la intimidad de los oyentes, sino sobre todo, para que ayuden a expresar aquella espera de lo que está a punto de romper el silencio. Con respecto a esto son iluminadoras las palabras de Vincenzo Raffa: «La liturgia prevé espacios de interrupción de la acción externa y de silencio. Toda la asamblea hace una pausa de pura interioridad. Son momentos destinados a favorecer, desde el punto de vista del sujeto celebrante, la acción del Espíritu Santo. El silencio es necesario para que la Palabra de Dios penetre más 75 profundamente en el corazón y permita una respuesta de la mente y de la voluntad hecha de oración íntima, compenetrada de una fe más reflejada, de un amor y de una esperanza más consciente»[47]. En este momento todos se levantan y se hace la profesión de fe como respuesta a la palabra recibida. La profesión de fe es un momento importantísimo en la celebración, en el cual los cristianos proclaman la única verdad que hace capaz a los hombres de estar en comunión unos con los otros. Es un modo de decir: nosotros creemos que la Palabra escuchada es verdad y se vuelve, hoy y ahora, realidad en nuestra vida. Es precisamente por el contenido de esta profesión de fe, que todos dan gracias a Dios a través de la Eucaristía. Luego siguen las oraciones de los fieles. No solo deseamos y creemos que Cristo haya vencido la muerte, sino que pedimos a través de estas oraciones su intercesión en la vida de la Iglesia y del mundo entero. La única fe es el signo distintivo de aquella comunión con el otro que nos lleva a ser unidos, como un único Cuerpo en la oración, no solo entre cristianos, sino abrazando a toda la humanidad, especialmente a los alejados o a aquellos que nunca han escuchado o escucharán hablar de Jesús. Querido amigo, solo ahora me doy cuenta de haberte escrito un mar de cosas. Discúlpame. He tratado de explicarte con un lenguaje simple la Palabra más sublime. Solo puedo agregar que escuchar la voz del Padre es la cosa más consoladora que exista, pues Él es el verdadero Amor que busca en todas las formas acercarse al hombre para mostrarnos su poder y su capacidad de sanar todas nuestras heridas. Esta es la liturgia de la Palabra, el amor que se hace audible y entra en nuestros corazones. Ahora te dejo en el silencio. Reza por mí. 76 OCTAVA CARTA PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS Queridísimo, Hoy debería hablarte de la liturgia de las ofrendas, o no sé si la conoces como liturgia de los dones. Ya el término mismo probablemente no ayuda; a mí, por ejemplo, me viene rápidamente a la mente algo que tiene que ver con ofertas, promociones, descuentos, algo útil; seguramente nada que ayude a entrar en la oración. Un señor de la parroquia una vez me preguntó si ofertorio significaba el momento en el cual se debía ofrecer dinero a la Iglesia por los servicios que brinda, como electricidad, aire acondicionado, etc. ¿Ves cómo el lenguaje es fundamental para describir la importancia de lo que se está viviendo? Contrario a la banalidad del nombre, el ofertorio es una nueva puerta que se abre en la celebración, una puerta que da acceso al culmen de lo que se está viviendo. Está por iniciar, de hecho, el rito eucarístico, o sea, el sacrificio de Cristo, algo realmente impresionante. No digas que soy sabiondo, pero es importante tener presente que el término sacrificio viene de dos palabras latinas: sacrum y facere que unidas significan «hacer un acto sagrado» a beneficio de la divinidad. No es fácil encontrar las palabras adecuadas, pero creo que se debe iniciar hablando de las «ofrendas». ¡A todos nos gustan los regalos! Claro, a veces, los regalos pueden tener dos lados de la moneda. Si has estudiado sobre la guerra entre los griegos y troyanos, Eneas, en la Eneida, nos cuenta que Laocoonte, para disuadir a los troyanos de no dejar introducir en la ciudad el caballo gigantesco que los griegos habían regalado, dijo: «Timeo danaos et dona ferentes», es decir, «temo a los griegos, incluso si traen regalos»; y, en efecto, el regalo de Ulises, el famoso caballo, escondía en su interior a los guerreros que 77 destruyeron Troya. Sin embargo, aparte de las excepciones, ¿tú crees que haya alguien a quien no le guste recibir regalos? Probablemente solo pocos. Te digo esto porque no sé bien cómo comenzar a hablarte de estas «ofrendas», y quisiera continuar aquella conversación que tuvimos cuando nos intercambiamos los regalos el día de mi cumpleaños donde Martina. Esa tarde os llevé un regalo a cada uno de ustedes, y no se esperaban que yo hiciera esto en el día en que debería ser yo el que recibiera los presentes. ¡Yo era el agasajado! Quedándote perplejo por el obsequio inesperado, te preguntaste por qué había decido darte a ti y a Cristina esa estatuilla de hierro de un soldado romano que parecía moverse con todos los músculos tensos por la batalla. Mira, Esteban, lo consideré perfecto, porque estoy seguro de que ustedes son dos combatientes. Tengo incluso la sensación de que el Señor ha escuchado las oraciones de vuestras madres y que ellas desde el cielo interceden aún hoy para que ustedes encuentren la fuerza para luchar. Creo que es muy importante poder permanecer siempre activos y responsables en los eventos de la vida: por esto, para mí vosotros sois dos grandes guerreros. Durante la cena, si pusiste atención, yo estaba melancólico: pensaba, de hecho, que probablemente sería uno de mis últimos cumpleaños con ustedes en Roma, ya que tarde o temprano partiré como misionero, aunque no se adónde. Mira cuántas veces se me pasan los buenos momentos, porque mi cabeza va más allá y no aprovecho lo que tengo... Pero, en cambio, el Señor me ha regalado amistades profundísimas y por esto estoy agradecido. Pienso que la verdadera amistad es uno de los regalos más grandes que existen. Desafortunadamente, los regalos que la vida nos da, o no nos bastan, o los quisiéramos conservar intactos por el miedo a que se acaben o se rompan. Queremos solo cosas magníficas y en cambio, rechazamos obstinadamente lo que tenemos frente a los ojos: que la vida es también sufrimiento y renuncia. Los santos de todos los tiempos nos han recordado siempre que ser feliz significa vivir el hoy como si fuera el último día: considerando todo, todo, como un regalo de Dios. No somos capaces de vivir el hoy, o mejor dicho, queremos vivir superficialmente el momento, haciendo actos de placer que nos sirven solamente para escapar, para exorcizar el miedo de vivir nuestra cotidianidad en su totalidad, y lo peor es que no estamos dispuestos a entrar plenamente en nuestra historia con sus dolores y sufrimientos, a los cuales somos incapaces de encontrarle un sentido. ¡No queremos responsabilidades que nos limiten! Si nuestra vida dura solo un tiempo, ¡no debemos desperdiciarla en deberes y fatigas! Nos aterroriza solo el pensamiento de una existencia, que ya sabemos que es dura y difícil de por sí, que no tenga certezas o verdades que den una respuesta a la muerte; y no me refiero solamente a la muerte corporal, sino a la muerte existencial cotidiana que todos experimentamos en los fracasos, en las precariedades, en las humillaciones y en las enfermedades. Por esto estamos incapacitados a disfrutar el hoy, pensando siempre en el mañana con sueños y proyectos en los cuales esperamos encontrar una respuesta existencial, pero que 78 lastimosamente se revelan como soluciones baratas destinadas al fracaso. ¡Qué débiles somos! Nos esforzamos continuamente en aferrarnos a algo que nos dé seguridad. Estamos divididos entre el deseo de vivir una vida plena, por un lado, y el miedo de hacerlo, por el otro, con la continua tentación de quedarnos parados, de instalarnos en un nicho cómodo, para luego descubrir que la tan deseada tranquilidad se convierte en un aburrimiento insoportable. El don que debemos esperar es poder vivir activamente el hoy, con su natural movimiento y su inestabilidad, sin sentir miedo. ¡Quizá solo te he confundido más! Pero no se me hace fácil traducir en palabras este deseo inherente al hombre de encontrar un lugar en el cual instalarse, «permanecer», como una necesidad fundamental de ser estables, estar, perdurar, continuar. Para explicarte este concepto podría ser útil lo que nos cuenta el evangelista san Marcos (2, 1-12) sobre un paralítico que está completamente bloqueado, incapaz de moverse y que no dice nada ni pide ser sanado. Este hombre es llevado por cuatro personas, que son imagen de la Iglesia, los cuales viendo aquella gran cantidad de personas delante de la puerta, así como dentro de la casa, deciden bajarlo por el techo. Jesús, viendo la fe de estos, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los que se encuentran alrededor murmuran en sus corazones pensando que este Jesús se cree Dios, porque se siente capaz de perdonar los pecados; el Señor, conociendo los pensamientos de sus corazones, les pregunta: «¿Qué es más fácil, decir al paralítico “tus pecados te son perdonados”, o decir “levántate, toma tu camilla y anda?”» y continúa diciendo: «Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados —dice al paralítico—: “A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”». Esta parte es espléndida. El único modo de ser liberados de todo lo que nos oprime es el perdón de los pecados, aquel perdón que es la expresión más alta del amor. Y solo después de haber experimentado el poder del perdón, que nos levanta, podemos regresar a casa. Lo que quiero decirte, Esteban, es que cuando Jesús le dice a este hombre: «Vete a tu casa», le está dando una estabilidad, un fundamento que es posible solo si se tiene la certeza del amor de Dios. Solo en su amor, y habiendo experimentado que Él es capaz de levantarnos, podemos finalmente morar, permanecer, estar firmes en nuestra vida sin huir. También hay otra parte del evangelio que me consuela siempre y tiene relación con el verbo «permanecer», o sea, tener un lugar estable para reposar. Jesús, después de haber anunciado su pasión, muerte y resurrección, le dice a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros» (Jn 14, 1-3). Es lógico que los discípulos estuviesen aterrorizados por el anuncio de su pasión. Es por esto que el Señor los consuela y habla de esta mansión, o sea de ese lugar donde finalmente podrán reposar. En pocas palabras, Jesús está diciendo que el único modo para poder enfrentar los sufrimientos y la muerte en el peregrinar por la tierra es tener la certeza de la morada celestial. ¿Ves, Esteban? para poder permanecer, en otras palabras, para tener 79 estabilidad y vivir nuestra vida en profundidad, debemos experimentar que Dios existe y ser conscientes de que, habiendo destruido la muerte, Él también eliminó la nuestra y —a través del perdón— nos ha donado la esperanza de la vida eterna. He hecho toda esta introducción para poder llegar a una pregunta: Después de todo esto, ¿espera el Señor un regalo nuestro, o somos nosotros los que recibiremos de Él? Espero que tengas claro que nosotros solo podemos darle nuestra atención, nuestra disponibilidad y acoger una invitación que nos obligue a salir del inmovilismo en el cual estamos refugiados. El Señor, en cambio, nos quiere dar a su Hijo: Cristo es el don siempre nuevo, que no es como aquellos regalos que nos aburren después de «haberle quitado el papel de regalo». El verdadero don de Dios es poder reconocerlo y acogerlo. Él se dona y, en su donarse, abre un camino en nuestra intimidad, en aquella parte casi virtual entre cuerpo y espíritu, que nos permitirá recorrer esa senda casi invisible, pero percibida como una nueva luz creadora que ilumina nuestra opaca existencia. Esteban, te darás cuenta de que hablar de un don que tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas es un concepto totalmente lejano a nuestro pensamiento, que implica necesariamente una dificultad para comprender la esencia de lo que es realmente la presentación de las ofrendas. El primer problema con el cual nos encontramos es que somos por naturaleza desconfiados: si Dios me da un don, ¿qué querrá a cambio? Aprovechamos muy poco o casi nada, porque no sabemos recibir. Somos víctimas de la convicción de que debemos ganarnos todo, o que debemos pagar todo. Esta es la dificultad: pensamos que también el Señor quiere algo a cambio y, convencidos de que debemos pagar todo, nace la presunción de saber qué cosa sería justo recibir. El obstáculo es, entonces, la incapacidad absoluta de dejarnos amar gratuitamente, rechazando así también los regalos que el Señor ha preparado para nosotros. El segundo problema, imaginando que aceptamos un regalo del Señor, es la incapacidad de «quitarle el papel que lo envuelve». No sé si te sucedía también a ti, pero cuando era pequeño y me daban un presente al cual era difícil quitarle la envoltura, me daba una rabia enorme y normalmente se lo llevaba a mi mamá o a un adulto para que me ayudase. Ahora, en la celebración eucarística estamos delante de los dones que el Señor prepara para nosotros. Y el Señor los envuelve con un montón de papel y de cinta adhesiva para que tengamos que pedir ayuda. Otra dificultad de la liturgia de los dones es que, situándose justo antes de la oración eucarística, tiene el riesgo de ser opacada, reduciéndose simplemente a un conjunto de actos que quedan casi a la sombra y resultan mucho más lejanos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando se recoge el dinero y pasan unas personas con unos cestos o con unos bastones que tienen una bolsa en el extremo, podría parecer un momento en el cual se paga una cuota para participar en la misa. En cambio, este gesto es un signo concreto, fruto de la caridad que desborda al haber experimentado la misericordia de Dios en la celebración. Dios ha sido bueno conmigo, permitiéndome vivir la Eucaristía y 80 yo, consciente de no poder corresponder a este inestimable amor, y sabiendo que Dios no me lo pide, por agradecimiento cumplo un gesto de generosidad con respecto a toda la comunidad de los fieles que forman la Iglesia. Es una visión completamente diferente, ¿no? Para entender las cosas debemos entrar en ellas. Tenemos necesidad de que nos sean explicadas. Es fundamental dejarse ayudar para descubrir las riquezas escondidas en los sacramentos. Es por esto que quisiera abrir contigo este baúl, explicándote no solo cómo se abre, sino también cómo se usa el regalo que en él se esconde. Te nombro rápidamente los diversos elementos que componen la liturgia de los dones: la preparación del altar, la procesión con las ofrendas, los ritos de la presentación de los dones sobre el altar, el lavado de las manos del sacerdote y las oraciones de las ofrendas. Inspirado por diversos elementos que componen esta parte de la celebración, te quisiera escribir sobre aquello que considero es el aspecto interior y espiritual de los mismos. Lo primero que encontramos es la preparación del altar. Estamos en la presencia de una verdadera mesa donde se come (te recuerdo la última cena de Jesús con sus discípulos). Sobre esta «mesa preparada» se ponen el pan y el vino para poder entonces iniciar la oración de consagración. Piensa en aquellas ocasiones en las cuales debemos preparar una cena o una fiesta: siempre hay una agitación particular. Queremos que las cosas salgan bien; corremos para arriba y para abajo en espera de los invitados que llegarán y ante el mínimo imprevisto, saltan los nervios y se comienza a gritar con una facilidad increíble. Asimismo, en este momento de la celebración hay esa misma tensión; estamos ante un evento o un movimiento que no depende de nosotros, como el florecer de una rosa, que nos lleva a contemplar la maravilla que se abre ante nuestros ojos. Esta presentación del pan y el vino también requiere una preparación interna: el cristiano está llamado a «poner la mesa» de su propia vida en la espera de Aquel que viene. Es disponer las almas para poder entrar en el misterio, y el único modo para vivir lo que está por ocurrir y así poder entrar definitivamente en la profundidad del don que el Señor nos ha preparado. Para que esto suceda, es necesaria e ineludible la condición de la humildad, confesión de nuestra debilidad y fe en Aquel que puede transformar nuestra fragilidad en su fuerza. Para entender aún mejor todo esto, sería recomendable que leyeras la parábola del banquete de bodas. La encuentras en el Evangelio según san Mateo (22, 1-14). Yo creo que en este episodio está la clave para comprender cuál debe ser la actitud para entrar en las bodas preparadas por el Rey para su Hijo. Si vas al final de esta parábola, verás que a un cierto punto el rey entra en la sala llena de comensales y se da cuenta de que hay un invitado que no tenía traje de boda; luego de regañarlo, lo echa fuera. Antes de que esto ocurriera se nos cuenta que los invitados no quisieron participar de la boda, presentando las excusas más absurdas y, por esta razón, el rey manda a los siervos a invitar a todos los que encontraran por los caminos. Es lógico pensar que este rey sea un poco injusto, porque si ha invitado a todos los que estaban «en los cruces de los caminos», cito textualmente el Evangelio, ¿cómo entonces iba a pretender que estuvieran 81 todos bien vestidos? Pero en aquel tiempo era habitual que aquellos invitados que tuvieran necesidad del traje de boda, el padre del esposo debía proveérselos. Está claro, entonces, que aquel hombre no se había querido cambiar el vestido. Para poder llevar el traje adecuado, es necesario aceptar ser desnudados del viejo vestido. Y así regresamos al concepto que ya te sabrás de memoria: si no aceptamos nuestras desnudeces o fragilidades y falsedades, vestiremos trajes no adecuados, engañándonos así a nosotros mismos. Dios Padre no quiere personas falsas con máscaras, a veces un poco fuera de lugar y patéticas, sino que quiere llevar a cada hombre a las bodas de su Hijo, vestidos con el traje apropiado. Querido Esteban, en palabras más simples, esta parábola quiere decir que lo importante es aceptarnos como somos, para conocer a Cristo como el único capaz de vestirnos con su misericordia. Por esto, el punto es ser humildes; cada uno está llamado a descubrir que al final la única cosa que nos permite entrar en la fiesta es tener un espíritu contrito y un corazón contrito y humillado (cfr. Sal 51, 19). El cristiano, de hecho, llevando los dones al altar, está recorriendo un camino hacia Cristo, cargado con todos los eventos de su propia historia, aquellos eventos alegres y dolorosos, pero, sobre todo, también con sus intenciones y sus oraciones. Presentar al Señor la propia vida tiene un valor inestimable. Al inicio de esta carta te hablé del paralítico que es bajado del techo y puesto delante de Jesús. ¿Ves, Esteban? Esto es lo que se debe hacer en este momento de la celebración: poner toda nuestra vida, también nuestras parálisis, sobre el altar eucarístico para que Jesús las tome y las sane[48]. Luego de haber preparado el altar, el sacerdote pronuncia en voz alta dos oraciones, una sobre el pan y otra sobre el vino[49]; entre estas dos hay otra oración que es apenas susurrada, mientras se agregan algunas gotas de agua al cáliz. Esta oración dice: «El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana». A través de esta oración la Iglesia nos presenta el misterio que estamos celebrando, que es el misterio de la unidad: ser uno con el Padre, como Cristo se ha hecho uno con nosotros. Esta oración, de hecho, no es más que una prolongación de la oración de Jesús. Mira, Esteban, lo que dice Cristo mismo dirigiéndose al Padre: «Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí» (Jn 17, 21-23). En estas palabras el Hijo le pide al Padre que derrame su amor sobre los que ha llamado[50], para que solo así el hombre pueda realmente amar. En la oración sobre las ofrendas, en efecto, el celebrante pide que la mezcla del agua y del vino en una sola sustancia, sea signo de la nueva identidad a la cual es llamado el cristiano: nuestra unión 82 con la vida divina. Es esto lo que el hombre desea: ya no estar separado ni de Dios ni de los demás, sino más bien tener la posibilidad de amar en plenitud. Desafortunadamente, debemos luchar contra nuestra naturaleza. Todos nosotros quisiéramos amar a quien tenemos cerca, pero en cambio, muchas veces, por miedo, nos alejamos para evitar los conflictos. Esto es porque dentro de nosotros mismos estamos divididos y vivimos cada acontecimiento aplastados por una mentalidad económico-afectiva. Como si dijéramos: «Si me abro a esta persona y luego me hiere, me muero; por esto, es mejor no abrirme». Esta es la mentalidad que domina la cultura de la soledad a la cual pertenecemos. Cristo nos quiere librar y llevar a experimentar que en Él podemos ser uno, es decir capaces de vivir sin el miedo continuo de perder algo. Es curioso que esta pequeña oración sobre las ofrendas sea así tan rica; si la repites y la meditas, encontrarás el punto que hace posible la unidad de la que habla: la Encarnación. Aquel que ha querido asumir nuestra naturaleza humana es el fundamento real de lo que se celebra: «Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros» (Jn 1, 14). Reflexiona y verás que el movimiento de la Palabra que se hace carne, del Hijo de Dios que se encarna, es justo el movimiento que sucede en la celebración eucarística, cuando se pasa de la liturgia de la Palabra a la liturgia eucarística (Carne); y nosotros estamos llamados a vivir esta experiencia cada vez que entramos en la celebración: ver cómo esta Palabra se hace realidad en nuestra vida. La experiencia profunda de su amor, vivida en la Eucaristía, lleva inevitablemente al hombre a sanar y a ser uno en sí mismo y uno con los otros, en comunión con toda la Iglesia. Solo de este modo se comprende cómo la Eucaristía es el corazón palpitante de la Iglesia que hace que el cristiano sea otro Cristo, llevando al hombre a su verdadera vocación: ser capaz de amar. A la luz de todo esto se comprenden las palabras de san Pablo: «Para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo» (Ef 4, 12-13). Este hombre del que habla el Apóstol es aquel que ha experimentado, en sus pecados, el amor y la acogida del Padre, y ha permitido que Cristo habite en él. Es el hombre que se deja maravillar, es aquel que, saboreando la ternura de Dios, se abre a un conocimiento más profundo de sí mismo y de su Creador. Esta es la llamada del cristiano: «Cuando el amor llega a eliminar del todo el temor, el mismo temor se convierte en amor; entonces llega a comprenderse que la unidad es lo que alcanza la salvación, cuando estamos todos unidos, por nuestra íntima adhesión al solo y único bien, por la perfección de la que nos hace participar la paloma mística. Algo de esto podemos deducir de aquellas palabras: “Única es mi paloma, mi perfecta. Ella, la única de su madre, la preferida de la que la engendró” (Ct 6, 9). Pero las palabras del Señor en el Evangelio nos enseñan esto mismo de una manera más clara. Él, en efecto, habiendo dado, por su bendición, todo poder a los discípulos, otorgó también los demás bienes a su elegidos, mediante las palabras con que se dirige al Padre, añadiendo el más importante de estos bienes, el de que, en adelante, no estén ya divididos por divergencia alguna en la apreciación del bien, sino que sean una sola cosa, por su unión con el solo y único bien. Así, unidos en la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, como dice el Apóstol, serán todos un solo 83 cuerpo y un solo espíritu, por la única esperanza a la que han sido llamados»[51]. Entonces, es precisamente en la unidad donde se encuentra el objetivo y la realización de cada hombre. La vocación del cristiano es la de ser uno con Dios, uno en sí mismo y uno con los hermanos. La Eucaristía, de hecho, como dice san Agustín, es «nuestro pan cotidiano; pero lo debemos recibir, no tanto para saciar nuestro estómago, cuanto por sostener nuestro espíritu. La fuerza que advertimos en la Eucaristía es la unidad. Reunidos en el único cuerpo y convertidos en miembros suyos, debemos llegar a ser lo que hemos recibido»[52]. He insistido bastante sobre la unidad, porque si nace en nosotros el deseo de conocer aquello que trasciende, es porque siempre sentimos dentro de nosotros una división, una especie de «esquizofrenia espiritual»; si Dios existe, entonces existe la posibilidad de unirnos con Él, fruto de su victoria sobre nuestras profundas divisiones, que nos separan del origen del Ser y de nuestro ser. Por lo tanto, el retorno a la unidad constituye un factor fundamental. Regresando a la celebración eucarística, siguen otras dos oraciones que el sacerdote dice en voz baja: «Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro» y «Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado». ¿Ves, Esteban? Estas oraciones son ulteriores ayudas para poder entrar con humildad en el profundo misterio que se celebra. Es por esto que pienso que sería una riqueza si cada fiel aprendiera a recitarlas en voz baja. Para mí son de gran ayuda: repetirlas cada vez que estoy viviendo este momento de la celebración, me permite darme cuenta de mi realidad de hombre pecador cada vez que me rebelo ante mi historia. Luego, el sacerdote cambia de actitud, como si se levantara a abrazar a toda la asamblea y dice: «Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso» y todos responden: «El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia». El que preside pide a la asamblea que ore para que el sacrificio de todos sea agradable a Dios, y los fieles responden con una petición al Señor para que Él lo acepte. Si por casualidad alguien detuviera la celebración y preguntara ¿cuál es el sacrificio mío y vuestro?, ¿de qué sacrificio estamos hablando?, creo que sería una vergüenza, que pocos serían capaces de responder como san Agustín, que define el sacrificio así: «Sacrificio serán aquellas obras buenas que contribuyen a unirnos a Dios»[53]. Ahora se entiende que el verdadero sacrificio es la oración sincera, que sale de un corazón humilde. Ahora se puede entender un poco mejor cómo el cristiano está llamado, en este momento de la celebración, a poner la propia vida en las manos de Dios, el propio cuerpo, toda la existencia, desde las alegrías hasta los sufrimientos. Es justamente esto a lo que san Pablo exhorta en la Carta a los romanos: «Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual» (12, 1). 84 Esteban, aquí debo hacer una pausa para explicarte estas palabras de san Pablo. Él dice: «Tal será vuestro culto espiritual». Más que culto espiritual, la traducción debería ser «culto del logos». Como bien sabes la palabra griega logos quiere decir «palabra». Pero al decir culto de la Palabra, hacemos referencia al Logos como aquello que da sentido a todo lo que existe. Esa Palabra se ha hecho carne para dar al hombre la posibilidad de vivir en plenitud, de entrar en relación más íntima y total con Dios. Porque Él, que es la Palabra, haciéndose carne entró en relación con nosotros, y enseñándonos a orar, nos introdujo en el diálogo con Dios. Es por esto que decimos que gracias al Hijo las palabras de la oración se han convertido en el canal privilegiado para vivir el verdadero culto espiritual. Esto es bellísimo: hay un dinamismo increíble, tal como dijo el papa Benedicto XVI, en la audiencia general del 7 de enero de 2009, comentando este pasaje de la carta paulina: «Aquí aparece el aspecto dinámico, el aspecto de la esperanza en el concepto paulino del culto: la autodonación de Cristo implica la tendencia de atraer a todos a la comunión de su Cuerpo, de unir el mundo. Solo en comunión con Cristo, el Hombre ejemplar, uno con Dios, el mundo llega a ser tal como todos lo deseamos: espejo del amor divino. Este dinamismo siempre está presente en la Eucaristía»[54]. A la luz de todo lo que te he dicho, amigo, se comprende por qué el culto espiritual, el culto de la palabra, es la oración. Esta es Palabra orante, así como la Eucaristía, que es la oración por excelencia, es el sacrificio de la Palabra[55]. Entrar en la Eucaristía, en el misterio pascual, quiere decir vivir ese único y verdadero sacrificio agradable a Dios, que es Cristo mismo, sacrificio del cual nosotros participamos a través de la oración sincera. Ahora se comprenden las palabras de la celebración que dicen: «Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso». El sacrificio de los cristianos se cumple cuando se orienta con corazón sincero al sacrificio de Cristo que es el único capaz de salvar. En extrema síntesis, podemos decir que la Eucaristía es la oración a través de la cual los sacrificios espirituales se convierten en un verdadero y único himno de alabanza agradable a Dios. Esto es muy importante porque la Eucaristía es exactamente el lugar privilegiado para convertirnos en uno solo con Aquel que se ha hecho uno con nosotros. Y cada cristiano tiene la necesidad de experimentar esa consolación que nos viene del perdón, del ser uno con el Señor. Esteban, mira qué hermosas son estas palabras de san Agustín: «Luego de que han sido perdonados todos los pecados mediante el lavado de la regeneración (Bautismo), nos encontraríamos aún inmersos en grandes angustias si no se nos hubiese dado la cotidiana purificación de la santa oración»[56]. Sabiendo cuán grande es la fragilidad humana, el cristiano necesita la ternura de Dios y por eso desciende a la profundidad de la oración, a través de la oración de las ofrendas. Es como si este concierto, luego de una serie de coros alternos llenos de movimientos, se detuviera por un momento delante de la nueva puerta que se ha abierto y a través de la oración diera a cada cristiano la posibilidad de entrar en el misterio de nuestra fe. La oración de las ofrendas quiere perfeccionar, llevar a cumplimiento, elevar a Dios esa ofrenda que cada fiel ha llevado al altar. Todo el movimiento precedente está en 85 previsión de este momento en el cual se abre el cielo y en el cual toda la Iglesia, terrestre y celeste participa. ¿Te das cuenta, Esteban? Es difícil que un cristiano viva verdaderamente estas cosas. ¿Cuál es el verdadero problema que nos impide entrar en lo profundo de la celebración? ¡La ignorancia! El obstáculo más grande y recurrente, no solo en la Iglesia, sino en todos lados, es la ignorancia: el no conocer, presumiendo saber. Cuántas veces la gente me ha dicho: «La Iglesia predica esto y esto... Y está llena de pecados», y yo respondo siempre con una pregunta: «¿Pero tú estás bautizado?», y por lo general me responden: «Sí», y entonces continúo diciendo: «Por eso es que la Iglesia está en pedazos; si los bautizados, que son su fundamento, están en contra de ella, entonces es muy difícil que toda la barca se mantenga estable». La Iglesia está hecha de personas, de hombres, ni más ni menos que en cualquier otra realidad social. Lo que la hace diferente no es que esté hecha de personas buenas y piadosas, sino que el Espíritu actúa en ella. Pero ¿sabes qué es lo que me deja más asombrado? Que las personas siempre discuten sobre los mismos temas. Repiten como pericos las mismas críticas. En realidad, pareciera que alguien les hubiese metido la información en la cabeza y simplemente las personas se dedicaran a repetir los mismos conceptos sin constatar la autenticidad de tales afirmaciones. ¿Entiendes, Esteban? Nosotros los cristianos estamos llamados a redescubrir quiénes somos. Si eres bautizado debes tratar de entender qué significa serlo; de otro modo, perdemos todo. No quiero hacer ningún discurso moralista, pero pienso que no podemos dejar de buscar un sentido. La vida es tan breve y entendemos tan poco, que no podemos perder las ocasiones para buscar una respuesta a nuestra existencia. Reza por mí. Yo siempre te recuerdo en mis oraciones Un abrazo afectuoso. 86 NOVENA CARTA PLEGARIA EUCARÍSTICA Lentamente, querido Esteban, hemos llegado al Sancto Sanctorum. Nunca lo hubiera pensado. «Ahora empieza el centro y la cumbre de toda la celebración, a saber, la plegaria eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias, y lo asocia a su oración que él dirige en nombre de toda la comunidad, por Jesucristo en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con silencio y reverencia»[57]. Aquí se verá con claridad si tú quieres realmente pedirle al Señor que te ayude a deshacerte de una existencia de «supervivencia» en la cual lo único que buscas es un precario equilibrio. Si quieres realmente pedirle al Señor algo fundamental para tu vida, ¡lo debes hacer aquí!, en la plegaria eucarística. Estoy seguro que ni siquiera te imaginas las gracias que podrías vivir en este momento, y por eso quisiera hacerte ver cómo aquí suceden cosas que nos superan a nosotros mismos. Para verlo, querido amigo, como te dije en la última carta, ante todo debemos dudar de nuestras seguridades, de nuestros conocimientos parciales y considerar que, quizás, no hemos entendido prácticamente nada. Este es el único modo para podernos abrir a la novedad. Si no tengo mala memoria, tu insistencia en querer saber más sobre la Eucaristía surgió claramente después de haber estado juntos en Israel. Ese viaje fue una gracia bellísima. No sé si habrá sido el ambiente, o esa sensación particular que se percibe de estar verdaderamente en una Tierra Santa; pero, sin duda, la experiencia más fuerte fueron las celebraciones que vivimos allí que nos transportaron a una dimensión sin tiempo, de las 87 cuales nunca nos olvidaremos. Lo que aún hoy me conmueve, si lo pienso, y que siempre tengo frente a mis ojos, es Jerusalén y sus muros asombrosos. Una ciudad única: sus colores, sus olores, su gente, sus rumores, sus silencios, su confusión, su inquietud, sus callejones; todo dentro de aquellos muros. Es la ciudad de los contrastes y de las grandes revelaciones, para no hablar de la confusión que hay dentro de la basílica del Santo Sepulcro, que yo definiría como «reveladora». Digo esto porque a pesar de que es el lugar donde Cristo resucitó, hay una babel tremenda: peleas de siglos entre cristianos por un «pedazo de piedra». Es alucinante, pero si debo ser sincero, cada vez que entro en este lugar pienso que precisamente esta tensión que se vive allí nos revela la belleza de nuestra fe. Cristo surge en medio de nuestras divisiones y no se fastidia de nuestras incapacidades. Esa basílica es el paradigma del corazón del hombre que está lleno de separaciones, pero al mismo tiempo es signo del amor de Dios que nos viene a buscar justo ahí, donde todo parece un infierno. Y en efecto, como recitamos en el Credo, Cristo descendió a los infiernos, allí donde nos asociamos al mal constantemente, donde gemimos moribundos, o ya casi putrefactos, para mostrarnos que la tumba está vacía y que nos ha librado de la muerte para siempre. Pero me dio mucho dolor no haber ido a Jericó. Jericó, no sé si lo sabes, es una ciudad no lejana del Mar Muerto. Se encuentra a cuatrocientos metros bajo el nivel del mar. Es una ciudad muy antigua, muy rica en historia. De Jericó se habla en el Evangelio según san Marcos, y se cuenta de un ciego que encontró a Jesús en esa ciudad[58]. Pienso que lo que muchas veces nos impide comprender la belleza de la Eucaristía es nuestra supuesta visión aguda, detrás de la cual se esconde, en cambio, la ceguera más desalentadora. Amigo mío, ¡estamos todos ciegos! Pero si no lo reconocemos, no podremos nunca sacar una cita con el oculista. Entonces, este ciego, mientras pide limosna, escucha una tremenda bulla y pregunta a los que estaban cerca de él qué sucedía. Entonces, le dijeron que Jesús, que ya era famoso, estaba pasando por allí y él comenzó a llamarlo gritando tan fuerte, que parecía loco. ¡Este ciego nos personifica! Nuestros ojos no reciben la luz, nuestras retinas no forman la imagen, no vemos nada: no tenemos la visión de lo que nos sucede, de lo que nos circunda; no tenemos ojos para entender el sentido de nuestra historia y, sobre todo, somos incapaces de ver el amor de Dios en nuestra vida. Este ciego de Jericó, en el fondo, está solo en su oscuridad. El texto resalta, no por casualidad, que el pobre estaba sentado junto al camino. Él estaba sentado en un lugar, la calle, que está hecha para caminar; por eso vemos que está totalmente fuera de lugar, es decir, incapaz de vivir su vida. Este hombre no hacía más que mendigar, exactamente como nosotros, querido Esteban, que nos satisfacemos con tratar de llenar nuestras vidas con un poco de afecto, un poco de dinero y de éxito, tratando de crear, como te decía antes, un poco de equilibrio, de agarrar con las manos pequeñas gotas de consideración y de amor. Pero estamos parados, como ese ciego, fuera de lugar y solos. Vivimos, de hecho, en una 88 sociedad llena de gente sola, de ancianos olvidados y de jóvenes solteros... Pero este ciego escucha que está sucediendo algo importante y le dicen que es Jesús el que pasa. Dentro de él sucede algo así como una rebelión a su condición pasiva; una urgencia de cambio y entonces, sin pensarlo mucho, comienza a gritar «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!» Imagina la escena: el ciego continúa gritando como un desquiciado; todos le dicen que se calme, porque el Maestro no tiene tiempo que perder y ya pasó sin detenerse. Pero el pobre no para y continúa gritando sin siquiera saber en qué dirección hacerlo porque ¡es ciego! En este momento Jesús se detiene, se voltea hacia él y lo llama. El ciego lo escucha y el Señor le dice: «¿Qué quieres que te haga?», y el ciego responde: «¡Que vea!». Mira qué profunda es su petición. Él no le pide que lo sane, sino que pueda ver. Podrías objetar que para un ciego es lo mismo pedir ser curado que poder ver. Pero yo pienso que no es así. El ciego sabe que es ciego y mendigo y necesita más que nunca ver, no solo físicamente, sino también espiritualmente, el sentido de una vida absurda; debe ver si Aquel que le habla puede descender a lo profundo de su alma (Jericó, como te dije, está muy por debajo del nivel del mar) para rescatarlo y para darle un sentido a su existencia. Todos tenemos necesidad de ver su luz, de otro modo, nuestra «visión» se confunde. No te niego que, aún siendo cura, a veces todo me parece absurdo, y en esos momentos siento la necesidad de una sola cosa: ver. Este es el punto: somos ciegos, no vemos y ni siquiera comprendemos qué cosa es realmente la Eucaristía. Por eso pienso que lo más importante es pedir al Señor que nos abra los ojos para reconocer su amor a través del misterio que celebramos. Sería necesario orar con las palabras del salmo 119: «Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley». La citación con la cual inicié la carta dice: «El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias». Quisiera hablarte de este elevar los corazones, que pienso es fundamental para comprender este momento de la celebración. Toda la vida del cristiano está en previsión de este momento: alzar la mirada y el corazón para poder contemplar el amor de Dios. La oración es adorar a Dios: sumergirse en la oración del Hijo para poder ser uno con Él. El concierto del cual te he hablado llega ahora a su punto más alto. Un único movimiento, del cuerpo y del alma, un movimiento profundísimo, que nos muestra la amplitud y la profundidad de la celebración misma. No es un simple conjunto de personas con las mismas creencias que llevan a cabo un rito, sino que, como te dije en otra carta, es una mutación de las dimensiones espaciales y temporales. Somos como catapultados a algo que nos supera; estamos en el presente, delante del Resucitado. La Iglesia como cuerpo de Cristo, es decir, el conjunto de todos los cristianos, es incorporada a su Cabeza, que es Cristo mismo. De este modo nos introduce a una nueva realidad en la cual no existe límite temporal ni espacial. Es una locura, ¿no crees? Es como se ve en algunas películas de ciencia ficción, donde los personajes pueden pasar de 89 una dimensión a otra. Así es en la Eucaristía: se entra en un viaje donde el tiempo y el espacio no entran más en nuestros parámetros. Cristo, de hecho, entrando en la muerte, ha alterado todo límite y categoría: el tiempo llega a su plenitud; es el tiempo redimido que nos permite vivir el ayer, el hoy y el siempre contemporáneamente. Se han sobrepasado todos los límites espaciales; nuestro espacio se abre en todas las direcciones horizontales y verticales, a todo el mundo y hasta el cielo. En este instante se percibe un movimiento único que involucra a cada creatura y al cosmos entero. Orando en la Eucaristía nos unimos a la Iglesia universal en el mundo entero; a toda la naturaleza que canta las maravillas hechas por el Señor y, a través de la invitación a elevar los corazones, participamos en esa unión entre la Iglesia terrestre y celeste, peregrinante y victoriosa que en un solo himno, con todos los ángeles, con la Virgen Madre y con todos los santos, canta: «Santo, Santo, Santo es el Señor». El número del Misal que ya te cité, nos dice específicamente que todo esto es en función de una sola cosa: que «toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio». Por ende, no se trata de cantar un himno a un Dios inalcanzable y desconocido, sino todo lo contrario: la Iglesia desea llevar a sus propios hijos a descubrir que el Dios al cual cantamos ha amado tanto al hombre, que le ha abierto un canal privilegiado para poder entrar en relación directa y personal con Él. Cantar «Santo, Santo, Santo» es el fruto que nace justo de haber experimentado la belleza del don recibido. El hombre regresa definitivamente al Padre y no le queda más que dejarse consolar y, en fin, hacer fiesta cantando al Señor. ¿Recuerdas que a un cierto punto de la plegaria eucarística hay un intercambio de saludos entre el cura y la asamblea, en el cual se dice: «El Señor esté con vosotros», y todos responden: «Y con tu Espíritu». «Levantemos el corazón». «Lo tenemos levantado hacia el Señor». «Demos gracias al Señor, nuestro Dios». «Es justo y necesario»? Bien, debes saber que esta parte inicial de la plegaria eucarística se llama prefacio. Este intercambio de saludos pone a la luz tres elementos esenciales: el agradecimiento por lo que se está viviendo, la invitación a entrar en ese fuerte movimiento hacia el cielo que se abre y, en fin, nuestro ser que se realiza en el dar gracias a Dios, es decir, en el hacer y ser Eucaristía. Es como si quien preside dijera: «¡Este es el tiempo favorable, este es el momento de la salvación! (2Cor 6, 2). Ahora es el momento privilegiado para alzar nuestros corazones al Señor y dar gracias por el don inestimable que nos ha regalado a través de su muerte y resurrección». Por esto se escuchan resonar esas palabras, «levantemos el corazón», que son más que una invitación, casi una orden, a levantar toda nuestra existencia, a salir de la mediocridad y levantar la mirada. Podría decirte, Esteban, que aquí está el verdadero salto en la fe; basta de verse el ombligo; ahora hay que alzar los ojos y aceptar finalmente la invitación del Amado. Durante toda la celebración el Señor busca sin parar hacernos suyos; por eso el 90 cristiano no debe hacer otra cosa que rendirse, abandonarse a este Amor, para ser llevado al cielo. Lee con qué simplicidad y belleza Cirilo de Jerusalén (†387 d.C.) explicaba este momento: «Después exclama el sacerdote: “Arriba los corazones”. Pues verdaderamente, en este momento trascendental, conviene elevar los corazones hacia Dios y no dirigirlos hacia la tierra y los negocios terrenos. Es, por tanto, lo mismo que si el sacerdote mandara que todos dejasen en ese momento a un lado las preocupaciones de esta vida y los cuidados de este mundo, y que elevasen el corazón al cielo hacia el Dios misericordioso. Luego respondéis: “Lo tenemos (levantado) hacia el Señor”, con lo que asentís a la indicación por la confesión que pronunciáis. Que ninguno que esté allí, cuando dice: “Lo tenemos hacia el Señor”, tenga en su interior su mente llena de las preocupaciones de esta vida. Pues debemos hacer memoria de Dios en todo tiempo. Pero si, por la debilidad humana, se hiciere imposible, al menos en aquel momento hay que esforzarse lo más que se pueda»[59]. Levantar el corazón al cielo y entrar en una relación profunda con Dios es el don más grande que nos ha dado Cristo a través de su muerte y resurrección. Pero Dios, desde siempre, ha puesto en el corazón del hombre una intuición profunda, un deseo de inmortalidad, una sensación de pertenecer al cielo, un sentirse destinado a ir más allá, y este deseo siempre lo ha empujado a mirar en alto. El pueblo de Israel adquiere cada vez más la conciencia de que el cielo es el punto de unión de todo el cosmos y el lugar preparado por Dios para adorar y contemplar su nombre. Bastaría recordar todas las veces que en la Escritura encontramos la imagen de Dios que domina en el cielo, circundado de una legión de seres celestes (Ez 1, 1 ss.; Ez 24, 9-11; 1Re 22, 19 ss.; Is 6, 3 ss.; Jb 1, 6 ss.; Sal 82, 1; Dt 7, 9 ss.; Mt 5, 34; Hch 7, 49; Hb 8, 1; Ap 4, 1 ss.). Si lees la historia de la torre de Babel, entenderás lo que te digo. Los hombres tratan de construir una torre alta hasta tocar el cielo (Gn 11, 4 ss.). Son muy significativos los momentos de los que habla el texto: «Al desplazarse la humanidad desde oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron». En esta historia vemos, por una parte, el deseo natural del hombre de tocar el cielo, que es deseo de inmortalidad, y por otra, el riesgo de buscarlo de modo equivocado. En el texto, de hecho, se dice que emigraron del oriente; en otras palabras, que dan la espalda al oriente, es decir, que se alejaron de la fuente de la luz, de Dios. Así el hombre entra en un sistema autorreferencial en el cual necesita certezas, es decir, un fundamento estable que sustituya de modo eficaz a aquel Dios que ha rechazado. Lo que es impresionante es que Dios, viendo que el hombre puede desperdiciar su propia existencia en la búsqueda absurda de algo que no existe, interviene a través de la confusión de las lenguas para ayudarlo. El Señor hace esto pensando en su proyecto de amor: cumplir el deseo del hombre de tocar el cielo; pero antes, Dios permite este acontecimiento a través del cual el pueblo se pierde, porque lo debe convencer de que está caminando hacia un callejón sin salida; lo quiere librar de las cadenas de sus proyectos limitados; debe hacer nacer en él la conciencia de que es prisionero de una visión muy parcial de la realidad y así llevarlo a desear ser liberado y convertirse: invertir su camino, regresar a ver la luz, y solo reunido 91 con su Dios, verá el cielo. Regresando a la Escritura, para el pueblo de Israel es indiscutible el hecho de que el único capaz de hacer que se encuentren el cielo y la tierra es el mismo Dios. Él abrirá los cielos y llevará al hombre al encuentro con Él. Para aclararte este concepto veamos juntos algunos episodios de la Escritura que considero fundamentales. En el libro del Génesis encontramos la historia del sueño de Jacob (28, 10-22) [60]. Él, después de haber robado la primogenitura a su hermano Esaú, se dirige a Paddan-Aram para buscar esposa, como le había dicho su padre Isaac. En el viaje se detuvo y tuvo una visión de ángeles que subían y bajaban una escalera que de la tierra llegaba al cielo. Luego dijo: «¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo!» Está claro, querido Esteban, que para Jacob ese lugar se convirtió en un lugar santo, ya que viendo los cielos abiertos, él podía entrar en comunión con Dios. Hay algunos momentos y lugares privilegiados para encontrarse con el Señor y Jacob comprendió la importancia de su visión, que es preámbulo de lo que Dios donará a su pueblo a través de su Hijo. Otra historia que te podría ayudar, la encuentras en el Éxodo. Después de librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios invitó a Moisés a subir al monte Sinaí para darle las tablas de piedra con los mandamientos. En ese momento bajó una nube que cubrió el monte y Moisés subió a la presencia del Señor (Ex 24, 12-18). Esta presencia es la shekhinah, su casa, su nombre, su ser en medio de nosotros. Esta manifestación de su gloria está ligada a muchos elementos que hacen presente el cielo en la tierra: las nubes, la luz, el fuego, los ángeles; con estas señales el Señor continuará haciendo visible su presencia cada vez que Moisés entre en la tienda de la reunión[61], así como también la hará visible en el templo de Jerusalén[62]. Cuando Dios se aparece, se ve el cielo que baja hacia la tierra o, paralelamente, el hombre, que a través de la oración, es elevado al cielo. Este cielo que baja se percibe también en el llamado del profeta Isaías (Is 6, 1-7)[63]. Él se encontraba en el templo cuando tuvo una visión: contempló, permaneciendo en su cuerpo, la presencia del Señor. Este profeta tuvo la visión de coros angelicales y serafines, que en la presencia de Dios proclamaban el himno: «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos». Isaías, reconociendo ser indigno de tal visión, por su pobreza y la del pueblo de Israel, pide ser purificado de algún modo. Entonces ve a uno de los serafines acercarse y tocarle los labios con una brasa, signo del fuego que quema las escorias viles como el oro en el crisol. Este anhelo del hombre, que desde siempre busca el punto de contacto entre el deseo (o quizá mejor llamarlo necesidad) de infinito que percibe dentro de sí, y la imposibilidad de vivirlo, subraya nuevamente la necesidad de confesar esta condición frustrante con el acto penitencial, del cual he hablado en las primeras cartas, que no es 92 más que el reconocerse incapaces de traspasar nuestros límites, y, conscientes de esto, experimentar el ser visitados por Aquel que nos purifica y nos da la capacidad de ver lo invisible: contemplar los cielos abiertos. También en Isaías encontramos una oración que dice: «¡Ah, si rompieses los cielos y descendieses» (63, 19). Es lindísimo que el profeta suplique la intervención divina recordando a Dios su hazaña: haciendo memoria y pidiendo al mismo tiempo su ayuda. ¿No es esto lo que se hace en la plegaria eucarística? Isaías, de hecho, intercede por el pueblo, que se encuentra, después del exilio, en una situación de sufrimiento y de profunda desilusión. Su súplica está cargada de esperanza en el futuro y encuentra, en esa maravillosa imagen del cielo rasgado y de Dios mismo que desciende entre los hombres, la victoria de todo límite y la presencia definitiva del Señor. Todas estas promesas hechas al pueblo de Israel llegan a su más alta realización a través de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, tomando nuestra carne, ha llevado a cumplimiento el sueño de Jacob, es Él la escalera que une el cielo y la tierra. Cristo es el nuevo templo, la shekhinah de Dios, su presencia en medio de nosotros. El Hijo dona así a cada hombre la capacidad de dialogar con el Padre: ahora el cielo ha venido a la tierra para llevar al hombre al cielo. Con su muerte y resurrección, Cristo se transforma en la puerta que abre el cielo y hace al hombre capaz de entrar en relación con Dios. Es el cumplimiento de la promesa hecha a Natanael (Jn 1, 51): «Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre»[64]. Parte de esto se realiza cuando Jesús toma consigo a tres de sus discípulos, los lleva al monte Tabor y ahí sus vestiduras se vuelven resplandecientes de luz mientras aparecen Moisés y Elías. Esta Transfiguración sucede durante la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, en hebreo Sukot, que es la fiesta del agradecimiento, donde el pueblo recuerda su peregrinar en el desierto después de la liberación de la esclavitud de Egipto; es la fiesta en la cual los israelitas están llamados a abrir los ojos y a ver el cielo, recordando a aquel Dios que está sobre nosotros. ¿Ves, Esteban? Es precisamente lo que hace Jesús: mostrar anticipadamente el cielo abierto a los discípulos. Están todos los signos del cielo que bajan a la tierra. ¿Entiendes? Los cristianos, de hecho, son el pueblo que camina en la espera de Aquel que habita en el trono celestial (Flp 2, 10) y que vendrá entre las nubes del cielo para juzgar a vivos y muertos (Mc 14, 62; Flp 3, 20; 1Tes 1, 10; 4, 16; 2Tes 1, 7). Pero estas no quedan como imágenes inalcanzables de una realidad ultraterrena lejana al hombre. El Señor, de hecho, dona a aquellos que se ajustan a su vida y a su muerte, o sea a los santos, la gracia de contemplar su poder y el esplendor de su gloria. Para tu información, la palabra santo viene del arameo kadosh, que significa también sobrepasar el obstáculo, ir más allá, ver el más allá. El santo, entonces, es aquel que no se detiene en un primer momento, en la visión común de las cosas, sino que va más allá, busca en profundidad y se deja maravillar y sorprender en sus incapacidades. Por otro lado, el término mártir, que significa testigo, es un santo que ha ajustado su propia vida a la de Cristo hasta el punto de convertirse en una Eucaristía viviente, uno capaz de dar la propia vida. 93 Para entender esto bastaría leer el trozo de los Hechos de los apóstoles sobre el martirio de san Esteban[65] que, antes de morir, tuvo un largo discurso con el sumo sacerdote y el Sanedrín. Él traza toda la historia de la salvación desde Abraham hasta Moisés, de Aarón hasta llegar al rey David y a su hijo Salomón, para demostrar cómo toda la Escritura encuentra su cumplimiento en Cristo. Aparece así claramente cómo el martirio de san Esteban es una verdadera y propia celebración eucarística, en la cual lo primero que hace el mártir es ese largo discurso que no es más que la liturgia de la Palabra, donde el Antiguo y Nuevo Testamento se compenetran; una vez anunciada la palabra, esta se convierte en palabra asimilada, verdadero sacrificio y consigna de amor, como en la liturgia eucarística. Su vida y su muerte se convierten en una verdadera y propia liturgia. Ahora se abren los cielos, ahora se contempla el amor de la Trinidad. Todo cristiano está llamado a vivir en la Eucaristía la experiencia de san Esteban: reconocer y adorar al autor de la vida, la Palabra que se hace carne. Tenemos necesidad de experimentar el poder de Dios que obra en nuestras debilidades. Esta es la experiencia que da la fe. ¿Ahora entiendes por qué me gusta tanto esa frase de Ratzinger que define la Eucaristía como esa «puerta siempre abierta de la adoración»[66], que abraza el cielo y la tierra? Por esto los cristianos exultan diciendo que es justo y necesario dar gracias al Señor, porque desgarrando los cielos ha cancelado definitivamente todo límite. Pero este dar gracias al Señor es más que un simple agradecimiento. El término dar gracias, eucharisteín, que deriva del verbo semítico jadah, en el Antiguo Testamento tiene el significado de confesar: «Es confesión de la fidelidad de Dios y confesión de nuestros pecados, confesión de su gracias y confesión de nuestra continua espera de la redención»[67]. Por esto la Iglesia, a través de las palabras del prefacio, pronuncia una acción de gracias que es una verdadera y propia profesión de fe, por medio de la cual el hombre, aceptando su condición, espera en Aquel que todo lo puede. Este momento altísimo llega a su cumbre con la aclamación del «Santo, Santo, Santo». Aquí pasamos del krònos (tiempo secuencial) al kairòs (tiempo oportuno). Estamos en la plenitud del tiempo y en la anulación del espacio, que hace posible que toda la Iglesia, celeste y terrestre, cante a una sola voz la grandeza del tres veces Santo. Mira con que maravillosas palabras se expresa el prefacio de san Joaquín: «Te celebran con himnos los cielos y los cielos de los cielos y todas las potencias, el sol y la luna y todo el coro de los astros, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, la Jerusalén celestial, el grupo de los elegidos, la Iglesia de los primogénitos escritos en los cielos, los espíritus de los justos y de los profetas, las almas de los mártires y de los apóstoles, los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones, los principados y las potencias y las virtudes tremendas, los querubines con muchos ojos y los serafines con seis alas, que con dos alas se cubren el rostro, con dos los pies y con dos vuelan; [y] gritan uno a otro, continuamente con sus boca sin parar [y] con teologías que nunca hacen silencio, el himno triunfal de su magnífica gloria, con voz clara, cantando, vociferando, glorificando, gritando y diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos...». Ahora, después de haber exultado en el espíritu, no queda más que hacer 94 silencio. Se baja a lo más profundo de nuestra fe: estamos delante del misterio. La Iglesia invoca el Espíritu Santo (epiclesi, que quiere decir «llamar arriba») a descender de modo que el pan y el vino se transformen en Cuerpo y Sangre de Cristo. Piensa, Esteban, en todas aquellas iglesias en las cuales han construido baldaquines maravillosos o aquellas en las cuales han pintado o esculpido una paloma en el punto más alto de las cúpulas para representar el descenso del Espíritu Santo y hacer comprender la importancia de este momento. Me acuerdo de un sacerdote, ahora ya de noventa y tantos años de edad, que a veces, comenzando a hablar de la Eucaristía, quedaba extasiado mientras se repetía a sí mismo que nadie habría imaginado nunca dejarse comer. Quizás la podríamos considerar una imagen un poco cruda y asquerosa. Este cura decía, medio perdido en sus pensamientos: «Cristo se hizo pan; lo masticas, lo tragas, y ¡estás haciendo esto con el Señor! Esta es la gran maravilla; en un universo donde domina la fuerza, aquella fuerza que es el deseo de poder que anima el cosmos, y que bien había comprendido Nietzsche, Cristo escoge la “debilidad” y ¡se deja comer!» Y tenía razón. Las palabras mismas de Jesús son clarísimas: «Tomad, y comed todos de él: este es mi cuerpo ofrecido en sacrificio por vosotros». Luego el vino: «Tomad, y bebed todos de él: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía». Aquí las palabras son realmente inadecuadas, pero trataré de tartamudear algo que pueda darte una explicación. A través del discurso de la última cena, Cristo transformó su muerte en Palabra y así en oración. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, diciendo: «Este es mi Cuerpo, ofrecido en sacrificio por vosotros… Este es el cáliz de mi Sangre derramada por vosotros» ha llenado estas palabras con un nuevo contenido. ¿Aún no se entiende nada? Debes tener presente tres movimientos: 1. La Encarnación: la Palabra se hace carne; 2. La última cena: Cristo se hace Palabra, o sea, diciendo «éste es mi cuerpo» llena ese acto y esas palabras con un nuevo contenido, de su muerte y de su resurrección; 3. Celebración de la Eucaristía: repitiendo ese gesto y esas palabras, la Palabra se hace carne, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo y todos nosotros somos así introducidos en su presencia. Por esto, cuando se pronuncian estas palabras en la celebración eucarística, el sacrificio-palabra toma el lugar del acto del sacrificio y así, a través de las palabras, se hace presente la muerte y resurrección de Cristo, la victoria sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre todos nuestros miedos. Por medio de las palabras mismas somos introducidos en su contenido y participamos en el evento real, entramos en la plenitud del tiempo y del espacio. De este modo se aclara el significado profundo y sacramental de la Eucaristía, que cada vez nos transporta a aquel único acontecimiento a través del cual Cristo ha destruido la muerte para siempre. Este es el presente del Resucitado, presente que es memoria y mira hacia adelante. «Haced esto en memoria mía». Este hacer memoria del cual nos habla Jesús es mucho más que un recuerdo. Como te he dicho, Esteban, es manifestar el deseo de 95 ajustar la propia vida a la Eucaristía. Ser Eucaristía viviente, hombres capaces de gastarse, de darse al otro por amor. Cada vez que repito estas palabras pongo en juego toda mi vida: para mí, decir estas palabras es decir nuevamente «sí» al Señor. Cristo, de hecho, está invitando a sus discípulos a partirse como Él se ha partido por nosotros. Diciendo las palabras de la consagración, los cristianos se transforman también en miembros de aquel cuerpo que es capaz de vivir por amor. Obviamente, para hablar de esto se necesitaría mucho más que una carta, incluso más que un libro. ¿Cuántas veces no te ha pasado, como me ha pasado a mí, que has tenido una intuición o has sentido algo tan fuerte y auténtico que te gustaría compartirlo con alguien que está contigo, pero no sabes cómo hacerlo? ¿Cómo se hace para explicar sentimientos o alguna intuición profunda que sabes que es cierta, pero no sabes explicar el porqué? Tenemos entonces una necesidad de palabras y por esto tratamos de alargar los significados, utilizando adjetivos. La Iglesia, que es madre, nos enseña, en la simplicidad, la grandeza de lo que vivimos a través de todos los signos de los cuales te hablo, y haciendo siempre lo posible para satisfacer la pobreza del lenguaje hablado, promoviendo el arte, la pintura, la escultura, la música, estudiando los textos canónicos y aquellos de la tradición. Para comprender la profundidad de lo que estamos viviendo, encontramos la mejor clave de lectura en la expresión que sigue: «Este es el misterio de nuestra fe». ¿Qué significa misterio? Probablemente todos piensan enseguida en algo indescifrable o desconocido, pero no es así. El misterio es algo que debe ser revelado, pero no puede ser explicado con nuestras palabras o categorías. En este momento de la Eucaristía es que sucede esta revelación propiamente en el encuentro entre creatura y creador. El misterio, entonces, es esa relación eficaz, que se descubre solo a través de una experiencia directa y personal entre el hombre y Dios, que se hace visible en la intimidad de nuestro ser. Las palabras del Misal son los instrumentos que iluminan la celebración en sí. Estamos delante del misterio que nos supera. ¿En qué consiste este misterio? Nos los clarifica la maravillosa aclamación con la cual responden los fieles: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús». Es este el misterio que nos supera y que da sentido a nuestra vida: vivimos en la espera de Aquel que ha vencido, porque conoce la Verdad, más bien Él es la Verdad. Sin extenderme mucho, te explico lo que sigue en las plegarias eucarísticas. En general encontrarás una segunda invocación del Espíritu Santo en el cual se pide que toda la asamblea se transforme en un solo cuerpo. Como el pan y el vino se transforman en Cuerpo y Sangre de Cristo, así se pide que la asamblea se transforme en el Cuerpo de Cristo. De esta petición de unidad surgen un conjunto de oraciones e intercesiones por toda la Iglesia, por los vivos y muertos[68]. Toda esta gran oración se concluye con las palabras: «Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». Esta conclusión se llama doxología y a través de esta la Iglesia exulta alabando la obra de la Trinidad, que se 96 ha hecho realidad en la celebración eucarística. Finalmente, todos dicen la palabra Amén, palabra hebrea que quiere decir «ciertamente», «en verdad» y puede también ser traducida como «así sea», para manifestar una adhesión consciente y responsable a las palabras de toda la plegaria eucarística: «Respondiendo “Amén”, la comunidad cultual, a través de esta aclamación que es una afirmación y expresión de un deseo, hace suya la oración de quien preside y se asocia completamente. Por este motivo es evidente que pronunciar el “Amén” es igualmente importante que pronunciar la misma oración»[69]. ¡Es bellísimo! En la plegaria eucarística sucede algo maravilloso: todos los hombres pueden encontrar la unidad en sí mismos y la comunión entre ellos. Esta unidad es ese cielo abierto que introduce a la plenitud y que en el fondo cada hombre desea vivir. A través de la Eucaristía, querido Esteban, el hombre participa en el amor de Dios, experimenta el perdón y es transformado, volviéndose capaz de amar hasta darse completamente al otro[70]. De este modo la Eucaristía introduce al cristiano en la oración de Cristo, atrae a cada hombre a la adoración de Dios y rasga en modo definitivo ese velo que nos separaba de Él, regalándonos la posibilidad de conocer su rostro. Quisiera escribirte más sobre este tema, pero creo que ya por hoy he escrito suficiente. En la próxima carta te prometo que te hablaré más sobre el cielo abierto. Justo ahora me ha venido una idea, pero no te la digo aún para que quedes con la curiosidad de leer la próxima carta. Un abrazo fuerte y si vas a la iglesia, reza por mí; si no vas, igual hazlo. 97 DÉCIMA CARTA EL CIELO ABIERTO ENTRE EL ARTE Y LA LITURGIA Muy querido Esteban, Hoy te escribo, lamentablemente, lleno de dolor. Ya sabes que ha muerto mi amigo y compañero de aventuras de una vida, James. Tengo una sensación extrañísima, que no sabría ni siquiera cómo explicarte. Siento como si me hubiese pasado por encima un tsunami y no me explico cómo puedo estar aún de pie; pero de esto le doy gracias al Señor. ¿Sabes? Él no tenía aún 40 años; un sacerdote santo, uno que no debía morir y en cambio murió. Todos continúan corriendo detrás de sus asuntos sin preguntarse por qué suceden algunas cosas; hay siempre un temor difuso sobre el sufrimiento y la muerte; son cosas de las cuales es mejor no hablar; todos sabemos que son parte de nuestra vida, pero preferimos pensar que son fruto de la mala suerte. La muerte ha quedado como uno de los pocos o únicos «tabús» de nuestro tiempo; no logramos «mirarla a los ojos». Es absurdo, pero incluso las personas que están más cercanas al difunto o al moribundo, no saben qué decir y a veces es mejor que no digan nada. Debes saber que James y yo compartimos muchísimas cosas. Justo el 20 de noviembre de 1994, decidimos dejar de decir «no» al Señor y nos lanzamos a esta aventura: la «respuesta a su llamado». Ambos fuimos enviados a Roma a estudiar y transcurrimos una vida juntos, entre grandes alegrías y momentos realmente difíciles; pero entre nosotros nació y se fortificó una amistad sincera. James era un testarudo, pero era también misericordioso y paciente como no he conocido a nadie. Tengo la impresión de haber vivido con un santo sin siquiera darme cuenta. Mira lo que escribió en una carta un mes antes de morir: «El Señor no se ahorra estrategias para salvarme; se está empeñando conmigo de manera sobrehumana, 98 como solo Él lo sabe hacer. Ayer pensaba: “¿Cuántas personas deben sacrificarse para que James se pueda convertir y abrir los ojos para contemplar el amor de Dios?” Espero que nadie más, espero ser el próximo; esto sí lo deseo». Querido Esteban, Dios escuchó su deseo. Él deseaba amar y ha amado tanto, hasta darse completamente por todos nosotros, y ahora está orando e intercediendo desde el cielo. Ciertamente, este discurso es muy elevado y nosotros somos muy carnales. Tuve una sensación particular: he sentido que James no está muerto, sino que ha sido raptado y llevado al cielo, ya que pienso que hay algunos justos que Dios encuentra dignos de llevar consigo antes de tiempo para interceder por nosotros. En realidad, siento que ahora está muy cerca de mí y justo por esto, aparte de recordarlo cada día en la Eucaristía, cuando llega el momento de cantar el himno de los serafines: «Santo, Santo, Santo es el Señor», siento que lo está cantando junto conmigo. No pienses que me he vuelto loco. Me siento consolado a pesar de estar desgarrado por dentro. Como si se hubiese roto algo que no me esperaba. El hombre es un ser viviente intranquilo. En estas cartas te he escrito más de una vez lo que creía haber entendido sobre el «género humano»; ahora siento que he sido absurdamente presuntuoso al escribirte sobre algunos argumentos tan profundos. Hoy puedo solo decir que no he entendido nada y que realmente somos un misterio. Piensa cuántas veces en mi vida he hablado de la muerte y solo ahora, con el corazón lleno de dolor, comprendo cómo el desgarre que se produce no puede ser colmado por nada humano. En el funeral un sacerdote se me acercó mientras yo lloraba y me dijo: «No llores, James está en el cielo», y yo le respondí: «No lloro porque ha muerto, sino que lloro de emoción porque ha muerto por amor». Mi dolor, de hecho, solo encuentra consolación en la grandeza del amor y en la certeza de la vida eterna; de otra manera sería una historia absurda y sin sentido. El día antes de que James muriera, estaba pensando que había prometido escribirte algo sobre cómo la Eucaristía es la «puerta que da acceso al cielo»; entonces fui a la iglesia del Gesù, aquella cerca de la plaza Venecia, para rezar y ver los frescos. No creo que haya sido casualidad; al contrario, pienso que el Señor me regaló estar ahí todo el día para prepararme a lo que me esperaba. Tenía necesidad de ver el cielo para poder afrontar el dolor del día siguiente. Querido Esteban, me convenzo cada vez más de que el arte es un don de Dios. Pienso que es una ventana que, abriéndose, nos introduce, junto a la pintura y la música, a contemplar de modo luminoso y armónico las maravillas contenidas en la celebración eucarística. Una de las gracias más sublimes es poder vivir la compenetración en la pintura, en la música y en la liturgia. Es como si el cristiano, a través del oído y la vista, fuese raptado, o mejor dicho, «seducido» por la celebración y llevado a adorar la belleza y el amor del Creador. Es el único modo para alcanzar esa unidad armónica entre el cuerpo y el espíritu, en la cual la persona puede ser absorbida completamente. Esta unidad es belleza que nace del encuentro con Dios e inevitablemente, a su vez produce también belleza. Por esto puedo decirte que el arte figurativo o musical está en función nuestra y del encuentro más alto que podemos tener: el encuentro con Dios, que en la 99 Eucaristía alcanza su culmen. Más de una vez en estas cartas te he hablado de la Eucaristía como un maravilloso concierto que canta las maravillas de Dios. En esta óptica, yo creo que la iconografía de la iglesia del Gesù en Roma, representa uno de los puntos más altos del arte barroco que nos describe con claridad la relación entre el arte y la celebración litúrgica. El barroco, como bien sabes, quiere llevar al fiel a vivir la liturgia terrestre contemplando la liturgia celeste. Apenas entras, quedas extasiado de la belleza y de la armonía de esta iglesia. Descubres el valor fundamental de la arquitectura para la liturgia; crea el lugar adecuado a través de las formas, las luces, los materiales y los colores. ¿Sabes, Esteban? Yo estaba con mi amigo Pierangelo y me senté en la última fila por un buen tiempo; recé, miré los frescos, pero sobre todo, observé a los turistas. Me gusta ver a las personas. Solo por la manera en que miran las pinturas puedes darte cuenta de dónde vienen. Me gusta también observar cómo están vestidos, cómo se mueven y se comportan... si pasas una mañana en una iglesia de Roma podrás ver todo esto y más. Luego de un rato de estar sentado, me levanté y fui a la sacristía para ver si había algún libro interesante que explicara los frescos. Encontré uno, escrito por un tal Jean-Paul Hernández. Apenas lo abrí, me di cuenta de que me interesaba; lo compré y lo leí en los días sucesivos, buscando puntos importantes de los cuales poder hablarte de modo más preciso sobre los frescos de los tres cielos representados en el techo de la nave central, en la cúpula y el ábside. Reflexioné mucho, y creo que el aspecto más importante de estos tres cielos es que cada uno de ellos representa la descripción de tres aspectos diversos de la celebración eucarística (estos frescos fueron hechos por el artista Giovanni Battista Gaulli, llamado «el Baciccia»). Iniciamos, pues, la visita. Apenas entras a la iglesia debes mirar en alto entre el marco de la pintura y la contra fachada, y encontrarás la llave para entender todo el aparato iconográfico: dos ángeles que llevan un rollo de papel blanco y en la parte desenrollada se lee el texto de la Carta a los filipenses del apóstol san Pablo: «In nomine Iesu omne genuflectatur caelestium et terrestrium et infernorum», «Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos» (2, 10). A los lados de esta representación verás, por una parte, una imagen del sacrificio antiguo y por la otra, una representación de la Hostia eucarística elevada sobre el cáliz. Por eso estas imágenes nos ayudan a comprender cómo los cielos se abren ante el hecho de adorar el nombre de Jesús en el sacrificio eucarístico. Comenzamos por el primer fresco que encuentras en la nave central, y que, como dice Hernández, es «una irrupción del cielo en esa parte de la tierra que es la nave central, símbolo de la peregrinación terrena. El cielo se abre sobre la tierra al final de un largo viaje (que sería el ábside), pero ya durante el viaje en sí. El nombre de Jesús “taladra” el cielo, que Baciccia presenta como Hostia Eucarística»[71]. Verás que al centro de la nave hay representada una Hostia, que parece como un sol, en la cual están escritas las iniciales del nombre de Jesús en latín, Iesus Hominum Salvator. Tienes que 100 pensar que el nombre es la identidad más profunda de una persona; por eso, poniendo en el centro el nombre de Jesús como una Eucaristía, el artista está diciendo que esta nos revela el verdadero rostro de Dios. Es realmente asombroso; el fresco nos revela cómo Jesús nos abre los cielos a través de la Eucaristía. En esta perspectiva se puede entender cómo el arte se desposa con la liturgia y juntos se convierten en una sola oración. La imagen sagrada, de hecho, debería nacer de la oración para conducir a la oración. Una de las primeras cosas que llaman la atención al observar el fresco es que muchas de las figuras se salen de sus marcos, y casi todas con las rodillas dobladas, creando un movimiento que permite a los fieles identificarse con lo que están mirando. Así tenemos la unión entre el cielo y la tierra, y quien ora en la tierra contempla con sus propios ojos aquello que espera en la fe y vislumbra en el misterio. Si sigues adelante, al extremo este de la nave central, ya hacia el brazo transversal, encontrarás una escena del Apocalipsis[72]: «La expulsión de los vicios», donde están pintados Satanás, algunos demonios y los vicios capitales que, abrumados por la luz que resplandece de la Eucaristía, caen hacia la zona donde se encuentra el altar. Si piensas en este movimiento, es singular, porque se esperaría que los demonios fueran tirados hacia afuera de la iglesia, en vez de ser catapultados hacia el altar. Pero se hizo de este modo para demostrar cómo el altar es «el lugar donde se entona: “Agnus Dei qui tollis peccata mundi”, “Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo”. Jesucristo presente en el altar toma en sí y transforma cada vicio. Transforma la gula, dándose a comer. Y así la transforma en un banquete de comunión»[73]. Esto es lindísimo, ¿no? Caminas un par de pasos y estarás bajo la cúpula, en la cual verás de modo aún más claro lo que sucede en la celebración eucarística, el único evento que trastornando la tierra, la lleva al cielo o, no sé si es mejor decir, pliega el cielo sobre la tierra, involucrando todo el universo y en particular el microcosmo de cada hombre. Este cambio puede suceder porque la liturgia es un movimiento, es una transformación, una transfiguración, presencia real, descenso del Espíritu y ascenso del hombre. ¿Sabes por qué te digo ascenso del hombre? Porque la Eucaristía es el encuentro con Él. Muchas veces, de hecho, entras en la celebración sin ganas, con apatía total, con tantos problemas que debes resolver, que te enredan la cabeza, y solo tienes ganas de estar en paz y hacer algo que te guste. Inicias la celebración de malagana, pero poco a poco te involucras en la intimidad y, sin darte cuenta, sales renovado porque Alguien ha vencido tu pereza y tus malhumores. Pienso que tocamos algo que no conocemos, pero que dentro de nosotros sentimos que es la Verdad. Para hacerte entender un poco mejor cómo estos frescos muestran el movimiento propio de la celebración eucarística, quiero que leas algo que dice Hernández con respecto a esto: «Se puede decir que la nave central y la cúpula corresponden a los dos movimientos que articulan la plegaria eucarística. El primer movimiento es un hacer memoria, “una anámnesis”. Se trata de poner “delante de sí” el misterio para adorarlo y darle gracias. El segundo movimiento es en cambio una petición de presencia, 101 una invocación (epiklesi, de epikaleo, “llamar arriba”) al Espíritu para que venga a transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Pero la epiklesi no transforma solo el pan y el vino sino también a la asamblea entera, nuevo cuerpo de Cristo. El signo emblemático de esta invocación es la paloma del Espíritu representada, en la iglesia del Gesù, en el culmen de la linterna»[74]. Esta paloma que está en el culmen de la linterna (entrada de luz que está en lo más alto de la cúpula) es, de hecho, el signo del Espíritu que desciende y transforma el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es el mismo Espíritu que tiene el poder de transformar a todos los fieles en un único cuerpo. La paloma que verás está iluminada por la luz que entra por la linterna y muestra cómo el Espíritu es un don que desciende del cielo, fruto del amor infinito entre el Padre y el Hijo, luz de verdadera luz. En la cúpula verás la figura de Dios Padre con la Virgen María a su izquierda, y Cristo a su derecha. Observando estas imágenes, pienso en la belleza y en el maravilloso significado que poseen y en el valor que tienen en cuanto instrumento que conduce a la oración. Por una parte, se contempla la figura de María como aquella que vence sobre el mal aplastando al dragón. Ella es el «reflejo visible de la resurrección de su Hijo»[75]. Por otra, se ve la figura del Hijo «a la derecha del Padre». ¿Te acuerdas que en la última carta te hablé de san Esteban antes de su martirio? Si lo piensas, «esta visión del cielo abierto con el Hijo a la derecha del Padre, mete al fiel que ora en la iglesia del Gesù, exactamente en la misma “perspectiva” del primer mártir cristiano, san Esteban»[76]. Este concepto es profundísimo porque podemos decir con Hernández que «participar en la Eucaristía significa entonces estar “llenos del Espíritu Santo” y convertirnos en “mártires”, o sea “testigos oculares” de la victoria de Cristo sobre la muerte; y entonces así estar listos para dar la vida, con el rostro radiante»[77]. Embellece y llena aún más de significado toda esta escena, la imagen de un coro de ángeles con instrumentos musicales que hacen presente la unión entre el coro celeste y la Iglesia terrestre en este momento de la celebración. Por esto te decía que ahora, en cada Eucaristía, canto junto a mi amigo James y a todo el coro celeste «Santo, Santo, Santo, Yahveh Sebaot: llena está toda la tierra de su gloria» (Is 6, 3). No sé si me crees, pero una cosa es cierta: no te puedo tomar el pelo. La vida es algo muy serio y pienso que el deseo más profundo de Dios es que podamos usarla bien. Mira, Esteban, si Dios no existe y Cristo es un invento, entonces he tirado toda mi vida a la basura; pero si es verdad lo que creo, no me queda más que cantar sus maravillas. Escucha estas lindísimas palabras: «Cantar el Sanctus significa cantar “junto a los ángeles y a los santos”, como a menudo indica el “prefacio” que introduce esta oración. Teológicamente, desde este punto de vista, toda la liturgia se desarrolla “a cielo abierto”. Es decir, en la plena comunión con quien nos ha precedido en la fe y sin ninguna separación entre el cielo y la tierra»[78]. Quisiera hablarte de cada detalle, pero no es posible llegar a delinear ni siquiera la céntima parte de la arquitectura y pintura de esta iglesia, que es simplemente maravillosa. Pero, te describo todavía un poco más. Si miras en alto, verás que sobresalen cuatro esquinas con forma de triángulo cóncavo sobre las cuales se apoya la 102 cúpula, cada una con cuatro figuras que rebosan y que, con su tridimensionalidad, pareciera que descendieran a las personas que están debajo para hacerlas participar en la oración. En las dos esquinas visibles para quien esté en el presbiterio, están representados los evangelistas y los doctores de la Iglesia; esto es para que el sacerdote que preside la liturgia vea y tenga presente la importancia de la Escritura y de la Tradición como fuentes de la revelación, y del anuncio de la fe. Si en cambio observas desde la otra parte, verás las otras dos esquinas, visibles a quien en la nave central participa en la celebración. En la que está al sureste, aparecen cuatro profetas: Daniel, Isaías y otros dos, que deberían ser Jeremías y Ezequiel; en la que está al noreste, en cambio, están representados los cuatro líderes de Israel, Moisés que muestra las tablas de la ley a Gedeón y Elí, y bajo ellos aparece la figura de Samuel. Es interesante notar que de esta manera los fieles y el celebrante que se encuentran orando durante la misa, son ayudados y acompañados en los varios momentos litúrgicos por este marco en relieve compuesto por la ley y los profetas, que les recuerdan, a diferencia de lo que puede observar un espectador que solo mira el aspecto artístico, las bases sobre las cuales se apoya el testimonio de Cristo. No por casualidad en la Transfiguración sobre el Monte Tabor, junto a Jesús, transformados en figuras resplandecientes, y en la presencia de los tres discípulos Pedro, Santiago y Juan, aparecieron Moisés, que representa la ley dada por Dios en el Sinaí, y Elías que resume a todos los profetas. Así se entiende cómo Cristo es el centro y la plenitud de todas la promesas hechas al pueblo de Israel a lo largo de toda la historia de la salvación (Mt 17, 1-8; Mc 9, 2-8; Lc 9, 28-36): «Es la palabra entera que le viene dada y le abre el cielo. Y esta Palabra escrita en esas dos esquinas forma entonces como un arco al centro del cual se ve el ábside y el altar, es decir, la Palabra encarnada. [...] La Palabra encarnada se encuentra pintada al fondo del ábside y es sobre todo una acción litúrgica que se despliega entorno al altar»[79]. Todo está pensado para que los fieles, también aquellos sin alguna preparación artística específica, en virtud de la impetuosa fuerza de la imagen, puedan ser involucrados en un movimiento que muestra cómo la palabra proclamada en la celebración encuentra su cumplimiento en la Eucaristía, y cómo esta se convierte así en aquel monte sobre el cual Cristo revela su rostro. Así, finalmente, y espero no haberte aburrido, hemos llegado al último de estos tres cielos, el ábside, el cual mira hacia el Este. Te digo este detalle porque debes saber que en los primeros siglos, sobre todo en la zona sirio-palestina, todas las iglesias se construían de tal forma que el ábside estuviese mirando hacia el oriente, o sea, la dirección en el cual nace el sol, la vida, y todo tiene inicio. Los cristianos, orando hacia el Este, manifestaban su creencia en Cristo como verdadero oriente, sol que nace «de lo alto» (Lc 1, 78), inicio y cumplimiento de la nueva creación[80]. También el hecho de que Jesús, como ya te había dicho, resucitó el primer día de la semana, el domingo, confirma aún más que el Señor está creando algo completamente nuevo. Por eso los cristianos, desde antiguo, dirigiéndose a oriente manifestaban la conciencia de ser un pueblo nuevo, que encuentra la propia identidad en el camino y en la espera del salvador. La importancia de la posición del ábside hacia oriente en la iglesia del Gesù se 103 comprende aún más si miras los frescos. En el centro verás un Cordero sentado sobre un trono con un coro de ángeles que lo rodean. Aquí está representada una visión que se encuentra en el libro del Apocalipsis: Cristo, cordero degollado, cumplimiento de la Pascua hebrea, el cordero de Dios que carga con nuestros pecados. Pienso que Hernández explica en modo excelente este concepto: «Es esa parte del edificio hacia donde la asamblea dirige la mirada. Y la mirada es el deseo, la “base” de lo que vendrá. Entonces el ábside es el destino, en el sentido más profundo de la palabra. Aquello en lo que la asamblea se está convirtiendo, es decir, hacia dónde está caminando. O mejor, aquello que le está “sucediendo”, la revelación de lo que será. Y por eso se escoge una escena del libro de la “Revelación” (en gr. Apocalipsis). Pero exactamente en la misma óptica del autor del Apocalipsis, se trata de un futuro que ya es presente. El encuentro presente con este destino es la Eucaristía»[81]. ¿Está claro? Esta no es una simple representación de una visión, sino que es aquello que los cristianos viven en la Eucaristía y esperan con fe: la venida de nuestro rey y salvador. Debes saber que Cristo Eucaristía se convierte en el punto de unión de cada mirada; el siervo obediente, el cordero sin mancha que ahora reina sobre el trono. Cada cristiano al mirarlo encuentra la fuerza para luchar, para entrar, como dice el primer prefacio de los santos, en el «buen combate de la fe, para compartir más allá de la muerte la misma corona de gloria»[82]. Para resaltar aún más la imagen de esa liturgia celeste en la cual participamos y en la cual esperamos la venida de Cristo, se suman todas las imágenes tomadas del Apocalipsis, que en el fresco están representadas alrededor del cordero sentado sobre el trono (Ap 5, 6): desde los ángeles con las siete trompetas (Ap 8, 1-2), al libro sellado que está bajo el cordero (Ap 5, 1); de los veinticuatro ancianos con las copas de oro llenas de perfumes (Ap 5, 6-8), hasta el ángel con el badil de oro (Ap 8, 3); desde el arcoíris (Ap 4, 2-3), a la gran muchedumbre que se encuentra en la parte más baja del centro del ábside (Ap 7, 9); de las coronas (Ap 4, 10), a los siete candeleros (Ap 1, 20). Lo que te estoy explicando es aún más claro si retomamos el texto en el cual Juan Bautista define a Jesús como «el cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29)[83]. Juan repite esta expresión dos veces. Dos de sus discípulos, al escuchar estas palabras, decidieron seguir al Señor que, al verlos, les hace una simple pregunta: «¿Qué buscáis?», y ellos responden con otra pregunta: «¿Dónde vives?» Ambas preguntas son significativas. Analicemos primero la de Jesús. Hoy, como entonces, Él nos quiere en la verdad sobre nuestras reales intenciones de seguirlo: ¿qué te esperas de Cristo? ¿Por qué lo buscas? ¿Quieres un Dios que te resuelva los problemas? Muy a menudo, querido Esteban, y te pido que no pienses que soy un cínico, muchas personas son religiosas solo por tradición familiar o peor aún, hay algunos que van a la iglesia y bautizan sus hijos por «superstición» o «precaución»: si por casualidad Dios existiera es mejor estar de su parte. Jesús, en cambio, habla siempre con mucha claridad sobre cómo se vive esta vida: quien me quiera seguir, dice el Señor, si realmente quiere hacerlo, que tome su cruz; si no, dice con mucha franqueza, no se engañe pensando que 104 me conoce ni se considere mi secuaz. Con la pregunta de Jesús, los discípulos comprenden que se encuentran frente a algo muy serio; probablemente ya intuyen la respuesta que el Maestro se espera de ellos, pero tienen miedo de decirla; entonces le preguntan, como para confirmar lo que aún no tienen muy claro: ¿dónde vives?, que en realidad significa «¿dónde estás?, ¿dónde te podemos encontrar?» Esta interrogante nos muestra que en el fondo, el hombre, como ya te he dicho antes, busca un lugar donde estar, un espacio que sea el suyo, un lugar para reposar, una condición que le permita vivir sin el miedo de lo que será; pero ya hemos respondido que ese lugar existe solo en unión con el Señor. Aquel que acoge la Palabra, el Verbo que se ha hecho carne, sabe perfectamente en lo profundo de su ser que el reposo es seguir a Cristo; pero seguirlo hasta el fondo lleva a la cruz. Jesús está en camino hacia el Gólgota, donde será crucificado; este hecho aterroriza y no es fácil entender que a su muerte seguirá la resurrección. Es por esto que todos, al igual que los discípulos, buscamos un compromiso para seguirlo: ¿adónde te podemos seguir? ¿Estás seguro que morir es la única vía? Nosotros queremos solo la resurrección sin la cruz. ¿Te acuerdas de la semilla que muere y da fruto si cae en la tierra buena? Bueno, nosotros queremos dar fruto, pero hacerlo siendo semilla que no muere. Y esto es imposible. El hombre, esquivando obstáculos, trata de evitar fatigas, humillaciones, dificultades, y no se da cuenta de que sufre precisamente en su tentativa de no sufrir. Se cansa mientras busca donde descansar, y no se entera de que lo que intenta encontrar sin descanso no existe. Jesús responde a esta búsqueda espasmódica de paz, hablando de la cruz como el único lugar que nos puede hacer reposar, porque es el lugar donde el Amor vence todo, incluso la muerte. Por esto Cristo responde diciendo: «Venid y lo veréis». Este lugar al cual se refiere el Señor, perdóname si lo repito hasta cansarte, es la cruz sobre la cual subirá, el trono sobre el cual se sienta el cordero sin mancha, el tálamo en el cual se deja clavar por amor a nosotros, el altar eucarístico. Solo allí podemos encontrar un lugar que dé estabilidad y reposo a nuestra vida. Es por esto que el cristiano tiene una necesidad constante de contemplar a Aquel que ha vencido y domina todos los cielos: ya que solo mirándolo a Él encontraremos la fuerza en la espera de su venida. Amigo Esteban, espero haberte ayudado a ver la maravilla de aquello en lo que confiamos. Ahora, lleno de fragilidad por mi dolor, no me queda más que decirte que sin este cielo abierto, todos nuestros esfuerzos serán inútiles; por esto deseo que te puedas abrir a la conciencia de estos misterios de nuestra fe sin demasiados esquemas y dejándote guiar por Él. En la próxima carta te escribiré lo que sigue en la celebración eucarística hasta la conclusión. 105 Espero recibir algún comentario tuyo sobre esta carta. Te mando un abrazo, reza por James y también por este pobre amigo tuyo. 106 UNDÉCIMA CARTA RITOS DE COMUNIÓN Y CONCLUSIÓN Querido Esteban, Gracias por tus palabras, por tu presencia y, sobre todo, por tu compañía en estos días tan difíciles, después de la muerte de James. Fueron días de silencio y de oración y he sentido la ayuda del Señor en mi dolor. He descubierto grandes amigos, pero también me ha entristecido ver a algunos que por una comprensible y muy humana ansiedad, o incluso miedo a la muerte, han vivido este evento como simples espectadores, perdiéndose una maravillosa ocasión para vislumbrar el cielo. Es increíble ver la cantidad de personas entorpecidas, incapaces de afrontar este hecho. Ahora me doy cuenta más que nunca que la vida es un misterio, pero la muerte lo es más aún. También estoy convencido de que nada ocurre por casualidad, pues hasta el modo de morir de una persona nos muestra en el fondo cómo ha vivido. James murió como el último, un pobre de espíritu, precisamente porque había dejado que el Señor lo hiciese pequeño. El funeral, en cambio, parecía el funeral de un poderoso de la tierra y ahí entendí que es cierto que el Señor enaltece a los humildes. Esteban, tenías que ver eso: San Juan de Letrán, la catedral de Roma, estaba repleta; doscientos sacerdotes y muchísimas personas de pie, todos en oración; un silencio que creaba una atmósfera de fe en la cual realmente se podía tocar el cielo. Todas estas cartas que te he escrito son inútiles si al final no tienes una experiencia de Dios. Si no encontramos una respuesta a la muerte, no vale de nada. Tenemos necesidad de un sentido; si no, todo es absurdo. Quizá yo me estoy ilusionando con la fe, como dice mi amigo agnóstico, Miguel. Pero si no hay nada después de la muerte, ¿por cuál motivo debería sufrir y vivir? Encontrar una respuesta es fundamental. En estas cartas he tratado de mostrarte cómo en la Eucaristía tenemos un instrumento para experimentar la victoria de Cristo sobre la muerte. Ya en esta vida tenemos necesidad de saborear cómo Cristo 107 puede sacarnos de nuestras muertes cotidianas: desilusiones, humillaciones y fracasos. Si experimentamos que alguien nos salva de esas mortificaciones haciéndonos «caminar sobre las aguas», entonces podremos abrirnos a vivir en la esperanza de ser librados también de la muerte de nuestro cuerpo. Claro, me doy cuenta de que esta conciencia es fruto de una experiencia de vida y, como tal, no puedo pretender darte todas las pruebas; pero al mismo tiempo, debo dar razón de mi esperanza que, al final, es lo único que me sostiene. ¿Te das cuenta de que ya te he escrito diez cartas? ¡Esta es la undécima! Me parece increíble. Hoy debo describirte la última parte de la misa, la que yo definiría como «el encuentro con el Amado». Esta parte de la celebración está compuesta por los siguientes elementos: el padrenuestro, el rito de la paz, la fracción del pan, el cordero de Dios, la comunión, la oración después de la comunión y la bendición final. En la última carta te hablé de los cielos abiertos, describiendo la cúpula de la iglesia del Gesù, que está en Roma; te dije que en ella estaban representados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debes saber que en este último momento de la celebración todos nosotros estamos delante de esta visión. ¿Qué crees tú que haría un hombre si tuviera esta visión? Yo creo que se quedaría sin palabras, sin poder decir nada, o al máximo susurraría: «¡Oh, Dios mío!», o si no, «Padre nuestro». Es a esto a lo que el Señor nos quiere llevar; al único modo de expresar nuestra maravilla delante de la visión del cielo abierto, siempre admitiendo que ¡lo estamos vislumbrando abierto realmente! Es claro que también puede pasar que, aún yendo a misa por cuarenta años, nos hagamos viejos sin haber nunca vivido esta unión entre el cielo y la tierra. Luego puede suceder que, después de un tiempo tan largo, durante una de las tantas celebraciones, Dios mismo te hable y tu vida cambie. Te puedo asegurar que no permanecería sacerdote ni un solo segundo si esto no me hubiese sucedido. Si vives esta unión con la Vida, no puedes hacer más que simplemente repetir las palabras que nos ha enseñado el mismo Hijo. «Padre nuestro que estás en el cielo...» es una respuesta a la grandeza de lo que estamos viviendo. No nos queda más que adorarlo y reconocerlo como un Padre que no ha dejado nunca al hombre. Y es lindísimo que la misma oración diga que estás en el cielo, ese cielo que ahora está abierto para cada cristiano que desee ese alimento incorruptible. Cada palabra de esta oración tiene un valor: por ejemplo, ¿quién es este Padre? Decimos Padre nuestro justamente porque somos un pueblo que contempla al Padre; no se puede decir Padre «mío», sino siempre «nuestro» porque, aunque quizá no nos demos cuenta, somos verdaderos hermanos. Nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, ¿en verdad creemos que Dios es Uno y Trino? Cuando se habla de Trinidad, muchos se resisten a esta palabra porque esconde algo completamente indescifrable. Y honestamente, es verdad. Pero hay un modo «simple» para entender esto: Dios es una comunión de amor, 108 una perfecta relación de tres personas que son uno solo. Una relación de amor que en el Hijo se da al hombre. Es por esto que del nosotros del Padre y del Hijo, o sea de su Amor, nace el que podamos ser miembros del cuerpo de Cristo. Gracias al Hijo podemos ser introducidos en esta comunión y experimentar que en Él podemos ser uno. La comunión de la Trinidad es un continuo darse; no como aquel compartir del cual se habla hoy en día, que se ha convertido en una palabra que quiere decir todo y nada, buena para cada ocasión. Me refiero mas bien a aquel darse que nos enseña la misma naturaleza: la semilla que muere para dar frutos o el sol que se consume para darnos la vida, pues sabemos que se apagará en unos millones de años. Así también podemos considerar lo infinitamente pequeño, donde la «danza» de las partículas atómicas y subatómicas es un incesante y recíproco tomar y dar energía en un dinamismo que a su vez es también destructivo, donde todo se resume en el único objetivo de Amor para que la vida cósmica continúe. La misma naturaleza nos muestra aquel amor del creador del mundo entero. Dante habló del «amor que mueve el sol y las demás estrellas» (Paraíso XXXIII, 145): todo lo creado expresa este sólido conjunto armónico de poder y donación. Si sabemos mirar, podremos descubrir la huella que Dios ha dejado en el universo, que es la relación de amor absoluto. Pero en el hombre entra en juego un factor desestabilizador: la libertad de escoger entre el bien y el mal. Dios ama la libertad de los hombres y, el Hijo, que conoce bien esta realidad (libertad de escoger) por haber compartido nuestra naturaleza, nos enseña una oración que dirige nuestra libertad hacia el Bien. Esta oración es, sin duda alguna, mucho más grande que nosotros. ¿Sabes cuántas veces he administrado la unción de los enfermos a personas a punto de morir, y en el momento en que he iniciado el padrenuestro han vuelto en sí y, esforzándose, han rezado esta oración conmigo? Una vez incluso visité a una señora que había tenido una lesión en el cerebro y no podía hablar; sin embargo, lo único que podía decir de modo claro era esta oración. Un misterio. Cualquiera podría objetar diciendo que esta señora lograba decirla porque fue una de las primeras cosas que aprendió de memoria. No sé cuál sea la razón, pero es un hecho que es la única cosa que a ella le quedó. Debes saber que la oración que Cristo nos enseñó es un concentrado de teología altísima, formado por seis peticiones, que encuentran su realización en la celebración eucarística. Sin pretender entrar en la profundidad de ellas, quisiera explicarte algunos elementos de los cuales ya te he hablado cuando vimos los frescos de la iglesia del Gesù. Quiero hacer esta comparación para ayudarte a comprender la relación entre arte, padrenuestro y Eucaristía. La primera petición, de hecho, dice «santificado sea tu nombre». ¿Ves, Esteban? Nuevamente aparece el nombre. ¿Te acuerdas de lo que te decía sobre el nombre de Jesús en mi carta anterior? El nombre de Dios es lo que le es propio, su identidad. Pero si ya sabemos que Dios es Santo, ¿por qué entonces tenemos que decir «santificado sea tu nombre»? ¡Es obvio que no somos nosotros quienes lo hacemos santo a Él! Él es Santo de por sí. Lo que pedimos es, en cambio, la gracia de santificar, es decir, de dar gloria a su nombre, con nuestra vida. ¡Nuestra misión es la de hacer que 109 aparezca su santidad en el mundo! Pero ¿dónde podemos unirnos realmente a su santidad para poder ser así testigos? En la Eucaristía. Es precisamente por esto que el sistema iconográfico de la iglesia del Gesù pone en el centro, como una grande Eucaristía, el nombre del Hijo de Dios. La segunda petición recita «venga a nosotros tu reino». Para entender de cuál reino estamos hablando, debemos regresar nuevamente al ábside donde se veía a Cristo como cordero que está sentado sobre el trono. Él es el verdadero rey que ha destruido todos los miedos y, al final de los tiempos, su reino será definitivo. Los cristianos viven, en efecto, vigilantes con las lámparas encendidas, a la espera de su venida. Deben estar siempre despiertos y con la mirada fija en Aquel que es nuestra fuerza. Es por esto que «nosotros, de hecho, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde habite la justicia» (2Pe 3, 13). Los nuevos cielos, que llenan de luz la nueva creación, se vuelven realidad en la novedad que Cristo ha constituido a través de la celebración eucarística. En la tercera petición encontramos «hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Podemos estar seguros de que si Dios existe, y nosotros estamos en la celebración, su voluntad es que nosotros la vivamos plenamente. Es verdad, sin embargo, que a menudo corremos el riesgo de pensar que la voluntad de Dios es algo que sucederá más allá, en el futuro, o algo estático que se nos ha dado una vez para siempre; en cambio, su voluntad es dinámica, concreta y ligada al presente: debemos orar cada día para que nuestra vida sea siempre conforme al bien y a la verdad. Y ¿sabes cómo? Como nos ha enseñado el Hijo. Basta recordar el combate de Jesús en el Monte de los Olivos, donde dice: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22, 42). ¿Ves? Él ante todo acepta por amor la voluntad del Padre para darnos la posibilidad, llevándonos de la mano, de entrar en nuestra vida sin huir. Esta es su voluntad: que vivamos de modo consciente, utilizando el tiempo que se nos ha donado para tratar de descubrir los misterios más profundos que nos quiere revelar Dios. Por esto, en la Eucaristía estamos llamados a discernir la voluntad del Padre, que quiere que seamos una sola cosa con Él, para que podamos ver realizada la unión entre el cielo y la tierra, así como la mostró el Baciccia en la iglesia del Gesù, y poder disfrutar de esta visión por toda la eternidad. «Danos hoy nuestro pan de cada día», cuarta petición. Cuando estaba pequeño y llegaba a este punto, enseguida me venía a la mente un delicioso pedazo de pan fresco. Está claro que un buen pan casero calienta el corazón, pero en el padrenuestro, ese pan cotidiano es la Eucaristía. Es Cristo que se hace pan: recuerda lo que decía el sacerdote anciano del cual te hablé, recuerda su maravilla ¡al poder siempre comer de Él! También es curioso que pidamos nuestro pan. Cristo nos dijo que lo pidiéramos así, quizá para recordarnos que su cuerpo, o sea los cristianos, es una unidad formada por muchos: ¡nadie en la Iglesia hace las cosas por su propia cuenta! Los cristianos son un pueblo que caminan juntos para darse recíprocamente la fuerza al atravesar el desierto, y todos van hacia la misma dirección, aunque tengan historias distintas. Decimos nuestro porque comulgar el Cuerpo de Cristo es comulgar con el otro: el Amor recibido lleva a amar. 110 Ciertamente, si experimentas la ternura y la paciencia de Dios, no te queda más que acoger y amar. ¿Te acuerdas que en la nave central de la iglesia del Gesù se contemplaba el pan eucarístico? Todas las miradas estaban dirigidas hacia un solo punto, a ese sustento del cual el cristiano tiene necesidad todos los días. Ahí estaba claro cómo toda la Iglesia terrestre y celeste se convierte en un solo cuerpo; por esto decimos nuestro pan. Para mí, comer el Cuerpo de Cristo cada día quiere decir experimentar su victoria sobre la muerte y yo tengo necesidad de vivirla cotidianamente; si no, no podría seguir adelante. «Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden» es la quinta petición. Deberíamos hacer un buen examen de conciencia antes de pronunciar estas palabras, si no queremos correr el riesgo de recitar fórmulas sin dar el peso justo a lo que decimos. Este paso representa una invitación a reconciliarnos con quienes tenemos incomprensiones, hecho que es posible gracias a la fuerza que nos viene de la Eucaristía, que ya de por sí es signo de perdón y fuente de la cual surge toda indulgencia. Y es por esta razón que poco después se lleva a cabo el signo de la paz. Es en relación a la quinta petición y a la siguiente, «no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal», que encontramos representada, en el extremo este de la nave central de la iglesia del Gesù, la expulsión de los vicios. ¿Te acuerdas de que los vicios son expulsados hacia el altar? Es Cristo Eucaristía que nos libra de todo mal y nos defiende en los combates. Mira, Esteban, son hermosas estas palabras de san Agustín: «Por los mismos pecados de la fragilidad humana y excusable, sean frecuentes o menores, Dios ha constituido en la Iglesia una medicina cotidiana, en la oración: perdona nuestras ofensas... para que mediante estas palabras nos acerquemos al altar con la cara lavada y comulguemos al cuerpo y la sangre de Cristo después de haber lavado la cara con estas palabras»[84]. Tanto el padrenuestro, como las oraciones que siguen, son estupendas porque nos muestran cómo la Iglesia es consciente de nuestras precariedades y pide al Señor su protección y su paz, apoyándose en su misericordia en la espera de su venida. Llegamos finalmente al signo de la paz. Debes saber que en la tradición de la Iglesia hay dos momentos, tanto temporales como litúrgicos, en los que ha sido puesto este gesto: uno, que es aquel al cual estamos más acostumbrados, sucede ahora, al final del padrenuestro; el otro, en cambio, antes de la plegaria eucarística. Cada uno de los dos resalta aspectos diferentes del intercambio de la paz. La colocación de la paz después del padrenuestro fue dada para resaltar que la paz es fruto de haber visto el amor de Dios durante toda la celebración vivida hasta ahora, y de estar en comunión con Él. Es Cristo mismo que nos da su paz, «Os dejo la paz, mi paz os doy» (Jn 14, 27). Podemos afirmar que esta paz nace de la oración y conduce a la comunión. Imagínate, que desde el siglo IX-X, el sacerdote, antes de este intercambio de fraternidad, besaba el altar para indicar que la verdadera paz deriva de la comunión con Cristo, que nos ha sido dada en el banquete eucarístico. Pero es necesario 111 decir que, lastimosamente, hacer el gesto de la paz en este momento, puede quitarle importancia a lo que sigue, disminuyendo la centralidad del gesto de la fracción del pan. Durante la paz siempre hay un poco de confusión con todas las personas que se mueven y se giran; quizá hasta conversan: existe la posibilidad de un bajón considerable de atención y solemnidad. La otra colocación del intercambio de la paz, antes de la plegaria eucarística, es fruto de una tradición muy antigua que es respuesta al texto de Mt 5, 23-24: «Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda». Esta praxis se usa todavía, por ejemplo, en Milán en el rito ambrosiano, como también en los ritos orientales. El intercambio de la paz antes de presentarse delante del altar, es decir, antes de la plegaria eucarística, está justificado por el hecho de que la división entre los hermanos impide una oración sincera. Para comulgar, de hecho, es necesario estar en unidad con todos; de otro modo, como dice san Pablo: «Quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo» (1Co 11, 27-29). Sin embargo, estas dos disposiciones no se contradicen; la paz nos viene siempre del Señor y siempre tiene la misma eficacia. Por esto ambas permanecen como momentos válidos, resaltando aspectos distintos. El celebrante dice una oración muy profunda que prepara al intercambio de la paz: «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles “Mi paz os dejo, mi paz os doy” no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu Palabra concédenos la paz y la unidad». Se pide la paz y la unidad diciendo algo muy importante: «No mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia». Cada vez que digo estas palabras pienso en mis pecados, iluminados por la misericordia de la Iglesia. ¿Sabes algo, Esteban? Antes esta oración se decía en primera persona singular y debía ser mucho más fuerte decir «no mires mis pecados». Y la oración continúa diciendo «mira la fe de tu Iglesia». Esto es lindísimo porque se está haciendo referencia a la fe de los pequeños, de todos aquellos hombres y mujeres que en su sufrimientos y en su soledad invocan a Dios. La fe de la Iglesia es la fe de los pobres de la tierra que invocan a Dios y que interceden por todo su pueblo. Me sorprende que siempre que visito a las ancianitas de la parroquia que ya no pueden ni siquiera salir de sus casas, piden que se les lleve la Eucaristía. Lo primero que me dicen con muchísima humildad es: «Don Ricardo, este es el quinto rosario que hago hoy y he rezado por la Iglesia, por el papa, por los obispos, por los sacerdotes, porque ustedes realmente lo necesitan». Cada vez que las veo me conmueve saber que son justamente estas pequeñas mujeres, así como las monjas de clausura, las que sostienen la Iglesia con sus oraciones. Son precisamente las mujeres, como la misma Virgen María, las que sostienen la debilidad de la Iglesia. ¡Y con cuánta indulgencia! Y ¿de dónde, sino de la Madre, nos podría venir tanta ternura? En la antigüedad, para que lo sepas, en el intercambio de paz, se solía usar el 112 beso o el abrazo, gestos, sin duda, mucho más significativos que el apretón de manos. El beso es un signo fuerte, al menos en algunas culturas. Por ejemplo, mientras que en muchos países europeos es normal saludarse con dos besos, uno en cada mejilla, en Panamá, mi país de origen, es impensable que dos hombres se saluden de esta manera. Se entiende entonces cómo, en algunos países, darse la paz de este modo puede convertirse en un gesto de un gran significado, mientras que en Italia, por ejemplo, donde saludarse con beso es una costumbre, podría pasar casi desapercibido. Al terminar el intercambio del signo de la paz, viene la fracción del pan acompañada por la asamblea que recita el Cordero de Dios. La fracción del pan es un signo esencial, pero desafortunadamente, muchas veces este no se percibe. Te cuento una cosa: hace un tiempo estaba en una cena con una familia de hebreos y me sorprendió que el padre, antes de comer, tomó el pan, y luego de haberlo partido, lo dio a sus hijos y al resto de los comensales. ¿No crees que es un gesto muy fuerte? No estaba previsto que cada uno tomara su pedazo de pan del cesto, sino que era el padre quien lo daba a todos. El pan, en su esencialidad, sobre todo en la zona del mediterráneo, es un elemento fundamental; Cristo, verdadero pan bajado del cielo, «se parte» para asegurarse de que todos tengan aquel alimento verdadero y bueno, el único que sacia al hombre. El gesto de la fracción del pan es muy antiguo y en el cristianismo tiene su origen en la última cena; nace por la simple función de distribuirlo a todos los comensales (Mt 26, 26; Mc 14, 32; Lc 2, 19; 1Co 11, 2). Además, con este gesto se quiere mostrar que así como el pan es uno, se parte y se da a todos los fieles, así mismo los cristianos aún siendo muchos, son miembros de un solo cuerpo. Lo que realmente nos lleva a la unidad es la comunión del único alimento espiritual: «La Eucaristía es el sacramento que produce la unidad. Pero esta unidad, en la multiplicidad, encuentra su expresión simbólica más explícita en el pan eucarístico que, partido en tantas partes, permanece siempre el mismo cuerpo de Cristo, para que todos los comulgantes, comiendo del mismo pan de vida que es Cristo, formen un mismo cuerpo con Él»[85]. Me preguntaste por qué el celebrante toma un pedazo de Hostia y la mete dentro del cáliz. La respuesta es simple: de este partir el pan surgió ya en el segundo siglo otro uso llamado fermentum, que consistía en mandar a las iglesias urbanas de Roma donde se celebraba la Eucaristía, un pedazo del pan ya consagrado por el papa. Esto, para evidenciar cómo el «pan consagrado en una misa e infuso en el vino consagrado en otra misa» era «símbolo de unidad intra-eclesial y de igualdad de valor de las diversas misas»[86]. Aún hoy en día, este gesto resalta la necesidad de estar en comunión con el sumo pontífice y la Iglesia entera para poder celebrar la Eucaristía. Quiero que sepas que cuando el sacerdote lleva a cabo este acto, dice en voz baja: «El Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna». ¿Ves? Es una intención bellísima: «La unidad de la persona de Cristo presente en el pan y en el vino consagrados»[87], como don que nos introduce desde ahora en la vida sin fin. En palabras más simples, comer del cuerpo de Cristo significa dejar que la vida eterna entre en nosotros. 113 Enseguida, después de este gesto, se entona por tres veces el «Agnus Dei, qui tollis peccata mundi...». La traducción más fiel sería: «Cordero de Dios, que tomas (se entiende sobre ti) los pecados del mundo...». ¿Te acuerdas cuando te hablé del ábside de la iglesia del Gesù? Este es el cordero de Dios, la víctima pascual inmolada por nuestra salvación, Aquel que toma sobre sí nuestros pecados y, como dice la tercera invocación, es Aquel que nos dona la paz y la unidad. Esto tiene una relación profunda con aquello que dirá el sacerdote mostrando el cuerpo de Cristo antes de comulgar: «Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el cordero de Dios, que quita los pecados del mundo». En estas palabras encontramos un concentrado de elementos que nos muestran la grandeza de lo que se está viviendo. Lo primero que aparece es el anuncio de que se está frente a un misterio que no depende de nosotros, pero que es un verdadero don de Dios: «Dichosos los invitados». Nos debemos alegrar porque esto es un don convival del cual nace la comunidad: «a la cena del Señor», como un don en el cual Cristo se convierte por nosotros en Cordero que se sacrifica para salvarnos de nuestros pecados: «Este es el cordero de Dios, que quita los pecados del mundo». Así nos encontramos finalmente frente al cordero del Apocalipsis, ese cordero, siervo obediente, que se sienta en el trono victorioso. Es muy profunda también la respuesta que sigue: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Puedes encontrar esta expresión en el Evangelio según san Mateo, en el episodio del centurión que, en Cafarnaúm, le pide a Jesús que sane a uno de sus siervos. El Señor le responde que irá con él a su casa para sanarlo, pero el centurión, rechazando esta oferta que le parece demasiado generosa, le dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; basta que lo digas de palabra y mi criado será sano» (Mt 8, 8). Jesús, tocado por estas palabras, responde: «Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de fuera; allí será el llanto y el rechinar de dientes» (Mt 8, 10-12). ¿Ves, Esteban? la profesión de fe del centurión usada en este momento de la celebración, hace visible cómo Cristo abre el banquete del reino de los cielos a todos los pueblos y por esto también a nosotros que estábamos lejos. La Iglesia, como madre, busca en todas las formas cómo ayudar a los fieles a vivir el prodigioso encuentro que sucede en la Eucaristía. Pasamos finalmente a la unión del amor. Del cielo abierto baja el pan vivo que se deja comer. Ahora estamos delante del Amado y nos nutrimos de Él. Te cuento un episodio que se me quedó grabado en el corazón. Una vez fui a visitar a una amiga que apenas había dado a luz. Ella ya tenía otro hijo de dos años y medio de edad; el niño, que me conocía bien, con un aire de preocupación vino donde mí y me dijo: «Mi hermanito se está comiendo a mi mamá». El veía que su madre amamantaba a su hermano y estaba preocupado. Cristo es esa madre que se deja comer por nosotros para hacernos crecer en el conocimiento de su amor. Nosotros, en el fondo, comiendo a Cristo, no solo encontramos el sustento para 114 vivir, sino como dice san Pablo: «Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga» (1Co 11, 26). Por esto, «comer» es unirse a la llamada a vivir en Cristo, proclamar la propia fe y adaptarse a aquello en lo que creemos. Comer del Cuerpo de Cristo quiere decir desear, también nosotros, poder dejarnos comer por los demás. Este es el verdadero milagro. Querido Esteban, si experimentas que Él te hace capaz de darte a los demás, entonces ves a Dios. El punto es justamente este: nosotros tenemos necesidad de ver a Dios en nuestra vida y en nuestras incapacidades. Amigo mío, estamos dentro de un cielo abierto que vierte dentro de nosotros vida eterna. Bastaría escuchar solo al sacerdote que sobre el Cuerpo y la Sangre de Cristo dice en voz baja: «El Cuerpo de Cristo (la Sangre de Cristo) nos guarde para la vida eterna». Pienso que este es el deseo más grande que puede tener un cristiano, que el Señor, a través de la Eucaristía, lo guarde y le permita saborear, ahora, la vida eterna, ese cielo abierto que es el deseo que tiene todo hombre de eternidad. Si seguimos avanzando en la celebración, encontrarás diversas oraciones que tienen el mismo sentido. Por ejemplo, mientras se está purificando la copa y el plato, se dice: «Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, y que el don que nos haces en esta vida nos sirva para la eterna». No quisiera aburrirte con todas estas oraciones; sin embargo, si se meditan con atención, son de muchísima ayuda. Ya terminada la comunión, se debería hacer silencio, y yo pienso que es uno de los silencios más importantes de la celebración: es el momento privilegiado para dejar que Cristo le hable a cada uno de nosotros. Estamos delante del misterio; no sabemos nada, pero estamos seguros al mismo tiempo, que en este momento el Señor sugiere a nuestro espíritu sentimientos de amor y de perdón. Luego, quizá, apenas salimos de la celebración nos enfurecemos con alguno que nos pasa delante con el coche; pero si hemos recibido algo sólido, esto permanecerá como un memorial que podremos utilizar en el momento oportuno. Continúa la oración después de la comunión, que en el fondo cierra este gran momento. Siempre me hace gracia una cosa: cuando el sacerdote dice «oremos», pareciera, por todo el movimiento que causa, que hubiese dicho «levantémonos y estirémonos un poco». Esta invitación al recogimiento quiere decir, en cambio, que es necesario orar y no estar en recreación porque la misa ya ha terminado. Es un momento importantísimo porque debemos pedir al Señor que el misterio vivido en la celebración eucarística sea realidad concreta en todos los hechos de nuestra vida. Y de esto tenemos muchísima necesidad. Luego, como bien sabes, se cierra de manera bellísima con la bendición: otro don de Dios. Él es el que bendice y su bendición nos consuela, nos protege del mal y nos permite un encuentro con Él. ¡No lo puedo creer! Me parece que te he explicado toda la Eucaristía. En realidad, no te 115 he explicado más que la celebración y a muy grandes líneas; pero debes saber que lo he hecho por interés... Tengo necesidad de tus oraciones. Salúdame a Cristina y nos vemos pronto. Un abrazo. P.D. Te quería decir otra cosa, pero mejor te la escribo la próxima semana. 116 DUODÉCIMA CARTA NADA MÁS Querido Esteban, ¡Hemos terminado! Estoy realmente contento. Hubo momentos en los cuales estaba tentado de no escribirte más porque pensaba que no tenía ningún sentido. Si un día mi mamá leyera estas cartas, seguramente me diría que soy un caradura. Y es que cuando entré al seminario, todavía no se usaba tanto el correo electrónico y mi madre me escribía una carta todos los meses; yo, que soy un ingrato, nunca le respondía y cuando ella me llamaba, temiendo que no las hubiese recibido, yo le respondía: «Mamá, te juro que llegan y las leo siempre, pero debo estudiar y tengo tantas cosas que hacer, que no me da tiempo para responderte y sabes también que no soy muy bueno escribiendo cartas». Esto para que te des cuenta de que ha sido realmente un milagro que te haya escrito estas cartas, especialmente por dos razones: la primera, solo por el hecho de haberlas escrito yo; y la segunda, porque esto no hubiese sido posible sin esta necesidad que siento de querer compartir contigo lo que significa vivir el amor de Dios en la Eucaristía. Puedo ser testigo de cómo esto ha cambiado mi vida, haciendo nacer en mí el deseo de que otros, como tú, puedan sentir la necesidad de una existencia renovada y vivida en plenitud con Cristo. No te escondo cuánto, en cierto modo, ha sido fatigoso escribirlas, pero por otra parte, desde el inicio, me gustó mucho este desafío. He buscado la mejor manera de explicarte la misa, pero te confieso que muchas veces estaba insatisfecho de lo que escribía y perdía la secuencia. Me daba cuenta de que estaba usando un estilo demasiado científico y técnico, perdiendo el aspecto humano. El idioma, quizás se vuelve un enemigo; las palabras, como he repetido varias veces, son insuficientes para expresar completamente las sensaciones y las emociones. La escritura es una estructura que adquiere significado si se logra hacer resonar algo en la intimidad, si logra suscitar esa curiosidad que incita a la búsqueda de algo más profundo. 117 Comencé a escribir partiendo de tu solicitud y, poco a poco, traté de describir una imagen que tuviera sentido, sin saber dónde me llevaría todo esto; pero para ser sincero, ni siquiera ahora que estamos en el final, está del todo claro. No podía escribirte un librote teológico indigerible. Seguramente aprendí una cosa: no debo juzgar a todos esos teólogos que describen conceptos altísimos y muchas veces pierden de vista a Dios y a los pobrecillos que deben leer sus trabajos. Entrar en el campo metafísico significa trabajar sobre un conocimiento intuitivo y basado en el sentimiento del espíritu, tremendamente difícil de traducir en un lenguaje común. Una vez, te lo cuento para que se entienda mejor, asistí a un diálogo entre dos físicos teóricos que estaban hablando de una tal «teoría de cuerdas». No entendía nada porque hablaban prácticamente a través de fórmulas, que para ellos evocaban imágenes claras y precisas. Cuando pedí explicaciones, me respondieron que no era posible hacerlo con palabras normales; como mucho, podían darme ejemplos diciendo que «la cuerda», te digo lo que entendí, tiene un diámetro, aunque infinitamente pequeño, y vibra como una cuerda de guitarra. Las múltiples y diferentes oscilaciones dan origen a las partes subatómicas como una cuerda de un instrumento, que vibrando en modos diferentes, genera las distintas notas; pero, decían, estas comparaciones son de todos modos lejanas a una realidad que puede ser descrita solo en términos matemáticos. El desafío que acepté, en síntesis, fue el de ver si era posible hacer simple lo que parece complejo; traducir en el idioma del día a día la belleza de Dios que está siempre cerca. Y es en esta óptica que usé ejemplos ligados a mi experiencia personal, tratando de comentar también varios pasajes de la Biblia, actualizándola respecto a las necesidades de hoy, y mostrando el peso de nuestras incapacidades, que nos niegan una vida en plenitud. Como resalté en todas las cartas, la intención fundamental es que tú puedas experimentar, por medio de un conocimiento más profundo de la Iglesia y de las celebraciones litúrgicas, una respuesta real a tu búsqueda existencial. En este largo tiempo, no te puedo negar que hubo muchos momentos de desaliento en los cuales todo me parecía absurdo. Incluso pensé que todo esto no te ayudaría en nada, y que quizás se había convertido en una manera de exorcizar mis ansiedades; o que tal vez sería fruto de mi vanidad. Pero estoy consciente de que, si así fuese, el Señor tiene el poder de transformar mis acciones en obras de vida, aunque hayan sido hechas para vanagloriarme. Pero me conoces. Sabes que soy un testarudo y cuando inicio algo, no suelo dejarlo por la mitad; por eso, a veces me sentaba en el escritorio sin que me pasara ninguna idea por la cabeza, pero trataba de escribir alguna frase. A veces escribía y borraba continuamente con la tentación de abandonar todo, pero el Señor me sostuvo; y si tengo que ser sincero, también estaba dentro de mí la certeza de que James, desde el cielo, quería que yo escribiera algo por él (muchas veces hablamos de escribir algo sobre nuestro camino de fe). Querido Esteban, ¿quién habría dicho que de este desafío nacerían doce cartas sobre la Eucaristía? Creo que nadie, pero esta es la belleza del arte y escribir es un arte. 118 Uno inicia y no sabe con exactitud dónde se está dirigiendo, pero a un cierto punto, avanzando, algo toma forma, algo que sorprende inicialmente al mismo autor, porque se da cuenta de que tiene delante de sí una obra que no depende de él, sino que alguien más guió sus manos y llevó a la luz su creación. Lo que más me sorprendió de estas cartas es que, sin quererlo, se fue delineando un hilo común que se apoyaba sobre tres elementos: Palabra de Dios, celebración y eventos de mi vida. Me maravilló porque el cristianismo, en efecto, es una experiencia de vida de la cual la Palabra y la Eucaristía son el fundamento. Una cosa es cierta, no sabemos con certeza qué es el hombre; pero seguramente tenemos necesidad de encontrar la Verdad, o al menos un pedacito de ella. Tenemos absoluta necesidad de encontrar una respuesta a la seriedad, a veces dramática, de la vida porque si no, todo es absurdo. Me sorprende cada vez más este hombre contemporáneo que tiene una capacidad impresionante de seguir adelante, como si la muerte no existiera. A veces pienso que esta inconsciencia sobre la precariedad de la vida, que generalmente acompaña al hombre, se deba a algo que está dentro de nosotros mismos, que nos sugiere que somos inmortales. Otras veces, en cambio, pienso que estamos tan conscientes de nuestro destino final, que hacemos todo lo posible para alejarlo, atiborrándonos con actividades incesantes para llenar ese vacío insaciable. Tratamos de hacer de todo para lograr que estos años de vida que se nos conceden, transcurran lo mejor posible. Si reflexionamos, nuestra condición es miserable y durísima, y al final pareciera tener razón Leopardi cuando afirma lo absurdo de la madre naturaleza que nos ha introducido un germen de eternidad y su negación: la muerte. Ningún otro ser viviente, por lo que sabemos, es consciente de su propia condena a muerte; nosotros somos la especie que más ha evolucionado, aquella que tiene conciencia de sí, y paradójicamente somos los seres que sufrimos más. ¡No puedo creer que exista un tipo de mecanismo perverso y sádico que nos haya condenado a esta lenta agonía! Sabemos cuáles son las consecuencias del vivir sin fe. Hoy el hombre lucha desesperadamente por arrebatar, con todos los medios que tiene a su alcance, algún instante de felicidad, aun pisoteando a los demás, que en el fondo representan el verdadero obstáculo para su realización personal. Ciertamente, la mayoría no logra alcanzar la meta de esa carrera ansiosa de obstáculos y los perdedores son considerados «fracasados»; a estos no les queda otra cosa que tratar de sufrir lo menos posible, con una tranquila resignación, y esforzándose en pensar lo menos posible. Son pocos los que vislumbran una tercera vía, de la cual hemos hablado en estas cartas. Si la muerte fuese realmente el final de todas las cosas, no logro comprender cómo puede el hombre continuar sobreviviendo día tras día. Tú me responderás que es mejor continuar en la incertidumbre, buscando todo aquello que nos pueda consolar, al menos materialmente, sin pensar demasiado. Y yo te respondería: «Suerte tienes tú si lo logras»; yo, en cambio, necesito esperar; si no, no podría siquiera respirar; la angustia de la nulidad me llevaría a la desesperación. Te digo la verdad: prefiero vivir con la esperanza de algo, antes que vagar en el vacío, sin esperar nada. 119 Y sobre el vacío te podría escribir no una, sino mil cartas. Cuando mi cero existencial lo trataba de llenar de cosas sin sentido, te puedo asegurar que permanecía insaciable. Imagínate, que cuando yo era un joven de diecisiete años y regresaba a mi casa de una fiesta en la madrugada, me sentaba en la cocina (aún tengo esta imagen muy viva), bebía un poco de agua para que me pasara la embriaguez y justo ahí —cada vez— me venía el mismo pensamiento: «Ves, Ricardo —me decía a mí mismo— hoy te fuiste de juerga, te divertiste con tus amigos y amigas, hiciste reír a mucha gente, fuiste el alma de la fiesta, pero ahora estás solo». Y era cierto, estaba solo, simplemente solo con la sensación de que mi soledad no sería nunca saciada. Tenía terror de no ser, buscaba en todas las formas posibles de existir verdaderamente, de afirmarme cada día, pero al final me encontraba nuevamente con esa soledad que me recordaba —cada vez— que yo no era nada. Podía ser admirado por todos, pero en el momento en el cual me tocaba confrontarme conmigo mismo, me inundaba el terror de quedarme sin respuestas. Tenía dieciocho años cuando murió un compañero del colegio. En ese momento me detuve y me pregunté: «Ricardo, ¿si fuera el último día de tu vida, qué harías?» ¿Y sabes cuál fue la respuesta? La primera cosa que me vino a la mente no puedo escribirla, pero la segunda fue que hubiese querido encontrar una respuesta a mi existencia. Dicho de este modo, parecería fácil, ¿no? Pero, como bien sabes, el verdadero problema es el miedo; es como si intuyéramos que buscar una respuesta a los grandes «porqués» de la existencia conllevan una renuncia. Tienes miedo de jugarte la vida aun considerándola miserable. Y quizás es cierto, pero hoy puedo afirmar que la única renuncia que debemos hacer es la de nuestras insatisfacciones, para recibir en cambio una plenitud desconocida. Debemos confiar como hace el niño con su madre. Si quieres conocer las respuestas que dan sentido a tu vida, debes hacer un camino de fe con Cristo, que te conduce poco a poco, sin nunca forzarte a conocerlo. Pero te debes fiar. A veces pienso que Dios, con infinita paciencia, nos debería en un cierto modo «reiniciar» y «reprogramar» de acuerdo a sus tiempos, que son diferentes de los nuestros. Y te lo dice uno que, como bien sabes, es un ansioso crónico: mientras escribía me asaltaba la preocupación de no terminar, de no poder explicar bien, de tratar de ser lo más veloz posible. Imagínate que Roberto, la persona que me ayuda con las correcciones del texto, me decía siempre que fuera más despacio: «¿Pero por qué tanto apuro?», me preguntaba. Te debo confesar que en el fondo siempre he tenido miedo de no saber cuánto tiempo tendré aún para escribir. ¿Piensas que soy un poco trágico o pesimista? No, no es así. Simplemente he entendido que el mañana no me pertenece, y busco entonces hacer en el hoy todo lo que me es posible. De aquí es de donde viene la urgencia de hacerte leer lo más pronto posible también esta carta que estoy escribiendo ahora. Le pido al Señor que todas, incluyendo esta, te ayuden. Estoy también ansioso de saber qué me dirás al final. Una cosa que siempre me ha ayudado, desde cuando respondí a la llamada del Señor y entré en el seminario, fue descubrir la belleza de vivir como si fuese el último día de mi vida. Cada vez que celebro la Eucaristía pienso que podría ser la última, y entonces todo cambia. Se vive todo desde otra perspectiva. ¿Sabes cuántas tonterías me he evitado 120 gracias a este constante pensamiento de la cercanía de la muerte? El pensamiento de morir sin poder reparar un daño que he cometido me ha protegido en muchísimas ocasiones, y en muchas otras me ha permitido hacer cosas que de otro modo no hubiese hecho. En 1993 me encontraba, y no justamente por mi voluntad, en la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) con el papa Juan Pablo II en Denver. Te cuento que no quería ir, pero cuando mi padre me dijo que le pagaría el boleto del viaje a mi hermano José, lo empecé a atacar diciéndole que no era justo que le pagara todo a mis otros hermanos y a mi nada. Mi padre me dejó desahogarme y luego dijo: «¿Tú también quieres ir?» Así fue que mis celos me obligaron a aceptar participar en este encuentro de jóvenes. Te hablaba antes del miedo que uno puede tener frente al pensamiento de que su vida sea alterada por el Señor si se decide a seguirlo; bueno, yo me encontraba en esa situación; es por esto que no quería ir. No sé cómo, pero dentro de mí sentía una cierta inquietud, como si supiera que algo grande me esperaba y sentía un gran temor por esto. Fue ahí que escuché por primera vez la famosa exhortación del Papa: «¡No tengáis miedo!». Querido amigo, estaba aterrorizado y el Pontífice me decía que no tuviera miedo. Pero, ¿cómo podía no tener miedo de algo que no veía? Aún si hubiese querido, tenía miedo de que mi deseo de búsqueda me llevase a tierras desconocidas. Me sentía atado a la tierra como un pájaro en una jaula. Pero lo desconcertante es que fue justo el pensamiento de vivir ese día como si fuese el último, lo que me lanzó a la aventura de buscar una respuesta a mi vida a través de la experiencia de Jesucristo. Precisamente en ese periodo vi una película llamada Braveheart con Mel Gibson. Antes de la batalla de Stirling, este guerrero escocés del siglo XIII llamado William Wallace, da un discurso a su ejército diciendo: «Habéis venido a luchar como hombres libres, y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis?» Y todos al unísono responden: «No, no vamos a luchar, ¡contra ellos no! ¡Huiremos y viviremos!» Wallace continúa diciendo: «Luchad y puede que muráis, huid y viviréis, un tiempo al menos... Y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años, ¿no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad». Y un poco como en esta película, en mi libertad, decidí entrar en la batalla, lanzarme, porque la vida es una y debe ser vivida; me sentía un verdadero gladiador. Nunca había pensado en ser cura; no era y aún no es lo que busco. Lo que deseo es encontrar a Dios y anhelo su amor día y noche. Cada lucha que vivo, la vivo con la esperanza de experimentar su ternura; esto es lo único que da sentido a mi existencia. Si no hubiese tomado esta decisión, sé que siempre me hubiese preguntado cómo habría sido mi vida si hubiese cedido al miedo. Ahora me podrías preguntar: «¿Encontraste o no esa bendita respuesta?» Te puedo solo decir que estoy buscando y justo en el acto de buscar, encuentro el sentido. Ciertamente, vislumbro algo entre dudas y combates, aun si ese algo parece siempre mucho más grande que yo. De otro modo, sería un loco. Hago una vida donde paso mucho tiempo solo, pero mi soledad es completamente distinta a aquella de antes. No te 121 digo que sea fácil, pero al menos no es vacía: es una soledad en la cual estoy solo con lo único que me sacia. Quizás crees que me ilusiono pensando que Dios llena mi vacío, pero te debo decir que si Él no existe, entonces he desperdiciado mi vida; si en cambio, existe, es simplemente maravilloso experimentar la ternura de aquel Dios que, conociendo mis pensamientos y hechos más profundos, no me ha rechazado, sino que ha subido solo a la cruz para acompañarme en mis soledades. Para mí, ser sacerdote es simplemente un milagro. Cada día que vivo, experimento algo que me supera. Yo solo logro hacer muy poco por los demás; soy, como bien sabes, una persona muchas veces fría y distante, pero cuando dejo que el Señor actúe, me maravillo. Encontrar al Señor no es, como muchos piensan, ver fuegos artificiales, una luz que te habla con voz profunda, o quizás algún otro espectáculo arrollador. Es algo mucho más simple; es aceptar las propias incapacidades. Puede parecer una locura, una cosa muy pequeña, pero si piensas bien, no lo es; toda la historia de la humanidad no es más que una rebelión contra el fracaso, que casi ninguno está dispuesto a admitir, pues casi todos prefieren «negar la evidencia» antes que mirarla a los ojos. Se provocan desastres terribles para esconder debilidades e incapacidades de los grandes poderes. Cuando nos hacen estudiar la Historia, no hay una página que no hable de guerras; incluso en nuestro tiempo hay conflictos en todos lados y donde parece que no existen, hay abusos de naturaleza económica y cultural. Desde siempre el hombre mata al otro para poder surgir, para ser más de lo que es, para tener más de lo que tiene, para vengarse de alguna injusticia o de una humillación. Y el resultado no parece ser la felicidad, sino más bien lo contrario. El hombre está siempre más solo y devastado por la infelicidad. Y ¿qué hay en la base de todo esto? El no aceptarse pequeños, pobres, necesitados del otro. Te digo esto porque hoy, mientras estaba en el oratorio, una señora se me acercó con una gran sonrisa y me dijo: «¿Sabe, Ricardo? Dios me dio un gran don». Le pregunté cuál era y me respondió: «Que no sé hacer nada». En estas palabras no había una falsa humildad, ni un lamento inútil, sino la frescura de quien ha experimentado la belleza de dejar que otro lleve el peso insoportable que tienes sobre los hombros. He visto a Dios ahí donde yo no soy capaz. Cada vez que no logro seguir adelante y me rindo, veo a Dios obrar y me sorprendo. Por ejemplo, para mí es difícil, para no decir imposible, amar a algunas personas cercanas a mí; pero cuando el Señor me permite hacer gestos de amor hacia ellos, el primero en beneficiarse soy yo, sobre todo porque sé que no es mérito mío, sino de alguien o algo que está fuera de mí. De hecho, es como si se me regalara una visión de las cosas, completamente distinta de la mía que, en cambio, está siempre guiada por la razón y por evaluaciones instintivas y parciales, o peor, pasionales, que me impiden ver a la persona por lo que es. No me permiten, de hecho, ver que quizás detrás de un comportamiento antipático o agresivo que humanamente rechazo, hay una historia que explica el porqué. Este modo de ver la realidad, que es el que nos enseña Cristo, de ir más allá de las apariencias sin caer en el juicio, nos enseña que nadie es mejor que nadie. Otra cosa en la cual he visto a Dios son estas cartas, porque yo sé que no sé escribir. Desde pequeño tuve dificultades para leer y escribir; bastaría preguntarle a mis maestros de gramática o a mis compañeros de escuela... era un desastre. Y aún así he 122 escrito en italiano, que no es ni siquiera mi idioma. Esto para mí es el signo de que me encuentro delante de algo que me supera. Por esto me hace siempre sonreír que a alguien le guste lo que yo escribo. Porque tengo la certeza de que mientras yo trato de escribir, es Alguien más el que me sugiere cada palabra. Antes de escribir esta carta, releí las anteriores y tengo la sensación de haber hecho una grandísima confusión, perdiendo muchas veces el fil rouge. La Eucaristía, querido amigo, es un misterio. Yo no te debo convencer de nada. Es el Señor que te debe tocar el corazón y llevarte a descubrir su belleza. Yo soy un pobre hombre como todos, con el peso de ser cura, pero también yo, cada día, busco una respuesta a mi vida, a mis sufrimientos, a mis vacíos, a mis temores, a todas esas preguntas que muchas veces permanecen como tal. Pero siempre está presente la consolación que se manifiesta en el pensar bien del hombre y de mí mismo. Pero lo que me entristece son los muchos que no buscan nada y sobreviven limpiando los barrotes de sus prisiones. Es por esto que trato de continuar mi batalla, porque de otro modo todo lo que me circunda se vuelve absurdo. No faltan los sufrimientos, es cierto, pero puedo decir que estos, aunque hagan daño, no tienen el poder de destruirme. Me convenzo cada vez más de que el Señor, que me ha llamado, tiene una fantasía que supera infinitamente al mejor escritor de novelas. Quizás no he sido capaz de poder explicarte por qué es importante ir a misa; pero espero que tu hayas vislumbrado el gran amor que siento del Padre y cuán indigno me siento del don que el Señor me da de vivir la Eucaristía. Hay una palabra que me ha acompañado siempre; se encuentra al final del Evangelio según san Juan (21, 15-19). Debes leerla. Cuenta sobre una aparición del Resucitado a los discípulos, en que se lee un maravilloso dialogo entre el Señor y Pedro. Pero para comprenderlo bien, debo antes citarte otros dos episodios. En el primero, Pedro, durante la última cena, después del lavatorio de pies, dice a Jesús: «“Señor, ¿a dónde vas?” Jesús le respondió: “Adonde yo voy no puedes seguirme ahora; me seguirás más tarde”. Pedro le dice: “¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti”. Le responde Jesús: “¿Que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces”» (Jn 13, 36-38). Pedro es un impulsivo y también un gran enamorado del Señor, pero tiene un solo problema: no es consciente de lo poco que se conoce. Esta es nuestra eterna dificultad: presumir que sabemos quiénes somos, y seguimos hacia delante, hasta que un hecho inesperado nos abre los ojos sobre la verdad de nuestra naturaleza, hecha de egoísmo y bajas pasiones; entonces hacemos de todo para esconderla porque nos asusta. Pedro piensa que es capaz de dar la vida por el Maestro y no se da cuenta de su terrible fragilidad y de sus temores. San Agustín comenta así: «Aquel que debía ser liberado esperaba poder dar su vida por su liberador, mientras que Cristo había venido para dar la vida por todos los suyos, entre los cuales estaba también Pedro»[88]. 123 La belleza de este relato es que el Señor quiere llevar a Pedro a la fe, y la experiencia de fe se tiene solo cuando nos encontramos con el Amor. Jesús anuncia a Pedro su traición, pero él no Le cree; seguramente habrá pensado que el Maestro se estaba equivocando, y como buen presuntuoso que era, afirma erradamente su convicción de que habría sido capaz de dar la vida por el Señor. Pero sabes muy bien cómo terminó esto. En el segundo episodio que te quería relatar, Jesús se encuentra delante de Anás y Caifás después de ser arrestado (Jn 18, 12-27); Pedro se estaba calentando fuera, cuando una joven portera le preguntó: «¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?», pero él respondió: «No lo soy». Por segunda vez le preguntaron: «¿No eres tú también de sus discípulos?» Y él de nuevo lo negó, y luego como dice el texto: «Uno de los siervos del Sumo Sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja en el huerto, le dice: “¿No te vi yo en el huerto con él?” Pedro volvió a negar, y al instante cantó un gallo». En este momento Pedro se encuentra frente a su traición; a su poco amor; a su incapacidad de sufrir por el Señor; a su realidad de sentirse esclavo de sus propios miedos. En este momento, según el evangelista Lucas, «el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor, cuando le dijo: “Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces”. Y, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente» (Lc 22, 61-62). «El Señor se volvió y miró a Pedro». Es una imagen de gran tensión en la cual se encuentran la mirada del traidor y los ojos del perdón. Pedro solo ahora comienza a experimentar la profundidad del amor de Cristo. No recuerdo dónde, pero he visto un mosaico que presenta a Pedro bajo el cuerpo de Judas que guinda de un árbol; debería estar inspirado en una tradición según la cual Pedro, después de esa mirada de Cristo, lloró amargamente por su pecado; pero sobre todo, porque vio la ternura en la mirada del Hijo de Dios. Sintió el amor y no el juicio o, mejor dicho, él se estaba juzgando a sí mismo, pero su condena fue disuelta por la misericordia de Jesús. Justo después, dice esta misma tradición, Pedro se acordó del otro traidor, Judas, y comenzó a correr para decirle cuán grande y profundo es el amor del Señor también para aquellos que lo reniegan, pero llegó tarde y lo encontró ahorcado. La experiencia de su cobardía lleva a Pedro, no solo a conocerse, sino también a la conciencia de que solo Él nos hace capaces de cosas grandes, y como dice san Agustín: «No sé en cuál inexplicable modo ocurra que quien ama a sí mismo y no a Dios, no se ama a sí mismo, mientras quien ama a Dios y no a sí mismo, se ama a sí mismo»[89]. Solo ahora podrás entender el texto de Juan que te mencionaba. Jesús se apareció a sus discípulos y también a Pedro que, probablemente, aún no ha «digerido» su cobardía, sino que se siente indigno de un amor así tan grande como el que siente Jesús por él. Piensa que se podría merecer el perdón a través de algún acto de coraje o generosidad, pero ha entendido que está lleno de temores que lo hacen endurecerse; por esto está triste y decepcionado de sí mismo. Este pensamiento, que es el engaño que arruina a todos, no le permite ver el amor y el poder de la resurrección. Ahora lee el texto: 124 «Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: “Simón de Juan, ¿me amas más que estos?” Le dice él: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Le dice Jesús: “Apacienta mis corderos”. Vuelve a decirle por segunda vez: “Simón de Juan, ¿me amas?” Le dice él: “Si, Señor, tú sabes que te quiero”. Le dice Jesús: “Apacienta mis ovejas”. Le dice por tercera vez: “Simón de Juan, ¿me quieres?”. Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: “¿Me quieres?” y le dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero”. Le dice Jesús: “Apacienta mis ovejas”. “En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras”. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: “Sígueme”». Estas preguntas son hechas al final del Evangelio de Juan (21, 15-19) y de estas se comprende cuál es el fin del camino del cristiano. Mira el orden de estas preguntas y los términos utilizados. En la primera pregunta el Señor le dice a Pedro: «¿Me amas más que estos?»; Jesús está preguntándole a Pedro si lo ama y sobre todo, si lo ama en el modo más alto que existe. Ahora el discípulo es consciente de su verdadera naturaleza y responde: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». ¿Ves? No dice más «te amo» o «daré mi vida por ti», sino simplemente «Tú, que conoces los corazones, sabes que no logro amarte, pero te quiero». Luego Jesús le pregunta nuevamente si lo ama, ya no comparándolo con los demás, sino simplemente si lo ama. Pero Pedro sabe que es incapaz de amar; un cobarde que huye delante del sufrimiento; infiel, y por esto responde nuevamente: «Lo sabes bien que te quiero, pero soy débil». Solo aquí Jesús cambia la pregunta y le dice: «Pedro dime la verdad, ¿al menos me quieres?» Y luego de esta pregunta Pedro siente su corazón traspasado, porque ahora sabe que quizás no es capaz ni siquiera de querer, y finalmente se rinde. Él, pobre pescador, que ha renunciado a todo, que pensaba hacer quien sabe qué, ahora debe aceptar que no es capaz de nada. Pienso que la negación de Pedro, en cierta forma, es más terrible que aquella de Judas, que traiciona esperando una reacción de revuelta de parte del Señor y de todo el grupo, gesto que en el fondo puede ser leído como una provocación. Pedro, en cambio, traiciona a uno que ya no se puede defender y da la espalda al amigo que sufre y está por morir. ¿Por qué entonces uno es puesto como cabeza de la Iglesia, y el otro es considerado por Jesús mismo como un hijo de perdición? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos discípulos y que determina lo que a continuación les sucederá, no es la culpa en sí, sino su actitud después de haber cometido la falta; mientras que Judas permanece engañado por las propias convicciones y cree que no podrá ser perdonado nunca, Pedro, por el contrario, finalmente reconoce que no es capaz de amar. Por esto responde: «Señor, tú conoces todo, tú conoces las ambigüedades de mi corazón, conoces mis debilidades y miedos, conoces mi incapacidad de amar, pero sé que sabes que te quiero, no me abandones». Y esto es justo lo que quería el Señor. Por esto Jesús le revela a Pedro su misión y finalmente agrega «Sígueme». Ahora puede seguir a Cristo porque ya no es más él, sino que es Cristo quien vive en él. Igualmente, nosotros creemos verdaderamente solo si lo vemos obrar en nuestra vida y su obra es siempre una obra de amor. Cristo, de hecho, no le dice «ahora haz esto o lo otro», sino solo «Sígueme, debes estar detrás de mí, a la sombra de mis pasos y así verás en ti mi obra». Este es el cristianismo, dejar que Él cumpla en nosotros 125 obras de vida eterna. ¿Ves? Al final Cristo quiere mostrar su poder en nuestras debilidades para llevarnos a la fe. Pero la fe debe ser nutrida y debe crecer en un útero en el cual sea cuidada. Es por esto que el Espíritu Santo genera realidades que ayudan a los cristianos a vivir una experiencia de fe, sostenidos y protegidos en parte de las acechanzas del maligno. Si hoy puedo vivir la Eucaristía como te he dicho en estas cartas, es gracias al hecho de que vivo una experiencia de fe que me ayuda a descubrir los tesoros escondidos en la Iglesia. No puedo pretender que todos entren a ser parte de una de estas realidades, y mucho menos de aquella a la cual pertenezco, el Camino Neocatecumenal, pero no puedo terminar estas cartas sin decirte que es una gracia poder vivir la fe en una pequeña comunidad de hermanos que, entre las caídas y momentos de esperanza, se sostienen y experimentan el amor que nace y crece alimentado por la Eucaristía. Una cosa es cierta: es bellísimo experimentar el amor de Cristo. Esto te deseo y rezo todos los días para que el Señor te muestre la ternura de su rostro. Yo te podría resumir mi vida diciéndote: «A más pecados, más misericordia». Lo que ha cambiado mi vida fue encontrar a uno que me ama en mis traiciones. Experimentar la belleza del perdón para mí ha sido más de una vez fundamental. Él me ha escogido con todos mis pecados sin preguntarme nada, y me ama aunque yo sigo luchando contra Él; si soy sincero, debo decirte que en cada una de mis luchas espero que Él sea el vencedor. Mi vida tiene sentido solo cuando me apoyo en Él y experimento que es verdad que el Amor es la única cosa que destruye la muerte. Tengo necesidad de experimentar el Amor en cada una de mis muertes para poder vivir mi vida y esto, querido amigo, lo vivo en la Eucaristía. Por esto te he escrito, por agradecimiento a Aquel que me protege en mis traiciones, me ama y me llama a seguirlo. Ahora me despido, gracias por tu amistad, gracias por esta posibilidad de escribirte y gracias por las espléndidas cenas que hemos vivido juntos en este último año. Gracias. Un abrazo y reza por este improbable cura... 126 [1] «Vivimos en un tiempo caracterizado, en gran parte, por un relativismo subliminal que penetra todos los ambientes de la vida. A veces, este relativismo llega a ser batallador, arremetiendo contra quienes dicen saber dónde se encuentra la verdad o el sentido de la vida. Y notamos cómo este relativismo ejerce cada vez más una influencia sobre las relaciones humanas y sobre la sociedad. Esto se manifiesta en la inconstancia y discontinuidad de tantas personas y en un excesivo individualismo» (Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con el consejo del Comité Central de los Católicos alemanes (ZDK), Hörsaal del Seminario de Freiburg im Breisgau, sábado 24 de septiembre 2011). [2] Cf. San Agustín, Discurso 57, 7. 7. [3] Comentario de san Agustín a El discurso del Señor en la montaña, Libro 2, 4. 16: «El ser llamados a la eterna heredad para ser coherederos de Cristo y alcanzar la adopción a los hijos, no es propio de nuestros méritos sino de la gracia de Dios» [San Agustín, Opere esegetiche (Obras de san Agustín X/2), Roma 1997, 202]. [4] «Si pronunciamos la palabra “Verdad” expresamos la abarcadora plenitud y la riqueza de sentido que ostenta el Ser Supremo. “Justicia”, “Pureza” y “Orden” son términos mediante los cuales nos referimos a Él. La palabra “Belleza” no es en el fondo un concepto, sino un nombre que pertenece plenamente a Dios. El valor — lo bueno, lo verdadero, lo noble, lo bello— hace que un ser tenga derecho a existir. Dios no solo quiere el valor, tiende a él y lo posee; es el valor por antonomasia, de modo que todo valor creado es un reflejo de Él» (Ibíd., 81). [5] R. Guardini, Introducción a la vida de oración, Editorial Palabra, Madrid 2012. [6] «Orar es tratar con Dios. Ahora bien, el comienzo de todo trato lo marca el hablar. Y la raíz del hablar se halla en la moción interna del corazón. Este impulso interior puede expresarse en un gesto del rostro, en un movimiento de la mano, en la postura de todo el cuerpo, pero permanece inexpresivo y, en definitiva, indeterminado hasta que alcanza su auténtica definición y precisión en la palabra. Al hablar, nos manifestamos y comprometemos. Cabe, pues, decir con cierto fundamento que orar significa hablar con Dios.» (Ibíd., 125). [7] Ibíd., 167. [8] Contemplando el amor trinitario es que se experimenta el Amor y se ama: «El Espíritu Santo debe suscitar en mi corazón el amor a Cristo. Si lo tengo, todo se halla en orden. Si me falta, todo se vuelve vacío y arduo. Sentir el corazón tocado por Cristo; percibir la tonalidad propia de su ser, el timbre de su voz, la intimidad de su espíritu; adivinar lo que significa que haya venido a nosotros y nos haya hecho objeto de su amor; responder a este amor y convertirlo en la sustancia de nuestra vida...; esto es el don del Espíritu.» (Ibíd., 122). [9] «Es un gran misterio que el hombre viva totalmente merced a Dios y que, sin embargo, le sea tan dificultoso entrar en viva relación con Él e, incluso, experimente una cierta animosidad contra esta relación y acepte cualquier disculpa para esquivar a Dios» (Ibíd., 36). [10] «Muchas veces brota la oración con toda facilidad, como lenguaje espontáneo del corazón. Pero estos son casos excepcionales. De ordinario, la oración debe ser explícitamente buscada y ejercitada. Lo fatigoso de esta ejercitación proviene, en gran parte, de que no suele experimentarse la presencia viva de Dios. El hombre que ora tiene, en tales casos, la impresión de moverse en el vacío, y todo lo demás le parece más importante por el mero hecho de ser tangible. Entonces lo decisivo es perseverar.» (Ibíd., 65). [11] «Deberíamos tener un núcleo vital que dominase la diversidad de nuestra existencia, un centro vital del que partiesen y al que convergiesen todas nuestras actividades; un principio ordenador que distinguiese lo importante y lo baladí, los medios y el fin, jerarquizando así las diversas acciones y vivencias; algo firme que permaneciese fijo en los cambios de la vida, que se incrementase con el fluir vital y desde el cual pudiésemos comprender quiénes somos. Este centro vital haría también que todos supiesen a qué atenerse respecto a nosotros mismos. ¡Qué falta nos hace esto a nosotros, hombres modernos, muy inferiores en este aspecto a los hombres de otros tiempos, mucho más profundos y más claramente ordenados en su interioridad.» (Ibíd., 41). [12] «El primer impulso para orar brota cuando el hombre, al descubrir la santidad de Dios, advierte su propia menesterosidad. Se ve a sí mismo egoísta, injusto, manchado y pecador. Siente su culpabilidad y mide todo su alcance: ciertas acciones actuales o pasadas; el estado de espíritu en que se encuentra; su modo de ser, 127 tal como él mismo lo ha configurado; en una palabra, el “pecado”, tal como lo entiende la revelación y como de hecho anida en su mismo ser.» (Ibíd., 72). [13] «Hay diversos modos de sustraerse a esta conciencia de culpabilidad. El más drástico consiste en no ver la propia culpa, sencillamente por no querer verla. El hombre se considera limpio [...]. Otra forma de esquivar el reconocimiento de la propia culpabilidad la encontramos en quien ve con claridad y siente agudamente que ha obrado mal, pero no puede soportarlo. Su orgullo no puede admitir que sea pecador [...]. Un tercer modo de eludir la realidad de la propia situación es el desaliento». (Ibíd., 72-74). [14] San Agustín, La preghiera. Lettera a Proba e commento al Padre Nostro, intr. A. Trapè (Piccola Biblioteca Agostiniana 22), Città Nuova, Roma 19972, 55-56. [15] Ibíd., 9. [16] Íd., Confesiones, I.1. [17] Íd., La preghiera. Lettera a Proba e commento al Padre Nostro, 14. [18] Ibíd., 15. [19] Ibíd., 18. [20] La resurrección «confiere al día del Señor el triunfo de la redención y despierta la conciencia de que se inicia la nueva creación. Su luz llena el día de Pascua y desde él se irradia a todos los domingos» (R. Guardini, Introducción a la vida de oración, 54). [21] Cf. T. Ruinart (ed), Acta martyrum, opera ac studio collecta, selecta, atque illustrata, Ratisbonae 1859, 414-422. [22] Ibíd., 419. [23] Toda la historia reflejada en los libros de los Jueces y de los Reyes y luego tomada y reinterpretada en las Crónicas, muestra precisamente esto: que la tierra en sí misma y por sí misma sigue siendo un bien inconcreto, que solo se convierte en un bien verdadero, en el auténtico don de la promesa cumplida, si Dios reina en ella. Y esto tiene lugar únicamente si Israel muestra su singularidad como Estado autónomo si es el espacio de la obediencia, en el que se hace la voluntad de Dios, de modo que dé pie para que surja la existencia humana verdadera» (J. Ratzinger, El espíritu de la liturgia: una introducción, ed. Cristiandad, Madrid 42007, 55). [24] J. Ratzinger, Guardare al Crocifisso, Jaka Book, Milano 1992, 37. [25] San Agustín, La oración. Carta a Proba y otros escritos, Ediciones RyC, Buenos Aires, 2006, 26. [26] En esto nos enseña el pueblo de Israel: en arameo, en efecto, Israel significa “fuerte con Dios” o “Dios se muestra fuerte”. Esta fortaleza en Dios dependía del hecho de que Jacob en su lucha reconoció su debilidad (Gn 32, 23-33). En el capítulo 17 del Génesis encontramos la alianza y la circuncisión. Esta tradición es un signo evidente de que nos hace falta algo, de que somos débiles; pero es justamente allí, en el reconocimiento de nuestra pequeñez e incapacidad, donde radica la fuerza de la vida. Cada hebreo sabe, en el acto de crear, que el Creador está sobre él. [27] «Tú dices: “Danos hoy nuestro pan de cada día” y así te confiesas mendigo frente a Dios. No te ruborices por ello. Por muy rico que sea uno en la tierra, es siempre un mendigo respecto a Dios» (San Agustín, Discurso 56, 6.9). [28] De los Discursos del beato Isaac, abate del monasterio de la Stella: Discurso 11, PL 194, 17281729. [29] Cf. A. Cecchini, Oltre il nulla. Nietzsche, nichilismo e cristianesimo, Citta Nuova, Roma 2004, 271. [30] Otra característica del pensamiento actual es la interpretación de cada cosa de manera subjetiva y parcial en una continua fluctuación de extremos. Esto lo podemos comprender a la luz de un ejemplo muy claro: por una parte, la cultura actual invita al hombre a usar la libertad separándola de la verdad; y por otra, lo condena cuando permanece preso de su propia “libertad”. Por ejemplo, hoy se dice al hombre que debe usar su propia sexualidad y su propio cuerpo libremente, sin tener en cuenta las consecuencias terribles a nivel psíquico y moral. Luego, cuando aquel hombre se encuentra deprimido y necesitado de experiencias siempre más fuertes, entonces se le condena. 128 [31] [32] [33] Cf. A. Cecchini, o.c., 44-45, 47. Ibíd., 58. Cfr. El sabio de Nietzsche, Humano, demasiado humano, definido por el autor «un libro para espíritus libres» (1878). [34] A. Cecchini, o.c., 52. [35] «Parece casi ridículo imaginar que nuestras acciones buenas o malas le interese, tan pequeños somos ante la grandeza del universo» (J. Ratzinger, Un canto nuevo para el Señor, Ediciones Sígueme, Salamanca 32011, 43-44). [36] «Así se explica el cambio radical producido en la idea de culto y de liturgia, y que tras larga gestación se está imponiendo: su primer sujeto no es Dios ni Cristo sino el “nosotros” de los celebrantes » (Ibíd.). [37] G. Greene, Il potere e la gloria, Mondadori, Milano 142010, 140-143. [38] R. Guardini, Introducción a la vida de oración, 75-76. [39] Se canta los domingos, en las solemnidades y fiestas a excepción del tiempo de Adviento y Cuaresma. [40] R. Falsini, Gesti e parole della messa. Per la comprensione del mistero celebrato, Àncora, Milano 2005, 44. [41] «La aclamación confirma que la palabra ha sido acogida y completa, de esta manera, el proceso de la revelación, de la donación que Dios hace de sí mismo en la palabra» (J. Ratzinger, El espíritu de la liturgia: una introducción, 251). [42] «El sacerdote debería rezarla de forma verdaderamente religiosa y recogida, consciente de la responsabilidad que entraña el proclamar el Evangelio como es debido; consciente de que tenemos necesidad de purificar los labios y el corazón. Cuando el sacerdote lo hace de esta manera, sabrá introducir a la comunidad a la dignidad y grandeza del Evangelio, ayudándole a reconocer este hecho extraordinario de que la palabra de Dios venga a quedarse entre nosotros; así se creará un profundo clima de respeto y de escucha» (Ibíd., 256). [43] Instrucción General del Misal Romano, n. 65. [44] J. Ratzinger, El espíritu de la liturgia: una introducción, 253. [45] J. Ratzinger, La fiesta de la fe. Ensayo de teología litúrgica, Desclée de Brower, Bilbao 20104, 99. [46] [47] Íd., El espíritu de la liturgia: una introducción, 253. V. Raffa, Liturgia eucaristica. Mistagogia della messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica (BEL Subsidia 100), CLV, Roma 1998, 295. [48] Para entender la importancia de este momento, es necesario recordar un dato histórico; en los primeros siglos todos los penitentes, es decir aquellos que hacían un tiempo de penitencia después de haberse confesado en la espera de ser reintegrados a la comunión con la Iglesia, debían salir de la celebración en este momento, permaneciendo solo en la ofrenda del pan y del vino los cristianos bautizados que podían comulgar. [49] «Bendito seas Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor». [50] «Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos» (Ef 4, 1-6). [51] Gregorio de Nisa, Homilía 15. 129 [52] [53] [54] San Agustín, Discurso 57,7,7: PL 38, 389. San Agustín, Città di Dio, in Opere di Sant’ Agostino, V/2, Città Nuova, Roma 21990, 695-697. Benedicto XVI, El culto espiritual, decimoséptima catequesis sobre san Pablo, 7 de enero de 2009. [55] «Pedimos para que el Logos, Cristo, que es el verdadero sacrificio, nos haga “logos”, nos haga “conformes a la palabra”, verdaderamente más razonables [...]. Pedimos que su actualidad nos lleve consigo, de tal forma que lleguemos a ser con él “un cuerpo y un espíritu”» (J. Ratzinger, Convocados en el camino de la fe, 121). Aquí se hace referencia a la plegaria eucarística segunda. [56] San Agustín, Discurso 56, 8.12. [57] Instrucción General del Misal Romano, n. 78. [58] Mc 10, 46-52: «Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: “¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!” Muchos le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!” Jesús se detuvo y dijo: “Llamadle”. Llaman al ciego, diciéndole: “¡Ánimo, levántate! Te llama”. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: “¿Qué quieres que te haga?” El ciego le dijo: “Rabbuní, ¡que vea!” Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado”. Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino». [59] Cirilo de Jerusalén, Catequesis mistagógicas, 5, 4. [60] Gn 28, 10-22: «Jacob salió de Berseba y fue a Jarán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal, y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño; soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahveh estaba sobre ella, y que le dijo: “Yo soy Yahveh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra; y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo; te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho”. Despertó Jacob de su sueño y dijo: “¡Así pues, está Yahveh en este lugar y yo no lo sabía!” Y asustado dijo: “¡Qué temible es este lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo!” Se levantó Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto, diciendo: “Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahveh será mi Dios; y esta piedra que he erigido como estela será Casa de Dios; y de todo lo que me dieres, te pagaré el diezmo”». [61] Ex 33, 9: «Y una vez entrado Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la Tienda, mientras Yahveh hablaba con Moisés». [62] 2Cr 5, 13-14: «Se hacían oír al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahveh; alzando la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Yahveh diciendo: “Porque es bueno, porque es eterno su amor”; la Casa se llenó de una nube, la misma Casa de Yahveh. Y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahveh llenaba la Casa de Dios». [63] Is 6, 1-7: «El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él; cada uno tenía seis alas: con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban, Y se gritaban el uno al otro: “Santo, santo, santo, Yahveh Sebaot: llena está toda la tierra de su gloria”. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la Casa se llenó de humo. Y dije: “¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito: que al rey Yahveh Sebaot han visto mis ojos!” Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: “He aquí que esto ha tocado tus labios: se ha retirado tu culpa, tu pecado 130 está expiado”». [64] Para entender qué tan real es para Jesús la imagen del cielo como casa de Dios, debes leer todos los trozos en los cuales Jesús mismo quiere llevar al hombre a dialogar con «el Padre que está en los cielos» (Mt 5, 16.45; 6, 1.9; 7, 11.21; 10, 32 s.; 12, 50); o aquellos en los cuales el Padre del cielo hace oír su voz (Mc 1, 11; Jn 12, 28; Hb 12, 25); así como también aquellos en los cuales el Espíritu Santo desciende del cielo (Mc 1, 10; Hch 2, 2; 1Pe 1, 12). [65] Hch 7, 54-60: «Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios; y dijo: “Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está en pie a la diestra de Dios”. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él; le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: “Señor Jesús, recibe mi espíritu”. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: “Señor, no les tengas en cuenta este pecado”. Y diciendo esto, se durmió». [66] J. Ratzinger, El espíritu de la liturgia: una introducción, 87. [67] C. Giraudo, Conosci davvero l’Eucaristia? (Liturgia e vita), Edizioni Qiqajon, Magnano 2001, 35. [68] Pienso que entenderías más si lees las palabras exactas de la tercera plegaria eucarística: «Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra: a tu servidor, el papa N., a nuestro obispo N., al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo». [69] C. Giraudo, o.c., 101. [70] «“Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor santo, Padre omnipotente y Dios eterno...”. La oración de alabanza se hace más pura a medida que se basa en una experiencia más honda de la gloria de Dios y en la alegría sincera que la misma irradia. Esta alabanza hace también grande y puro al hombre. Tal grandeza no se funda solo en lo que el hombre es, sino en su capacidad de apreciar y honrar lo que es superior a él. [...] Alabar a Dios significa elevarse hasta donde se encuentra aquello de que vive propiamente el ser humano. De esta forma debemos alabar a Dios. Tal alabanza ensancha y embellece el espíritu». (R. Guardini, Introducción a la vida de oración, 88). [71] Jean-Paul Hernández, Il corpo del nome. I simboli e lo spirito della Chiesa Madre dei gesuiti, Pardes, Bologna 2010, 91. [72] Ap 12, 7-10: «Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron con el Dragón. También el Dragón y sus Ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran Dragón, la Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: “Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios”». [73] Jean-Paul Hernández, o.c., 102. [74] Ibíd., 108. [75] Ibíd., 117. [76] Ibíd., 118. [77] Ibíd. [78] Ibíd., 199. [79] Ibíd.,123. [80] «La orientación de la oración hacia el oriente es una tradición que se remonta a los orígenes y es la expresión fundamental de la síntesis cristiana de cosmos e historia, del arraigo en la unicidad de la historia de la salvación, de salir al encuentro del Señor que viene» (J. Ratzinger, El espíritu de la liturgia: una introducción, 131 115). [81] [82] Jean-Paul Hernández, o.c., 125. CEI, Messale Romano: Riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da papa Paolo VI, LEV, Città del Vaticano 1983, 363. [83] Jn 1, 29-39: «Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: “He ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre, que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel”. Y Juan dio testimonio diciendo: “He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo’. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Elegido de Dios”. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: “He ahí el Cordero de Dios”. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: “¿Qué buscáis?” Ellos le respondieron: “Rabbí —que quiere decir Maestro— ¿dónde vives?” Les respondió: “Venid y lo veréis”. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima». [84] San Agustín, Sermón 17, 5; PL 38, 127. [85] V. Raffa, Liturgia eucaristica. Mistagogia della messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica (BEL Subsidia 100), CLV, Roma 1998, 465. [86] Ibíd., 469. [87] Ibíd., 472. [88] San Agustín, Commento al Vangelo e alla prima epistola di san Giovanni, in Opere di Sant’Agostino, XXIV/2, Città Nuova, Roma 19852, n. 123-4, p. 1601. [89] Ibid., n. 123-5, p. 1603. 132 Index PRÓLOGO PREFACIO Primera carta UNA INTRODUCCIÓN Segunda carta LA EUCARISTÍA COMO ORACIÓN Tercera carta LA EUCARISTÍA, MISTERIO PASCUAL Cuarta carta LOS RITOS DE INTRODUCCIÓN Quinta carta EL HOMBRE Sexta carta MOMENTO CRUCIAL Séptima carta LITURGIA DE LA PALABRA Octava carta PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS Novena carta PLEGARIA EUCARÍSTICA Décima carta EL CIELO ABIERTO ENTRE EL ARTE Y LA LITURGIA Undécima carta RITOS DE COMUNIÓN Y CONCLUSIÓN Duodécima carta NADA MÁS 133 7 10 13 23 30 40 48 56 64 77 87 98 107 117