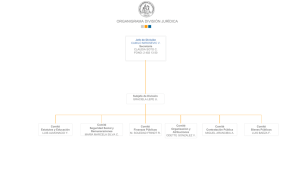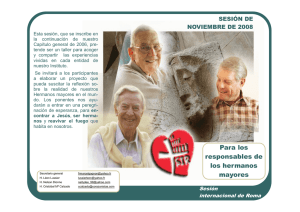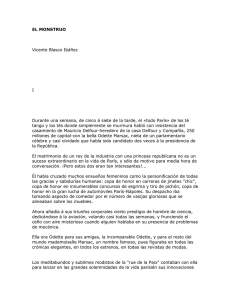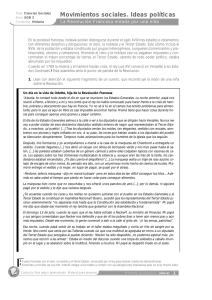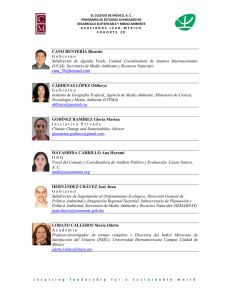BUENOS AIRES, 1983 Estaba tirado sobre una mesa, en una habitación mugrienta. Una lamparita desnuda colgaba miserablemente del techo. Oyó voces. Voces masculinas. Era extraño: podía ver y oír, pero no sentir su cuerpo. Era como estar desprendido de su humanidad. “¿Estoy muerto?” Pensó palabras que se negaban a salir de su boca. Estaban allí, en el borde de su mente, las oía en su interior pero sus mandíbulas selladas no podían articularlas. El acto de respirar era torturante. Se ahogaba por no poder coordinar los músculos del tórax. Algo, alguien oscureció momentáneamente la luz implacable. Un hombre. Rubio, de contextura fuerte, facciones algo abotargadas. Los ojos, de tan claros, parecían vacíos. Crueles, espantosamente crueles, igual que la expresión apretada de la boca. —¿Cómo estamos? —Hizo algo con las manos. —No tiene sensaciones. Nada. Perfecto. Te pasaste, Mengele. El que llamaban “Mengele” se acercó. —Una obrita de arte. Hay que tener mucha mano para esto. El movimiento justo en la vértebra exacta. Y sin tocar la médula. Cirugía mayor, pibe. —Le palmeó la cara pero no sintió nada. El aire le faltaba dolorosamente. —Te vamos a mandar de vuelta, franchute. ¿Entendés? Nous te renvoyerons. A ver si se dejan de joder con esas putas monjas. Les monnes, tu comprends? Sí que entendés. —Callate, boludo —comentó alguien que se acercó desde atrás de su cabeza. Un morocho de bigotes tupidos se inclinó sobre él: sudamericano típico, cabello negro, tez mate, facciones aindiadas pero atractivas. El rubio giró sobre sus talones y, por el ruido, había agarrado al otro por la ropa. —No te hagas el gallito conmigo, Tigre. —La voz sonó ronca. —Pará, Briga. Pero mirá si éste... —Éste es un muerto vivo. Esta vez Mengele se lució de veras. Les mandamos un avisito: no jodan más. Acá el quilombo terminó y somos intocables. Váyanse a investigar a la mierda. Intentó moverse otra vez pero su cerebro estaba desconectado del resto del cuerpo. Nada. La furia hizo lugar a la desesperación en sus ojos, lo único vivo que le quedaba. Sintió que le faltaba el aire, que sobre el pecho tenía una manta de plomo. El que llamaban “Brigadier” lo miró detenidamente, evaluando el trabajo. La satisfacción en los ojos del otro lo llenó de pánico.. —Vas entendiendo, ¿eh? ¿Querés saber lo que les pasó a tus monjas? —Se 1 sacudió la entrepierna con la mano derecha. —Esto les pasó. No nos gustan los terroristas. “Pelotón de fusilamiento" y "traslado". —Se resistieron, las guachas. No querían firmar —acotó el morocho. —Vístanlo, pónganle el pasaporte y el resto de los papeles en el maletín. De vuelta al hotel. El dueño ya sabe que llevan el paquete. Mañana avisa a la cana. Chau, Francia. Un placer. Lo dejaron tirado en una cama, mudo, impotente, aterrorizado hasta la locura, hasta que al día siguiente llegó la policía. 2 1 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES. PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE DE 1996 —Éstos son antecendentes del caso, Dubois. El el resto de la información... La puerta del despacho del comisario Auguste Massarino dio paso a una mujer vestida con sobria elegancia. —Tarde —recriminó Massarino. —Archivos me emboscó —y volviéndose hacia el teniente: — Odette Marceau — y le tendió una manita inocente. Marcel se sorprendió por la fuerza del apretón y la inspección de los ojos de terciopelo lo hizo sentir incómodo. —Dubois. Marcel Dubois — tendió la mano mientras recorría la figura de la mujer que apenas le llegaba a los hombros. —No esperaba... — no terminó la frase y prefirió cerrar la boca. No esperaba tener como compañera a Madame la Veuve1. Inaccesible, nadie se le acercaba más que para darle la mano o alcanzarle un expediente. Por lo que se sabía, la dama nunca había sentido interés alguno en cambiar de estado civil. Por lo que se murmuraba, la dama era propiedad privada de algún Número Uno. Marcel hizo cálculos rápidos y concluyó que el Número Uno en cuestión estaba sentado del otro lado del escritorio. Mierda. La mina del jefe. ¿Por qué a mí? ¿Porque soy el nuevo? Aguantó el pinchacito a la altura de los testículos. No hay problemas. No es mi tipo. Prefiero las rubias. No me gustan las bajitas, ni con curvas. Y buenas piernas. Me importa un carajo. Las muñecas de porcelana no son mi estilo. Y es una superior, viejo. Y además… La mirada de ella se volvió gélida al notar que la estaba observando. Dios, esta tipa te petrifica con un gesto. No podía despegarse de esos ojos terribles, oscuros y profundos. Sospechó que ella disfrutaba de la inquietud que le despertaba. No va a ser fácil trabajar con esta mujer. —La capitán Marceau es la persona más adecuada para este caso — Massarino dio por terminada la reunión. Marceau abrió la puerta. —Vamos a trabajar. —Marceau —Massarino se estaba tomando un café que debía de estar helado —. Uno de estos días deberías solucionar tus problemas con Archivos. —Prefiero sobornar a los de Explosivos para que se ocupen. 1 "La señora viuda". Fam: la guillotina 3 Mientras iban hacia el ascensor, ella le habló sin dirigirle la mirada. —Prefiero el tuteo. — Yo también. — Mejor así. En el estacionamiento, ella se acercó a un autito deportivo negro, un modelo casi microscópico de seis o siete años atrás. ¿Cómo mierda me meto en eso? Y encima, maneja ella. Le pareció que ella sonreía mientras él se retorcía para acomodarse en el asiento. Quince minutos después, el automóvil se detuvo en el garage de un edificio de las afueras de París para dejar descender a un Marcel con opiniones renovadas acerca de las mujeres al volante de autitos casi microscópicos. Ya había cambiado de parecer cuando cruzaron el puente de Neuilly rumbo a La Défense, a una velocidad sensiblemente superior a la permitida y después de haber sorteado con éxito varios slaloms en el tráfico infernal del centro. Estos cacharritos italianos sí que se agarran bien al suelo, admitió Marcel. El edificio era una construcción elegante con reminiscencias art déco. Subieron en silencio desde la cochera hasta el piso trece. El palier severo y desnudo la doble puerta de entrada eran un poco intimidantes. Odette tecleó el código de acceso en una botonera que Marcel no había advertido, y la puerta se abrió al tiempo que se encendían las luces. El departamento tenía esa elegancia intacta y helada de los ambientes que no se usan habitualmente. Todo era impecable, desde los cortinados dobles hasta la alfombra de diseño moderno; los cuadros y las porcelanas exquisitas; los muebles de diseño en cristal; los sofás de cuero, cuero natural, nada de vinilo, conjeturó Marcel, a ambos lados de la mesa baja. —Ya vuelvo— Odette señaló los sofás mientras salía por un extremo de la habitación. Mierda que hay plata acá adentro. ¿El sueldo de policía alcanza para esto? Miró a su alrededor. El lugar era inhumano en su perfección. ¿Qué falta? No hay fotografías. Ni una sola. Ni un objeto personal a la vista. Extraño. ¿Es tan fría como para esto? Se removió inquieto en el sofá al oír pasos que se acercaban. Odette volvió calzada en unos jeans gastados por lo viejos, con un suéter de cuello alto que alguna vez había sido blanco y botitas de elfo con varios inviernos encima. Bueno, parece humana, pensó Marcel con sorna. Ella dejó sobre la mesa un termo con café. Desapareció nuevamente para regresar con una bandeja, tazas, platos, azucarera y un cenicero. En un 4 último viaje llevó una laptop y una pila de papeles, muchos de ellos oficiales. Epa, la señora sí tiene influencias. Nadie estaba oficialmente autorizado a retirar documentación de los archivos de la PJ. De ser estrictamente necesario, el papeleo era tan farragoso que era preferible olvidar el asunto y trabajar en los escritorios de mierda del cuarto piso. Nada como llevarse bien con el Número Uno. Odette se enroscó en un extremo del otro sofá y le clavó los ojos de terciopelo sin un gesto que trasluciera alguna emoción. Nada. En esa mirada no había seducción ni reprobación. Ni un solo sentimiento: nada más lo miraba como una esfinge. Una esfinge que podía matarlo o dejarlo vivir, sin que a ella le importara en absoluto. Tragó saliva y bajó los ojos sin hablar: el silencio era ensordecedor. Encendió un cigarrillo por hacer algo. Se dio cuenta. Seguro que se dio cuenta de que estoy al tanto del chismerío y… La cagaste, viejo. Después de instantes eternos, ella comentó: —Hay café y sandwiches. Vamos a trabajar hasta tarde. —Él asintió sin hablar. —La operación debe iniciarse lo antes posible... —Odette, yo no quisiera... —¨yo no quisiera quedarme acá, pero cerró la boca. —…estrategias incluidas... —ella seguía hablando sin hacerle demasiado caso y se interrumpió al ver que él la miraba. —¿Qué pasa? —Es que... bueno... la seguridad... —dijo él, por decir algo. —Marcel, garantizo la seguridad de este departamento. No hay pinchaduras en la línea telefónica; el departamento tiene alarmas y hago revisar mi laptop todos los días. La respuesta no admitía réplica. Odette continuó. —Massarino te habrá informado sobre esta nueva modalidad de operación. —Sí, es un poco inusual para la Brigada Criminal—comentó él. —Lo aprendimos de los terroristas: células pequeñas, perfectamente organizadas, que no conocen a otras células que operan dentro del mismo caso; sólo se informa a un oficial de rango, al que en ciertos casos no se conoce; especialistas que trabajan solos, supervisados por un único superior y que reciben órdenes exclusivamente de éste. Instrucciones precisas, específicamente codificadas para cada célula, con claves que cambian semanal o diariamente, según las necesidades... Bueno, me sé el discurso de memoria. En fin, también aprendemos del delito. 5 — Ni que fuéramos traficantes —rió, más distendido. —O guerrilleros al mejor estilo del Che —ella sonrió por primera vez y los ojos le brillaron. La sonrisa lo reconfortó y de inmediato se insultó. ¿Y por qué mierda tengo que preocuparme por su sonrisa? —¿Quién diseñó esta metodología?— preguntó Marcel. — Yo propuse este método operativo. Está dando buenos resultados, en general. Lo difícil es encontrar personal capaz y leal para entrenarlo en este sistema. Que estén... “compenetrados con la causa”. “¿Yo?” ¿En serio? Me estás jodiendo, capitán. Ser la mina del jefe no te adjudica éxitos ajenos. Apretó los labios y asintió. —Un ideal a seguir al mejor estilo guerrillero. ¿Y te parece que tengo el fuego sagrado? —No estarías acá si eso no fuera cierto. El “acá” le hizo correr frío por la espalda. Entonces, lo habían elegido. Y los rumores eran ciertos. Algunos comentarios siempre se filtraban. Existían esos grupos especiales, y ahora él pertenecía a uno. Ahora quedaban claras las reuniones a las que lo habían convocado el mes anterior con Massarino y con Michelon; las evaluaciones que había superado creyendo que se trataba de una posibilidad de ascenso. Pero nunca habían mencionado a Marceau, ni a “su” método operativo. ¿Qué hace esta tipa metida en todo esto? Nadie conocía a un “especial”, o por lo menos nadie sabía si uno de sus compañeros lo era, pero se hablaba en voz baja de la elite sin hacer nunca referencias directas. Hasta hacía unos minutos, había creído que era una más de las fábulas de la Brigada y ahora él acababa de entrar a formar parte de una. 2 LA DÉFENSE, LA MISMA NOCHE Odette esperó a que Dubois asimilara la idea. Siempre era igual con los nuevos: sorprendidos, asustados y al final, orgullosos. Había discutido mucho con Auguste y Michelon sobre el tema. Nada de dar a conocer la organización fuera de la Brigada ni asignarle los acrónimos a las que era tan afecta la PN2. Cuanta menos gente supiera de esos equipos, mejor para todos. Los resultados eran muy buenos y se involucraba a muchos menos efectivos que en procedimientos tradicionales. Trabajaban solos o en parejas. 2 Police Nationale — Policía Nacional francesa 6 No arriesgar a más de dos a la vez. Se estudiaba a cada posible candidato con cuidado. Por lo general elegían a hombres y mujeres sin compromisos familiares que los hicieran vulnerables de alguna forma. Muy pocos —sólo dos, un hombre y una mujer— tenían pareja o hijos. Nadie en la Brigada deseaba perder vidas valiosas ni ofrecer posibles rehenes. Los especiales se enorgullecían de las escasas bajas. Esta vez era su propio turno. Mi caso. El dolor la invadió sin avisar y le cerró la garganta. Tomó la primera carpeta del pilón, mientras encendía la laptop. —Quiero explicarte mi punto de vista sobre este caso. Cuando se informó de la desaparición de dos religiosas jóvenes, hace casi dos años, se pensó en una fuga. El caso se investigó bastante mal y después durmió en los archivos. Cuatro y seis meses después se informaron otras desapariciones similares, dos monjas jóvenes y una novicia, esta vez en el norte del país. Tampoco prestaron mucha más atención. Nos enteramos bastante tarde, ya que las desapariciones se denunciaron a las prefecturas regionales. Me inquieté y tuve una corazonada. Consultamos a las policías alemana e italiana y descubrimos que en las cercanías de las fronteras con Alsacia y en el norte del Piemonte, habían ocurrido casos similares, siempre con religiosas más o menos jóvenes. —Se habrá fundado un movimiento de Liberación de las Religiosas— el teniente sonrió de costado. Odette hizo una pausa. Cómo me rompen las pelotas los machos fanfarrones —En el siglo XX ya no se obliga a las mujeres a meterse a monjas – dijo entre dientes. —Punto a favor. Siempre creí que era un desperdicio de recursos —, comentó él con ironía. —Desperdicio o no, estas mujeres eran monjas por su propia decisión, te lo puedo asegurar, así como puedo jurarte que no desaparecieron por su voluntad — respondió seca. —No tiene sentido y si lo tiene... —Marcel torció la cara en un gesto de desagrado. —No “si lo tiene". “Sí”, lo tiene. Todavía me faltan algunos hilos de la trama, pero creo estar bastante cerca. Demasiado como para que me guste. Antes de que entraras en este caso, me entrevisté con algunas de las superioras de órdenes que no fueran de clausura. No fue fácil en tan pocos días, pero me fue bastante bien. Esas señoras son muy renuentes a tratar con nosotros, y sacarles información me costó horas de persuasión, apelaciones a 7 sus corazones patrióticos, sentimientos religiosos, solidaridad con las pobres mujeres desaparecidas, las estrofas de La Marsellesa... ¡Estuve a punto de sacar la reglamentaria! Marcel se rió. —¡Mierda! ¿Amenazaste a una superiora con encanarla por resistirse a la autoridad? —Estaba furiosa. Pero conseguí la información: en los cuatro conventos que investigué no están permitidas las visitas de hombres, salvo parientes por consanguinidad en primero o segundo grado, y sólo en casos excepcionales. Todas las visitas quedan registradas y tampoco son muy asiduas. Casi todos estos conventos se caracterizan por su retiro del mundanal ruido. —Qué conveniente —apuntó Marcel. —Muy útil para operar sin intromisiones del exterior. —¿Qué? ¿Las monjitas se dedican al contrabando? —¡Dubois, no seas idiota! — Tengo un sentido del humor inoportuno —sonrió irónico el teniente. Ya te voy a borrar la sonrisita, Cro-Magnon. Jugadores de rugby metidos a policías y a la mierda con la excelencia. Auguste, te voy a cortar las pelotas por encajármelo. Odette continuó. —Hay excepciones: las órdenes religiosas masculinas. ¿Quién, si no, podría meterse en un convento sin despertar sospechas? —O alguien que lo parezca ... —Bravo —ella levantó una ceja y se estiró con las manos detrás de la nuca. —Pero, ¿para qué? —Un religioso no representaría ningún peligro. La visita se considera como visita de la orden y se registra como tal. Un acontecimiento especial sería la llegada de alguna autoridad eclesiástica. —Así que si alguien tuviera motivos reprobables para tener acceso a un convento, y lo hiciera como un seudomonje de alguna orden, encontraría las puertas abiertas —acotó Marcel. —Bien. ¿Qué más? — El Cro-Magnon piensa. Luz al final del túnel. —Bueno... No debe de ser tan fácil hacerse pasar por religioso. —No: se presentan papeles oficiales de la orden, autorizaciones; a veces, hasta cartas del Vaticano. —¿Pero para qué querría alguien disfrazarse de cura y meterse en un convento lleno de viejas, si no fuera para robar? Y en ese caso, ¿qué? ¿Este tipo será sordo o simplemente boludo? 8 —¿ Dubois, estabas hoy con Massarino cuando llegué al Quai? ─ Sí … — ¿Y prestaste atención al informe? — Por supuesto pero… — ¿Y qué te parece que estamos investigando? – se estaba irritando. Mucho. Auguste, mañana te corto las pelotas y después te estrangulo. Transcurrió un silencio denso. Casi de muerte. La interrupción no pudo ser más absurda y oportuna: el estómago de Marcel reclamó comida. Odette se compadeció y trajo una bandeja de sandwiches, gaseosas y cositas dulces. Comieron entre comentarios intrascendentes. Ella se limitó a observarlo mientras bebía en silencio el café. Es más barato regalarte un reloj de oro que invitarte a comer. Aunque para mantener en forma toda esa infraestructura deportiva, imagino que hace falta combustible en cantidades adecuadas. Adecuadas a una central termoeléctrica. Eso, sin hablar del perfume. Una sinfonía para el olfato, teniente. Toda una delicadeza de tu parte hacia las damas. No hay problema, no soy una dama. El sueldo se te debe ir entre comida y loción para después de afeitar. Y a mí qué mierda me importa. Cuanto levantó las bandejas vacías, Marcel ofreció ayuda en la cocina. —Sé lavar los platos. — No hace falta. Mañana viene Marguerite y se encarga de la ley y el orden domésticos. Dio por terminado el tema y continuó con la exposición: —Existe una gran cantidad de órdenes y grupos religiosos católicos en Francia y en el resto de Europa. No se crearon órdenes nuevas desde hace al menos setenta años, y otras ya desaparecieron pero todavía perduran congregaciones pequeñas y exclusivas, desconocidas para la mayoría de la gente común. Giró la laptop y en la pantalla había un listado interminable y jalonado de fechas, símbolos y números. —¡Mi Dios! ¿Por dónde empezamos? —Marcel suspiró. —No son tantas. Las que tienen asterisco ya no existían a principios de siglo. De las restantes, las señaladas con (1) tienen sede en Francia, las (2) son del resto de Europa, y (3), Asia, África y América. — Las (1) son unas cuantas — Marcel murmuró con resignación. —Yo también temblé al principio. Pero… nuestras monjitas me permitieron ver sus libros de visitas y comprobé algo que había comenzado a sospechar. 9 Odette hizo un alto para servirse más café mientras Marcel estudiaba los nombres del listado. —¿Alguna recurrencia de nombres en los cuadernos de visita? — Exacto. En todos los casos de desaparición, algunos días antes una orden en particular había visitado cada convento, alojándose en ellos. —¿Cómo es eso posible? Quiero decir, que durmieran en... —En las alas destinadas a visitantes, alejadas de los claustros principales. Y ahora viene lo más interesante: en todos los casos, estos visitantes se presentaron como miembros de una orden que había sido suprimida a fines de la Edad Media con bastante escándalo, pero que recientemente había recibido la rehabilitación papal. —¡Y las monjitas se tragaron el sapo! No estarás hablando de... —...Jacques de Molay. —¡No puede ser! ¿Los Caballeros de la Orden del Temple? —la sorpresa de Marcel no podía ser mayor. —Bingo. 3 LA DÉFENSE, MÁS TARDE EN LA MISMA NOCHE Los Templarios... Una orden que había alcanzado un poder tal que hizo temblar a Occidente. Sus monjes caballeros eran señores feudales poderosos que empuñaban con más frecuencia la espada que el rosario, y la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo era tan rica que llegó a operar como un banco entre Europa y el Cercano Oriente. En poco tiempo, todos los gobernantes del continente estaban en deuda con el Temple y el mismo rey de Francia les debía su trono, literalmente hablando. La acusación de herejía fue la excusa habitual en esos tiempos para librarse de enemigos a quienes se debía mucho dinero. Felipe el Hermoso exigió a Clemente IV la supresión de la orden y el Gran Maestre Jacques de Molay terminó en la hoguera, maldiciendo merecidamente a todos los Capetos. La Orden se disolvió pero los sobrevivientes se dispersaron por Europa. Doscientos años después, la masonería reclamó la herencia. Logias que brotaron como hongos después de la lluvia y cuyos grados jerárquicos rimbombantes se parecían demasiado a los de los Caballeros Templarios. Las logias habían vuelto a ganar trascendencia a mediados de los años 10 ochenta gracias a que las actividades de una de esas organizaciones habían salido a la luz. Operaciones económicas de calibre internacional, implicados impensados y escándalos que habían golpeado a las puertas de la basílica de San Pedro. Y se habían diluido como una gota de tinta en el mar. Quién sabe dónde estarían ahora los verdaderos Richelieu detrás del trono. Otra vez lo mismo?, pensó Marcel. ¿Y por qué no? Nada nuevo bajo el sol. La humanidad se repite a sí misma. —¿Una logia masónica? —dijo, siguiendo en voz alta sus conclusiones. El pensamiento le hizo fruncir el entrecejo. —Muy buena elección del término. Sobre todo si tenemos en cuenta que las logias funcionan casi de la misma forma que las células terroristas: no se conoce a los superiores, obediencia estricta, códigos secretos, bla, bla, bla, —Odette meneó la cabeza. —Y que de los Templarios que se salvaron de la hoguera y desaparecieron de la Historia, se dice que se unieron o inventaron la masonería. Todo muy oculto, porque los hubieran colgado por herejía, brujería y crímenes de lesa majestad como prometer la piedra filosofal y la fuente de la eterna juventud... Las logias modernas se dedican a buscar otro tipo de verdades. Hoy en día, cualquiera puede obtener oro del plomo con el material radiactivo adecuado, alcanzar la eterna juventud gracias a la cirugía estética y acceder a la suma del conocimiento universal con las enciclopedias en CD—ROM y la Internet. Sonaba tan ridículo que se rieron y Marcel se distendió un poco. Quizás, sólo quizás, no todo estaba perdido. Tiene sentido del humor. No lo hubiera imaginado. Me gusta cómo se ríe. Odette continuó en voz más baja, casi hablando para sí. —Pero los hombres siguen teniendo las mismas ambiciones básicas que hace cuatrocientos o cuatro millones de años: el poder sobre otros. Para pagar el precio que sea y obtener cualquier cosa que se desee. Porque el poderoso es un eterno insatisfecho que necesita cada vez más poder para encontrarle algún sentido a su vida. Ya nada es suficiente. ”Se vuelve adicto a la adrenalina, y cuando ésta no alcanza a provocarle el placer que busca en cada cosa que hace, prueba con drogas más fuertes... Y el poder es la droga más terrible. Decidir la vida y la muerte de otros. Usarlos para propio beneficio o satisfacción; los otros son objetos y, como tales, sin derecho a tener voluntad propia o decisión. El poderoso posee a los demás en toda la extensión de la palabra: tiene 'cosas' para 'usarlas' como más le complazca. Se apodera de la vida y la muerte de los otros. Se arroga 11 el papel de Dios. ”Posee el dinero, el gobierno, los hombres, las mujeres, las armas, lo que señale con el dedo. Lo desea y tiene que tenerlo. No se le puede negar nada porque tiene el poder. No por nada 'poder' y 'poseer' tienen las mismas raíces en latín". Se quedó callada, mirándolo sin ver. La intensidad de sus palabras lo había dejado mudo. Ella sacudió la cabeza, se revolvió el pelo, se lo acomodó con los dedos y suspiró. —Perdón por la digresión. Los que vivimos solos tenemos el hábito de pensar en voz alta. —Estoy acostumbrado. Las paredes son confidentes discretos: no le cuentan nada a nadie. Por primera vez en toda la noche los ojos de ella reflejaron un sentimiento al mirarlo. Compartieron unos instantes de común soledad, en un silencio que no fue incómodo. Odette salió y volvió con una bandeja con una botella de agua mineral, más sandwiches, chocolate y, por supuesto, más café. —Algo dulce y algo salado. Sirve para mantenerse despierto —el tono no admitía réplica y él obedeció con placer, mientras ella saboreaba el chocolate. Luego del minirrelax, volvieron a atacar los datos. —¿Y cómo cuernos las monjitas se tragaron el anzuelo de la rehabilitación papal y todo eso?—preguntó Marcel. —¡Ja, ahí está lo mejor de todo! Estos tipos presentaron papeles oficiales, con membretes y sellos auténticos del Vaticano, emblemas, firmas y toda la parafernalia. En ellos constaba el perdón papal, la devolución de tierras y monasterios, la rehabilitación de los inmolados, ¡hasta una presentación para la beatificación de Molay! ¡Creo que el Papa hubiera creído que la firma era la suya! —¡Increíble! ¿Robaron los papeles o...? ¡Cristo! El Vaticano no puede estar involucrado en esto. —¡Dios nos libre! No voy a las procesiones vestida de penitente, pero guardo cierto respeto por la Iglesia Católica. Los papeles eran falsos— y se metió una barra de chocolate entre los dientes y jugueteó por un momento con ella. Fue inevitable que a él se le cruzaran toda clase de imágenes en absoluto morales de Odette y no precisamente con una barra de chocolate entre sus 12 labios. Recuperó la cordura y tomó también una barrita para distraerse. La puta madre, qué difícil va a ser trabajar con esta mujer. —¡Ah, es exquisito! ¿Suizo? —No, italiano. Fondente 3 .Los suizos son correctos hasta para hacer chocolate. El italiano es irresistiblemente pecador. Es mi perdición —ella suspiró con deleite. —Entonces, si los papeles son falsos, alguien tuvo que conseguir originales. ¿Se informó algún robo en Francia? —respondió, tratando de no mirar la traviesa barrita de chocolate. —En Italia, hace tres años. Del arzobispado de Venecia desaparecieron objetos de relativo valor y papelería diplomática en blanco. Ahora resultaría claro que el robo sólo tenía por objetivo los papeles. Pero, lo de siempre... —Sí: denuncia, informe y archivo —suspiró. —Pero, ¿por qué? Sigo sin ver la relación. —Estos tipos se metieron en esos conventos a secuestrar mujeres. —¡Qué locura! ¿Con qué propósito? ¿Pedir rescate? ¿Las monjas pertenecen a familias de buena posición económica? ¿Investigaron esa hipótesis? —Ninguna de las desaparecidas tenía familia, nadie a quien recurrir. Tampoco hubo pedidos de rescate. Nunca se supo más de esas mujeres. Ni fugas, ni rescates, ni cuerpos. —Entonces, ¿qué? ¿Qué querrían de unas pobres monjas? — Marcel, éste es tu primer caso de desaparición de mujeres, ¿no? — Monjas. —Mujeres. Desaparecieron porque son mujeres. — Está bien. Mujeres. — Nunca se te cruzó por la mente cometer ningún tipo de aberración o violencia sexual contra otra persona, causarle daño físico o moral, o la muerte. —¡No, por Dios! Yo... bueno, soy bastante normal —se sonrojó. —No estoy juzgando tu vida privada. La policía no se ocupa de juegos consentidos entre adultos. Hablo de secuestro, tortura, violación y asesinato. —Lo que estás sugiriendo es asqueroso —dijo con la boca endurecida en una mueca. —Sí, y está ocurriendo. Lo que digo es que tengo sospechas firmes de que se trata de secuestros de mujeres más o menos jóvenes, más o menos bonitas, aunque eso es lo de menos pero sobre todo, vírgenes, con fines 3 Chocolate amargo 13 absolutamente repugnantes. — ¿Vírgenes? — Marcel frunció el ceño— ¿Y cómo sabían que eran...? — En los registros de los conventos también figuran la edad y estado civil al ingresar. Digamos que una mujer soltera que elige ser miembro de una orden religiosa a una edad temprana, tiene bastantes probabilidades de no tener experiencia sexual alguna. Nuestros amigos apuestan a la ley de probabilidades — Odette pronunció la última frase como si la mordiera. Marcel comenzó a digerir todo lo que ella le había soltado en los últimos minutos. Es aberrante. —Me parece que te fuiste al carajo — dijo con suficiencia. Odette siseó: —¿Dónde están los cuerpos? ¿Todas se desvanecieron en el aire? Si las mataron, se deshicieron de los cadáveres con mucha habilidad. ¿Montar toda una organización por el placer de matar mujeres? ¿Para probar métodos modernos de eliminación de cadáveres? Ah, no, mi querido Dubois; demasiados gastos y muy pocos beneficios. Puedo imaginar a un asesino serial solitario como Andrei Chikatilo, el hijo de Sam o nuestro viejo y querido Landrú, o hasta dos, como los primos Bianco. El FBI colecciona esos casos. ¿Pero preparar semejante puesta en escena nada más que por el placer de cometer asesinatos seriales? ¡Qué desperdicio de recursos! —¡Dios, no hables así! —replicó asqueado. — ¡Bien, empezamos a entendernos! No son asesinos,¡son tratantes de mujeres! —Tratantes... —¡Sí! ¡Pero qué mujeres! Sin experiencia sexual y posiblemente sin experiencia de vida de ningún tipo... No quiero imaginar lo que esos hijos de puta hacen con esas pobrecitas... Marcel tragó y asintió. Sí, parecía asquerosamente razonable. ¿Y quiénes eran los compradores? —¿Quiénes podrían...? Quiero decir, ¿qué clase de personas? No creo que se trate de mercadería barata —dijo, imitando el tonito sarcástico de ella que le rompía las pelotas. Seguramente conozca varias formas de rompérmelas con minuciosidad, se permitió el pensamiento colateral. —No, cierto. Muy, muy cara. El secreto es siempre caro. El sexo aberrante también. Sumemos los honorarios por los servicios... —le respondió, tomando otra barra de chocolate sin dejar de mirarlo con el ceño apenas fruncido. 14 Apretó los dientes para que la adrenalina que le estaba acelerando el pulso no le traicionara la expresión. Era increíble que esa mujer pudiera despertar en él sentimientos tan contradictorios: lo enfurecía, lo humillaba y hacía que necesitara su aprobación, todo a la vez. Se obligó a pensar la respuesta que ella le exigía. Mejor que estés a su altura, viejo. —Clientes muy adinerados —murmuró—. Hombres de negocios. Pero necesitarían algún lugar para ocultar a las víctimas. Trasladarlas en secreto, mantenerlas ocultas mientras... —No terminó la frase por delicadeza. —Y llegado el momento, deshacerse de ellas. —Bingo otra vez. Marcel se acomodó nerviosamente un mechón que le caía sobre la frente, se sirvió café y lo sorbió despacio. ¿En qué nos estamos metiendo? ¿Qué clase de hijos de puta podrían estar haciendo esto? 4 LA DÉFENSE, PRIMERAS HORAS DE LA MADRUGADA —¿Qué tal un barco? ¿Te gusta un crucero? —apuntó ella, mientras mojaba el chocolate en su taza de café. Marcel abrió mucho los ojos mientras ella tecleaba rápidamente, y sobre el LCD apareció un nuevo listado. Volvió la laptop hacia él. —Es el movimiento de los principales puertos franceses sobre el Mediterráneo. También está Montecarlo. —¿Por qué sobre el Mediterráneo? —Casi no hay cruceros en los puertos del Atlántico o el mar del Norte. Clima inhóspito, supongo, salvo parte de la costa española. Tengo otro listado con puertos italianos y griegos, pero hay que empezar por algo. Había algunas líneas destacadas: cruceros de magnates árabes, algunos griegos, dos estadounidenses, uno italiano. Algunos no mencionaban nacionalidad del propietario, pero sí bandera. Fechas de arribo y salida de puerto. —¿Tenemos la lista de las desapariciones? —Con fechas — Bien, estamos usando el plural. ¿Te metiste al fin en el caso, Cro-Magnon? Marcel verificó lo que ella ya sabía: los cruceros habían entrado en puerto entre una y tres semanas después de la fecha de cada desaparición y habían partido el mismo día o a lo sumo al día siguiente. —¿Tenemos la nacionalidad de los propietarios de estos barcos? —Señaló a los que sólo mencionaban bandera. 15 —Algunos colombianos, un japonés, un argentino —enumeró mientras le indicaba cada nave. —Colombianos... ¿Tendrá que ver con la forma de pago? Entraron en puerto también en fechas intermedias entre desapariciones... ¿Qué significa ese corazoncito? —Marcel señaló un nombre del listado. Estamos prestando atención a los detalles. Punto a favor. —Ése es un huésped habitual de las revistas del corazón y el jet set. Se codea con nuestra muy alicaída nobleza europea. Me hace inmensamente feliz celebrar el 14 de julio. A veces me enorgullezco del Régimen del Terror — comentó irónica—. Y en cuanto a la forma de pago, sí, podrían estar pagando en especie. —La Argentina se está convirtiendo en una etapa muy importante del lavado de dinero de narcos, después de los Estados Unidos. —Ajá, pero el crucero entró en coincidencia con las fechas de desaparición. Si hacen alguna operación económica, no es en puertos del Mediterráneo. —¿Suiza? —No podemos meternos hasta tener evidencia cierta y orden judicial. —¿No podemos registrar los cruceros? —¿Con qué motivo? ¿Sospechosos de secuestro? El escándalo diplomático sería tal que toda la PJ terminaría en la guillotina. No tenemos nada más que papeles falsos, listados de desapariciones y de barcos en puerto. No es prueba de nada. Coincidencias sin sentido. Imposible de llevar ante la Justicia. —Carajo, ¿me estás probando? ¿Qué mierda tenemos, entonces? — se puso de pie y dio zancadas por toda la habitación. Se quitó los mechones rebeldes de la frente de un manotazo y se detuvo delante de ella, con los brazos en jarras y mirándola furioso. Así me gusta. Ahora sí estás involucrado en el caso. A trabajar de verdad. —No te estoy probando. Simplemente hay que buscar la grieta en la estructura. Es lo único que podemos hacer. Sí, es cierto que no tenemos nada concreto, salvo que creo que encontré esa fisura mínima, el más delgado de los hilos de la trama... —En silencio extrajo otro disquete del maletín y lo cargó, mientras Marcel se hacía a la idea de no dormir esa noche. Eran más de las dos de la madrugada cuando Marcel miró subrepticiamente su reloj. —¿Te esperan? —preguntó Odette con tono casual. 16 —Eh, no… —Estás cansado —no fue una pregunta. —No, sigamos. Hace nada más que siete horas que estamos con esto. Ella se encogió de hombros. —Necesito ponerte al tanto de lo que sabemos y de lo que esperamos encontrar. Tenemos que actuar lo antes posible. La Brigada no quiere más desapariciones. — No querrás que duerma en el sofá – Marcel bromeó. — En el sofá, no. En el cuarto de huéspedes – no lo invitaba, se lo ordenaba. Casi se atragantó con el café al oír la última frase. Cuando se supiese, aparecería en los titulares del noticiario de las ocho del cuarto piso. Pareció que ella le leía la mente. — No te preocupes. Nadie sabe que estás acá excepto Auguste. Auguste, no 'comisario Massarino'. El detalle no se le escapó. 5 LA DÉFENSE, AL DÍA SIGUIENTE Los golpecitos en la puerta eran discretos pero persistentes. El radioreloj marcaba las 07:30. Marcel saltó a abrir la puerta para encontrarse con una mujer de unos cincuenta y tantos años, de rostro severo pero agradable. —Buenos días, teniente. La señora dejó dicho que lo despertara. — ¡Espere! – la llamó cuando la mujer daba media vuelta. — ¿El baño? La mujer sonrió y abrió una puerta frente a la del dormitorio. Marcel se duchó, se afeitó, encontró una loción que le agradó y se perfumó con cuidado. Se sentía dispuesto a enfrentar el día, cuando lo evidente lo golpeó entre los ojos. ¿Afeitadora y perfume de hombre en casa de una mujer sola? Muerto de curiosidad, abrió el placard y encontró ropa de hombre doblada en algunos estantes. Otra vez los golpes en la puerta lo hicieron saltar y cerró las puertas del placard de un sacudón antes de abrir. Estaba seguro de estar colorado como un tomate. Marguerite lo guió a un lugarcito encantador y luminoso en un ángulo de la cocina, toda acero y blanco. Odette lo esperaba sentada a la mesa, vestida tan informalmente como la noche anterior, y con el pelo todavía húmedo. —Buenos días. ¿Dormiste bien? —ella sonrió. —Espero que no hayas 17 extrañado tu almohada. — Dormí como un tronco —mintió, devolviendo la sonrisa. Marguerite, con un especial sentido de la oportunidad, apareció con el desayuno: medialunas calientes, tostadas, confitura de duraznos, leche y el infaltable café. —Mmm, mi favorita – Odette se comió una cucharadita de confitura ante la mirada reprobadora de Marguerite.— Marguerite me malcría,—ladeó la cabeza. —Está muy flaca —respondió la mujer, con cara de resignación. —El concepto de delgadez de Marguerite es un poco renacentista. Si una no parece salida de un cuadro de Rubens, está flaca —rezongó divertida. Marguerite se encogió de hombros e hizo una mueca de desagrado, pero el cariño entre ambas mujeres era evidente. Podrían haber sido madre e hija por cómo se trataban. Disfrutaron del desayuno en silencio. Marcel encendía un Gauloise cuando recordó que no había visto fumar a Odette. Marguerite le alcanzó un cenicero. —Perdón, ¿te molesta? —señaló el cigarrillo. —No. —No te vi fumar. —No fumo pero no me molesta el humo —Odette sonrió mientras comía una tostada. —Odio interrumpir, pero... —Ya sé. Para eso nos pagan. Vamos. De día el lugar se veía distinto. La luz entraba a pleno por el ventanal, dando un aspecto irreal al ambiente. El aire estaba apenas frío y perfumado. El cambio parecía haber afectado también a Odette. Sin maquillaje parecía más humana y accesible. Y también más joven. ¿Cuál sería su edad? A las mujeres no les gusta confesarla. Más de treinta, seguro. ¿Cuánto más? Se detuvo a pensar que traslucía una madurez que no era sólo cronológica, aunque el aspecto físico no la traicionara. Esos ojos de terciopelo habían visto demasiadas cosas desagradables. No era nada más la soledad lo que le daba a su mirada esa profundidad que te hacía desear ahogarte en ella. Desvió sus pensamientos hacia otra parte. Basta. Es una superior antes que una mujer. Y además… Los papeles desparramados sobre la mesa baja lo devolvieron a la realidad y tuvo un pinchacito de pánico. ¿Y si alguien se enteraba de que ella había 18 sacado expedientes? Las sanciones serían espectaculares. Había que devolver todo antes que alguien se diera cuenta. Alguien de Deontología, por ejemplo. Los perros de Asuntos Internos estaban siempre al acecho. ¿Y si a alguno se le ocurría revisar los videos del edificio? En muchos sistemas de seguridad quedan almacenados hasta que se consultan, pensó con un escalofrío. Sacudió la cabeza y juntó coraje para preguntar casualmente: —¿El edificio tiene circuito de vigilancia, no? —El edificio tiene cubiertas las dos puertas de entrada y los accesos desde ascensores y escaleras. Acá sólo tengo alarma,—Odette se encogió de hombros. —¿Para qué más? El Hombre Mosca no delinque en París todavía. ¿Qué te preocupa? — Los expedientes… ¿Sacarlos del Quai no fue un poco arriesgado? — ¿Hubieras preferido quedarte allá? — Preferiría que los de Asuntos Internos no me levantaran un sumario por llevarme documentación oficial. — ¿Vas a llamarlos y delatarme?— lo desafió. — Estamos juntos en esto. Nos van a hacer pelota a los dos. Ella levantó una ceja. — No te preocupes. Tengo un arreglo secreto con Archivos. Mañana vuelven a su cajita de cartón. — Creí que estabas en pie de guerra con Archivos. Odette encogió un hombro. — Eso dicen las malas lenguas. ¿Te molesta si escuchamos música? El negó con la cabeza y Odette conectó el audio e insertó un CD. La música dulcísima inundó el ambiente. Si algo hacía falta para que esa mañana fuera ideal, era eso. Se sintió profundamente conmovido, sin entender del todo por qué. Después de los primeros acordes reconoció el aria. —“Caro nome” —murmuró. —"Rigoletto" —añadió Odette con la sombra de una sonrisa en los ojos. Escuchó en silencio mientras fumaba, pensativo. —Era... la favorita de mi madre —Las sensaciones se le agolparon en la garganta. —Tu madre era italiana — no era una pregunta. —De Milán. Una familia bastante aristocrática, por lo que sé. Casi no los conozco. —Aspiró el humo en silencio durante unos momentos. Dolía. Después de tanto tiempo. La música lo envolvió en recuerdos. Miró a 19 Odette sin pensar y los ojos de ella lo atraparon: se volvieron cálidos y protectores, invitándolo a hablar. Sintió que podía confiar en ella. —Mi madre y mi padre... Su matrimonio fue un desastre. Nunca superaron las diferencias que los separaban. Mi padre criticaba y sospechaba de cada salida, cada llamada telefónica, cada actitud de mi madre. Creo que odiaba hasta que se comunicara con su familia, las pocas veces que ella lo hacía…Yo no me di cuenta de que eran infelices hasta que... —vaciló y continuó. —Creía que todas las familias vivían así. Cuando conocí a otras familias, comprendí. —Le dolía la garganta de la angustia. Aspiró el humo para relajarse. —Cuando mi madre decidió abandonarlo y llevarme con ella... Él intentó detenernos... —La respiración se le hizo pesada. —Yo nunca había hecho algo semejante... Levantar la mano contra mi padre... Jamás lo volvimos a ver. —¿Qué edad tenías? La pregunta le llegó desde una distancia infinita. —Dieciséis años. Apoyó los codos en las rodillas y sostuvo la frente entre sus manos. Curiosamente, sintió alivio. Miró otra vez a Odette. Los ojos de ella eran lagos serenos donde hundirse y olvidar. Se quedaron en silencio mientras la música inundaba la habitación. Cerró los ojos e inspiró profundamente al tiempo que los abría otra vez. —Los ingleses tienen una frase muy graciosa para estas cosas —sonrió, incómodo. —“Skeletons in the cupboard”. Esqueletos en el armario. De veras gracioso. —Odette se inclinó hacia adelante para levantarse. Su rostro era una máscara de placidez y se atrevió a preguntar: —¿Y tus... esqueletos? La máscara cayó por un instante. —En el cementerio. Voy a buscar café. ***** Había pensado en utilizar la música para que Marcel se relajara y poder trabajar más cómodos, pero no esperó sensibilizarlo tanto como para llegar a esa reacción. Camino a la cocina recordó los nombres del expediente del teniente. Gracias, Jean—Pierre Dubois, grandísimo hijo de puta. Gracias por arruinar la vida de tu familia y regalarle una bomba de tiempo a la Brigada. 20 Quién sabe cuándo estallará, y de qué forma. Los que estuvieran cerca no saldrían ilesos, y Marcel tampoco. Debería ocuparme de la evaluación psicológica de mis compañeros, además de la de mis criminales. —Es agradable —comentó Marguerite desde el otro extremo de la cocina. Odette la interrogó con la mirada. Marguerite cabeceó hacia la puerta con una sonrisita pícara. Odette llenó el termo con café mientras contenía una sonrisa. Marguerite es incorregible. —¿Qué hay para comer? —Pescado. ¿Le gustará? —Y a mí que me parta un rayo... Marguerite la miró con reprobación mientras ella volvía al salón con el café. ***** “Sous le dôme èpais”, de "Lakmé", flotaba en el aire. —¿Qué es? —preguntó, maravillado. —"Lakmé", de Leo Delibes. Una de mis óperas favoritas, —Odette sonrió. —Tu autógrafo para el club de fans —dijo, tendiéndole un papel. La música estaba haciéndole algo indefinible. Decidió que le gustaba. —¿Para qué la firma? —preguntó mientras lo hacía. —Mmm... Bien, deberíamos elegir un nombre con tus mismas iniciales... — comentó ella después de estudiarla unos minutos. —¿Estudiaste grafología? —preguntó incrédulo. —Parte entrenamiento, parte Universidad. Se pueden conocer muchas cosas de una persona a través de su escritura. Quiero escucharte hablar italiano. Sacudió el mentón esperando que lo hiciera. Marcel dijo un par de frases, y ella torció la boca, divertida. —Atroz. Un auténtico milanés — aprobó. —¿Cómo supiste? Que hablaba italiano, digo. —Dubois, leí tu expediente — ella movió la cabeza y se mordió el labio. Era tan obvio que se sintió un boludo. —Yo no tuve esa ventaja. Ver tu expediente, claro. Ella lo miró con calma. —Si todo esto termina bien, te voy a dejar leer mi diario íntimo. Por supuesto que me gustaría. Mantuvo la boca prudentemente cerrada. —¿Y qué más se puede saber de mí con mi firma? —Que te será más fácil utilizar un nombre falso que contenga las mismas 21 letras que el tuyo, por ejemplo. Que la Brigada no se equivocó al elegirte.— Hizo una pausa y volvió al tema del nombre falso. —¿Qué te parece... Maurizio De Biassi? —¿Italiano? ¿Con mi atroz acento milanés? — Tu acento atroz es perfecto para representar el papel de italiano residente en Francia. — Maurizio… Me gusta. Odette enchufó la laptop a una conexión telefónica que él no había visto, bajo la mesa. — El nombre tiene varias de las letras del tuyo. Hacen falta pasaporte, carné de conductor y tarjetas de crédito. Y chequera — ella iba diciendo mientras tecleaba rápidamente—. Papelería personal... Podrías dejarte la barba. Algo discreto, bien recortada. — También podría cambiar el corte de cabello. — ¿Te atreverías a cambiar de color? —¿Negro? —No; sería muy evidente y no podrías ocultar el crecimiento. No, un color ligeramente más oscuro que el tuyo, algo más... italiano. —¿ Voy a personificar a un mafioso? —dijo, divertido. —Como no sea del Clan de los Marselleses... No hay sicilianos rubios. Y no tienen nada que ver con este asunto —el tono de Odette se volvió gélido y Marcel supo que había metido la pata. —No quise parecer tonto —se disculpó como un colegial y de inmediato le dio rabia. ¿Pero por qué carajo me preocupo por no parecer un boludo? ¿Y por qué mierda no dije "boludo"? Pero la expresión de ella había cambiado y él se olvidó del asunto. —No hay problema. Gracias a Dios, las familias todavía conservan un código de honor. Estamos seguros de que no están involucrados en esto. Estoy informando que en una semana vas a necesitar la documentación que requiere fotografías. Las tarjetas de crédito y chequeras estarán listas esta tarde. Deberías practicar la rúbrica. —¿También vas a cambiar de color de cabello? — ¿Yo? ¿Para qué? Con mi tamaño puedo pasar inadvertida cuando me lo propongo. Cierto que tiene la estatura de un chico, pero no creo que pase inadvertida fácilmente. Tiene la intensidad y la fuerza de una 'prima donna', por no hablar del carácter de mierda. Massarino, te compadezco. Notó que ella lo 22 observaba con una sonrisa de Gioconda que lo hizo sentir incómodo. —Odette... Ella lo interrogó con la mirada, inclinando la cabeza. —¿Lo del diario íntimo... es verdad? —Dubois... —y el “Dubois” sonó a “qué idiota”. —Era una pregunta. Pero si existe ese diario, de veras quiero leerlo. Muero por eso. 6 LA DÉFENSE, MISMO DÍA, POR LA NOCHE Dubois se había ido después de mediodía y sobre la mesa del living habían quedado los expedientes. Mejor que los devuelva a tiempo mañana. Mientras acomodaba los papeles, un recorte de diario planeó hasta el suelo. Me estabas esperando… Le bastó con leer la fecha para saber de qué se trataba. No necesitaba traer ese expediente. Y sin embargo lo había pedido de puro masoquista. Auguste se lo había dicho: “No te hagas eso. ¿Para qué lastimarte?” . Nunca había leído el expediente y lo abrió al azar. Después de cinco minutos se recostó en el sofá y cerró los ojos. El pecho le martilleaba de angustia. Tanto tiempo había pasado y el dolor seguía siendo el mismo. ¿Te das cuenta, Auguste? No puedo permitirme olvidar. No quiero. No debo. Monjas desaparecidas en un país con una guerra no declarada, reclamos diplomáticos inútiles, condenas estériles e igualmente inútiles in absentia, la esperanza de que pudieran encontrar algún rastro, el avión, Jean-Luc despidiéndose apasionadamente, los meses desesperantes sin noticias, el regreso, la camilla que bajaron con infinito cuidado. El diagnóstico fue lapidario: síndrome de “locked-in”. "El paciente pierde el uso de todas sus capacidades físicas, conservando sólo la posibilidad de parpadear como única forma de comunicación. Pueden necesitar un respirador durante varios meses, hasta que consiguen controlar los músculos del tórax. Por lo que hemos comprobado, conservan Las facultades mentales intactas. No sabemos si conservan la sensibilidad cutánea”. El médico hablaba y ella enloquecía a medida que lo escuchaba. "Con el tiempo, algunos pacientes logran articular algunas palabras. Se produce por un accidente vascular, o una herida interna o externa en el nivel de la corteza cerebral. En el caso del inspector, el trauma no alcanzó el 23 centro del cerebro, pero rozó la corteza, causando el síndrome. No sabemos cómo ocurrió". “No, no existe ningún tratamiento, por ahora”. “No, no sabemos cuánto puede vivir en estas condiciones”. “No sabemos de ningún afectado que se haya recuperado”. “Lo sentimos mucho, señora. Podemos facilitarle literatura sobre otros casos. Si usted lo desea, puede informar al hospital los progresos de su marido. Las estadísticas son siempre bienvenidas. No hay mucho sobre el locked-in”. Aquello que había sido un hombre, su hombre maravilloso y único, era un muerto en vida, prisionero de su propio cuerpo. Aquella mente brillante estaba desconectada del mundo, imposibilitada, anulada sin esperanzas. Sólo los ojos vivían para transmitirle su desesperación. Los meses en el hospital fueron terribles hasta que consiguieron comunicarse: parpadeos cortos y largos, en el viejo código Morse. “Amor” fue la primera palabra que Jean-Luc parpadeó para ella, y lloraron juntos. Con infinita, dolorosa lentitud, le contó el horror que había visto y vivido. No una caída al azar, sino la entrenada mano de un médico a las órdenes del Brigadier. Ella lo miró sin entender. Secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones clandestinas, campos de concentración. Le llevó días interminables deletrear cada palabra. Días llenos de furia impotente. Cada vez que salía del hospital, el pecho le dolía hasta la nausea. Como ahora. Subía al automóvil y aceleraba hasta que la adrenalina la aturdía y se detenía en cualquier parte, a cualquier hora. A veces lloraba a gritos dentro del auto lanzado a toda velocidad por el bulevar Periphérique. Perdió la noción de otros horarios que no fueran los de visita del hospital. A pesar de los consejos en contra, recurrió a la embajada y encontró a una diplomática dispuesta a colaborar, una mujer de edad mediana, inteligente y hermosa, que comprendió su desesperación. La mujer la escuchó y prometió ayudarla en la medida en que pudiera. No estaba de acuerdo con el giro que había tomado el antiterrorismo en su país. El contacto tuvo un final abrupto con el suicidio de la diplomática. Un asunto pasional, dijeron los medios. Estaba segura de que esa mujer jamás se habría suicidado. Los asesinos tenían el brazo muy largo. Y Jean-Luc seguía con vida y los conocía. La PJ aconsejó trasladar a Jean-Luc a un domicilio protegido y con identidad reservada. Defendió furiosamente su derecho a visitarlo a pesar de la oposición de los superiores de su marido. La PJ accedió de mala gana, advirtiéndole que ella no gozaría de protección alguna. Pensó en mandarlos a 24 la mierda pero su hermano trabajaba ahí, así que prometió ser cuidadosa. Mi primer caso encubierto y ni siquiera había entrado a la puta PN. La casita en las afueras de París se instaló como una unidad de cuidados intensivos con custodia permanente. Ella se negó a que fuera la policía o un servicio privado: debía ser alguien de la familia. Auguste fue a Sicilia y volvió con el primo Calogero Colosimo. Calogero resultó ser un magnífico enfermero, además de guardaespaldas. Él mismo se ocupó de contratar al personal de limpieza, una enfermera de día y de cuidar a Jean-Luc como a su propio hermano. Cada noche ella corría a la casa, a dormir en la cama de su marido. “No importa que no puedas tocarme; yo sí puedo”, insistía ante la dolorosa negativa de él, y lo amaba como podía. Hasta que el deterioro físico fue tan grande que Jean-Luc no soportaba siquiera el roce de las sábanas. — Bambina, él no quiere que vengas más —le dijo una noche Calogero—. Sufre mucho. Hablamos... Bueno, yo hablo y él... Pero nos entendemos, y él quiere... que lo dejes. Corrió a la habitación gritando enloquecida. ¿Por qué le hacía eso? ¡Arrojarla de su lado como a un perro! Lo sacudió, y lo soltó cuando se dio cuenta de lo que hacía. Se arrodilló al costado de la cama. — ¡Por Dios, perdón, mi amor, perdón por favor...! “Te amo, no quiero verte más”, parpadeó él, y cerró los ojos. Después de tanto tiempo, las piezas encajaban. La perversidad y la corrupción implícitas en lo que había hallado eran enormes, inauditas, y el poder que las respaldaba parecía no tener límites. No importa; siempre existe un punto débil. No hay crímenes perfectos sino pruebas insuficientes. Pruebas perfectas, indiscutibles. No puedo darme el lujo de fallar porque cada falla nuestra hace más fuerte al enemigo. Ahora tengo unos cuantos hilos de la trama en la mano. Quién sabe hasta dónde llegaremos. Quién sabe si nos conoceremos las caras, Brigadier. Ansío ese grato momento. 7 NÁPOLES, 1950 Franco Massarino se divertía pidiendo limosna a las puertas del Teatro di San Carlo. Tan pronto como salía de la escuela pública, corría a su casa a quitarse el delantal negro y, con la camiseta más rotosa y sucia que tenía, escondida bajo el abrigo, se escurría hasta la Ópera. Mendigaba entre la clase 25 alta napolitana, que sentía particular simpatía por sus scugnizzi4 de cara sucia y ojitos alegres. Si Augusto Massarino se hubiera enterado de las actividades clandestinas de su hijo, muy probablemente le hubiera dado la paliza de su vida. Augusto era un humilde albañil, pero jamás habría permitido que su hijo anduviera por las calles mendigando como un huérfano. Su pobre Vita estaba siempre enferma: esa tos seca y persistente que le sacudía el pecho sin compasión le estaba dejando la delicada piel olivácea cada vez más transparente, así que casi todas las liras extra se gastaban en los hospitales. Vita siempre se sorprendía cuando Franco llegaba a casa con algunos billetes, acompañados de hábiles excusas: don Americo, el sastre, le había dado unas monedas por entregar unos trajes, o Gennarino, del mercado, le había regalado las naranjas que habían sobrado. Lo cierto era que en Forcella todos sabían a qué se dedicaba Franco por las tardes, y callaban por compasión a Vita y a Augusto. Si bien en algunas ocasiones el mocoso se ganaba sus liras abriendo las puertas de los automóviles que trasladaban a los dilettanti al teatro, lo cierto es que las más de las veces acarreaba los instrumentos o portafolios con partituras de los músicos de la orquesta. Éstos sentían gran afecto por Franco y con la excusa del frío o del mal tiempo, hacían pasar al scugnizzo al teatro para que presenciara los ensayos. Pocas cosas había que el chico disfrutara más que eso y más de una vez había llegado tarde a su casa por quedarse a escuchar las repeticiones de un allegro. Pronto comenzó a ir al teatro nada más que para que lo invitaran a los ensayos, y los músicos y tramoyistas se ocupaban de que Franco no regresara a su casa sin alguna moneda. Una tarde tuvo la oportunidad de presenciar desde bambalinas, un ensayo de El Corsario. Allí decidió que si algo deseaba hacer en la vida, era bailar. Ocupado en imitar los giros del bailarín, no se dio cuenta de que lo estaban observando hasta que el régisseur detuvo el ensayo y preguntó a los gritos por el intruso. Franco trató de escurrirse, pero una manita blanca lo detuvo y lo hizo girar. No entendió qué decía, pero el acento era dulce y la carita de hada lo convenció. El niño buscó desesperadamente a sus amigos tramoyistas para que lo sacaran de ahí, pero uno le hizo señas para que fuera con la joven. Milagrosamente, el francés había dejado de gritarle y se dirigió al director de orquesta, que desde el foso, le guiñaba un ojo cómplice a 4 "Ladronzuelo", en dialecto napolitano 26 Franco. Luego de unas secas instrucciones, los músicos atacaron un tema más liviano y el régisseur le indicó al mocoso que se acercara. —Vien ici! Danse! —le dijo, mientras lo animaba con gestos. Los bailarines, aprovechando el descanso inesperado, rodearon al chico y Franco pudo discernir, entre el palabrerío del francés y el miedo que tenía, un 'Avanti, ragazzo!'. "¡Adelante, muchacho!" ¡Querían que bailara! Miró hacia Visino di Fata5, y ella sonrió asintiendo. Con la desfachatez propia de la edad, Franco comenzó a saltar y girar alegremente por todo el escenario, como en un juego. Todos se quedaron en silencio, viendo lo que el régisseur ya había adivinado. —Ça va! —dijo el hombre, y la orquesta se detuvo. Nunca había visto algo parecido: el chico, que obviamente desconocía la técnica del ballet, al desplazarse y girar no había errado ni una sola vez el compás de la música. Marcaba el ritmo con sus saltitos sin errar una nota. —Comment tu l’as fait? Comme hai fatto? —preguntó, esta vez en italiano. ¿Cómo lo había hecho? Franco no sabía. Había escuchado la música y bailado al compás, como tantas otras veces allí en el teatro o en la calle, donde vivía al ritmo de las canzonette que tarareaban su padre y sus vecinos. Desde el foso, uno de los músicos gritó que el scugnizzo era capaz de bailar el Requiem de Verdi. Los hechos se sucedieron vertiginosos. Bianca Gallizia, ex prima ballerina y directora de la escuela de ballet del San Carlo, fue llamada al día siguiente para ver al muchachito. Citaron a Augusto, que acudió llevando a su hijo preventivamente de las orejas, porque estaba seguro de que el chico había hecho alguna de las suyas. No podía entender que lo que deseaban era que su Franco tomara clases de ballet. ¡Eso era de finocchi6! Además, Franco apenas hablaba italiano y si no terminaba la escuela... Bianca le prometió que el niño recibiría educación adecuada y una beca para estudiar ballet. Tuvo que explicarle al pobre albañil lo de la beca, y la directora le aseguró a Augusto que el chico podría llevar algo de dinero a su casa. Franco miró a su padre con la ilusión y el miedo en los ojos. Augusto comprendió en ese momento que estaba decidiendo el futuro de su hijo, y también tuvo miedo. Murmurando en dialecto que necesitaba pensarlo, se levantó para irse a su casa, cuando la directora lo detuvo: —Es la oportunidad de demostrar que aquí hay arte de verdad. Franco tiene condiciones, signor Massarino. Puede llegar a ser el mejor bailarín que haya 5 6 Carita de hada maricas 27 dado Italia, y será napolitano. Piénselo. Había tocado el amor propio y el corazón de Augusto. Por un instante vislumbró lo que podría alcanzar su hijo, si es que además del talento poseía la perseverancia necesaria. —No será fácil para él —comentó, acariciando la cabecita crespa. — Nunca es fácil. Para nadie, signor Massarino. Era más de lo que Augusto podía creer. Lo habían llamado respetuosamente signore dos veces. Él no era más que un albañil, pero su hijo podría ser un auténtico signore. Ése fue el argumento final que ganó su batalla interior. No le importaba el dinero de esa beca, sino que su hijo tendría la oportunidad de cambiar de vida. Pensó en Vita y al mirar a Franco, el niño le apretó la mano diciendo: —Podremos mandar a mamá a un buen hospital. Se abrazaron y Augusto dio su consentimiento. PALERMO, 1952 Antonino Vittorello era una especie de mediador entre sus belicosos coterráneos. Sin plegarse a ninguna famiglia, respetaba las secretas leyes de onore, omertà y vendetta7 que regían la vida clandestina de la isla. Quizás fuera por ello que le famiglie lo respetaban, y más de una vez había sido consejero en asuntos de importancia. Siempre se había negado a intervenir en negocios ilegales, rechazándolos con sutil gentileza, pero jamás había negado ayuda de ninguna clase a los que se la solicitaban. La società sabía que podía contar con los Vittorello porque eran gente de honor, y lo había hecho muchas veces. Los Vittorello sabían que podían contar con la società, pero se guardaban muy bien de pedir favores. Addolorata era la menor de sus hermanos y única hija de don Antonino Vittorello. Cuando a los nueve años quiso estudiar danzas clásicas, su tenacidad convenció a su padre de que quizá la niña tenía verdadera vocación para el ballet. Así, con la compañía vigilante de mamma Annunziata, Addolorata concurrió a sus ansiadas clases. Pronto demostró que no era un capricho infantil: sus profesores aseguraron a Nunzia que la niña tenía mucho más que condiciones. “Con los maestros adecuados, podrá llegar muy lejos”, les dijo la profesora del conservatorio de Palermo. El orgullo materno pudo con las prevenciones de don Antonino y así, Nunzia y su hijo mayor, Aniello, llevaron a Addolorata a dar una prueba para ingresar 7 honor, silencio, venganza 28 en el ballet del Teatro di San Carlo de Nápoles. Para sorpresa — y secreta desilusión — de su padre, fue admitida en la escuela del teatro. Nunzia no cabía en sí de alegría y envió a Nello de regreso a casa con la noticia. Don Antonino accedió a alquilar una casa en Nápoles para que no tuvieran que vivir en hoteles y pudieran estar acompañadas por alguno de los hombres de la familia. Finalmente se instalaron junto con Assunta y Gelsomino Colosimo, primos de Nunzia. Gelsomino tendría así la oportunidad de estudiar en el Politécnico de Nápoles además de cuidar a la familia. El talento de la muchacha no se hizo esperar: luego de debutar el pas—de— quattre de "El lago de los cisnes", desplazó a bailarinas de mayor antigüedad para saltar rápidamente al puesto de solista a los dieciséis años. Don Antonino se convirtió en un vehemente aficionado al ballet y el día que Addolorata debutó en Palermo sólo le faltó pararse en las escalinatas del teatro para anunciar que la estrella era nada menos que su hija. Para Nunzia, el triunfo de su hija significaba mucho más que su satisfecho orgullo de madre: Addolorata abandonaría Sicilia. Nunzia amaba su tierra con devoción, pero sabía que una mujer no tendría muchas posibilidades en una sociedad como aquélla en que vivían. Ella había tenido aspiraciones en otros tiempos, pero el matrimonio y los hijos la habían amarrado a la familia y al terruño. “Tú eres de donde son tus hijos”, le había dicho su madre, el día en que se marchó del pequeño puerto de pescadores para vivir con su marido en las tierras altas de la isla. Antonino, hijo único de un rico terrateniente, se había enamorado de la muchacha y contrarió a sus padres con el matrimonio, por lo que Nunzia se esforzó por devolver aquel amor tratando de reconciliar a su marido con sus suegros. Su encanto natural y su dulzura lograron que su adinerada familia política la aceptara, a costa de sacrificar sus deseos personales. Como buena siciliana, se sometió a la dictadura matriarcal de su suegra hasta el mismo día de la muerte de ésta. Finalmente conquistó el lugar que merecía como esposa de un Vittorello. Pero se juró que, si Dios la bendecía con una hija, ella haría que su destino fuera diferente. Dios la había bendecido doblemente, pensaba Nunzia el día en que llegó la oferta de la Ópera de París para que Addolorata se incorporara al ballet estable. Era la oportunidad de su vida: si Lola triunfaba en París se le abrirían las puertas de todos los teatros del mundo. Cuando intentó pintar a su marido el halagüeño futuro de su hija, Antonino la silenció mientras la abrazaba, diciéndole: “Ella tendrá la oportunidad que tú no tuviste”. Nunzia 29 lloró de felicidad, y no sólo por su hija: ahora sí estaba segura de que su marido siempre la había amado. 8 PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 1916 La primera imagen que conservaba de su padre era la de sus seis años. Lo había mandado llamar y su madre lo vistió en silencio y le dijo que fuera con el capataz, porque el tatita tenía que enseñarle algo. No había mujeres. Nada más que la peonada, el capataz y él alrededor de su padre, que estaba arrancándole la piel a rebencazos a un peón estaqueado frente a ellos. Desde donde estaba parado, podía ver la cara del tatita. Severa, sin pasión, sin un gesto más que el entrecejo fruncido. Los rebencazos eran metódicos, certeros. La peonada estaba en silencio, con la cabeza gacha. Algunos tenían el sombrero agarrado entre las manos, como cuando se va a un velorio. El capataz tenía la piel de indio curtida por el viento implacable de la pampa, oscurecida por el sol impío, lo mismo que los demás hombres. Menos su padre. Tenía la piel delicada, fina, "europea", aunque esa palabra la aprendió mucho después. Era bastante más alto que el resto de los hombres de la estancia, y de muchos otros que conocía, o al menos eso le parecía desde sus seis años a la altura de la cintura del tatita. Cuando creció, entendió que el tamaño es también una cuestión de memoria y perspectiva. Llegó a ser alto, mucho más alto que él. Pero a los seis años, su tatita era el hombre más grande del mundo. El mundo que era esa llanura interminable, silenciosa hasta la sordera, ominosa cuando se ponía el sol y las mujeres de la casa contaban historias de aparecidos y luz mala. El mundo que no se acababa en el horizonte porque el tatita le había jurado que sus tierras estaban más allá de donde él podía ver. ¿Cuántos días a caballo? —Muchos, —sonrió apenas su padre. —Ya va a venir conmigo, mocito. Ya podrá conocer todo lo que es suyo. Le había preguntado a su madre y ella le había dicho que el tatita tenía razón: la estancia era enorme y sus posesiones no se limitaban a ella. Mamá enumeró propiedades en lugares que desconocía. Si Buenos Aires era un espejismo lejano, París era una entelequia. — ¿Qué es París? Su madre se rió. 30 —Ya lo vamos a llevar, cuando sea más grande. Todavía es muy chiquito. — Muy gurí, como decían las sirvientas y la cocinera. No soy tan gurí si me trajeron a ver cosas de hombres, pensó. Se sintió orgulloso de que su padre compartiera con él esos momentos. Estaba castigando al peón por algo malo que había hecho. Su padre no castigaba inútilmente y cuando lo hacía, era ejemplar. Por eso los hombres de la estancia lo respetaban y le eran fieles. Con los años, aprendió que también le tenían miedo. 'Patrón', le decían. Él también le tenía un poquito de miedo, cuando el tatita se enojaba y los ojos azules le relampagueaban y la piel se le enrojecía. Nunca gritaba: te hablaba entre dientes y te temblaban las piernas. —Este hombre hizo algo indebido. —Había dejado de azotar al desgraciado y les hablaba a los demás. — Contrabandeó una mujer a la ranchada y terminó peleándose a cuchillo con uno de sus compañeros. El final de la pelea era conocido y habitual: el otro había terminado con un arroyo de sangre abierto en el vientre. —Si quieren mujeres, me piden permiso y se van a vivir en rancho aparte. Las haciendas no se mezclan. A las mujeres no les doy trabajo, salvo que haga falta en el casco. Al que no le guste, es libre de irse a otra parte. Era raro: parecía que al tatita las mujeres no le gustaban demasiado. A él sí le gustaban. El olor dulce del perfume de su madre, que se le convirtió en recuerdo demasiado pronto, cuando ella se murió de parto, en un baño de sangre que se la llevó junto con su hermana neonata. El olor a canela y especias de la negra Dominga, la cocinera. La lejía y el jabón de olor de la ropa recién lavada eran privativos de Aurora, el ama de llaves española, que comandaba al enjambre de mujeres silenciosas que se ocupaban del casco como si fueran un ejército, a excepción de la negra Dominga, que reinaba en la cocina del casco y de la ranchada. Ninguna invadía el territorio de la otra y las dos revoloteaban alrededor del patrón, siempre en silencio, en su estudio lleno de papeles y del olor a libros y cuero, mezclado con el coñac francés que el tatita tomaba frente al fuego. Fue frente al fuego y con la copa en la mano que le dijo de su madre y su hermana. No lloró porque los hombres no lloran, y su tatita lo había hecho hombre aquella tarde con la peonada. Tiempo después lo mandó medio pupilo a un colegio de curas del pueblo cercano. Los años pasaron severos entre hombres silenciosos, devotos de Dios y del vino de misa. Entre penitencias de rodillas sobre granos de arroz y comidas silenciosas en el refectorio gris y siempre frío, mientras alguien leía 31 parábolas oscuras. Pero era un buen alumno, tanto que el tata lo premió y cuando terminó, lo mandó al Colegio Nacional de Buenos Aires. Lo iba a ver una vez al mes, los fines de semana. Las vacaciones las pasaba con su padre en la estancia, aprendiendo a manejar lo que sería suyo. El colegio era el mejor que podía haber en Buenos Aires, porque se codeaba con la crema de la sociedad y la política. Hijos de políticos, militares y de la aristocracia sin títulos del país se mezclaban entre los muros del viejo convento de San Ignacio. —Usted es más y mejor que ellos —le decía su padre, sentado frente al fuego—. Quiero que los conozca desde ahora, así les aprende las mañas. Algún día, usted va a mandar. Para mandar hay que conocer bien a los que se manda, saber cuándo se premia y se castiga, y cómo. No hace falta ser milico para eso. Hay que saber, nada más. El tatita le enseñó a que no le temblara la mano ante nada ni por nadie. Ni por lástima. Respeto sí, piedad no. Lo llevó a cazar al “lión” que se estaba comiendo los corderos. El puma dio pelea, y él sintió el sabor de rematar a un enemigo fuerte y ágil. El tata lo llevó a cazar ciervos. —Mírele los ojos: parece que fueran a llorar. Ahora remátelo. Un tiro en la cabeza. Bien. No hay que hacer sufrir inútilmente. La primera vez que su padre lo llevó a París, él tenía once años. —La guerra terminó, no va a haber problemas —le aseguró. ¿La guerra? Al colegio de curas casi no llegaban los diarios. —La Gran Guerra. A nosotros no nos afectó. Más bien nos trajo buenos negocios. Nos llaman “el granero del mundo”. Y los granos los vendo yo. Es lo mismo. Igual que la carne. Que la lana o el quebracho y el tanino. Y si no son nuestros, tenemos acciones de las compañías inglesas, que es lo mismo. Comenzó a comprender lo que una vez le había dicho su padre, a los seis años. El mundo. Podía tener el mundo. Quería tenerlo. Iba a tenerlo. Su padre lo llevó a ver el original que había servido de modelo para hacer la casa de Buenos Aires y le presentó a unos amigos. De vuelta en el hotel, el tata le habló de las amistades influyentes. —No se equivoque: el influyente soy yo. Ellos son políticos. En París se enteraron de la victoria electoral. Su padre miró a Marcelo y ambos se rieron a carcajadas, sentados a una mesa de Maxim's. Qué épocas. Qué manera de tirar manteca al techo. La belle époque de verdad. Sin embargo, el tatita era moderado hasta para disfrutar. “Tenés la parquedad de 32 la gente de campo”, le decía Marcelo a su padre. Su padre no lo tuteaba. Nunca tuteaba a nadie y eso ponía una distancia difícil de cruzar. “Cuando se pone a la gente a la distancia justa la gente entiende y lo respeta. A veces, hasta se asusta un poco”, le enseñó y él fue un buen alumno. Volvieron en el Massilia con Marcelo, que venía a hacerse cargo de la Presidencia acompañado de su tímida y encantadora esposa — y ex prima donna de la lírica— , Regina Paccini. A la clase alta argentina le costó perdonarle al máximo dandy porteño su elección de una chanteuse, como le decían despectivamente las señoritas casaderas despechadas. La belle époque ya se había trasladado a Buenos Aires, que había dejado de ser una aldea grande por querer parecerse a París. Un día, la estancia le pareció detenida en el tiempo. Las mujeres habían envejecido junto con las paredes. Su padre también. —Es hora de que se vaya solo a Europa —le dijo el tata, reconociéndole la mirada de macho joven—. Cuando Marcelo se vaya, las cosas van a cambiar, me parece que para peor. No para nosotros, pero sí para los políticos y los milicos. —¿Y la gente común? Ahora es diferente. Pueden votar, elegir libremente, decidir —le preguntó al tatita. El tata se rió seco. —La gente común es como las ovejas —rezongó—. Va a donde la llevan los perros pastores, a mordiscones en las ancas. —Pero, ¿y los anarquistas? Su padre se encogió de hombros. —Socialistas de cafetín. Cantan La Internacional y La Marsellesa como si con eso alcanzara. No son nada. Dos o tres fusilamientos y se acabó el anarquismo. Y de dos o tres fusilamientos se acabó el gobierno democrático, republicano y federal, y el general Uriburu se sentó en el sillón de Rivadavia, símbolo obvio del poder. Él ya se había ido, y lo supo por los diarios. Que se siente. Que se sienten los que quieran. Europa era una fiesta. Había en el aire ese frenesí por la vida que se daba cuando la muerte rondaba muy cerca. Como los árboles frutales, que se enloquecen y dan su fruto más jugoso cuando el desierto viene avanzando. Como las viñas, que dan las mejores uvas cuanto más la tierra les niega el agua. Sus ojos ya no tenían el asombro de los once años. Todo le pareció oropel y joyas falsas. Vio al fénix alemán resurgir de entre las cenizas y a 33 Italia en el intento de reflotar el orgullo romano de los Césares. Hombres que se morían por el halago de las ovejas. Hombres que asesinaban por un pedacito de poder. Hombres que iban a mandar a las ovejas a la guerra otra vez. Él había aprendido de su padre a oler las señales. El tatita le había enseñado que el poder se maneja mejor desde el silencio de atrás de la escena. “Cuanta menos gente lo identifique como poderoso, mejor. Sólo los que necesitan saberlo. Además, el poder huele, igual que el sexo. La gente puede oler al poderoso, igual que un hombre huele a una mujer encendida. Lo huele y retrocede, porque el poder encubierto asusta más que la exhibición grosera. Deje que le tengan miedo. Problema de ellos”. Después de que las cosas se tranquilizaron en Buenos Aires, regresó. Quería volver al campo. Su padre lo esperaba en la estancia. No había ido a recibirlo al puerto porque estaba cerrando un negocio muy grande con los ingleses. A él, los ingleses no le gustaban demasiado. —A mí tampoco, pero es asunto de negocios —había dicho el tata—. En negocios, no se le mira la facha al otro más que para saber si va a respetar el contrato o no. Todo lo demás es basura. El tata había envejecido terriblemente más desde la última vez que lo había visto. Lo llamó al estudio y lo hizo sentar en el otro bergère y le ofreció una copa de coñac. Estuvieron bebiendo en silencio un buen rato, él a la espera de que su padre se decidiera a hablar. —Me estoy muriendo —le dijo al fin—. Va a tener que quedarse un tiempo en la estancia para conocer bien todos los manejos, los negocios, las operaciones, los Bancos. Tenemos Bancos, ¿sabe? Operamos con mucha gente importante. Usted se relacionó bien en el colegio y en Europa. Le sorprendió que su padre supiera lo que había estado haciendo. —Soy su padre; no nací ayer. ¿Qué esperaba? 9 CAPO CALAVÀ, FINES DE SEPTIEMBRE DE 1996 El vaporetto salió del puerto de Nápoles hacia Ischia, a la que los napolitanos la llamaban desdeñosos l'isola dei tedeschi8. No aprobaban que sus compatriotas hubieran vendido sus magníficas propiedades a pensionados extranjeros en buena posición, que elegían ir a morir a Ischia en 8 "La isla de los alemanes" 34 las termas en medio del Mediterráneo. Nada de eso empañaba la belleza del paisaje. Apenas comenzaba el otoño y las enredaderas floridas techaban las callecitas estrechas. Las calles que subían o bajaban —aunque los turistas insistían en que sólo subían—entre los acantilados que formaban toda la extensión de la isla. Aun antes de entrar en puerto, se olía el perfume de los azahares y se oía el griterío de tierra. Al atracar, una andanada de turistas ansiosos se descargó en la explanada. El griterío aumentó en proporción ofreciendo taxis, paseos, restaurantes y mercaderías varias, todas contrabandeadas. Una pasajera que cargaba una mochila pequeña, esquivó con elegancia a los voluntariosos que le ofrecían servicios de todo tipo en varios idiomas. Por fin se dieron por vencidos mientras uno murmuraba: —Chisti ammerecani ogni juorno cchiù fetenti!9 La mujer se acomodó los lentes oscuros sobre el pelo rubio desteñido, se colgó la mochila de los hombros, trepó con agilidad la empinada cuesta hacia el centro de la ciudad con paso elástico y, al llegar al piazzale, giró a la izquierda para perderse en una callecita atestada de puestos al aire libre. El gentío era una masa compacta, pero ella no tenía interés en comprar aunque los comerciantes hicieron su mejor esfuerzo vendedor. Giró en la segunda esquina a la derecha desde el piazzale y continuó su ascenso, internándose cada vez más entre los vicoli10. Alcanzó una calle elevada, alejada del centro atestado. Allí sí se respiraba la brisa marina. Fue hasta el extremo de la calle, un cul—de—sac escondido que terminaba en un mirador sobre la costa. Abajo estaban los acantilados; el punto de observación era magnífico. Dio una ojeada al paisaje y se dirigió hacia una puerta que desde el otro extremo del callejón pasaba inadvertida. Tomó una llave de la mochila, abrió y entró. Al instante, todos los olores familiares se agolparon en su nariz y se dejó llevar por los recuerdos de innumerables vacaciones durante una infancia feliz y despreocupada. —Assunta, Gelsomino, so’ arrivata! —gritó alegre, y un hombrecito bajo, de cabellos totalmente blancos y aspecto de pescador, corrió a su encuentro. —Bambina! —mientras la abrazaba y la besaba en ambas mejillas—. Macchè t’aggia fatto na’ cappa11? — El hombre le tiró del pelo. —Gelsomino! Gelsomino mio! —se rió. —Basta, basta, é ’na parruca!12 ¡Estos americanos cada día más desagradables! Callejuela 11 ¿Pero qué te hiciste en la cabeza? 12 ¡Basta, es una peluca! 9 10 35 Se quitó la peluca rubia y sacudió la corta melena oscura. Abrazados y entre risas entraron en la cocina, donde esperaba una mujer anciana y regordeta, que pacientemente limpiaba unas verduras. De solo verla, saltó gritando de alegría mientras se secaba las lágrimas con el delantal de cocina. Era bueno estar con la familia nuevamente. Sentirse en casa con mayúsculas, segura como en ninguna otra parte del mundo. Ése era “su” lugar, si es que pertenecía a alguno. Pasaron el día entre confidencias familiares. Assunta había preparado sus mejores platos y almorzaron hasta bien entrada la tarde. Alrededor de las siete, bajaron a la playa, que había quedado vacía. Todavía oscurecía temprano. Gelsomino cargaba la mochila mientras las dos mujeres iban del brazo. Se sentaron en la arena a disfrutar del atardecer, charlando animados. Cuando ya no quedaban paseantes en la playa, Gelsomino extrajo un par de prismáticos de sus bolsillos para explorar el horizonte. En unos momentos oscureció. Los tres quedaron en silencio, atentos, hasta que Gelsomino, luego de inspeccionar el horizonte con los prismáticos, comentó en voz baja: —Song’ ca’13. Unos momentos más tarde una vela blanca sobre el perfil del mar creció conforme una embarcación se acercaba silenciosamente a las costas. Un punto se desprendió de la embarcación. La mujer joven abrazó a Gelsomino y a Assunta. Se oía el golpeteo de remos contra las olas. La mujer se metió al agua hasta las rodillas para treparse al bote con un solo ocupante. Remaron juntos hasta el velero de a bordo bajaron una escalerilla de sogas. Ella trepó con agilidad, seguida del hombre a cargo de los remos. Otro hombretón de cabellos oscuros y encrespados la abrazó en cubierta. Se besaron de manera ceremoniosa en ambas mejillas y, todavía abrazados, bajaron a la cabina. —Bambina! —gritaron los demás hombres, sentados alrededor de la mesa del capitán, ya preparada para la cena. Todos la abrazaron y besaron igual que el que la había recibido en cubierta. Odette suspiró una vez más. Sí, definitivamente, era bueno estar en familia. ***** —¿Estás segura de lo que vas a hacer? —comentó Ciruccio con un dejo de preocupación. Habían navegado toda la noche con buen viento y las costas 13 Están acá 36 de la isla se delineaban nítidas en el horizonte. Odette apretó los labios. La familia estaba preocupada: no eran contactos a los que se recurría habitualmente, eso quería decir Ciruccio. —No tengo muchas salidas —suspiró. —Está bien —Su primo la tomó por los hombros y le besó la frente. —Sé cuidadosa. Estaremos ahí, pero el viejo quiere verte a solas. Horas después amarraron en un muelle privado. Los esperaban con uno de los autos grandes. Odette pensó que necesitaría ropa adecuada. No había pensado que don Mario en persona fuera a recibirla y no era cuestión de ofenderlo vistiendo un conjunto deportivo de porquería. ***** —Adelante, hija. A los ochenta y un años, Mario Varza seguía teniendo una figura imponente. Flanqueado por su hijo y sus tres nietos, en la habitación cargada de muebles y con cortinados pesados, resultaba ominoso. Mientras se acercaba al escritorio, Odette sintió los ojos de los hombres más jóvenes clavados en ella. Salvatore, el hijo mayor y único varón de don Mario; Mariolino, el mayor de los nietos, y los mellizos Andrea y Rosario. Todos de riguroso traje oscuro y camisa blanca de las marcas de última moda, ostentando gruesos anillos de sello. El rostro de Salvatore era una máscara tallada en piedra; sólo las aletas de la nariz se movieron con una pesada inspiración. 'Lujuria' debe ser el pecado capital que mejor lo describe, pensó Odette. El hombre era demasiado violento, demasiado apasionado como para suceder al viejo. Los mellizos, demasiado jóvenes: unos mocosos en traje de firma. Mariolino conservaba la expresión neutra, helada. Muy parecido a su padre, sin el halo de vicio que envolvía a Salvatore. Es él. El próximo Don Varza. No va a ser fácil para Salvatore. — Ascite14 —ordenó don Mario. Salvatore protestó, pero los nietos obedecieron silenciosamente. Pasaron muy cerca de ella, rodeándola. —Signora —saludaron con un levísimo movimiento de cabeza que ella correspondió de la misma manera, sin apartar del viejo la mirada firme. —Tienes coraje — comentó el viejo con una sonrisa cuando la puerta se cerró—. Más de un hombre ha temblado ante mi familia. —No soy hombre —habló por primera vez, sonriéndole. 14 Salgan 37 —No. —Don Mario movió la cabeza en un gesto divertido. —Siéntate y cuéntame. No supo durante cuánto tiempo estuvo hablando. Cuando terminó, se sentía exhausta, desnuda y sola. Había dejado caer todas sus defensas delante de ese hombre de la edad de su abuelo. Don Mario la miró en silencio, largamente, y la mirada se le volvió extrañamente nostálgica. —Es un favor muy grande. Odette sintió de golpe un nudo en la garganta. ¿Se había equivocado? Tragó saliva, dispuesta a levantarse aunque le temblaban las piernas. —Don Mario, La prego, no quise... —Te ayudaré, Nunziattina. Nadie la había llamado Nunziattina en años, y los recuerdos le llenaron los ojos de lágrimas. Su abuelo y sus tíos la llamaban así cuando era chica, por su parecido con su adorada nonna Nunzia. —Se lo debo a tu abuela. Lo miró entre sorprendida y curiosa. La voz del viejo de pronto se cascó. —¿Sabes? Yo... pretendía a tu abuela. Pero ella eligió a Antonino. Fue una buena elección, aunque en aquel momento me volví loco de celos. O de orgullo herido, quién sabe. Hubiera hecho cualquier cosa, cualquier cosa para tenerla, —Suspiró. —Era una mujer de coraje. No cualquier muchacha de la isla hubiera rechazado a un Varza. Y tú te le pareces tanto... Tienes el mismo fuego en los ojos... Odette bajó la mirada, confusa. La conversación tomaba un giro inesperado. —¿Crees que no me di cuenta de cómo te miraban mi hijo y mis nietos? Soy viejo, pero hombre. Caminas como ella, miras con la misma intensidad. Si yo no hubiera estado aquí, Salvatore y los muchachos estarían peleando como cabras montesas... por ti. —No soy hermosa como para eso, don Mario. —¡ Bah! Mi nuera es hermosa, la esposa de Mariolino es hermosa. Bellezas huecas, frías. Tú tienes el fuego de esta tierra aquí, —se tocó el pecho, — y aquí —señalando las entrañas—. Tu abuela hizo lo imposible por sacar a Addolorata de Sicilia, para que tuviera otra vida, distinta de la que ella conoció. Pero la sangre no se niega. Tú perteneces a esta tierra tanto como yo. Odette se sonrojó sin poder evitarlo. Don Mario continuó: —Esos ojos queman. Ese cuerpo provoca con sólo caminar. Eso tenía Nunzia. Cuando subía al mercado con su madre, la gente se detenía y les 38 cedía el paso. Los hombres se quedaban mudos de deseo y se habrían acuchillado entre ellos si alguno hubiera osado faltarle el respeto. Cuando se casó con tu abuelo, enloquecí. Podría haber arrasado la isla para tenerla, y ella me habría apuñalado en nuestra noche de bodas. Amaba a Antonino. Siempre lo amó. Con el tiempo lo entendí y la respeté por ello y ella... me perdonó. Tú eres como ella. Retiró el sillón lentamente hacia atrás para levantarse. Rodeó el escritorio enorme de caoba, caminando con una leve renquera. Acarició el cabello de Odette con dulzura. —Podrías haber sido mi nieta. Quizás hubieras sufrido menos. Odette se puso de pie, todavía sin poder hablar. —No te preocupes, Nunziattina. Mi ayuda no te traerá problemas. No podrán relacionarte con nosotros. Buscaremos los contactos que necesitas. Tengo algunos buenos amigos que estarán muy interesados en colaborar para terminar con este asunto. En cuanto a lo otro... déjalo por nuestra cuenta. Encontraremos la forma de avisarte qué estamos haciendo. —Don Mario, no tiene que hacer nada. —Esos stronzi15 no merecen seguir vivos. Los encontraremos y les enseñaremos buenos modales. —Se besaron ceremoniosamente en ambas mejillas y el viejo la abrazó contra su pecho. —Vete rápido. No quiero que mi hijo te persiga por toda la isla. Aunque si yo tuviera veinte años menos, no te dejaba salir de aquí. Afuera esperaban Salvatore y Mariolino, junto a Ciruccio y Renzo, que la habían acompañado. Don Mario la acompañó hasta la puerta llevándola del brazo. Volvieron a besarse, esta vez delante de todos. Salvatore le tomó la mano para besársela sin desviarle la mirada sombría. Mariolino le tomó también la mano, pero con el gesto correcto, sin tocarla con los labios, mientras murmuraba: —Signora. Ella aceptó los saludos con gesto. Sus primos se dieron la mano y se besaron con los Varza y finalmente se marcharon. —Andrea Varza anda detrás de Antonietta —comentó Renzo mientras regresaban al amarradero. La hija menor de Vincenzo, el menor de los hermanos de mamá y el más parecido a Lola. En la familia todos decían que el parecido entre Tonina y Odette no era sólo físico: la mocosa tenía un genio explosivo. 15 Hijos de puta. Lit: soretes 39 — E be': si a Tonina no le gusta Andrea, que ese Varza se cuide —respondió secamente Ciruccio, ocupado en conducir a toda velocidad por el espantoso camino de montaña. 10 BUENOS AIRES, 1931 Su padre se murió de cáncer, en silencio, sin una sola queja. Lo enterró en la misma estancia, detrás de la capilla, junto a la tumba de su madre y su hermana. No lloró, porque los hombres no lloran. A su padre no le hubiera gustado. La peonada lloró, silenciosa. Las mujeres no; se dieron el gusto de desgañitarse por el patrón. Se quedó en la estancia revisando papeles, aprendiendo todos los días algo más sobre todo lo que tenía entre las manos. Era monstruoso. Increíble de tan grande. Increíble lo corrupta que podía llegar a ser alguna gente que se encaramaba en las ancas del poder. “Usted no se corrompa con porquerías —le había dicho su padre, que se había negado a que le dieran la morfina que lo dejaría morirse sin sufrir—. No tome basura por estar a la moda. Que los mequetrefes y los petimetres se inyecten lo que quieran. Nosotros se la vendemos. Pero donde se come... ya sabe”. Le hizo caso y se volvió espartano como el tatita. Buscó una mujer adecuada a la vida dura de la estancia. Martita fue una buena esposa. Le dio cuatro hijas, ningún varón. Se murió tan calladamente como había vivido. Se sintió en paz en ese aspecto. No era hombre de muchas mujeres. En Europa ya se estaba cocinando la guerra. Por lo que sabía, más dura que la anterior. La Gran Guerra había sido la última de caballeros, y la que se venía sería la primera de crápulas. Problema de ellos. A veces viene bien estar en el culo del mundo, en el otro extremo del planisferio. Les vino muy bien a sus nuevos y particulares aliados. Una noche recibió un telegrama. Lo necesitaban. Había que sacar a muchos nombres importantes de Alemania, antes de que los aliados los alcanzaran. “Eso cuesta”, respondió escuetamente. El telegrama siguiente trajo nada más que un número, el de una cuenta bancaria en Suiza. La respuesta fue el nombre de un barco cerealero que anclaría en un puerto seguro. Esperaría dos días y volvería a Buenos Aires. El barco fue y vino muchas veces. Los fondos a la cuenta, también. Y las influencias. Y la información. Todo conocimiento es materia negociable. Esa ciencia nueva que estaban 40 desarrollando. Los estadounidenses se habían repartido con los rusos a los científicos italianos y alemanes que la habían formulado. Los estadounidenses habían atacado primero y la guerra había terminado. Un negocio un poco peligroso. Habría que estudiarlo. Pero los desarrollos de armas más sofisticadas, aviones más veloces, submarinos más resistentes... El cuerno de la abundancia de la industria pesada. Diversificar. Tanto en productos como en ubicaciones. No concentrar más que el poder. Los nombres que llegaron en el barco cerealero eran peligrosos. Ninguno se quedó en Buenos Aires mucho tiempo. Ayudar, sí. Hacer estupideces, no. Se dispersaron por el Chaco paraguayo, el Impenetrable argentino, la selva boliviana y brasileña. Con el tiempo, todos esos sitios se llenarían de gringuitos rubiotes y de ojos azules como el cielo, que chapurreaban un argot incomprensible, mezcla de alemán, guaraní y portugués. A los nombres les gustaban los harenes de hembras paraguayas, hermosas y bien dispuestas; en Asunción hay muy poco que hacer a la hora implacable de la siesta. Lo mismo del otro lado de las fronteras difusas de una Sudamérica que no terminaba de definirse a sí misma a la hora de los límites. Uno solo se quedó, el que se enamoró de su hija mayor, que ya pintaba para soltera. Las otras ya se habían casado con milicos y con tipos de la sociedad patriarcal que las veían como una espléndida relación con el poder. Todas parieron hembras. Dora se enamoró como una vaca estúpida del alemán, y él, que casi podría haber sido su padre, la correspondió con el mismo amor inmune a la crítica. Y tan enamorados estaban que lo sorprendieron. Puso condiciones. El nombre que llevaba él era inadmisible públicamente. Tendría que aceptar cambiarlo. Podrían arreglar eso sin problemas. Con Europa devastada, no había fuentes de información confiables. Se fraguaría toda la documentación y pasaría a ser español, de Galicia. Los celtas y los germanos tienen características físicas similares. Lo dejó elegir un nombre de la guía. Segundo: el acento tendría que borrársele de las palabras. Se solucionó con un instructor de idiomas severo hasta el castigo. Tercero, pero no se lo dijo a los tórtolos: Quiero un nieto varón. Se mordió y esperó sin demasiada esperanza. Dora, la vaca boba de Dora, y su alemán devenido gallego y en el límite de la madurez, le dieron el varón que había esperado durante veinticinco años. Comenzó a sentir una especie de aprecio por la hija que se había quedado en la estancia con él de puro soltera y por ese marido extraño que se había 41 conseguido. En secreto admitía que el mocoso le sacaba los pantalones, metafóricamente hablando. Era un ángel, como lo había soñado cada vez que cumplía sus deberes maritales con Martita. Y los ojos azules del gurí eran iguales a los de él. Como l’agua, decía la peonada. Todos, incluso las mujeres viejas de la estancia, decían que el mocoso se parecía más al abuelo que al padre, y eso lo llenaba de tanto orgullo como si él mismo lo hubiera engendrado. Marta, si vivieras para ver este nieto. Lo habríamos disfrutado. Se encontró con el recuerdo lejano y polvoriento de su mujer, recuerdo que había enterrado con ella en el mismo día y en la misma tumba. Había sido una buena compañera: callada, sumisa, siempre a la espera de sus palabras. Te quise. Me parece que te quise. Debe de ser este mocoso que me ablanda. 11 PARÍS, 1957 Los aplausos atronaron el teatro durante una eternidad, mientras los bailarines flotaban en ese Nirvana que ocurre después de un enorme esfuerzo físico y mental. Al agotamiento lo seguía siempre esa maravillosa e indescriptible sensación postorgásmica que provoca la aprobación rugiente del público. Esa noche además, aplaudían por partida doble: el Cisne de Kiev, la gran Alina Pawlowska, se retiraba de la danza. Tomada de la mano de sus partenaires, saludaba bajo una lluvia de flores que ya cubría el proscenio por completo, aunque ella no pudiera verlo por las lágrimas. Había bailado "El lago de los cisnes" no sólo con los pies sino con la vida puesta en cada paso. Su Odette había sido sublime y había arrancado lágrimas y vítores por igual. Si supieran que yo también acabo de morir. Tragó saliva para ahogar el nudo que tenía en la garganta. “¡Arriba la cabeza, muchacha! ¡El cuello siempre erguido, el talle como una vara! ¡Con gracia, con gracia!” Las instrucciones de su maestro de baile le resonaban como una cantilena y le servían para alejar otros pensamientos. Era su sonsonete privado cuando necesitaba concentrarse: “¡Arriba la cabeza! ¡Majestuosa!”. Eso, majestuosa. Y majestuosa debería ser su salida de la escena y de la vida. De la vida de Franco Massarino. Visino di Fata lo había llevado de la mano por los caminos del ballet hasta la fama y el éxito, y él había retribuido con devoción absoluta su dedicación. Demasiada devoción. No puedes seguir aquí, ragazzino mio. Nuestros 42 caminos deben separarse. Hacía apenas unas semanas que Franco había entrado en su camarín para hacerle la proposición más increíble que había recibido en su vida. —¡Visino di Fata, cásate conmigo! —le dijo con la ilusión bailándole en la cara. Alina se volvió hacia el espejo para no mirarlo a los ojos, cerró los suyos, tomó coraje y con toda la ironía y el desprecio de que fue capaz, respondió: —No estás hablando en serio, querido, ¿sí? —Alina, por favor, nunca hablé más seriamente que ahora... —¡Fuera de aquí! ¡Cómo te atreves! —Alina, te amo... —y un sollozo lo dejó sin palabras. Estuvo a punto de dejarse conmover. Hubiera sido tan fácil ceder y dejarse amar... ¿por cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos? ¿Cuántos? ¿Y después, qué? Alguna más joven y hermosa la reemplazaría y ella se moriría de dolor. No, era mejor morir ahora, antes de haber probado aquel cuerpo fuerte y dulce, aquel aliento que había adivinado, aquellos brazos que la habían sostenido en el escenario y que se ofrecían a sostenerla en la cama. Él amaba a la estrella, a la imagen que tenía de su Visino di Fata. Ella lo sabía porque ya había pasado por la misma experiencia, hacía tanto, en Kiev. Pero Rudolph no le había destrozado el corazón rechazándola. Había tomado la fruta jugosa que se le ofrecía y, a su extraña manera, la había amado. Sí, alguna vez, fue realmente feliz. Cuando Franco salió del camarín deshecho de dolor, Alexander se asomó de entre los cortinados con una sola frase: —¿Por qué? Se abrazó a su hermano para llorar en silencio. Porque lo amo demasiado, Sasha, pero no puedo decírselo. Porque lo que esperé toda mi vida llega tarde. Lloró como cuando sus padres huyeron con ella en brazos ante el avance imparable de Lenin y la Revolución. Lloró como no había llorado desde los campos de concentración alemanes. Lloró como el día en que decidió desertar para salvar a Alexander de la persecución implacable del Partido, que no aceptaba a los disidentes homosexuales. Tantas pérdidas, y ahora, la más dura de aceptar. —Madame —dijo el médico pausadamente mientras la auscultaba—, creo que... eh... sería mejor realizar unos estudios un poco más... eh... profundos. Su condición actual no me parece... eh... totalmente adjudicable al agotamiento físico. Vístase, por favor. 43 Los estudios habían confirmado lo que el médico sospechaba y no se había atrevido a decirle desde un principio: una disfunción valvular cardíaca congénita (¡Dios, cuánto palabrerío científico para decirte que vas a morirte antes de lo que creías), no solucionable mediante medicación adecuada y cuya resolución quirúrgica entrañaba ciertos riesgos (¡Basta, basta! Va a matarme de aburrimiento) aunque él personalmente recomendaba el intento... —Gracias, doctor. ¿La cirugía es absolutamente inevitable? Quiero decir, ¿qué ocurrirá si no...? —Si no se opera, Madame, bien... eh... por lo pronto, deberá abandonar toda actividad física fatigosa. —Mi actividad es fatigosa, doctor —restalló Alina con acidez. —Lo sé, Madame. Lo que estoy tratando de decirle es... —Es que si quiero vivir un tiempo más, debo abandonar el ballet, ¿verdad? Olvidarme de la escuela de danza y del teatro y vivir lo que me quede por vivir en un sillón de ruedas. —Madame, la cirugía puede ayudarla muchísimo en esto. —¿Podré volver a bailar? ¿O dirigir la escuela de ballet? —Eso no puedo garantizarlo. Todo depende de cómo reaccione su organismo. —¿Cuánto tiempo viviré si no me opero? —No lo sé, Madame. No lo sé, —el médico bajó los ojos, entre derrotado y avergonzado. Para ser una condenada a muerte, me siento bastante bien, pensó Alina de regreso a su casa. Y en definitiva, ¿no estamos todos condenados? ¿No hemos de morir algún día? ¿Y quién te dijo cuándo se ejecutará la sentencia? —Entonces vivamos, Alina —había gritado Alexander al enterarse del diagnóstico— ¡Vive, ama a Franco, cásate con él, ¡sé feliz! —No, mi Sasha. No me casaré. Tendré que ser feliz de otra forma. La felicidad tiene caminos extraños, se decía Alina mientras repasaba la coreografía con el régisseur. "El lago de los cisnes" era más que adecuado para su despedida. ¿No era ella el Cisne de Kiev? Rudolph la había llamado así, y a ella le había gustado. Entonces, estaba decidido. Pero sabía que no podría bailar la obra completa. Necesitaban encontrar una Odile: el Cisne Negro. Qué significativo, pensaba Alina, que el Cisne Negro fuera la sentencia de muerte de Odette. 44 El régisseur le habló entonces de la nueva bailarina: era muy adecuada para el papel. Alina lo supo apenas la vio bailar. Sí, esta vez el Cisne Negro no sólo derrotaría al Cisne Blanco: haría que los que la amaban la olvidaran. “Es magnífica”, comentó ella. “No tiene tu majestad”, insistió el régisseur. No; tiene la fuerza, el brío, la insolencia de la juventud, la vida. Franco mío, espero que te agrade mi elección: serán una pareja magnífica. Un año después, en el mismo escenario de la Ópera de París, luego de haber bailado un "Corsario" inolvidable, Franco Massarino y Addolorata “Lola” Vittorello, étoiles de la Ópera—Garnier, anunciaron su boda entre los aplausos y lágrimas del público. PARÍS, 1962 Franco abrazó a su mujer y la cubrió de besos. —Una bambina, amore mio! Después de tantos varones en la familia, una preciosa niñita para su preciosa Lola. No podía dejar de contarle los deditos de los pies ni evitar emocionarse al verla en el pecho de su madre. Hasta el pequeño Auguste, un poco desconcertado por el revuelo, se había acercado de la mano de nonna Nunzia a la ventana de la nursery para conocer a su diminuta hermana. El bautizo sería ocasión para una fiesta grandiosa, casi tanto como lo había sido el de Auguste. —No pensamos en el nombre, — susurró Lola cuando las visitas se fueron. Franco se quedó en silencio y con la mirada perdida en quién sabe qué recuerdos. —Me gustaría llamarla Odette. —Pensé que querrías ponerle el nombre de tu madre. Franco negó con la cabeza. Vita le había pedido expresamente que no llamara a ninguno de sus hijos con su nombre, y él quería respetar ese último deseo. Alcanzaste a verme debutar, mamá. Al menos bailé para ti una vez. Intentó pasarse la mano por la cara para detener las lágrimas pero Lola se la retuvo entre las de ella. —Es bueno llorar. —Pero es tan triste y hoy... El cáncer pulmonar se había llevado a Vita una semana después del debut de Franco como primer bailarín del San Carlo. Habían pagado fortunas por la morfina que había hecho que la pobrecita no sufriera los dolores atroces del final. 45 —¿Cómo la llamaremos? —insistió Lola para desviar su atención. —¿Annunziata, como tu madre? —No, basta de abuelos. Don Antonino había insistido en ello al nacer Auguste: "Será ciudadano francés; entonces, que tenga nombre francés”. Y aunque llevaría los nombres de sus dos abuelos porque Lola se había encaprichado con la tradición italiana, deberían escribirse en francés. Lola estaba dejando a la niña en la cuna cuando oyó a Franco decir: —La llamaremos Odette. Nuestro pequeño cisne. El silencio duró unos segundos; luego ella comentó suavemente: —La amaste mucho, ¿verdad? Franco la abrazó con fuerza, la besó y, mirándola a los ojos, respondió: —A ella la amé como un niño. A ti te amo como un hombre. Y era la absoluta verdad. ***** Odette no resultó ser el "pequeño cisne" que sus padres esperaban. No para la danza. Después de ocho años en la escuela de ballet, el maestro de danza llamó a ambos padres para decirles que, aunque buena alumna, era algo indisciplinada y él recomendaba algo un poco más enérgico. Por otra parte, su contextura física no se adaptaría bien. —Tiene la altura y el peso correctos, pero... Quiero decir… El desarrollo de la joven... —Lo que M. Bertrand quiere decir, mamá, es que los cisnes no tienen tetas —, disparó la mocosa. El maestro de danza enrojeció, palideció y asintió, y Lola se rindió ante la evidencia: Odette tenía silueta de sirena, no de sílfide. En eso, su hija se parecía más a nonna Nunzia que a ella. —Bien — filosofó Franco—, no seremos una familia de bailarines. Odette estaba feliz de abandonar la escuela de ballet más terrible del mundo, aunque desilusionar a sus padres era lo último que deseaba en la vida. Lola la abrazó diciendo que lo que su hija eligiera estaría bien para ella, y lo decía con el corazón. Así que el "ex—cisne", como la llamaba su hermano mayor, dedicó sus esfuerzos al noble arte de la esgrima. Pronto el maestro italiano tuvo más de un motivo para enorgullecerse. Odette insistía en que le enseñara a esgrimir el sable o por lo menos la espada, pero tuvo que conformarse con el florete. —¡La espada no es un arma femenina, signorina Massarino! Las damas sólo 46 esgrimen florete. —Yo no quiero ser una dama —insistió testaruda, pero el “no” fue definitivo. ¿Así que ni sable ni espada? Entonces, sólo con contrincantes masculinos. No hubiera hecho falta aclararlo: ni una sola compañera del club se atrevía con el Cisne.Un hermano mayor maledicente aseguraba que disfrutaba asustando a las chicas en la pedana. Para satisfacción de Franco, continuó con sus estudios de canto. Llevaba la ópera en la sangre y si hubiera tenido los agudos requeridos, quizás hubiera sido cantante lírica. Pero las contralto nunca son prime donne, así que desistió de ingresar al coro del teatro. De todos modos, nonno Augusto cantaba canzonette a dúo con su bambina. Después llegó la esgrima de bastón. Esta vez Lola sí protestó, pero Odette insistió en que era muy elegante. — ¡Seguro! Le dará de bastonazos a sus pretendientes “elegantemente” —, dijo Auguste, muerto de risa, y a continuación experimentó en carne propia un curso acelerado de la disciplina deportiva que acababa de criticar. —Bueno, tiene carácter —comentó Franco, tratando de contener las carcajadas mientras Lola abrazaba a los beligerantes que se amenazaban con la mirada. 12 BUENOS AIRES, 1960 El mocoso era ruidoso, por decirlo con suavidad. No había heredado el carácter de Dora, quién sabe si el de su padre. Pero su yerno era un hombre de una disciplina por lo menos tan férrea como la suya. Militar hasta la médula, el tipo de milico que él admiraba: el que cumple órdenes sin discutir, el que va primero al frente, aquel para quien el honor es lo primero que se gana y lo último que se pierde. Prusiano. De los que ya no quedan en ninguna parte. Qué se le va a hacer si los superiores le ordenaron que hiciera lo que hizo. Cumplía órdenes. Y cumplió. El mandato era expurgar la raza de las taras. Mejorar la sociedad para un futuro donde sólo dominarían los superiores. Ya lo habían hecho los griegos en el monte Taigeto. ¿O no había hablado Darwin de la supervivencia y la supremacía del mejor y del más fuerte? En lo personal, prefería expurgar la sociedad de otras lacras. Las raciales le importaban bien poco. Después de todo, la mayor parte de la población del 47 país desciende de los barcos. Hasta la peonada había cambiado. Ahora, eran en su mayoría chilotes, bolivianos o paraguayos sin trabajo. Algún changuito jujeño o salteño. El gobierno anterior había sido favorable al Eje. Inclusive tomó los modelos fascistas y los adaptó en su propio beneficio, con resultados espectaculares: movilizó a la gente del pueblo de una forma que ni siquiera recordaba haber visto en el gobierno de Yrigoyen. Las ovejas estaban contentas. Baa, baa. Perón era un mago de la política y del manejo de masas. Impresionante. Casi parecemos hermanos, —pensó sonriendo.— Sólo que a mí el halago del público no me gusta ni me preocupa. Se había metido en el bolsillo a sus compañeros milicos, a los politicastros, a la gente común, con planes de gobierno que tenían más de treinta años de antigüedad y que él presentaba como la revolución social argentina. Un maestro. Un Maquiavelo criollo. Su único problema era que le gustaba demasiado figurar. A la larga, eso es malo. Y la mujer no era la Pacini. Regina había sido prima donna y había renunciado a todo por amor. Inclusive perdonó los desplantes groseros de las damas porteñas y fue para su marido refugio y consuelo cuando se acabaron el esplendor y la plata. Ésta no había sido nada, y ahora era todo. La habían despreciado y ahora la odiaban, y ella se daba el lujo de devolverles el odio y el desprecio. Llegó a sentir una cierta admiración por ella, mezclada con lástima. Él le había entrevisto esa desesperación que traen las enfermedades mortales. Las ovejas la habían canonizado en vida. La oligarquía la hubiera quemado viva en la plaza de Mayo. Los milicos querían comérsela viva porque era el instrumento de la derrota del ejército a manos de las ovejas. Él sabía lo que le pasaba: el poder. La estaba consumiendo porque ella no estaba hecha para el poder. El marido la manejaba con maestría. Era su mejor herramienta política. Pobrecita. Hasta después de muerta, el Partido la esgrimió como bandera y tapadera de las más bajas ambiciones. Malo. Muy malo. Y tan malo fue que en el ’55 bombardearon la plaza y los viejos conocidos se sentaron otra vez en el sillón. No lo sorprendieron. Nunca lo sorprendían esas oscilaciones violentas de su país. La historia lo tenía acostumbrado. Seguían buscando a un caudillo, al padre que los había dejado guachos en algún momento de la colonización cruel. Alguien le ofreció el puesto y se negó, como siempre. Mejor así, porque estos milicos no son los de antes. Se habían vuelto ansiosos, buitres 48 peleándose por carroña. Mucho tiempo sin hacer nada, sin enemigo real, y empiezan a dibujarse enemigos imaginarios entre ellos. Se despedazaron en gobiernos de facto y seudoelecciones que terminaban con el presidente de turno arrasado por un nuevo gobierno de facto. Las botas, las charreteras y las jinetas iban y venían. El poder seguía estando en el mismo lugar de siempre. Y así se lo explicó al nieto, a su heredero. Quería enseñarle como su tatita le había enseñado a él. No con los rebencazos en el lomo de algún desgraciado, porque las épocas habían cambiado, pero sí con el mismo rigor y severidad, para que se le fuera templando el carácter en la moderación. No se puede manejar tanto poder si no se tiene moderación. El mocoso era demasiado indisciplinado. Culpa de la madre, que lo malcriaba hasta el hartazgo. Hijo único varón, único sobrino y primo bonito y seductor entre miríadas de tías, primas y amigas levantiscas, era la atracción social de cada fiesta de cumpleaños. — Lo están arruinando —le dijo a su yerno—. Mucho mujerío revoloteándole alrededor. Tendría que ocuparse usted en persona de enderezarlo un poco. El yerno escuchó y obedeció y se encargó de impartirle educación prusiana al crío. Se excedió en el celo y lo metió en el Liceo Militar. No le gustó mucho, pero era el padre. Todos, incluso él, creyeron que eso lo cambiaría. El tiempo demostraría si habían acertado. ***** Un mes después del nacimiento de su nieto, Elías Ortiz, el capataz, le pidió permiso para conversar con él. Lo recibió en su estudio de la casa grande, con el fuego encendido en el hogar de mármol italiano que su tatita había hecho traer de una villa en las afueras de Perugia, que había comprado en uno de sus viajes. El hombre estaba serenamente impresionado por el lugar. Claro, el escritorio monumental imponía respeto. Los bergères delante del fuego se prestaban a confidencias que el capataz nunca podría oír. La biblioteca severa y oscura tenía libros que él nunca sabría qué decían. No era su intención asustar al capataz, porque era un hombre de valía y confianza, sólo que no tenía otro lugar donde recibirlo y hablar tranquilos y sin interrupciones. Ni las hijas se atrevían a entrar cuando el tatita cerraba la puerta. Lo hizo sentar del otro lado del escritorio, en el sillón de las visitas, mullido 49 y forrado en cuero finísimo. El capataz se sentía incómodo por tanto cuero delicado y tanta alfombra. Era un hombre de campo, duro y seco como la tierra del monte. —Lo escucho, Ortiz. —Patrón, se me murió la Rosalía. Ya sabía, y Ortiz sabía que él sabía, pero de alguna manera hay que empezar a hablar. La mujer se le había muerto de un derrame cerebral. Una aneurisma, dijo el médico del pueblo; demasiado tarde para hacer otra cosa que el certificado de defunción. Se cayó muerta delante de la cuna, antes de levantar al crío para amamantarlo. Se dieron cuenta de que pasaba algo por el llanto desaforado e interminable. —Yo no tengo a nadie, patrón. Usted ya sabe. Le ofreció criar al mocoso en el casco. Ortiz se lo merecía. Tendría la misma ama de leche que su nieto, porque a Dora se le había cortado. —Patrón... —Al capataz se le iba la voz. —Yo... tenía pensado algo más para este hijo. Yo... junté la plata, ya sabe, no me gusta tirarla por ahí en pavadas... Quería que tuviera educación. —Intentó hablar y Ortiz lo atajó. — Yo le agradezco lo que usted hizo por mí todos estos años, lo que va a hacer por él, pero... quiero algo mejor para él que... —Que la estancia... —No, que la estancia no. Que la vida acá, sin conocer más que el horizonte muerto de la pampa. Sin haber visto alguna vez el mar. Otras tierras. Otra gente. Si después quiere venirse para acá, que venga. Yo estoy orgulloso de lo que soy. Pero los tiempos son diferentes. Yo había soñado algo para él. —Cuénteme... —Se arrellanó en el sillón, extrañamente conmovido por ese hombre mitad indio, mitad mestizo que tenía aspiraciones de volar más alto que el cóndor. Lo conmovió verle los ojos color café, casi negros, llenos de ilusión contenida. Ortiz le contó su sueño y él le dijo que sí. —Gracias, patrón. ***** Su nieto estaba decidido a no hacerle la vida fácil al “criadito”, como le decían cariñosamente y sin desprecio las mujeres de la casa. Él había intentado explicarle. —"Criado" no quiere decir "sirviente: es su hermano de leche. Háganse amigos, crezcan juntos. Si es usted el que va a mandar acá algún día, ¿cuál es 50 el problema? No había caso. Los mocosos se hacían la vida imposible mutuamente y su nieto era el provocador, a sabiendas de que nadie lo reprendería, salvo su abuelo. —¿Me puede decir por qué no le gusta? —Porque es un guacho de mierda... —respondió contestón el mocoso, y él le atizó un sopapo en la boca que le hizo sangrar el labio. —Para que aprenda, guacho es uno que no tiene padre, y José tiene padre y madre, igual que usted. Y no me diga malas palabras. —¡Vos porque lo preferís a ese negro! —gritó ofendido y rabioso el crío, y salió corriendo. Habrá que enderezarle el temperamento a este gurí. Vamos a tener que hablar mucho, el padre y yo. Esto no me está gustando. Vio a José, parado en la puerta de la cocina, callado como siempre, los ojos negros muy abiertos, mirarlo con un amor y una devoción que nunca nadie le había dedicado. Ni siquiera sus hijas. —Tatita... —Camine a tomar la leche. 13 BUENOS AIRES, 1972 —Dale, viejo, contame. Dale. —¿Que querés que te cuente? —La verdad. Su padre se quedó mirándolo fijo, sin expresión. Lo había despertado en medio del sopor de la siesta para preguntarle, porque no aguantaba más la curiosidad. Venía vigilándolo desde hacía rato, desde la primera vez que lo oyó hablar en sueños. Su madre le había contado que su padre era español, que había venido de muy chico y que sus abuelos paternos habían muerto hacía mucho. Pero había algo en él que no lo convencía. Buscó en la caja de madera donde Dora guardaba los papeles de la familia y encontró la partida de nacimiento y la legalización del consulado. Las actas de defunción de unos abuelos que no conoció. Qué raro. Parece que me lo hubieran puesto adrede. Cuando observaba caminar a su padre por el campo, porque era el capataz desde que Ortiz se había muerto de un ataque al corazón, sentía en las entrañas que había algo más detrás de ese porte que hacía derretir por igual a 51 las chinitas y a las nenas bien de sus primas. La forma en que se paraba, muy derecho, la cabeza erguida. Cómo se ponía el rebenque debajo del sobaco, o se azotaba descuidado las botas. Eso no era de gallegos. No de los gallegos que conocía. Un día, ya en el Colegio Militar, vio a un tira de los de verdad, con charreteras y soles, que hacía lo mismo: se fustigaba indolentemente las botas de montar, lustrosas como cucarachas. Las botas que los cadetes de primer año limpiaban con esmero digno de sirvienta. Milico. Mi viejo también es milico. ¿Por qué no me lo dijo? Y ese verano, aprovechando que su madre estaba en Punta del Este con las hermanas menores y las sobrinas, se dedicó a espiar a su padre, y lo pescó de la forma más increíble: hablando en sueños. Una lengua dura, en la que todo sonaba como órdenes. Lo había oído tantas veces que tenía que ser verdad. Y además estaba lo que pasaba de noche, con su madre. La primera vez, él tenía seis años y se asustó, pero no se lo contó a nadie. Se metió en la cama a llorar de miedo. ¿Y si papá venía y le hacía lo mismo, por espiar? Durante varios días se despertó en medio de la noche, asustado, y la Felisa tenía que meterse en la cama con él para que se durmiera, abrazado al cogote de la negra como una garrapata rubia. Pero la curiosidad lo estaba matando, así que volvió a espiar. No una vez; muchas. Un día se dio cuenta de que ya era grande, porque la Felisa estaba en la cama con él para hacerlo dormir y le sacudió un chirlo. “Mocoso de porquería, te voy a enseñar a hacerme chanchadas”, le dijo. Nunca más consiguió que la negra lo hiciera dormir. Tenía casi diez años. A los once, las hijas de los puesteros de la estancia se ponían coloradas cuando lo miraban pasar, junto a su padre, recorriendo el campo a caballo. No en tractor, o en camioneta. A caballo. A su padre le gustaba más, y a él también. Disfrutaba de azotar al zaino brioso que le había regalado el abuelo para su último cumpleaños, sentirle el lomo transpirado debajo de las bombachas cuando montaba en pelo, el viento zumbándole en los oídos. Se dio cuenta de que le gustaba que las chinitas se sonrojaran con él lo mismo que con su padre. A los doce, una paraguaya que hacía poco trabajaba en la casa de Buenos Aire, dulce, perfumada y caliente como las siestas en Asunción, le enseñó a conocer a una mujer. Alcira era llena, de ojos grandes y oscuros, y un pelo largo que lo acariciaba cuando ella se lo montaba. Alcira era el paraíso. No había dejado de espiar a sus padres en todo ese tiempo, y quería probar con Alcira. Una tarde en que estaban solos, su madre en casa de una hermana 52 en un “beneficio”, como les gustaba pasar las tardes de fin de semana, y su padre de vuelta en el campo, decidió intentar. —Quiero hacerte algo nuevo. Ella se rió con esa risa que parecía el agua de un arroyo, el acento guaraní golpeándole las palabras. —¿Algo nuevo? ¿Qué me vas a enseñar que yo no te haya enseñado primero? —A tenerme miedo. Y Alcira le tuvo miedo. Estaba tan linda, así asustada, llorando, el pelo arrastrándose por el piso. Se arrodilló y la besó, como había visto a su padre hacer con su madre. —¿Me tuviste miedo? Ella sacudió la cabeza diciendo que sí, sin poder hablar a causa del hipo que le había dado el llanto. —¿Pero te gustó? —No sé... —lo miró entre enamorada y alucinada. —Tenés que saber. Decime. Y Alcira aprendió a saber. Su patroncito rubio y dócil, ávido de conocimientos de cama, se le había convertido en uno de esos gringos crueles que se habían venido a poblar las selvas apocalípticas de su tierra natal. Ella lo quería pero le tenía un miedo terrible cuando le veía en los ojos esa locura salvaje. “Me vas a matar”, le decía, y él le respondía que sí. Y tenía nada más que catorce años, y ella, casi dieciocho. —Contame —insistió ahora ante su padre. —Vamos adentro. Su padre se sentó en la biblioteca, se sirvió un whisky y le ofreció uno. Nunca lo había hecho antes. Bueno, ya tengo dieciséis, qué carajo. Además, en el Colegio se las arreglaban para contrabandear alguna que otra botella. También contrabandeaban merca, pero eso era una reverenda mierda. Alcohol puede ser, de vez en cuando. Merca, ni loco. Lo escuchó hablar lenta, muy lentamente, casi con dolor. —Yo era militar de carrera —le dijo—. Pero, hacia el final, las órdenes las daban la Gestapo y los SS. Inútiles de mierda, estúpidos incompetentes y burocráticos. Nosotros éramos la gloria del Reich: el ejército, la aviación, la marina. Ellos arruinaron todo y nos hundieron. Tuve que cumplir órdenes. Para eso me habían entrenado. Estuve a cargo de un campo, durante un tiempo, casi al final de la guerra. Indigno de un soldado, pero eran las 53 órdenes. Algunos de mis compañeros torturaron. Yo jamás toqué a un prisionero. Tomaba testimonio de las declaraciones, como testigo y como oficial superior a cargo. Firmaba las órdenes de disposición final o de traslado de los contingentes de prisioneros a otros campos. Cumplí con lo que me dijeron que hiciera. Él se quedó callado, tomando el whisky, mientras su padre hablaba. El tono de voz era orgulloso, digno de un oficial que se ganó las medallas en cumplimiento del deber, aunque le dijera que no había estado de acuerdo con sus asignaciones en los años finales de la guerra. Había algo que no cerraba. Si nunca tocaste a un prisionero, papá, ¿qué pasa con la vieja? Su madre había sido muy hermosa pero estaba un poquito envejecida, un poquito gorda, un poquito descuidada. La visión terrible de sus seis años se le cruzó como un relámpago y comprendió al mirar por encima del cristal, los ojos azul lapislázuli del otro sentado frente a él. Su padre caía en éxtasis de violencia, tanto que estaba a punto de matar a su madre cuando se descontrolaba. Lo sabía porque había oído las amenazas, los ruegos, los golpes, los gritos de dolor y de placer. Porque su madre gozaba. Más que Alcira, que le tenía demasiado miedo para relajarse. ¿Instinto de conservación, que le dicen? Sintió más curiosidad y finalmente hizo lo que nunca había hecho hasta entonces: revisar los cajones de su madre. Guacha; ahí está la merca. Mamá se cayó del pedestal, más abajo que papá. Bueno, papá nunca se cayó; yo lo bajé. Probó con Alcira y dio resultado. Muy buen resultado. Lástima que un día la turra se enganchó con otro tipo, bastante mayor que él, y le dijo que se había acabado. Ella se quería casar, y con él eso no se podía. Él era el patrón. Se volvió loco. “¿Así que soy el patrón? ¡Aprendé, entonces!”, le gritó. Le dio tantos rebencazos por el lomo que le sacó sangre. La sangre lo enardeció más y la montó ahí, en el piso, como a un potro al que hay que domar. Ella gritó y gritó hasta que se quedó ronca. Los gritos lo excitaron y siguió. A los diecisiete, no parás ni para respirar. Alcira se escapó de la casa. Al principio pensó en seguirla y matarla, de puro gusto, pero cambió de opinión. Me estaba aburriendo. Y el campo está lleno de chinitas calientes y ansiosas porque el patroncito les haga un gringuito. Y mis primas tienen amigas que se mueren por probar emociones fuertes con el único macho joven de la familia. Había encontrado una droga mucho más fuerte que cualquier frula: el poder sobre otros. De sexo y castigo, como había probado con Alcira. De placer y 54 dolor, como le habían mostrado las putas de las amigas de sus primas. De conocimientos indebidos, porque ahora su padre y su madre estaban en sus manos; su padre. por haberse corrompido en cumplimiento de sus órdenes; su madre, por haberse dejado corromper, drogona viciosa y caliente detrás de su criminal de guerra. Poder de vida o muerte. La lección que su abuelo quería enseñarle, él ya la había aprendido. 14 PARÍS, 1980 Cuando Auguste anunció que ingresaría a la Policía Nacional, sus padres se miraron y se sentaron a hablar muy en serio con su hijo mayor. Franco y Lola eran franceses por adopción; la República les había otorgado la ciudadanía como reconocimiento por ser figuras de la danza nacional e internacional, con una prolongada residencia en Francia. —Pero yo sí soy francés, papá. ¿Qué problemas podría haber? — Figlio mio —había dicho Franco —, la familia de tu madre es siciliana; tu madre nació en Sicilia, y tu abuelo Augusto y yo somos napolitanos. ¿Crees que la policía no podrá averiguarlo? Además, tienes tu carrera de abogado. Creímos que querrías ingresar en algún estudio importante. Tuviste buenas ofertas... — Papá, no tenemos nada que ocultar. Quiero decir... —Un momento, Franco, Auguste tiene razón, — Lola saltó. — Nuestras familias no tienen nada de reprobables. Estoy más que orgullosa de ser quien soy y tú sientes lo mismo, ¿cierto? —El orgullo familiar no tiene nada que ver. No quiero que Auguste se ilusione con algo que quizá no resulte. Además, a la familia podría no gustarle... —¡Franco! ¡Vivimos en Francia, con hijos franceses, y con uno que desea servir a su país! ¿A mí qué me preocupa lo que puedan pensar los amigos de mi padre? ¿Crees que a mi padre le importaría lo que ellos pensaran de su nieto, si hace algo honesto? Nonno Augusto entró desde la cocina, devorando a conciencia una porción de provolone, e interrogó con la mirada a Odette, a la vez que alzaba el mentón y juntaba los dedos de la mano izquierda en un significativo montoncito. —Auguste quiere ser policía. 55 — Ohe! O'scugnizzo más famoso de Nápoles va a tener un hijo sbirro16! ¡Ja! ¿Te van a dar una moto? —dijo el nonno mientras palmeaba el brazo de su nieto. Auguste había alcanzado un incómodo metro ochenta y siete como para que nonno y papá le palmearan el hombro. —Pregúntale, pregúntale a tu padre cómo se divertía con sus amigos cuando Antunino u'pazzo17 esquivaba a la policía con la moto,—se jactó el nonno mientras volvía a la cocina por un vasito, sólo un vasito, ¿eh?, de Chianti — ¡Papá, cuidado con el queso que te sube la presión! — advirtió Lola y aterrizó sobre la información —¿Qué? ¡Espera, papá! ¿Qué dijiste de Franco y Antonino? — Ecco pecché m’bevo o’vino18. El provolone se come con vino y el vino es bueno para el corazón... ¡Antunino era el rey de la casba de Forcella! —¡Así que eras amigo de Antonino! —exclamó Lola, mirando a Franco entre ofendida y divertida. — Un momento, Lola, yo era un mocoso, y Antonino tendría veinte o veintidós años... —¡Y te atreves a hablar de mi familia! —¡Yo no dije nada de tu familia! Lola emprendió el camino de la cocina con gesto de prima donna ofendida mientras Franco la seguía disculpándose a los gritos. Nonno Augusto comentó a sus nietos: —O 'ccapite pecché l'opera è italiana19? —Le tiró de las orejas a Auguste, que se había sentado para reírse —Policía, ¿eh? ¡Y con la moto! —No, nonno —riéndose todavía—. Sin la moto. Quiero ser oficial, hacer carrera. —¡Un figurone! ¡Ja! ¡Como los que vinieron a husmear cuando nos robamos el acorazado americano en la guerra! Nunca les conté, ¿eh? Papá era un bambino... Auguste se salió con la suya e ingresó en la Escuela Superior de Policía. Una carrera brillante para un abogado brillante. Y con el respaldo de uno de los mejores, el inspector Jean-Luc Marceau. A los treinta y cinco años, Jean-Luc se había ganado el respeto de superiores y subordinados. Solterón empedernido por propia definición, juraba que el matrimonio era un impedimento para la carrera policial, aunque la prolífica PJ20 se empeñara en cana Antonino el Loco. Delicuente napolitano de los años '40 y '50, que huía de la policía en moto 18 Por eso tomo vino 19 ¿Entienden por qué la ópera es italiana? 20 Police Judiciaire— Policía Judicial 16 17 56 demostrarle lo contrario. Auguste se fascinó desde un primer momento con el inspector, pero el flechazo fue mutuo. Jean-Luc Marceau había estado a cargo de la investigación de rutina de la solicitud de ingreso en la fuerza, y apasionado él mismo por el ballet, había descubierto con deleite a la familia Massarino. Nunca hubiera relacionado al novato con las étoiles de la danza. Más una hermana menor en la carrera de Psicología. Por alguna razón inexplicable, Marceau se tomó muy en serio la investigación de antecedentes y con ese pretexto, se paseó algunos días más de los necesarios, por los pasillos de la Facultad de Leyes y de la de Psicología. No contó con que una estudiante en particular notara su presencia ajena al ambiente académico y desconfiara. Tampoco contó con que esa estudiante advirtiera que el extraño había aparecido por las calles del barrio de los Massarino. Una tarde, cuando Odette regresaba de sus clases de esgrima, cargada con la bolsa de floretes y bastones, textos y material de estudio, el interesante extraño —bien, se puede ser un criminal y tener buena facha; la cátedra de Psicopatología había dado varias clases sobre el tema — apareció, caminando “casualmente” —casualmente una mierda, pensó Odette— por su calle. Sin poder evitar que el corazón le saltara un latido, apretó el paso, pero el extraño la alcanzó sin esfuerzo. Muy gracioso, DosMetros, con esos zancos... —Perdón, señorita, no conozco la zona y me extravié. ¿Sabe dónde estamos? —Lo oyó apurar el paso mientras abría el cierre de su bolso y empuñaba el bastón de caña. —¡En París, imbécil! El bastón relampagueó fuera de la bolsa y sacudió los zancos del gigante con una magnífica parada en cuarta. Mientras el grandote se quedaba sin aliento por el golpe, Odette corrió hasta la puerta de casa, batiendo su propio récord de velocidad con sobrecarga de libros. Entró en la casa sin respiración y corrió a su cuarto. El corazón le saltaba como loco y casi no podía hablar. Dios, estuvo cerca. ¿Me habrá visto entrar? En un segundo, todos los comportamientos patológicos que conocía desfilaron por su mente. ¿Se lo cuento a Auguste? ¿Y si se ríe de mí?A la mierda, soy grande y puedo defenderme sola. Se tiró en la cama. Ah, un poco más de aire... Un criminal interesante. ¡Mi primer caso real de 57 psicodiagnóstico! Pasaron unos días y los exámenes la hicieron olvidar el incidente hasta que un jueves, cuando ya oscurecía, creyó ver a su delincuente favorito en un auto estacionado a las puertas de la universidad. Se le aceleró el pulso; caminó dos o tres cuadras en el sentido opuesto al tránsito y retomó la calle que la llevaba al club, y entonces vio al automóvil girar en la esquina que acababa de cruzar. Llamó un taxi y volvió a casa. Dos días más tarde el automóvil apareció de nuevo: esta vez era temprano y lo vio claramente. Esto se está poniendo serio. ¿Hablo con Auguste? No, voy a resolverlo sola. ***** Jean-Luc se derrumbó en el sillón de visitantes del despacho del comisario SaintClaire. —Tengo un problema. SaintClaire lo miró por encima de sus anteojos de medio marco. — ¿Qué? —Ah, nada relacionado con un caso. Es... personal. Ajá, tiene un problema personal. SaintClaire movió la cabeza y se repantigó en su sillón. Polleras. Era hora. Demasiado tiempo soltero y comienzan a ocurrírsete cosas raras. No es que te falten oportunidades. Si yo tuviera tu facha, no perdería el tiempo... —Investigué los antecedentes de Massarino y... —¡Jean-Luc! —se sobresaltó SaintClaire—. ¡Dijiste que eran impecables! —¡Sí! Pero cuando hice la investigación... bueno, ya sabe: dónde estudió, su familia, dónde viven... —Rutina, sí. ¿Qué? —Tiene... Es decir, la hermana... eh... una mocosa de diecinueve años, pero... SaintClaire se removió en el asiento, sin saber si reírse a carcajadas haría sentir peor al inspector, así que apretó los labios. —Jean-Luc, como padre de cinco mujeres puedo jurarte que ninguna hembra de la especie de más de nueve años es una mocosa. Están todas en la Guerra Santa. —¡Pero me estoy portando como un boludo! La seguí hasta su casa y... ¡me cagó a palos! Las carcajadas de SaintClaire fueron tan contagiosas que hasta Jean-Luc terminó riéndose de su desgracia. —Jean-Luc, te hiciste amigo del hermano, ¿eh? Y Massarino te tiene en gran 58 estima. Que te invite a la casa. Son italianos y eso les gusta, la comida en familia y con amigos. Quizá puedas devolverle el golpe a tu pequeña amazona. Eh, no un bastonazo —risas—, me refiero al factor sorpresa. ***** Odette oyó a su madre discutir el menú de la cena con Marguerite, sin prestar mucha atención. —Mañana por la noche, hija, ¿estarás en casa para la cena? Un amigo de tu hermano, un inspector... —Sí, mamá. Cocinen algo rico. No importa si es el mismísimo comisario Maigret con tal de que hagas struffoli21. Volvió a su casa muy temprano; estaba preparando un examen y no había ido a la práctica de esgrima. Picoteó los struffoli a escondidas junto con nonno Augusto y se chuparon la miel de los dedos entre risitas. "Hay que esperar que vengan figuroni a casa para que tu madre haga struffoli”, había protestado el nonno. Lola y Franco estaban muy arreglados. Bah, papá y mamá siempre están bien. ¿Tan importante es el tipo? ¿Un viejo carcamán que ayudaría a Auguste en sus ascensos? No era el estilo de su hermano. Adoraba al grandote, cosa que él retribuía con absoluta idolatría por su Cisne. Llamaron dos veces y luego oyó la llave en la cerradura. Era Auguste. Desde la planta alta escuchó las presentaciones. Un timbre de voz le sacudió las entrañas. Dios, ¿dónde lo oí antes? Le saltaron dos latidos. ¡Esa voz! Jamás olvidaba una, gracias al oído magníficamente educado por años de canto. —¡Odette! —Era mamá. Se miró al espejo y estaba pálida. El nuevo corte de pelo le afinaba la carita y le enmarcaba los ojos. “Destácalos siempre, bambina. Son lo más bello de tu cara”. Carajo, para qué me habré maquillado. A ver si ese se cree que… Mamá llamó de nuevo. No había tiempo de lavarse la cara. —El inspector Jean-Luc Marceau. Mi hermana, Odette —Auguste la presentó, mientras ella entornaba los ojos al darle la mano. —Buenas noches. —Cuánta buena educación. Pura hipocresía. Hola, rata. ¿No serás un caso de doble personalidad? Durante la cena, DosMetros se mostró encantador. Hasta sabía de ballet, qué desfachatez. Los padres de Odette, por no hablar de Auguste, estaban 21 Pequeños frutos de sartén amasados con vino y bañados en miel, tradicionales en Navidad 59 fascinados mientras ella recorría el repertorio de insultos sin decidirse por ninguno. Insecto. Rata. Comió en absoluto silencio, y cuando Lola se levantó para traer el café y los struffoli, la rata comentó: —Casi no recuerdo su voz. —Tiene muy mala memoria, inspector —le soltó en su más aterciopelado tono de contralto. Él se quedó helado mientras ella disfrutaba de la estocada. —Le dije “buenas noches”. Coupé. Finta y contraataque impecables. Jean-Luc acusó el golpe con una sonrisa. Touché. —Mmm, ¿qué son? —Struffoli, y se comen con la mano. Así. —Tomó dos o tres y se los metió en la boca, para luego chuparse la miel de los dedos, uno a uno, con los ojos entrecerrados clavados en él. Simone Signoret estaría orgullosa de mí. Me falta el cigarrillo. DosMetros continuó comportándose como un par de la corona británica, sin aludir al patinazo de momentos antes. Cuando se marchó, se inclinó hacia ella para saludarla. —Buenas noches, Scaramouche. La última palabra fue casi inaudible, sólo para sus oídos. ¿Lo diría por el espadachín? Sonrió contra su voluntad. Me encantó esa película... —Mitad escarabajo, mitad mosca —dijo él, más bajo que antes. Sonrió y se fue. Escoria. Subió hasta el estudio y trató de desencajar la mandíbula al cruzarse con nonno Augusto. Desde el pie de la escalera, el nonno canturreaba divertido: “Lo sai che i papaveri /son alti, alti, alti / se tu sei piccolina /che cosa ci vuoi far!”22. —¡Abuelo! —gritó, ofendida, y se encerró con sus libros. Durante los tres meses siguientes no supo nada de él y eso la irritaba. Por fin, una tarde lo encontró apoyado en su auto a las puertas del club. —Hola, Scaramouche. —Hola, Maigret ¿Por qué no puedo decirte todo lo que había pensado, estúpido psicópata fanfarrón? —¿Puedo invitarte con un café? Sin bastones ni floretes, en lo posible. —Mmm... sí — contestó, encogiéndose de hombros. ¡Sí! ¡Le dijo que sí! ¡Dios, estaba completamente loca! 22 "sabes que las amapolas /son muy, muy altas/ Si tu eres pequeñita/ ¿qué le vas a hacer? 60 —¿A algún lugar en especial? —preguntó él mientras se sentaban en el automóvil. —A donde te quepan las piernas, DosMetros. —Uno noventa y tres, Scaramouche. —Ella lo miró con ferocidad. —Paz. Por favor. Fue una tarde increíble, seguida por otras cuatro más, hasta que Jean-Luc le dijo que no podría verla por un tiempo porque estaba trabajando en un caso. Odette casi se puso a llorar como una mocosa estúpida pero se despidió con dignidad. Cuando dos meses después lo encontró esperándola a las puertas de la universidad, se sintió ridículamente feliz. Retomaron los cafés y los paseos en automóvil. Otras tres semanas de ausencias y encuentros alternados. —Mañana viajo por unos días a Estrasburgo. Cuando regrese, ¿querrías cenar conmigo? Claro que le gustaría. Estaría encantada. Quería mostrarse reticente, pero sólo atinó a asentir con un gesto, mientras le deseaba buen viaje. —Me importa más la vuelta —dijo Jean-Luc mientras le acariciaba la cara, antes de subir al auto y salir a velocidad un poco mayor que la permitida. Odette estaba en casa tratando de concentrarse en un capítulo de Psicología Infantil, cuando el teléfono estalló en medio del silencio. Mierda, estoy sola, recordó mientras saltaba para responder. —Hola, Scaramouche. —¡Maigret! —¿Cenamos mañana? —A las ocho y media está bien. Mientras se probaba el vestidito negro —¡ah, Cocó, cuánta sabiduría!— no podía sacarse esa miradita estúpida. Jeanne Moreau, ¿dónde está lo que me enseñaste? Papá y mamá estaban ya en el teatro, lo mismo que toda la semana, porque era temporada de ballet y los ensayos comenzaban temprano. Nonno Augusto, que acompañaba a papá —y, desde que se habían casado, a ambos— a todas las funciones desde la muerte de Vita, se estaba poniendo el esmoquin cuando la vio pasar. —¡Eh, bambina! ¿Sales con el papavero? —¡¿Quée?! —¡Con zampelunghe23! ¡El amigo de tu hermano! —El nonno guiñó un ojito cómplice. Ella se le colgó del cuello, muerta de risa, y lo besuqueó pero no 23 "Patas largas" 61 dijo nada. Cuando salieron del restaurante, Odette sintió que podría bailar por la calle sin vergüenza. Caminaron en silencio hasta el automóvil y antes de subir se besaron. Jean-Luc volvió a abrazarla una vez adentro y se dio cuenta de que le temblaban los labios. —Puedo llevarte a tu casa —dijo suavemente mientras la besaba otra vez. —No. Jean-Luc puso en marcha el motor y Odette se acurrucó contra su hombro. En el departamento percibió que Jean-Luc estaba más nervioso que ella. —¿Tomamos algo? —preguntó él casualmente. —Café. Sonrió, la besó con dulzura y fue a la cocina a prepararlo. Idiota, no podías pedir un coñac, algo más sofisticado. Lo siguió hasta la cocina mientras se insultaba. —Cafetera express italiana. Uno de mis vicios ocultos, junto con los Gitanes. Me lo paso tratando de dejar de fumar —dijo Jean-Luc, riendo, mientras le alcanzaba la taza. Volvieron al salón y él se sirvió un coñac generoso. —¿Otro vicio oculto? —No, éste es bien público. La mayoría de las botellas son regalos de mis compañeros. Él dejó la copa en la mesita junto al sofá, la abrazó contra su pecho y le besó el cabello sin soltarla. —Lo que más deseo es que te quedes... pero prefiero llevarte a tu casa. No soy un estúpido de quince años... Odette le tapó la boca con la mano. —No quiero irme —Dios, si pudiera dejar de temblar. —Nunca... nunca estuve con un hombre. Él la miró a los ojos intensamente, sin soltar todavía el abrazo. —Nunca me acosté con nadie —, murmuró Odette mientras él le bebía a besos las lágrimas que le caían hasta el cuello. Le hizo el amor con ternura, luego con pasión y finalmente con locura, y antes de quedarse dormidos él susurró: —También es mi primera vez. Te amo. 62 15 BUENOS AIRES, 1980 La venda sobre los ojos se le caía sobre la nariz y le molestaba para respirar, y las esposas le habían sacado ampollas en las muñecas. Ya no tenía más lágrimas ni voz para llorar. Los alaridos de uno de sus compañeros atravesaron el aire fétido de las celdas. Dos, tres disparos. Nada. Gritos y llanto desde los demás cubículos. Entraron. Le metieron un trapo en la boca y lo aseguraron con una mordaza. El miedo la petrificó. Uno le pasó las manos por los sobacos y la levantó mientras el otro le sacaba los jeans a tirones y después la sujetaba por los tobillos. Sintió una corriente de aire frío: iban por un corredor. Fue un trayecto corto. La bajaron sobre una superficie acolchada y estrecha: una camilla. Le separaron las piernas para atarle con correas los muslos por encima de las rodillas, a algo frío, de tacto metálico. Después le sujetaron también los tobillos. Intentó desesperadamente moverse, pero el que estaba detrás de su cabeza le pasó otra correa por el cuello y la aseguró en alguna parte. Ahora no podía incorporarse. Los gemidos se le convirtieron en un mugido aterrorizado. Oyó el ruido horrible de unas tijeras y el roce frío de la hoja mientras le cortaban la camisa y la ropa interior. Si se movía demasiado, la correa del cuello la estrangulaba. Los oyó salir y cerrar la puerta. No podía gritar, no podía moverse. Sintió que los pezones se le erizaban de frío hasta dolerle y que las piernas se le agarrotaban por la posición y la tensión de las correas. Por fin entendió dónde estaba atada: a una camilla ginecológica. Una presencia. Una mano caliente y seca la estaba recorriendo morosamente, en silencio, dibujándole los contornos. La mano descendió y se le metió en la entrepierna. Hubiera querido gritar, cerrar las piernas, cubrirse los pechos. Estaba crucificada en la camilla. —No te quiero lastimar... Se quedó helada. —Sos muy chiquita, muy linda. Si te portás bien, vamos a andar bárbaro. ¿Qué te parece? La voz educada de un hombre joven. La mano no había dejado de moverse, adentro, afuera, más abajo, por el pubis. El miedo no la dejaba pensar. —Quiero que me digas qué sabés... ¿Qué sé de qué? No sé nada de nadie, por Dios. Sacudió desesperada la cabeza entre gemidos ahogados. 63 —No, muñequita. Tenés que ser razonable. Los nombres de tus amiguitos de la facultad que están con los 'montos'. No me vas a decir que no los conocés... Si te pasabas el tiempo con ellos, de joda. Como tu amiga Liliana. O la otra, la... ¿Ginette, le dicen? ¿Qué sabés de Mirta? Todas tus amigas están en la pesada. ¿De qué habla? ¿Qué montos? No lo puedo creer, mi Dios. La mano por fin subió, pero no supo qué era peor. La estaba pellizcando cruelmente. —Mirá, te propongo algo. Te saco ese trapo de mierda de la boca, y vos me decís lo que yo quiero. Vas a ver todo lo que puedo hacer por vos si colaborás... ¿Estamos? La mordaza le había dejado la boca como arpillera. Aunque hubiera querido o sabido, no habría podido hablar. Tosió para escupir unas pelusas. Él le sostuvo la cabeza apenas levantada y le dio un sorbo de agua. —¿Y? —N—no sé nada.... —le temblaba la voz. —Se lo juro, señor, no sé de qué me habla. —No me gusta que me mientan, muñeca. —Un apretón en un pecho la hizo gritar. —¡Por Dios! ¡Se lo juro! —sollozó—. ¡No sé! —No estás en posición de negar nada. Yo sé que vos sabés... —Otro pellizco la retorció de dolor. —¡Por favor! El silencio del hombre era más aterrorizante que sus palabras. Oyó el tintineo de algo metálico, después el roce de la tela. Cuando se hundió en ella con saña, abrió la boca para gritar pero no le salía la voz, tal era el dolor. Tragó aire en un estertor y quiso retorcerse. El trapo la ahogó cuando iba a gritar otra vez. El bruto la estaba destrozando por dentro. Se desmayó y él la reanimó a cachetazos. —¡No te lo pierdas! —gritó mientras sacudía la camilla a golpes de pelvis. Los mismos sacudones que lo enterraban en su carne. Cuando por fin la dejó, ella sintió que el interior de su cuerpo le quemaba como si le hubieran metido ácido. —Mirá vos. Una virgencita. —Le sacó el trapo de la boca. —Soy tu primer hombre. Tu primer macho. La dejó tirada y se fue. Vinieron, la desataron y la llevaron de vuelta a la celda. 64 ***** —¿Viste cómo aprendiste? —Estaba sentado, las piernas separadas y ella de rodillas delante de él, arrancándole la vida con una fellatio. —¿Te gusta? —Sí... —Sos preciosa. Mi muñeca. —Le tomó la carita entre las manos, la besó con delicadeza y ella abrió la boca para ofrecérsela. —Levantate. Sentate acá. — Le señaló la entrepierna. —Así. ¿Me querés? —Te quiero. ¿Y vos? —Asintió mientras lo besaba. —Te quiero. Me volvés loco. Esa boca, esas piernas... La abrazó y la penetró despacio. Ella se arqueó de placer. La luz ubicada detrás de su silla le destacaba las marcas de las quemaduras de cigarrillo en el vientre suave y los muslos. Pero las que más loco lo volvían eran las de los pechos. También se las había hecho él mismo, pero con la picana. Le había costado. Después del terror inicial, ella había mostrado una resistencia que lo enfureció. Lo miraba con rabia, con odio. La había quebrado, la había domado y ahora tenía a la hembra más hermosa y dulce del “campito”. Toda para él. Mi pendeja. Yo la estrené. Habían cometido un error al llevársela esa noche, en la puerta de la facultad. Bueno, esas cosas pasan. Con tanto zurdo suelto, a veces no se sabe quién es quién. Y las denuncias estaban a la orden del día, con tanta gente con cagazo y tanta gente con ganas de cagar a otro. Por lo que había averiguado, la batida de la pendejita fue para vengarse del padre, un empresario de guita que, decían, había echado a un par de tipos de la fábrica. La nena iba a Filosofía y Letras. Todos montos. Quién carajo iba a decir que la pende no era, ni sabía un carajo, ni sospechaba de nadie. Bueno, salió bien al final. La única cagada es que no la puedo devolver. Sabe demasiado, me conoce demasiado... me calienta demasiado. Y tiene demasiada merca encima. Él la había iniciado. No consumía, pero la merca venía bien en muchos casos. Hace hablar a algunos muertos. Le había servido para quebrarle las últimas reservas y enseñarle a disfrutar. ¿Y si me la llevo a la estancia? Un tiempo, hasta que tengamos la situación dominada del todo. Mientras tanto, podríamos limpiar al padre, que rompe bastante las pelotas con los Derechos Humanos, la Justicia, el hábeas corpus y la puta madre que lo parió. No jodan más. Qué derechos ni qué humanos para esos zurdos de mierda. La nena dormía con él en el casino del “campito”. No era ninguna novedad ni tampoco la excepción: había unas cuantas que ya habían aflojado antes, 65 para zafar de la picana o porque habían cantado hasta “La Traviata” y enchufado a unos cuantos de sus antiguos compinches. Todas con una buena carrera encima. Más pasadas que el túnel subfluvial, macho. Ésta fue siempre para mí. A las otras, a veces se las pasaban entre oficiales y suboficiales. Había una que cogía con el Tigre y el Yarará. Decían que se encamaba con los dos a la vez. Al final, la soltaron porque se habían aburrido de ella. Pero en Uruguay, y sin pasaje de vuelta. También, si volvía... A mi nena no la presto. No se toca. —Más... más —le pedía mientras se retorcía encima de él. —Lo que quieras, muñeca. Es todo para vos. ***** —Es una orden. La garganta se le atenazó. —No —alcanzó a murmurar. —Lo lamento, teniente. Órdenes son órdenes. Es una situación muy irregular. Sabemos de algunas que fueron liberadas cuando la consigna era trasladar. Los responsables la van a pasar bastante mal. Cerró los ojos y tragó saliva. No se discute con un superior. Pero, carajo, si éste también tiene minitas. Y no una; dos o tres que comparte con otro tira. Tenía una favorita, claro. No era joven y había sido muy pesada. Esa sí que ponía bombas. Se había cargado a unos cuantos canas y un par de tiras. El coro en persona la había quebrado en una lección magistral. Al final la turra se había ganado la conmutación de pena. —Coronel... usted... —Yo también tuve que cumplir, teniente. Todos tenemos. La cara del tipo era un bloque de cemento picoteado por el granizo. El bigote negro y escrupulosamente recortado no se le había movido ni un pelo cuando se lo dijo. —La orden es de trasladar. Yo cumplo órdenes. —la nuez de Adán le subió y le bajó visiblemente. A la mierda. El coro dio media vuelta y se fue con paso rápido. Llegó al casino y le dio a la nena una dosis de merca mucho más fuerte que la habitual. Cuando quedó inconsciente en el suelo, llamó para que se la llevaran. Sabía que iba a estar muerta por la sobredosis antes de que la tiraran al río. Se tumbó en la cama, aguantando las ganas de gritar. Sabía de dónde había venido la orden. Viejo hijo de mil putas, me la quitaste. 66 ***** —¡PELOTUDO DE MIERDA! ¡QUÉ HICISTE! Podía sentir los sacudones, pero no abrir los ojos o responder. —¡TRAIGAN AL TORDO! Para qué mierda quieren un médico. Déjense de joder. —¡Qué carajo pasó! —¡Dale, no preguntés! ¡Se pasó de merca! —¡La reputa madre que lo parió! Con la velocidad que da la práctica, Mengele le clavó la vía en la vena del cuello. La dosis de adrenalina lo hizo saltar por el aire, y reaccionó resollando como un buey. El otro lo cacheteó un poco y lo hizo sentar. Los resuellos eran cada vez más seguidos, más violentos. —Ya está. Déjenlo en la cama hasta que se le pase. Y averigüen qué mierda tomó. —Tomar, nada. Se jaló. —¿Con qué? El Tigre le pasó al otro un sobre vacío. La que se usaba para terminar a alguno. —La orden de trasladar a las minitas. —¡Boludo! ¡Cómo te vas a dar con esto! ¡Si querés, usá de la fina, carajo! Andate a la mierda, Mengele. No podía decírselo, pero el otro se lo leyó en los ojos todavía alucinados por la frula. Estuvo vomitando casi un día entero. Fue la primera y la última vez en su vida que se jaló. Viejo hijo de puta, algún día me las vas a pagar. 16 PARÍS, 1981 —¿Dónde está Marceau? El ladrido de Massarino se escuchó desde el interior del despacho del comisario SaintClaire, aún con la puerta cerrada. A continuación, la puerta se sacudió contra la pared. —Olvidó golpear, teniente —comentó SaintClaire en tono exageradamente medido. —Tenemos que hablar—respondió Massarino dirigiéndose a Jean-Luc mientras lo agarraba por el hombro—. Disculpe, comisario. 67 —Más tarde, Massarino —respondió Jean-Luc, girando a medias el sillón. —Voy a romperte la cara acá o afuera, así que mejor salimos. —Teniente, salga y cálmese —dijo SaintClaire con severidad. Lo último que necesitaba era que esos dos percherones se enfrentaran a golpes en su despacho. Acababan de pintarlo, y era dinero de la Prefectura. Nada de gastos extra. —Después de cagarlo a trompadas. SaintClaire trató de hacer memoria sobre qué podría haber llevado a Massarino a putear de esa forma. Estaba trabajando junto con Jean-Luc en un caso, y el inspector hacía participar a sus subalternos en todas las etapas de cada investigación. ¿Entonces? —¿Qué mierda viniste a hacer anoche a mi casa?— aulló Massarino. Ah, era eso. SaintClaire se acomodó en el sillón. Jean-Luc sonreía beatíficamente. Massarino estaba a punto de perder el control. —¡Tuve que enterarme por Marguerite esta mañana! ¡Qué clase de compañero tengo! ¡Lo invito a mi casa, a compartir mi familia, y el cerdo termina en la cama con mi hermana! —Tu hermana va a casarse conmigo —le respondió Jean-Luc con parsimonia. —¡Odette es una mocosa! —Ninguna mujer de más de nueve años es una mocosa — comentó Jean-Luc sonriéndole a SaintClaire, que lo miró con expresión de “a mí no me metas”. Esto pasa por aceptar italianos, carajo. El honor, la familia, la hermana, la Cavalleria Rusticana, y ahora tengo a dos buenos oficiales a punto de matarse en mi oficina. Y está recién pintada. Mierda. —¡Grandísimo hijo de...! —Tu hermana y yo salimos desde hace un año — interrumpió Jean-Luc. —¡Cómo pude ser tan estúpido! ¡Yo creí que eras una buena persona! — Bueno, tu hermana y tus padres opinan eso. Aunque también creen eso de ciertos oficiales jóvenes y un poco arrebatados. Y como tengo que darles crédito, te pido que seas mi testigo. Para tranquilidad de SaintClaire, Massarino se sentó, aturdido por el giro que estaban tomando las cosas. —No tengo familia. Fuiste el primero en quien pensé. —Testigo... —Ajá... SaintClaire se levantó y los palmeó en el hombro. 68 —Felicitaciones, inspector. Felicitaciones, teniente. Nos gustan las familias. Todo terminó bien. Aunque la mirada de Jean-Luc le avisó que el inspector no pensaba abandonar el campo de batalla sin devolver las atenciones. —Auguste, ya que estamos podrías explicarle al comisario por qué te encanta pasar tanto de tu tiempo libre en la puerta de su casa. Nadine, la segunda, ¿verdad? —La tercera. Massarino, ¿de qué mierda habla Marceau? — SaintClaire frunció el ceño. —Traidor... — farfulló el teniente. —Te dejo en buenas manos — Jean-Luc abandonó el despacho. SaintClaire hubiera jurado que el inspector aguantaba la risa hasta salir de allí, mientras dejaba que Wellington invitara a Napoleón a tomar asiento. PARÍS, FINES DE SEPTIEMBRE DE 1996 Auguste tropezó con las fotos mientras rebuscaba en el interminable revoltijo de papeles de su escritorio de casa. El dolor seguía esperando para tirarle el zarpazo. Se mordió el labio para no llorar. Dos años. La felicidad había durado dos años y después, la nada. El horror de esa nada agónica en que había quedado convertido Jean-Luc. La espera diaria por el milagro que jamás ocurriría. El sabor de la desesperación y la impotencia. No tuvo el coraje de seguir viéndolo cuando el deterioro físico fue más que evidente. No podía contener las lágrimas: apenas hablar por teléfono con Calogero. Sabía que Odette no lo abandonaría. Que ella sí creía ciega e irracionalmente en un milagro inasequible. Sabía también que ella sabía que era una mentira construida por su mente para seguir adelante porque, entre las sondas y los catéteres que mantenían eso que había sido un ser humano al borde de la vida, ella veía todavía al hombre al que amaba. Afortunadamente, los períodos de lucidez de Jean-Luc eran cada vez más cortos. Afortunadamente, y sin que su hermana lo supiera, había logrado que los médicos recetaran morfina que Calogero inyectaba en los catéteres, junto con el resto de las prescripciones. Guardó las fotos de cualquier manera en el último cajón, como si el esconderlas exorcisaralos recuerdos. Cómo, si todavía los tenía a flor de piel y le daban escalofríos. La noche en que Jean-Luc murió, él estaba en el Quai, empantanado en una pila de informes por terminar. Entró un radio de un patrullero que cumplía con el recorrido habitual, informando sobre un 69 posible suicida en el puente de L'Alma. La identificación positiva por parte de los suboficiales de ronda lo hizo salir como alma que lleva el diablo, sin impermeable y sin placa. Nunca pudo recordar cómo llegó hasta el puente. Seguramente violando todas las normas del tránsito. —Acérquese despacio, capitán. No sabemos qué es lo que va a hacer. Despacio una mierda. Corrió a abrazar a Odette, que miraba ciegamente el río, sentada descalza en el parapeto. —¿Qué pasa, Cisne? —Como cuando eran chicos. —¿Sabías que una vez hicimos el amor en este puente? —Bambina... — le acarició el pelo mientras se aseguraba de tenerla sujeta. —Scaramouche — ella sonrió débilmente mientras se volvía hacia el río otra vez. Auguste hizo señas al patrullero para que se retirara. —Está bien— les gritó. — Un poco alterada, pero no pasa nada. —Cualquier cosa con tal de que los dejaran solos. —Se despertó para mirarme y sonrió. No era posible. Era una ilusión creada por la desesperación misma. —Me sonrió, lo abracé y murió. La apretó entre sus brazos y la levantó del parapeto. —Vamos a casa. 17 CAPO CALAVÀ, FINES DE SEPTIEMBRE DE 1996 Lola acarició la cabeza de su hija mientras se asoleaban en la terraza del villino de Capo Calavà. Medio adormilada por el sol tibio del otoño siciliano, Odette sonrió al tiempo que frotaba su mejilla contra la mano de su madre. Lola suspiró. Cuando Auguste se entere, pondrá el grito en el cielo. Y ella se habrá salido con la suya. Lo usual. —¿Le avisaste a tu hermano? —Se lo encargué a Marguerite. No te preocupes, mamá. Tan pronto como tenga los papeles, vuelvo a París. Pobre Auguste, siempre el último en enterarse, pensó Lola. Caballero andante de brillante armadura, empeñado en proteger damiselas renuentes a ser protegidas. Odette reaccionaba como un basilisco ante el intervencionismo fraternal. Cada vez que Auguste intentaba tomarse seriamente su papel de hermano mayor, el Cisne se escurría aunque se hubiera metido en problemas. “Me las arreglo sola”, era el eterno argumento 70 contra el “Sólo quiero ayudar”. No importaba que fuera un rompecabezas complicado o un compañero del Liceo demasiado afectuoso, aunque Auguste se las arreglara para cuidar a su hermana a espaldas de ella. Lola siempre había sospechado que Odette lo dejaba hacer en los casos en que le convenía que el oso de su hermano mayor hiciera su entrada triunfal. Prueba de ello había sido el noviazgo con Jean-Luc: Auguste no se enteró de nada hasta que estuvieron a punto de casarse. Lo mismo cuando Odette ingresó en la Policía, después de enviudar. Auguste había hecho un escándalo, se había peleado con Nadine y había amenazado a su hermana con encerrarla hasta que se le pasara la locura que la había atacado. Ella se limitó a aclararle que no le estaba pidiendo permiso sino comunicándole una decisión. Auguste intentó robar el expediente de admisión, lo que casi le costó que lo degradaran si su suegro no hubiera intervenido para pacificar la situación y salvarle el cuello. Lola y Franco viajaron a París ante el pedido de refuerzos de su hijo, que veía que las cosas se le escapaban de las manos. Lola sonrió al recordar la expresión del viejo SaintClaire, en medio del simposio familiar en que había degenerado la cuestión, murmurando: “Estos italianos...”. Franco estuvo a punto de ofenderse, Nadine acusó llorando a Auguste de retrógrado y machista, y SaintClaire no sabía cómo disculparse con sus consuegros. Por fin, cuando se calmaron los ánimos, descubrieron que Odette se había ido. Regresó dos horas más tarde, con expresión plácida: había ido a firmar los papeles de la admisión. Auguste decidió cambiar de táctica. —Odette, sólo queremos ayudarte. —Soy mayor de edad. —No tiene nada que ver con la edad. Todos te amamos y queremos cuidarte. —Yo también los amo. Es simplemente un trabajo como cualquier otro. Tengo que vivir de algo. —¡No! — Auguste golpeó la mesa con el puño. — ¿No fuiste a la universidad? ¿Para qué estudiaste? ¿Qué carajo vas a hacer en la policía? Odette se sentó y se sirvió un café y cuando levantó la vista, Lola supo que su hija iba a ganarle otra partida al hermano. —Esta conversación se parece mucho a otra entre un abogado joven y muy prometedor y sus padres. Jaque. Auguste se quedó sin argumentos. Miró consternado a cada uno de los 71 presentes. Su suegro —que no se había atrevido a confesarle que era él quien había aceptado la solicitud de Odette— estaba muy ocupado armando una pipa. Nadine lo miraba triunfal. Buscó apoyo en el último baluarte que le quedaba, pero Franco, encogiéndose de hombros muy a la napolitana, dijo: —Siempre hizo lo que quiso. No va a cambiar ahora. Ni siquiera pensó en consultar a su madre. Con los brazos en jarras se volvió hacia su hermana, tratando de hacer una salida honorable. —No quiero que sepan que somos hermanos. —Yo tampoco. Me admitieron como Marceau. Jaque mate. Y, con todo, Auguste continuó protegiendo como podía a su hermana. Contaba con la ayuda incondicional de Marguerite, que había decidido quedarse con los "chicos" cuando ella y Franco volvieron a Italia. Odette había insistido en que su padre aceptara el puesto de régisseur de la Ópera de Palermo, que le había sido ofrecido varias veces. “Qué mejor culminación de tu carrera. Podrías convencer a mamá de que vuelva a escena”, le dijo. Franco estaba feliz con el desafío del puesto. Con sus hijos casados, deseaba emprender algo nuevo. Mi dulce Franco, tan conmovedoramente napolitano. Tan enamorado de la vida, pensó Lola y sonrió. Ni la guerra, ni la infancia en la miseria, ni la muerte prematura de Vita le habían oscurecido el corazón. Sólo le habían exacerbado el ansia de vivir cada minuto de la vida, bebiéndosela a grandes tragos. Siempre la había arrastrado en sus bríos, hasta cuando bailaban. Por eso ella había elegido abandonar el escenario cuando su marido se había retirado. ¿Con quién podría sentir tan vívidamente las dulces ficciones de las coreografías? Franco le había enseñado a gozar de la danza no solamente como placer estético o disciplina artística. No era eso lo que importaba: cuando bailaban, eran los protagonistas de cada historia. Su amor no se limitaba únicamente a las bambalinas: subía con ellos a escena y creaba la magia que los había hecho inolvidables. Podría no ser un bailarín tan acrobático como los rusos o tan disciplinado como los británicos, pero la pasión que le brotaba por los poros electrizaba al público. Si Shakespeare y Prokofiev lo hubieran visto bailar, se habrían dado cuenta de que nunca fue más auténtico un Romeo. Franco era único, su amor era único y sería su único partenaire durante el resto de sus vidas. Sólo la tragedia de su hija había opacado ese ímpetu maravilloso. La agonía de Jean-Luc les había cambiado la vida a todos. Después de su muerte, con 72 Odette en Capo Calavà, Franco había intentado que su hija se quedara a vivir con ellos, pero al cabo de dos meses ella quiso regresar a París. “¿Estarás bien?”, le preguntó el padre, y Odette le mintió diciéndole que sí. Lola se sentía impotente para penetrar el caparazón en que se había recluido Odette. Quizás esa forma de ser siempre había estado allí latente, acechando el momento para salir a la luz. Auguste era transparente, abierto e inocente como su padre, y precisamente esas cualidades muchas veces le causaban dolores innecesarios. Odette, en cambio, era más sombría, con una violencia interior severamente contenida que Lola alcanzaba a entrever en algunas de sus actitudes. Aun cuando era una estudiante despreocupada, había en ella esa intensidad en los sentimientos que se manifestaba en la pasión desaforada con que emprendía todo lo que hacía. Había amado apasionadamente y ahora sufría igualmente apasionada, pero ese mismo fuego le había convertido la sangre en veneno. Lo veía en sus ojos, antes brillantes de alegría, ahora carbones encendidos por la furia sorda e impotente que le oprimía el pecho. Tu padre y tu hermano podrán no verlo pero te llevé en mis entrañas y yo sí sé lo que hay en tu corazón. Sabía que su hija no descansaría hasta vengar la muerte de Jean-Luc. Una sola vez, Lola se había atrevido a preguntarle por qué se lastimaba de esa forma. Odette la miró como si quisiera ahogarse en sus ojos. “No lo sé. Lo llevo en las venas, en las entrañas. Es más fuerte que yo”, respondió en un terrible momento de desnuda debilidad. Es esta tierra, se lleva en la sangre. Se habían abrazado durante mucho tiempo, sin hablar, dejando que la piel transmitiera esas sensaciones que no pueden describirse con palabras. Te entiendo, hija, te amo y te acepto. Desearía que no sufrieras tanto. Odette había madurado de la forma más dura posible, porque la vida no le había dejado oportunidad. Había perdido de un solo golpe el halo maravilloso de la juventud. Y si los años no la habían tocado, le habían dado a cambio la belleza sombría y terrible de una tragedia griega. Entonces Lola lloró por su pequeño, dulce e inocente Cisne, muerto y enterrado en la tumba de un policía. ***** Mariolino Varza enfocó los binoculares disimuladamente. En la reposera vecina, Beatrice se bronceaba el cuerpo de modelo, provocando a los guardaespaldas. Que provoque. Ninguno se atrevería a tocarle ni un pelo de 73 la cabeza, aunque ella se les tirara encima desnuda. ¡Ah! Ahí está. Apretó los labios, inspirando para desatar el nudo que la excitación le había atado en la garganta. Tomaba sol con un pantaloncito viejo de jean desprendido y el corpiño de encaje. ¿Qué era lo que lo atraía de esa mujer? Eso. “Mujer” era la palabra. Con todas las letras. No solamente "hembra". Para hembra, tenía a Beatrice, la belleza romana que era la envidia de sus amigos. Beatrice, que se aburría ostentosamente fuera de su círculo social, y elegantemente dentro de él; que no podía comprender a la familia ni la forma de vida que ésta llevaba en la isla. Por fortuna, él estaba a cargo de los negocios y vivían alternadamente en Roma y en Milán, lo cual era muy conveniente para evitar los roces entre su mujer y el resto de sus parientes salvo su madre, tan afecta al jet set como Beatrice. Se había casado enamorado, pero la pasión no alcanzaba a convertirse en amor y ya había perdido la esperanza de que eso sucediera algún día. Ah, se levantó. Volvió a tragar saliva. Orgullosa, había enfrentado a los hombres de la familia: su abuelo, su padre, sus hermanos y él mismo. Vestida de negro, con un único anillo de oro en la izquierda y la alianza del marido muerto descansando sobre el pecho, colgada de una cadena. No necesitaba más adornos. Ella se bastaba; sus ojos eran joyas suficientes. Los había mirado uno a uno, congelándolos, manteniéndolos a distancia. “No estoy en venta”, decía esa mirada. Él jamás habría intentado comprarla. A una mujer así se la respeta y se la ama, si ella te deja. Salvatore —quién sabe por qué, hacía tiempo que no podía pensar en él como “papá”— había reaccionado como el macho cabrío que era: “Siempre quise tener de amante a una putita francesa”, le había susurrado mientras salían del escritorio de don Mario. A una mujer así no se la tiene de amante. Uno se casa con ella y mata al que se le acerca, o nada. —¿Qué estás mirando? —preguntó Beatrice, indolente, desde la reposera. —Los veleros. Les hizo señas a los guardaespaldas para que se retiraran. Se le había encendido la sangre y el cuerpo de su mujer era tan bueno como cualquier otro. ***** —Bambina, tu madre y yo salimos un momento —gritó papá desde el vestíbulo. Odette asomó la cabeza desde el baño para pedirles que trajeran cannoli di ricotta. 74 —Cannoli, struffoli, ¿qué te crees? ¿Que estás de vacaciones en la Isola dei Ballocchi24? —papá rezongó— ¿Traigo también casatta? —¡Sí! La puerta se cerró y Odette se quedó rebuscando entre los vestidos de su madre. Mamá conservaba el cuerpo gentil de sus tiempos de étoile, así que todavía usaban el mismo talle, excepto que... Mierda, no me cierra la parte de arriba. Se sacó el corpiño y eligió otro, más escotado, con la espalda baja y breteles. Un modelito adorable. Por lo menos no parezco un salchichón. Descalza bajó a la cocina a meter el atribulado conjunto deportivo, la ropa interior y los pantaloncitos de jean en el lavarropas y a preparar café. Oh, struffoli. Tomó dos o tres y se los metió en la boca. Llamaron a la puerta y fue a abrir chupándose la miel de los dedos. —¿Se olvidaron las llaves? —Signora Marceau. Mariolino Varza en persona, que pugnaba por mantener la mirada por encima de su cuello. Por qué mierda me puse este vestido. Y descalza. Y con el pelo mojado. Cristo, debo de parecer un pato. —Adelante, signor Varza. —Le traje estos papeles. Sé que está esperándolos para marcharse. Tomó el sobre de papel de arroz carísimo que le entregaba el hombre. —¿Puedo ofrecerle un café? —Por favor. Lo invitó a sentarse en el salón y mientras iba a la cocina sintió los ojos de Mariolino clavados en su espalda. Bebieron el café intercambiando frases de cortesía, hasta que él dijo: —Mi abuelo me puso al tanto. Creo que usted es... muy valiente al hacer lo que hace. —Es mi trabajo. —No me refería sólo a eso… Le prometo, señora, que tendrá toda la colaboración que necesite de nuestra parte. Odette se sonrojó levemente ante esos ojos negros que la miraban con intensidad. — Possiamo darci del tu?25 El “señora” es demasiado formal. Varza le sostuvo la mirada por un instante y después bajó los ojos. —Mario, — él le tendió la mano sonriendo. 24 25 La Isla de la Diversión de "Pinocho" ¿Podemos tutearnos? 75 Odette sintió que podía confiar en él tal como había confiado en su abuelo y se relajó. La conversación se volvió profesional, pero en absoluto distante. Mario había oído rumores sobre ciertas diversiones a las que eran afectos algunos de los hombres con los que hacía negocios. El gesto de repugnancia no era fingido. Continuaron hablando hasta que Franco y Lola regresaron. Si sus padres estaban sorprendidos, lo disimularon muy bien. Invitaron a Mario con una copa de Marsala y dulces pero él declinó con gentileza. —Tengo que irme. Pero creo que pronto mi familia tendrá la oportunidad de aceptar y devolver la cortesía. Si Dios quiere, seremos parientes. —¿Tonina? —Su madre sonrió, muy al tanto de los romances familiares. Franco, como siempre, estaba en la luna en ese aspecto. Mario estaba complacido. —Su hermosa sobrina ha aceptado a mi hermano Andrea. Parece que las Vitorello siempre se roban el corazón de los Varza —añadió, mirando galante a ambas. Lola sonrió otra vez, encantadora, mientras Mario se inclinaba en un educado besamanos. Saludó con un respetuoso gesto a Franco y, al volverse a Odette, le tomó la mano. No se la besó sino que se la estrechó con franqueza. Cuando se hubo marchado, papá preguntó con la boca llena de casatta: —¿Tonina se casa con Andrea Varza? —Parece que sí —respondió mamá, que volvía de la cocina con más café. —Podrías aprender — Franco reprendió a su hija. —Papá... —¿Te crees que estoy ciego? Si las miradas preñaran, ese Varza te habría dejado embarazada. ¿Qué te pasa? ¿Ya no te gustan los hombres? —¡Papá! —Encima te pones ese vestido... —comentó Franco en tono reprobador. Odette y su madre se miraron con un gesto de entendimiento: “Papá no cambia más”. 18 PARÍS, PRINCIPIOS DE OCTUBRE DE 1996 —¿Que hiciste qué? Auguste mordió las palabras mientras golpeaba el escritorio y se ponía de pie, pateando el sillón. El hecho de que no gritase era señal inconfundible de 76 furia asesina. Ella lo miró impasible, sin abandonar su asiento. Auguste rodeó el escritorio para zarandearla por los hombros. —¿Te volviste loca? ¡Por Dios! ¿Cómo se te ocurrió? Odette explicó como si su hermano fuera deficiente mental. —¿De dónde íbamos a conseguir las preciosas cartas para Dubois? ¿De la embajada? ¿O pensabas presentarte en el puerto de Monte Carlo a preguntar si alguien estaba dispuesto a colaborar con la Brigada Criminal? ¡Tienen que ser comprobables, desde el membrete hasta la firma! Si no, ¡es lo mismo que mandar a Dubois al pelotón de fusilamiento! —¡Desapareciste cuatro días! —rugió Auguste. —Le dije a Marguerite que te avisara—Odette apoyó los codos en la madera y la frente en las palmas. —¡Menos mal! ¡Gracias a eso estuve un poco menos preocupado! — Auguste bajó la voz. —¿Te das cuenta del problema en que estás metiendo a la familia? —La familia estaba perfectamente al tanto de lo que fui a hacer. Auguste la miró sorprendido. — Renzo y Ciro me acompañaron. Me demoré para esperar esos papeles. —¡Y volviste en el puto tren! ¡Desde Nápoles! ¿Por qué carajo no tomaste un avión? —Otro sacudón al sufrido escritorio. ¿Auguste diciendo palabrotas? Está enojado de verdad. Dios santo, es un hinchapelotas. Odette se levantó tratando de contenerse para no patear la silla. Después de todo, el mobiliario pertenece al Estado. —Porque quería dormir. Tomé el primer vuelo que encontré y llegué a Milán. De allí, otro avión a Nápoles. Después a Ischia. Después el velero a Capo Calavà. Esperé los papeles y Renzo me llevó de vuelta a Ischia. Quería dormir un poco. ***** Marcel entró sin golpear. Llegaba tarde a la reunión con Massarino y las caras de culo que encontró lo sorprendieron. Murmuró una disculpa y volvió a salir. Antes de que pudiera cerrar la puerta Odette la sostuvo, salió y cerró de un portazo. El vestido negro de lana le disparó la adrenalina. Intentó despegar los ojos, pero fue tan obvio que ella lo reprendió de una ojeada. Giró acompañando su paso mientras trataba de encontrar una disculpa: el maldito vestido era tan 77 devastador cuando llegaba como cuando se iba. Ella giró la cabeza y con una sonrisa de Gioconda le dijo: —La barba te queda bien, Duque de Mantova —y se encerró en su cubículo con una montaña de papeles. Esta vez sin portazo. Él sonrió, algo más relajado ante la broma privada. El sargento Foulquie observaba la escena en silencio, y Marcel lo miró con expresión culpable. Foulquie sonrió. —Mala elección, teniente —comentó en voz baja. Marcel frunció la frente y lo interrogó con un gesto. El otro explicó a media voz: — Llevo unos cuantos años en la Brigada y nunca conocí a nadie que que se le acercara más que para intercambiar papeles. Es encantadora pero si pasan de la raya, un basilisco es más simpático. Bardou se unió a los comentarios, codeando al sargento. —Coto de caza privado, Foulquie —y con la cabeza señaló la oficina de Massarino. —No seas idiota, Bardou. Qué saben —rezongó el otro. —Dicen... —respondió Bardou, encogiéndose de hombros—. ¿Por qué cierran la puerta cuando están juntos? ¿Para que no los escuchen? Foulquie hizo un gesto con la mano y le dio la espalda, pero Bardou insistió: —¿O para discutir? Porque discuten, ¿eh? —Seguramente les guste ese estilo —acotó venenosamente alguien de uniforme. Una rubia muy, muy atractiva, esa cabo Sully, muy del tipo que le gustaba a él. Había estado a punto de invitarla a salir. El día que tenía pensado arreglar una cita con la rubia, Massarino lo había asignado al caso con Marceau. —No sé qué le ven. A ella, digo. A Massarino —siguió la cabo, bajando la voz— lo pasaría por las armas—y miró a Marcel con idéntica vocación por el fusilamiento— Ay, teniente, parece D'Artagnan con la barba. Pasó a su lado y le acomodó el mechón que se le había deslizado por la frente, mientras Bardou le guiñaba un ojo cómplice. Marcel le sonrió a Sully casi por compromiso. —Imbéciles —murmuró Foulquie mientras volvía a su escritorio. Marcel se detuvo un instante antes de entrar en la oficina del comisario. ¿Qué le ven? Cómo te congela con la mirada. Cómo camina. Cómo le quedan los vestidos negros. 78 ***** Auguste hizo el intento de cambiar la cara de culo cuando Dubois entró pero falló. — Disculpe la tardanza, comisario. —No hay problema. Auguste suspiró pesadamente y aflojó las mandíbulas. — Estas son las cartas que necesita. ¿Tiene listo el resto de la documentación personal? —Sí, señor. Después de cortarme el pelo me tomaré las fotos para el pasaporte, —respondió Dubois mientras miraba las cartas—. Excelente falsificación. —Son auténticas, teniente. Desde el membrete hasta la firma y el sello. Este dossier es para que lo lea antes de partir. Es información sobre el príncipe Al Faid que podría llegar a necesitar: fotos, fechas, situación del país, cosas así. Dubois miraba todo con la boca abierta. —Señor... no esperaba algo tan real. —Nos permitimos hacer lo propio con sus datos para el príncipe — Auguste continuó, sin responderle—. El conocimiento debe ser mutuo. Esta gente sin duda verificará por partida doble los datos que usted les dé. Odette había preparado todo a sus espaldas, y eso lo ponía furioso pero lo que más lo irritaba era no haber previsto que ella lo haría. En fin, lo usual con Odette, pensó. Dubois hojeaba los papeles con perplejidad cuando sonó el teléfono. Se sobresaltó y tomó mecánicamente el auricular del interno. La campanilla siguió sonando; era la línea directa. —¡Hola! —respondió bruscamente. La expresión le cambió de golpe, y Dubois se levantó y educadamente salió del despacho. —Augusto, sono mamma. El corazón le dio un vuelco. —Mamma, cos’è successo? ¿Qué pasó? Auguste sintió que se le retorcía el estómago. —Nada, querido — Lola continuó en italiano—, pero quería hablarte de tu hermana. Dios, ¿y ahora qué? Algo se complicó. Cuando corte, la mato. — Figlio mio, tua sorella ti vuole bene. Ella jamás haría algo que pudiera perjudicarte. No a nosotros. A ti, Augusto. Su única preocupación al venir y hablar con... Lola no pronunció el nombre. Madre de un cana. 79 —Con ellos... era que nada de lo que ocurriese aquí pudiera afectarte personalmente o en tu trabajo. A te, Augusto, capisci? Se sintió un absoluto gusano. —Pero si yo... —Figlio mio, te conozco. Ellos van a ayudar. De verdad. —Ya lo hicieron. Lo que consiguió Odette es... increíble. —Harán más. Son gente de honor. Yo te llamaré para mantenerte al tanto. Un beso y un abrazo a Nadine y a mis nietos. —Ciao, mamma. Baci a tutti. Sin duda, papá estaba junto a ella mientras hablaban. Y alguno más. Estas cosas se hacen en familia. Se recostó en el sillón. Entonces mamma sería el “correo”: la intermediaria perfecta. Se levantó para hacer pasar a Dubois. —Era mi madre. Cosas de familia —se disculpó mientras el otro sonreía comprensivo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez sí era el interno. Hizo un gesto de resignación y levantó el auricular correcto. —Augusto, scusami. Era Odette, pidiéndole disculpas. —Scusami tu. Giró el sillón para que el teniente no viera su expresión culpable. —Non avrei dovuto prendere il treno... Se reprochó por enésima vez el haberle gritado por lo del tren de mierda. —Non fa’ niente. Ci vediamo stassera? —Va’ bene. —Strega26. —Cretino. Bien, la familia reunida otra vez: mi mujer, mis hijos y mi hermana. Sonrió satisfecho. La sonrisa casi se le congeló cuando recordó que Dubois también hablaba italiano. Tengo que pedir que Mantenimiento cambie este interno de mierda. El parlante del auricular amplifica demasiado. Bueno, tampoco fue una conversación importante. Cosas de familia. ***** Marcel reconoció instantáneamente la voz del otro lado. Así que coto de caza privado. ¿Pero quién sale de cacería? Apretó la boca para que el gesto de 26 Bruja 80 irritación no lo traicionara. La alianza de oro en la mano del comisario no era garantía de fidelidad. ¿Y ella se tomó el trabajo de aprender italiano para darle gusto? Aunque no me parece del estilo de darle gusto a nadie. La llamada de disculpas pareció más una segunda oportunidad para Massarino que para ella. Chocolate puro. El solo aroma te hace desear probarlo, aunque sepas que te deja la boca amarga. No, viejo. Lejos de la tentación, lo más lejos posible. Aunque me muera por probar. La sonrisa de Massarino terminó de arruinarle la mañana y lo dejó de muy mal humor para el resto del día. 19 BUENOS AIRES, PRINCIPIOS DE OCTUBRE DE 1996 —El Tano nos cagó —dijo el Tigre mientras le pasaba el diario. La foto del “Tano” acompañaba un titular y notas de varias páginas. Un arrepentido y la puta que lo parió. El Brigadier sintió intensos deseos de reventarle los sesos a patadas. —Tranquilos. No nos pueden hacer nada —comentó Mengele. Tenía razón. Nadie podía tocarlos. Ése había sido el arreglo para la “pacificación nacional”. —Dejálo que hable al pedo – siguió el médico. —Tengo una idea mejor. Llamen al Turco. Que lo tape de mierda hasta la nariz. Que lo enganche con algo y lo entierre. —¿A cuál? Digo, cuál Turco... —preguntó el Tigre, con los ojos muy abiertos. —Al Camionero, pelotudo. Se enganchó en la custodia, ¿no? —Bien pensado, capi. —El Tigre sonrió, más tranquilo. —Mayor, nene. Ahora soy mayor. —Se rieron a carcajadas. El negro de mierda ascendió a teniente coronel. El pensamiento le amargó su propia promoción. —Esperen. —Mengele, siempre tan puntilloso, tan memorioso. —¿Qué sabe el Tano de la operación nueva? —Nada. Ya estaba afuera cuando empezamos. —Pero lo del franchute... la encomienda. —¡Cómo no va a saber, si él lo llevó al hotel! —Entonces... —¡Pero quién carajo se acuerda! —Mengele dio media vuelta y salió sin contestar. 81 —Hacete el vivo y tratá de poner un pie en Francia, y vas a ver cómo se acuerdan —chicaneó el Tigre. —No necesito estar para dirigir las operaciones —fanfarroneó—. Les di las instrucciones, la forma de hacer los operativos, de entrenar al personal. —Se rieron a carcajadas. —Briga, sos un hijo de puta. —En ese tonito admirativo que cambiaba el sentido del insulto. ***** —Hay problemas —comentó Mengele, preocupado. —¿Otro arrepentido? – ladró el Brigadier. —No. Algo referido a nuestra encomienda. —¡Pero carajo, basta! Eso está terminado hace años. El tipo debe de estar muerto hace rato. —Sí. Pero tenía familia. —¿Y? —Parece que aparecieron. —Repito: ¿y? —¿No sabés? Alguien contactó al Tano en la cárcel. —No puede salir del país aunque lo larguen. El Turco hizo bien las cosas. Está hasta la jeta en no sé qué quilombo… ¡Pará! Quiénes son? Los que lo fueron a ver. —Otros tanos. Parientes, pareciera. De afuera. —¿Y qué tiene que ver con la encomienda? —Los escucharon, ¿entendés? Siempre escuchan cuando es uno de los nuestros. Y los tanos le preguntaron por ese asunto. Nada más que por ese asunto. No me gusta una mierda. —¿Qué más? La conversación había tomado un giro que no esperaba. —Hablé con el contacto francés. Comentó que están pasando cosas. Cosas raras. El otro lo interrogó con una mirada que erizaba los pelos de la nuca. —Se está armando algo dentro de la Brigada Criminal. La misma de la que vino la encomienda. —¡Ya sé, ya sé! ¿Y? —el tono cambió de impaciente a violento. —¡No te hagas el misterioso, Mengele! ¿Qué pasa con la puta Brigada? —Parece que nadie sabe mucho. Habló de cuerpos especiales. No sabe 82 quiénes son. Pero parece que manejan asuntos gordos. A nivel internacional. —Si la Interpol está metida, no hay problema. El viejo se encarga de que no jodan. Tiene buenos contactos, —se rió sobrador, con una tranquilidad que estaba dejando de sentir. —No, no es la Interpol. Es francés. Andan atrás de cosas grandes, jodidas, pero con mucho cuidado, ¿entendés? Nada de publicidad, nada de uniformes. Todo muy calladito. Ya hubo otros operativos que anduvieron bien. El asunto del tráfico de bebés, por ejemplo. —No me vas a decir que con eso no pudieron saber de quiénes se trata.. Hacé el favor... —Sí te lo voy a decir —Mengele encajó la mandíbula para no putearlo. — Nadie larga información, ni para los diarios. Cuando se destapó la olla de los pibes, se mencionó solamente a la Prefectura de París, sin especificar nada más. Sin nombres ni fotos. Saltaron un par de capitostes en una secretaría de no sé qué, gente de guita en cana, pero sin demasiado ruido en los medios. No quieren levantar la perdiz. Ni la gente de ellos está segura de quiénes son. —¿Y el contacto cómo mierda sabe del “escuadrón secreto”, entonces? —se burló. —Siempre algún boludo deja escapar algo. Pero esto es en serio. Parece que después de la buchoneada al boludo le dieron el traslado. —¿Boleta? —preguntó el Tigre, sorprendido. —No, animal. A un puestito de mierda —contestó Mengele, moviendo la cabeza—. Así que chau, no hay más rumores. Pero no me gusta. —A mí tampoco —murmuró, apretando la mandíbula en un gesto sombrío— . A mí tampoco. 20 PARÍS, LA DÉFENSE, MEDIADOS DE OCTUBRE DE 1996 —¡Dios santo! —La exclamación de Marguerite la sorprendió cuando estaba a punto de salir. —¿Qué pasa? —¡Asesinaron a Taddeo Fiore! —¿Qué? Marguerite le pasó el diario. Mierda, es cierto. El famoso diseñador italiano radicado en Los Ángeles había sido asesinado aparentemente por un amante ocasional. La servidumbre lo había visto entrar en la casa la noche anterior con un mocoso que no tendría más de quince 83 años, y Fiore había ordenado que se fueran temprano. Al día siguiente, su ama de llaves lo encontró atado a la cama y apuñalado en varias partes del cuerpo. Los Identikits del supuesto criminal no coincidían. Taddeo Fiore. 'Nom de guerre' de Galeazzo Cagna. Con semejante epónimo nunca habría triunfado en el mundo de la moda. Había dado sus primeros pasos como diseñador de vestuario teatral y se habían conocido cuando la Ópera—Garnier lo contrató. Genial y brillante como profesional, era un tipo encantador hasta que lo conocías a fondo: un soberano hijo de puta. Franco y Lola advirtieron enseguida la catadura del tipo y mantenían el menor contacto posible con él, lo que no fue obstáculo para que se dedicara a rondar a Auguste. A los trece años, Auguste era tan virilmente hermoso como un adolescente renacentista y con una inocencia que sorprendía a los que lo trataban. Cagna había desplegado todos sus encantos para seducirlo. Fue la primera y última vez que vieron a Franco golpear a un tipo. Quién hubiera imaginado que papá tenía tan buenos conocimientos de pugilato. Bueno, no por nada nació y se crió en Forcella. Cuando los separaron, Cagna tenía partido el labio y rotos el tabique, el orgullo y el contrato con la Ópera. Se había radicado en los Estados Unidos, consciente de que en Europa el escándalo lo perseguiría durante bastante tiempo. Sus clientas lo adoraban, los maridos detestaban las cuentas astronómicas y sus mannequins le temían, aunque esto último corría sotto voce. La policía nunca le había podido probar nada pero se sospechaba que el modisto del jet set estadounidense proveía de modelos famosos a cierta clientela selecta pero anónima. Nunca había tenido una denuncia. Ninguno de los hombres y mujeres que desfilaban para él se había atrevido a hacerla, pero varios habían tenido problemas por drogas y dos mannequins habían muerto de sobredosis de heroína. Más los rumores de que todos los aspirantes masculinos a la pasarela o a figurar en el mundo de la moda tenían como etapa obligada, su cama. Por fin justicia. Y no precisamente poética. Besó a Marguerite y salió. ***** Apenas dejó el auricular en la horquilla, Auguste le pidió a Bardou que le consiguieran el Los Angeles Post. La novedad ya la conocía —no se hablaba de otra cosa en los noticiarios—, pero quiso verificar el dato. En el obituario aparecían líneas que lamentaban la triste desaparición de Galeazzo Cagna, gran amigo de la familia Varza. Mientras subía al segundo piso, se cruzó con 84 su hermana. —¿Te enteraste? —preguntó, mostrándole el diario mientras hacía el gesto universal del teléfono con la otra mano. Mamma. Odette respondió feroz: —Espero que le hayan cortado las pelotas. —De hecho... 21 CAPO CALAVÀ, MEDIADOS DE OCTUBRE DE 1996 —Mariolino, assitati27. Estaban solos en el enorme estudio de su abuelo. "Sin Salvatore", había especificado el viejo. Una sensación extraña le aprisionó los intestinos. El viejo tenía delante un listado de nombres. Se miraron en silencio: los nombres que le habían arrancado a Cagna, literalmente hablando. —Esto fue un poco escandaloso —comentó don Mario. Asintió, molesto. A él tampoco le había gustado la forma en que se habían resuelto las cosas. Podrían haber obtenido los nombres con más sutileza y ensuciando menos las paredes: los archivos de “clientes” se guardaban en la caja fuerte de Cagna. —Además —continuó su abuelo— arriesgaron al hijo de Matteo. No me gustó. —Tenía el pelo teñido y lentes de contacto. Limpiaron sus huellas de todos lados. No van a identificarlo. —No justifiques a tu padre. Mario bajó la cabeza mientras el viejo seguía hablando. —Ese Cagna merecía cualquier cosa que le pasara. Pero nosotros no hacemos esas cosas. Después de una pausa, el viejo soltó lo más importante: —Salvatore ya no está a cargo.. —No sirve. La violencia, esta violencia, ya no sirve. Estoy tratando de limpiarles el camino a mis nietos y esto es una mancha muy grande. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda. —Abuelo... —Estás al frente, Mario. Era la primera vez que el viejo no usaba el diminutivo familiar. —Vas a estar al frente de todo. Quiero que me demuestres que no me 27 Siéntate 85 equivoqué. Le temblaron las piernas. Apretó los labios y enfrentó la mirada de su abuelo. —No sólo vamos a ayudar a unos amigos. Vamos a limpiar escoria y a desembarazarnos del pasado de una vez por todas. Capito? —Sí, abuelo. —Avanti, quinni28. Mis hombres son tuyos. Mientras se levantaba a besar al viejo, éste le preguntó por su mujer. —Bien. Hermosa como siempre. En Roma . Un ramalazo de pena le cruzó los ojos. A su abuelo no se le escaparía. —T'adda aviri maritatu 'na picciotta siciliana29. Después de un momento, le respondió en voz baja: —La única siciliana con la que me hubiera casado no nació en la isla. El viejo sonrió tristemente. —Sembri cche nun sunnu pe’noi30. 22 BUENOS AIRES, MEDIADOS DE OCTUBRE DE 1996 —¡Mierda! ¡Se lo cargaron a Fiore! —¡Andá! ¿A ver? El Tigre le pasó el diario. —La puta, che. Lo boletearon lindo. —¿Boleta? Eso es una vendetta, hermano. —¡Nooo! Con lo puto que era éste... Se la habrá dado algún filito despechado. Mengele los miró a los dos. —Filito, las pelotas. Un pendejo de quince años no te hace eso. Ahí hubo manos expertas. —Mengele tiene razón. Lo torturaron antes de matarlo – el Tigre miraba un semanario sensacionalista que publicaba fotos del cadáver. —Si vos lo decís... y la sabés lunga —murmuró el Brigadier. Mengele le hizo un gesto obsceno con la mano. —También... con todas las hijoputeadas que hizo, alguna vez se la tenían que dar. Al Tigre nunca le había gustado Fiore. 28 29 30 Adelante, entonces Deberías haberte casado con una siciliana Parece que no son para nosotros 86 —Bien que cuando te volteaste a las pendejas que te llevó al hotel, no parabas de darte dique. Fulanita coge así, Menganita me la chupó asá. —¿Y qué querés? Una vez que tengo la oportunidad de moverme a semejantes minas... Más flacas que la mierda, y repasadas de merca. —Y sin la merca, ¿cómo carajo te creés que le iban a dar bola a un negro como vos? —¡Callate, pelotudo! Claro, el nene es rubiecito, bonito, el malcriado del “namberguán”, se le tiran a los pies.... ¡Al grone ese general de los Marines bien que se le tiraban encima! —¡Qué vivo! ¡Era un grone con estrellas hasta en el pito! Se rieron a carcajadas. —Muchas estrellas y poco seso —comentó Mengele—. Lo de Centroamérica salió como el culo. —Eso porque se les metieron los civiles de los servicios. ¿Ves lo que digo? ¿Cuánto llevamos con el operativo en Europa? Casi doce años. Un violín, hermano. ¿Quién dirige? Un milico. ¿Los mejores hombres? Milicos. Y tenemos a los civiles bien agarraditos de las bolas. —Igual, lo de las monjas no me gusta. Y al número uno tampoco. Te lo dijo catorce mil veces y vos te emperraste igual. Mengele siempre en la contra, carajo, pensó el Brigadier y casi se le torció la boca. Lo mismo se pavoneó. —Es un toquecito. ¿No estuve sutil? Mejoramos el servicio y la clientela está fascinada. —Fascinada no: caliente. Al Tigre sí le gustaba lo de las monjitas. Había probado un par de veces y se había endulzado. El problema de no poder pisar suelo francés se había solucionado con el yate de unos amigos que compraban armas y de paso se prendían en las joditas. Cuando las cosas están bien hechas, siempre funcionan. Pensándolo bien, hace mucho que no me anoto en ningún tiroteo. Podríamos hacer un crucerito y ya que estamos... Voy a llamarlo a Armand. Ese turro se está divirtiendo solo. 23 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES, FINES DE OCTUBRE DE 1996 —¿Qué te parece? —comentó Odette señalando la carpeta. —Muy bueno. Me gustaría verificar un par de datos que tengo en mente y 87 agregarlos. Auguste repasó los papeles que su hermana le acababa de entregar y comentó al pasar: —¿Sabías que encarcelaron al general Constantini? —¿Alessandro Constantini? ¿El de los Cascos Azules? —El mismo. Le están lloviendo denuncias por violaciones a los derechos humanos en Etiopía y Somalía. —¡Mierda! ¿Qué hizo esta vez? —Creo que le faltó robar gallinas. Palizas, violaciones a civiles, vejaciones y torturas a prisioneros, razzias, fusilamientos... — ¡ Qué horror! ¿Quiénes lo denunciaron? —Algunos de sus propios hombres y los pobres somalíes, que consiguieron que un grupo de periodistas filmara con teleobjetivo una de las “diversiones” del general. —¡Carajo! El paladín de la Patria es miembro del Ku—Klux—Klan... —Ajá, y nos viene como anillo al dedo para la cobertura de Dubois. Odette lo miró calculadora y sonrió a medias. —¿Un ex—Casco Azul de Constantini? —Un fanático de sus ideas contratado como asesor de seguridad de Su Alteza, el príncipe Tarik Al Faid. No será necesario alterar las cartas de presentación. —Cierto, son lo suficientemente ambiguas... Una clase magistral de diplomacia. ¿Pero eso no sería fácil de verificar? Quiero decir, si investigan en los archivos de enrolamiento... Esta gente debe de tener buenos contactos... —Yo también tengo buenos contactos... —respondió satisfecho. —Y me los ocultaste. A tu propia sangre —Odette lo miró con los ojos entrecerrados. Una sonrisa le bailaba en los labios. Él sonrió mientras pensaba cuánto hacía que no bromeaban juntos. A veces sentía miedo por ella, tan lejana, tan sola por su propia tenaz decisión. Le había asignado diferentes compañeros en casos anteriores, pero nunca había resultado del todo bien. Ella era demasiado sutil, iba demasiado delante de ellos. Algunos de sus compañeros habían tenido la pésima idea de tratar de llevársela a la cama. Era lo peor que se podía hacer con Odette: insinuársele o intentar abiertamente la seducción. El Cisne respondía con la ferocidad y la velocidad de una cobra y, antes de que se dieran cuenta, los presuntos victimarios se convertían en víctimas, en el mejor de los casos, de palizas 88 verbales. Cuando no terminó como el escándalo de Ayrault. Cerró los ojos como si pudiera evitar el recuerdo. Espero que con Dubois sea diferente. Él es diferente. —¿Qué te parece? —le preguntó a su hermana en voz alta, siguiendo el hilo de sus pensamientos. —Excelente... ¿Qué mejor recomendación? —Gracias. Perdón, pero me refería a Dubois. — Bueno, empezamos mal. Me dieron ganas de matarlo un par de veces. Casi te acogoto por ponérmerlo como compañero pero mejoró. Bastante. Pone empeño. — ¿Mejoró y pone empeño? ¿Lo estás calificando para la escuela? Odette sonrió de costado. — Está bien, me gusta. Creo que tiene potencial. Me recuerda a alguien que conozco. Ella lo miró con una expresión indefinible y a Auguste se le saltó un latido. ¿Acerté? —¿Sí? —A un abogado metido a policía. — Muy graciosa. — Se supone que es un elogio. Para Dubois, por lo menos — hizo una pausa. —Me enteré de lo de su padre. —¿Vive? —No lo ve desde hace quince años, por lo menos. En pocas palabras le refirió los hechos que Marcel le había confesado un mes atrás. —Una bomba de tiempo, ¿eh? ¿Cómo cuernos sabías de su familia y...? —Leí su expediente. —Odette, eso es... —Tengo amigos en Archivos. —¿Archivos? ¡Creí que se habían declarado la guerra! —Siempre hay un traidor al que utilizar. Rieron otra vez. La observó pensando que ella no se daba cuenta. Había líneas diminutas alrededor de su boca y en el entrecejo. Líneas de preocupaciones presentes y de dolores pasados. —Ya no somos más unos chicos —dijo Odette suavemente, sobresaltándolo—. También te ganaste tus arruguitas. Y canas. Hicieron silencio. 89 —Te quiero, Auguste. Te voglio bene assaie31. Lee tan bien en mí... Se mordió el labio mientras la miraba. —Sé que es difícil trabajar conmigo. A veces, ni yo misma me soporto. Auguste se levantó del escritorio para abrazarla. —Yo también te quiero, Cisne. Estoy asustado. No se había atrevido a confesárselo hasta ahora. Vio lo mismo en los ojos de ella. Se abrazaron en silencio. —El miedo es saludable. Te mantiene vivo. Estamos cerca, muy cerca. Quisiera... que esto terminara lo más pronto posible. —¿Cuándo... cuándo te vas? A Alsacia. No lo mencionó. —En dos semanas, más o menos. Pensaba llegar allí unos días antes que... "ellos", y preparar un poco el terreno. La besó en la frente mientras todavía estaban abrazados. Sully se asomó ruidosamente y se soltaron despacio, pero no antes de que la cabo pusiera cara de circunstancias. Dios, ahí va el noticiero de las ocho. Odette lo miró con la risa en los ojos, alzándose de hombros. La suboficial dejó una pila de papeles en el escritorio y salió con gesto ofendido. —Soy un hombre casado —susurró al oído de su hermana. —No te preocupes. Voy a hacer unas llamadas anónimas a Nadine para ponerla en guardia. Voy a archivar. Un poco. No sea cosa que se malcríen. ***** —Ahí va, con esa sonrisita de gato que se acaba de comer el pescado — murmuró ácidamente Sully.Sus labios modularon un insulto que no pronunció en voz alta. Foulquie la reprendió con la mirada. —¡Qué más quiere! ¡Tiene al comisario de la nariz, y Dubois que no le despega los ojos del culo! —Basta, Sully. Qué sabe... —¡Estaban abrazados cuando entré! —miró a su alrededor buscando apoyo logístico. —Te lo dije, viejo: la dama es propiedad privada. Avísenle a Dubois — Bardou se unió a la turba con un gesto socarrón. —Me muero por darle las novedades —agregó Sully, acomodándose el pelo. —¿Cuáles? —preguntó el teniente mientras entraba a la oficina general 31 Te quiero mucho, mucho 90 desde el pasillo. Foulquie la miró con aire amenazador. La cabo apoyó una mano cómplice en el brazo de Dubois. —Si me invita después a un café... —Sully, lleve estos expedientes a Prontuarios. Ahora – Foulquie interrumpió. Mientras la cabo salía, Dubois interrogó con la mirada a los presentes. El sargento se sentó de espaldas a él, mientras Bardou señalaba con la cabeza hacia el cubículo de Marceau. La cara de Dubois era un monumento a la curiosidad. 24 MILÁN, 1968 La hora de la verdad. El nerviosismo previo a cada estreno era inevitable. Hacía bastante que no bailaban el "Quijote" y, aunque los ensayos habían sido interminables, siempre existía esa punzadita de temor en el instante antes de salir a escena. Además, La Scala le daba escalofríos por varios motivos. Esa noche, por alguna extraña razón el temor no la abandonaba y la función apenas promediaba. Franco se había dado cuenta y, cuando ella cometió una falla imperceptible en una grande jetée, la sostuvo durante una fracción de segundo de más, para ayudarla a recobrar el compás. En el entreacto, su marido la abrazó preocupado. —¿En qué estás pensando? Apretó los labios. No sabía qué era, pero estaba ahí, agazapado. —Lola, mi vida, ¿qué te pasa? —Me siento mal —respondió ella, tocándose el pecho y la base del cuello, pero la opresión que sentía no se relajó. Franco la besó muy fuerte. La orquesta estaba atacando la obertura del segundo acto. Menos de cinco minutos para salir otra vez a escena. Lola le hizo señas de que quería seguir, pero terminar la función fue una tortura. Casi sin salir a saludar, corrió al camarín y llamó al hotel. Nonno Augusto la miró extrañado entrar precipitadamente. Marguerite estaba con los chicos; no había ningún mensaje, Odette ya dormía y Auguste, como siempre, remoloneaba en los sillones. Cerró los ojos con algo de alivio, pero la sensación ominosa seguía ahí, apretándole el pecho. De pronto, se le llenaron los ojos de lágrimas, sin saber por qué. —Lola. Tenemos una llamada. Franco estaba en la puerta del camarín y también tenía los ojos brillantes. 91 Mientras ellos bailaban el segundo acto, Nunzia había muerto de un ataque al corazón. 25 PARÍS, PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 1996 Marcel repasó una vez más el equipo mientras fumaba el último Gauloise. Los dichosos blips. Nunca había vuelto a los laboratorios de tecnología electrónica después de su paso por la Escuela de Policía. No sabía si los talleres eran sofisticados o no lo eran, pero las placas de integrados, testers, chips y quincallería electrónica desparramados por todas partes no ayudaban a mejorar la imagen del lugar. Varias pantallas destripadas exhibían sus interiores sin pudor, lo mismo que los ordenadores personales. Parecían esqueletos vacíos de animales exóticos. Para colmo, el jefe de ingenieros, Nikolai Paworski, era un bicho desagradable por el cual resultaba difícil sentir algo lejanamente parecido a la simpatía. Y además estaba empezando a dolerle la boca pues el efecto de la anestesia se iba perdiendo. Se frotó la mandíbula como si eso sirviera de algo. Era el último lugar del mundo en donde hubiera pensado encontrar a Odette, sentada sobre una de las mesas y prestándole suma atención a Paworski. Carajo, por qué no estudié ingeniería. —¿Ya perdiste tu primer molar en cumplimiento del deber?— dijo ella haciéndole señas para que se uniera al grupo. —Me está empezando a doler —miró a Paworski con rencor —.Podrían hacer los localizadores un poco más chicos. —¿Más chicos? ¿Usted tiene idea del esfuerzo que representó diseñar un chip que cupiera en una muela? —rezongó el otro y miró acusador a Odette—. Las muelas de Marceau ya nos dieron bastante trabajo. —Deberíamos contratar ingenieros japoneses —respondió Odette, frunciendo la nariz. Marcel no sabía si reírse o no. —El reglamento debería prohibir que se aceptaran personas por debajo de ciertos estándares físicos e intelectuales. El comentario de Paworski sonó ácido pero Odette no se molestó. —Nikolai, uno de estos días voy a arrinconarlo y exigirle que se case conmigo. —Antes demuéstreme que le gustan los hombres. —Cuando Ud. se decida por las mujeres, estoy primera en la lista. Entró uno de los técnicos, Thibaud, todavía con el abrigo puesto. 92 —Perdón, me retrasé por el tránsito… Paworski le echó un vistazo devastador al pobre Thibaud y se alejó para buscar algo en el otro extremo del laboratorio. Marcel asistía a la escena sin entender del todo. ¿Paworski tiene sentido del humor? Interrogó a Odette con la mirada y ella le guiñó un ojo cómplice. —Acá están —gritó Thibaud, alcanzándole una caja a su jefe. Sin darle las gracias, el otro le arrancó la caja de las manos y regresó. —Para usted, Dubois. Los blips. La caja contenía esferitas de menos de medio centímetro de diámetro, de material negro y con aspecto de munición de arma de fuego. Marcel miró al ingeniero levantando las cejas. —Blips. Localizadores. No tan miniaturizados como los que les instalaron a ustedes — aclaró Paworski —¿Por qué se llaman blips? —preguntó Marcel. —Porque hacen “blip” cuando aparecen en las pantallas de los equipos de detección. Thibaud intervino, ansioso por un poco de gloria personal. —Son localizadores para relevamiento. Pueden detectarse a cuatrocientos metros o más, y permiten recomponer un mapa en tres dimensiones del lugar, si se colocan los suficientes blips, claro. —¿Cuánto es “suficientes”? —preguntó de nuevo. —Seis por cada planta del edificio —aseguró Thibaud. —Debería funcionar con cuatro —ladró Paworski. —Seis es más seguro —insistió el otro. Paworski le dio la espalda a su segundo y siguió explicando. —Los localizadores de ustedes dos son diferentes. El rango de detección no es tan amplio, sólo cien metros, pero se intensifican mutuamente cuando están a menos de diez metros de distancia entre ambos. —¿De qué están hechos? —preguntó Odette levantando una esferita. Thibaud se apuró a contestar. —El núcleo del localizador es un isótopo... Paworski le echó una mirada furibunda y Thibaud se tragó el resto de la frase. El silencio que siguió fue desagradable. —Es información clasificada —el tono de voz era brusco: el ingeniero jefe estaba incómodo. Ya no había diversión en la mirada de Odette. Paworski se había puesto nervioso y el asistente se escabulló por el laboratorio. 93 —Los equipos de radio... también están listos —Paworsrki les entregó el material. Odette bajó de la mesa y se apoyó contra ella, cruzada de brazos y con expresión de esfinge. Miró alrededor y después de comprobar que no había nadie trabajando cerca, preguntó: —¿De qué están hechos, Paworski? La cara del ingeniero era un muestrario de culpabilidad. Odette insistió. —¿Kolya? —No sé a qué... —Los blips. El hombre inspiró, apretó los labios y miró a todas partes antes de responder. —Usamos... cerio 141, cerio radiactivo. Los ojos de Odette se entrecerraron y Paworski se puso violáceo. —Una cantidad muy pequeña, se lo juro. Tiene una vida media de treinta y dos días. No... no puede afectar ningún órgano importante; la radiación gamma es muy baja y en menos de un mes les retiramos el implante — Paworski estaba sudando. Marcel tuvo ganas de estrangularlo. —¿Con quién estamos durmiendo, Kolya? —la voz de Odette era una navaja. —Inteligencia —murmuró el otro. Odette tomó su equipo, Marcel tomó la caja de los blips y el radio y salieron en silencio. En el ascensor Marcel dijo: —Dejémosle los blips de mierda a Paworski. —Ya es tarde para reemplazarlos. Lo mismo que las prótesis. Los equipos de detección ya deben de estar sintonizados en la frecuencia de estas basuras. ¡Dios! —susurró ella mientras salían del ascensor, camino al despacho de Massarino—. Empiezan por el laboratorio. ¿Y después, qué? Massarino al verlos frunció el entrecejo y los interrogó con un gesto. —Tenemos el material electrónico —respondió Marcel, mientras Odette se quedaba de pie en silencio, apoyada contra el archivero. —A Paworski se le escapó un dato interesante —dijo ella entre dientes. —¿Qué? —Los blips. Están construidos con material radiactivo. —¡Imposible! No tenemos acceso a esa tecnología— Massarino se sobresaltó. —Nosotros no, pero Inteligencia sí. Me gustaría saber cómo mierda llegaron 94 hasta nuestros laboratorios —Odette mordía las palabras. —Sabía de un programa de colaboración, pero nunca pensé que fuera esto. La puta que los parió —masculló Massarino—. ¿Y los localizadores de ustedes dos? Las caras de ambos eran respuesta más que suficiente. — ¡Qué puta mierda...! —sacudió el escritorio al golpearlo con la mano abierta. —¿Por qué con Inteligencia? —estalló Odette—. ¡Para ellos somos menos que nada! ¡Escoria que junta la escoria de la calle! ¡Nos desprecian! ¿Qué? ¿Ahora somos sus conejitos de Indias? La situación se estaba poniendo difícil y Marcel tuvo la incómoda sensación de que el enojo y la discusión eran sobre algo que él desconocía.. —Les juro que no sabía que se trataba de esto. Tengo que hablarlo con Michelon... —No puedo creerlo. Cuando la PJ les pidió colaboración, ni se molestaron en contestar. Estaría vivo si esas ratas hubieran ayudado —Odette terminó con un susurro ronco. — No estamos seguros – empezó a decir Massarino. — ¡Lo mandaron solo al matadero! – Odette lo interrumpió. Massarino cerró los ojos y sacudió la cabeza. —Las cosas pueden haber cambiado. —¡Claro que cambiaron! ¡Ahora Beaumont es general! Hicieron un silencio durante el cual ella se recompuso y se sentó. Massarino pidió café para los tres. Marcel anotó mentalmente que, en cuanto pudiera, preguntaría al comisario ,a solas, por ese Beaumont y el pleito con Inteligencia. —¿Cómo mierda se las va a arreglar Dubois para contrabandear los blips? Odette estaba pensando de nuevo como policía. Massarino respiró mejor y Marcel también. —No digas palabrotas. No es propio de una dama —el comisario la reprendió. —No soy una dama—ella lo miró sombría. Carajo, ¿qué pasa entre estos dos? Marcel se sintió incómodamente de más. Por suerte, el tono de la conversación cambió. Discutieron varias posibilidades. Como munición, no; le quitarían las armas en la primera oportunidad. Tampoco en un doble fondo del equipaje. Lugar demasiado común. 95 —Tiene que ser algo más sencillo —apuntó el comisario. —Ajá. Más obvio. Como “La carta robada” — Odette se hamacó en el sillón. —¿Qué? —preguntaron los dos hombres a la vez. —Un cuento de Edgar Allan Poe. Una carta robada que estaba oculta a la vista, mezclada con otras cartas. El lugar obvio. ¿A qué se parecen estas mierditas? — Odette jugueteó con los blips haciéndolos rodar por el escritorio. — No juegues con eso — Massarino torció la boca. Odette moduló un "qué hinchapelotas" y el comisario miró al techo, moviendo la cabeza. Marcel no sabía si reirse. —Municiones, bolillas de rodamientos, perlas... —enumeró Marcel, tratando de cambiar de tema. —Eso. Perlas, cuentas, abalorios... Un cinturón. Sí, un cinturón. Me gusta, —Odette movió la cabeza con expresión pensativa. —¡Pero eso es de mujer! —protestó. —Si es italiano, no —comentó Massarino, mirando a Odette, que asentía—. Un cinturón de cuero trenzado con abalorios negros. —Abalorios radiactivos —Marcel sonrió siniestro. El intercomunicador interrumpió las risas. —Marceau, responda a Laboratorio por favor —Era Paworski. —Estoy en el despacho de Massarino —aclaró Odette por el micrófono. El teléfono sonó instantes después. El comisario hizo señas para que ella levantara el auricular. —Marceau —estalló el parlante. Odette se lo apartó instintivamente de la oreja. —¿Cuándo van a cambiar esta mierda? —gruñó—. Sí, Paworski, no grite. Este aparato amplifica demasiado. —Marceau... quería disculparme... por lo de esta tarde... los blips. El parlante les taladró los oídos a todos. Odette mantuvo el auricular alejado. —Está bien. Todos cumplimos órdenes. El otro vaciló. —Teníamos una cita en la Prefectura... —A las seis—Odette sonrió a medias. —A las seis. Nos vemos. —Kolya... Por favor, que alguien cambie este interno. —No es mi... 96 —Kolya... —Mañana lo cambian. Mientras ella cortaba la comunicación, Massarino preguntó: —¿Van a tirar? Odette asintió con un gesto. —No entiendo. ¿Por qué en la Prefectura y no en el polígono? —preguntó Marcel, extrañado. —Esgrima. Con el príncipe Paworski jugamos a los Tres Mosqueteros — Odette tenía una expresión traviesa. —¿Príncipe? —Bueno, en los Estados Unidos, Paworski sería uno más de tantos canas polacos. Acá se da el lujo de decir que desciende de la más rancia nobleza europea. Si le creen o no, eso es otra cosa. Se rieron los tres. — Aaahhh… ¿Por eso es tan...? — Marcel torció la cara en un gesto altivo. Ella se rozó la punta de la nariz con el índice y levantando las cejas. — Principe o no, pienso cobrarme lo de esta tarde —su expresión era la de un predador. ***** La sala de armas de la Prefectura estaba vacía salvo por Odette y Paworski. Estaban tan concentrados en lo que hacían que no notaron su presencia. La tensión entre ambos podía olerse: se les notaba en las actitudes físicas, expectantes, listos a responder a los movimientos del otro. Marcel siempre había creído que la esgrima era un deporte anticuado y sin demasiada fuerza. Elegante pero artificioso. Sus opiniones estaban cambiando en ese preciso momento. Odette y Paworski se atacaron velozmente, saltando uno contra el otro con movimientos felinos. No hablaban, nada más acusaban los golpes secamente. Se dio cuenta de que estaba tan tenso como ellos, con el aliento contenido y los puños apretados en los bolsillos del pantalón. Hubo una sucesión sorprendente de ataques, fintas y contraataques. Ninguno de los dos parecía defenderse en exceso; más bien se estudiaban para golpear donde la guardia del otro lo dejara al descubierto. En un momento, Paworski avanzó sobre Odette, que paró y contraatacó a toda velocidad. El otro intentó una parada a su vez, pero ella penetró su guardia y lo alcanzó. Ambos retrocedieron. 97 —¡Cuatro iguales! —gritó Paworski. Fueron al centro de la pedana otra vez. Con el rabillo del ojo vio que Massarino estaba a su lado, también observando. —No lo vi entrar —susurró sorprendido. El comisario le tocó el brazo en un gesto que indicaba silencio. Se oía jadear a Odette y Paworski. —En garde —murmuró el ingeniero. Cruzaron las armas con ferocidad. En un momento, Odette levantó el florete, ofreciendo el flanco. El arma de Paworski buscó el punto débil. Odette paró, contraatacó y fue a fondo en el mismo salto. —Coupé! Paworski bajó su arma. —Touché. Se quitaron las caretas y se dieron la mano sonriendo. Paworski saludó militarmente con galantería y se retiró por el lado opuesto de la pedana. Mientras pasaba entre Massarino y él, desprendiéndose el borde de la chaquetilla, Odette murmuró en tono vengativo: —Abalorios radiactivos. 26 PARÍS, SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 1996 Mientras acomodaba sus pertenencias en la suite del Ritz, Marcel pasó delante del gran espejo del vestidor y se sorprendió. La barba y el corte de pelo le daban un aspecto por completo diferente… y apenas perverso. Qué increíble es no reconocerse en el espejo. Odette había tenido razón: la caracterización era convincente sin resultar artificial, y el cambio sutil de color de cabellos le sentaba y agregaba años. También había insistido en el estilo de ropa. "Los italianos son peculiarmente severos con su ropa informal y absolutamente desprejuiciados con la ropa formal" le había dicho, y él se había provisto de un guardarropas un poco excéntrico para su gusto pero que le quedaba pintado. — ¡Qué buen look, Duca di Mantova! — lo había piropeado con una chispa de diversión bailándole en los ojos oscuros— Deberíamos haber elegido “Gualtier Maldé” como seudónimo. —Estás a tiempo de elegir “Gilda” para el tuyo. —No es mi estilo. —¿Por qué? 98 —No me dejo seducir en la iglesia y tengo registro de contralto. —La mala de la película. Entonces Amneris... —O Carmen... —¡Eh, ésa es soprano! —Ah, ah, el papel original se escribió para mezzo y una de las primeras en cantarla fue una contralto. Las sopranos lo interpretan de puro envidiosas. —No veo qué tengan que envidiar. Las sopranos son las chicas buenas. —Bah, las chicas buenas van al cielo, las malas vamos a todas partes. Habían bromeado cuando se cruzaron por los pasillos del tercer piso, Odette camino a su cubículo atestado de expedientes, y él, al Laboratorio de Electrónica a hacer la última prueba y ajuste con los blips. —Parece un italiano esnob. Un rufián —comentó un Paworski más seco que lo habitual. Contuvo la sonrisa mientras pensaba en el protagonista de "Rigoletto". Bien, entonces: el aspecto exterior coincidía con lo que trataría de representar. Ser convincente requería otras habilidades. Marcel se recostó sobre la cama enorme y tomó el paquete de cigarrillos con la mecanicidad del hábito, sólo para recordar que la bruja de mierda le había prohibido sus Gauloises. "Nada de eso", había sentenciado Odette. "Murati, MS o alguna marca estadounidense". Claro, ella no fuma, carajo. Como siempre, tenía razón: los italianos no fuman Gauloises. Frunció la cara ante los asquerosos Murati y encendió uno. Algo bueno tiene que resultar de esto: en una de esas dejo el vicio. Al fin y al cabo, es el único que tengo y me encariñé. Un recuerdo lo asaltó: una mano grande y fuerte sobre su hombro infantil, sosteniendo un Gauloise a medio fumar, mientras los ojos preocupados revisaban el magullón de la rodilla con una sonrisa cálida. La misma mano y el mismo Gauloise acunándolo cuando se había pescado el sarampión. Se había acostumbrado a quedarse dormido con el olor del tabaco de la mano de su padre. La puta que lo parió, no quiero acordarme. Apartó esas memorias tiernas en favor del rencor acumulado por años de lejanía y de dolor sordo, reflejo del de su madre. No sabía si ella lo había perdonado; él no tenía intención de hacerlo. Volvió sus pensamientos a preocupaciones más actuales. Durante los últimos días, en los escasos ratos libres había curioseado en busca de literatura sobre la Orden del Temple, sus orígenes y hazañas en el Cercano Oriente y sus 99 relaciones con los infieles. Uno de los grupos más interesantes lo constituía la secta de los Asesinos del Viejo de la Montaña. Los puntos de contacto entre esa secta y los grupos terroristas le arrancaron más de una sonrisita irónica. O la historia se repite hasta el aburrimiento, o la Humanidad no encontró soluciones mejores todavía, o ambas cosas a la vez. En la Escuela de Policía habían estudiado casos de lavado de cerebro a secuestrados hasta convertirlos en parte del equipo. Era la especialidad de los grupos comando: en algún punto del entrenamiento, se recurría a técnicas sospechosamente similares para generar en sus miembros la respuesta incondicional a las necesidades del grupo y la aceptación y ejecución de las órdenes sin discusión. Con Odette habían discutido la posibilidad de que la Orden empleara esos métodos con sus reclutados, y ella había insistido en que él se interiorizara en técnicas de resistencia psicológica. —No sabemos qué van a intentar. Si te aceptan, quién sabe cuánto tiempo te tendrán bajo vigilancia hasta que te permitan moverte libremente. Hasta podrían usar drogas heroicas. Era una posibilidad desagradable pero real. Ella le recordó los casos de jóvenes rescatados de manos de sectas religiosas, y del tiempo y tratamiento psiquiátrico que llevaba devolverlos a la normalidad. —Muchas veces la recuperación no es completa. Depende de cuánto hayan pasado en esa situación y el tipo de condicionamiento... —Vamos, Odette. No soy un adolescente con conflictos familiares por resolver —la interrumpió, un poco picado—. Soy un policía adulto con el mejor entrenamiento de los cuerpos europeos. Odette le echó una mirada de esfinge, larga y silenciosa. —Por favor, Marcel. No bajes la guardia ni por un momento. Es la primera vez que me pide algo ‘por favor’. ¿Qué es lo que la preocupa tanto? Sintió una punzada en las entrañas. Durante una décima de segundo tuvo la impresión de que los ojos de Odette se velaban de temor. No el que se siente ante el peligro personal, sino el que causa saber que otros van a correrlo. Después, levantó nuevamente la barrera entre los dos y su rostro fue la máscara impasible a que lo tenía acostumbrado. Le tendió la mano al tiempo que le decía: —In bocca al lupo32, Dubois. Te queremos de regreso vivo. 32 Buena suerte. (literalmente: en la boca del lobo) 100 Marcel se atrevió a retenerle la mano medio segundo más de lo prudente, y ella no la retiró. —Tengo toda la intención de regresar en las mejores condiciones posibles. Merde. Ninguno de los dos sonrió: ya no era tiempo de bromas. Él también tenía miedo por ella, y le apretó la mano. Ella lo interrogó con la mirada. ¿Y si te pido que no intervengas en esto? La sensación de peligro lo abrumó. Qué frágil te ves, capitán Marceau...¿Y tengo que dejarte correr semejante riesgo sola? Pero tenía la lengua pegada al paladar y no pudo decir nada. Todavía se sostenían la mano en silencio, cuando Massarino entró. El comisario lo había citado para ajustar los últimos detalles. Notó cómo Massarino los observaba con expresión indefinible mientras ella salía, y tuvo otra vez la sensación incómoda de que los otros dos compartían algo que él desconocía. Después de repasar los detalles del operativo, el comisario pidió café para ambos. Bebieron sin hablar pero era obvio que Massarino estaba preocupado. —¿Hay algo más que quiera decirme? —preguntó Marcel, inquieto. —Este caso es muy delicado. Tenemos sospechas firmes sobre las posibles ramificaciones de esta gente. No creo que la Orden termine en sí misma; más bien me da la impresión de que es una de las tantas extensiones de algo mucho más grande. —¿Una red de prostitución, tráfico de drogas, algo así? —No sólo eso, Dubois. Cuando circula mucho dinero sucio, se ensucian demasiadas cosas. Si podemos agarrarlos y poner fin al horror que desataron, magnífico. Pero creo que no se acaba ahí. “Vamos a encontrar algo más grande y más desagradable, me temo. Los supuestos clientes de la Orden están o estuvieron bajo investigación no una sino muchas veces. Por tráfico de armas, drogas, por cualquier cosa que se pueda comprar y vender con beneficios inmensos. Hasta ahora, no se les pudo comprobar nada. Ni la MILAD33 ni la UCRAM34 pudieron infiltrarse nunca. Estos tipos tienen muy bien cubierto el culo: alguien de muy arriba los protege.” La expresión de Massarino era feroz. Los ojos se le habían ensombrecido y parecía un predador a punto de saltar sobre la víctima. El comisario siguió hablando. 33 Unidad Anti—Droga 34 Unidad Anti—Mafia 101 —No creo que esperen este intento nuestro. La Brigada nunca intervino hasta ahora, y nos cuidamos muy bien de que nadie, fuera de nosotros tres: usted, Marceau y yo, supiera algo. Sólo Michelon está al tanto de todo el operativo, obviamente. No arriesgue su vida en una comunicación o un contacto antes de tiempo. Con los rastreadores que lleva podremos seguirlo dentro de lo razonable. Estaremos detrás de usted durante toda la operación. Tenga en cuenta que, en algún momento, de usted dependerán las vidas de las mujeres que se encuentren con usted. No lo dijo, pero ambos sabían que en ese momento también la vida de Odette dependería de él. Aplastó el Murati de mierda en el cenicero pensando seriamente en dejar de fumar, y se concentró en recordar lo que había aprendido sobre técnicas de condicionamiento. Todas incluían un agotador entrenamiento físico, pero eso no le preocupaba; había jugado durante muchos años al rugby como aficionado y rechazado la oferta de pasar al profesionalismo, para ingresar en la Escuela de Policía. A veces dudaba de su capacidad para hacer buenas elecciones. ***** Respondieron a su llamada más pronto de lo que esperaba. Estaban muy interesados en conocerlo. O el contacto de Odette era realmente bueno o... Mejor creer lo primero. La primera entrevista la mantuvo en el mismo Ritz. El aspecto del hombre de la Orden era desagradable, aunque vistiera traje gris oscuro y camisa celeste con cuello romano, con la cruz sobre el pecho. Unos lentes de marco redondo y dorado daban algo de expresión al rostro anodino, de cejas casi inexistentes de tan claras. Los ojos de párpados pesados, estaban permanentemente entornados, de forma que el azul pálido del iris casi no se veía. Llevaba el cabello claro muy corto, al estilo militar. Le tendió una mano blanda y fría. Todo en él exhalaba violencia contenida. Se presentó simplemente como “Monseñor”. Marcel venció la repugnancia que le causaba el individuo y se sentaron en el bar del lobby. Cuando el otro cruzó sus manos sobre la mesa en un gesto clerical, casi se atragantó al ver el anillo con amatista en la mano izquierda. Entonces ‘Monseñor’ es realmente un monseñor. ¿Qué clases de hijos de puta son estos tipos? —Entiendo que usted representa a interesados en nuestros servicios, señor 102 De Biassi. ¿O debería decir "mayor"? Mayor Maurizio De Biassi, de los Cascos Azules italianos. La cobertura que Massarino había preparado. Marcel asintió con un gesto seco y cuadró ligeramente los hombros. —Así es, Monseñor. El príncipe Al Faid tuvo la oportunidad de comprobarlos personalmente. Entregó a "Monseñor" la carpeta de cuero con interiores forrados en seda verde y con la media luna del Islam estampada en relieve en la tela, con sus “antecedentes” y las cartas en árabe y en francés. El otro hojeó los papeles sin expresión alguna en la cara, pero en un momento los ojos de Monseñor se abrieron sorprendidos. Una mueca que debía ser una sonrisa le apareció en las comisuras. —Estaremos en contacto, mayor. Pronto tendrá nuestras novedades. Se dieron la mano, nuevamente de pie. Por supuesto que pronto tendremos novedades. Si no me aceptan... No tenía dudas sobre sus posibilidades de supervivencia si los antecedentes no eran convincentes. La Beretta Combat 92, nueve milímetros, esperaba en la cartuchera, cargada y sin el seguro. Con trece bellísimos proyectiles acorazados, full metal jacket. Totalmente antirreglamentaria, pero espectacularmente eficaz. Qué otra arma podría llevar un ex de Constantini. “Espero que no la necesites antes de tiempo”, le había dicho Odette cuando fueron a buscarla a la armería de la Brigada. “Se van a enterar muy rápido si la necesito antes de tiempo”, le había respondido él. Se comunicó con la Brigada para pasar lo que sabía sobre Monseñor. Podría servir de algo. Un día después, Monseñor lo visitó en el Ritz. Esta vez, la mueca intentaba ser una sonrisa franca. —Mayor, será un verdadero placer tenerlo entre nosotros. ¿Cuándo podemos contar con usted? —Como le dije ayer, estoy a su entera disposición. Tengo órdenes estrictas de Su Alteza. Se dieron la mano y acordaron que una limusina lo recogería esa misma tarde. 27 SUBURBIOS DE PARÍS, EL MISMO DÍA, AL ATARDECER —Mayor, tome asiento, por favor. 103 Jacques le señaló el sillón situado al otro lado de su espléndido escritorio. La habitación estaba decorada ostentosamente: paredes cubiertas de boiserie, techos artesonados, lámparas de cristal y alfombras costosísimas. Pero no había una sola ventana, y la sensación de pesadez y opresión era inevitable. —Permítame reiterarle cuánto nos complace tenerlo entre nosotros. Monseñor ya se lo dijo, pero es importante que sepa que somos muy rigurosos con nuestra selección. Marcel asintió secamente, sin sonreír. No lo dudo. Si no estuviera acá, tendría grandes posibilidades de estar flotando en el Sena. El otro continuó mientras jugueteaba con un anillo de sello en su mano izquierda. —Su perfil es excelente, por no hablar de su representado. Estábamos deseosos de... entrar en contacto con Su Alteza. O sea que la Orden ya tenía la mira puesta en Al Faid desde hace tiempo. Razonablemente lógico: Al Faid era un hombre poderoso, de gran influencia en su región. Musulmán devoto y pacifista a ultranza, se mantenía neutral en las eternas disputas, escaramuzas y guerras mantenidas por sus vecinos entre sí y con los israelíes. Volvió su atención a Jacques. —Mayor... ¿puedo llamarlo Maurizio? —Adelante, Monsieur Jacques. Tenía la sensación de que Jacques ostentaba algún rango militar delante de su nombre. La actitud física del otro traicionaba la pretendida distensión con la que estaba hablándole. —Por favor, obviemos los tratamientos distantes. Todos me llaman Jacques, a secas. Asintió con una media sonrisa. Jacques le ofreció un Gauloise, pero él negó con la cabeza, sacó el paquete de Murati y encendió uno. Si éstos no me matan antes, voy a morirme del asco de fumar esta basura. Aspiró el humo mientras el otro volvía a hablar. —Deseamos que tanto Su Alteza como usted confíen plenamente en nosotros. Nuestro objetivo es que dicha confianza sea mutua. Para eso, preparamos en este centro a los que ingresan en la Orden mediante un entrenamiento riguroso, aunque en su caso no será muy diferente de lo que hizo en el ejército. Ese entrenamiento permite crear lazos con nuestros hombres, que fortalecen nuestra relación tanto con ellos como con sus representados. ¿De qué mierda habla…? Condicionamiento. Apretó la mandíbula y siguió 104 fumando en silencio, sin distender los hombros. No se perdió la mirada apreciativa y la sutil aprobación de Jacques. Todavía estoy en el papel, si los Murati no me hacen vomitar. El tono de voz de Jacques cambió sutilmente; ya no era una charla de presentación. —Durante las próximas tres o cuatro semanas compartiremos mucho tiempo juntos, usted, yo y un entrenador personal que le asignaremos. Todo dependerá de sus respuestas. Permanecerá dentro de los límites del edificio. No mantendrá ningún tipo de comunicación no autorizada. Estará permanentemente acompañado por su entrenador durante la instrucción. Es probable que se encuentre con otros que están en alguna etapa de su entrenamiento, quizás algo más avanzados que usted. O sea que soy la última adquisición. Jacques hizo una pausa para permitirle hacer preguntas, pero Marcel prefirió mantener la boca cerrada y las orejas paradas. El otro sonrió apenas y continuó. —Desalentamos todo tipo de relación entre nuestros hombres hasta que hayan cumplido la etapa final o hasta que lo consideremos adecuado. De todos modos, es una instrucción intensiva, por lo cual no echará en falta las relaciones sociales. Órdenes militares. Y esto no es un ‘centro de entrenamiento’: es un campo de concentración. "No" a deambular en solitario por las instalaciones, "no" a establecer contactos con el exterior, "no" a respirar si no me lo ordenan. Traducción: Jacques tiene poder de vida y muerte sobre sus hombres. Jacques seguía hablando. —...Nuestros hombres trabajan solos o en parejas a lo sumo. Con instrucciones precisas. Organización en células que responden a un superior inmediato: es la forma de hacer más eficiente nuestro trabajo. Terrorismo. Marcel aplastó el cigarrillo en el cenicero y encendió otro para tener algo que hacer con las manos. No te pongas a temblar ahora, boludo. —Por supuesto, nuestros servicios cuestan dinero —continuó Jacques—. Su entrenamiento, Maurizio, cuesta dinero. Pero si Al Faid es un conocedor, como nos permitimos creer, encontrará que el precio es razonable, y la oferta, incomparable. Ahora sí tengo náuseas. —Entiendo que Su Alteza está abandonando su posición neutral por otra más radical —Jacques esperó su respuesta. Marcel lanzó una sonda. 105 —Así es. Lo convencí de plegarse a los otros países del bloque. Es muy difícil hacer negocios en estos tiempos si no se toma una posición definida. Su Alteza estaría interesado en la adquisición de armamento adecuado. Para medidas defensivas, en principio. Los ojos de Jacques brillaron y no pudo evitar una sonrisita feroz. Así que también armas. ¿Qué más venden? —Su Alteza podrá comprobar que nuestros servicios son muy amplios. La Orden también posee empresas en las que puede invertir sin riesgo Una alarma se le disparó en el cerebro. ¿Empresas? Jacques continuó. — El pago por nuestro primer servicio podría hacerse mediante la compra de acciones de alguna de ellas. Entonces, esas pobres desgraciadas son un anzuelo más para agarrar a los ‘clientes’ por las pelotas. Una vez que se entra en el negocio ya no se sale... vivo. Se las arregló para asentir y sonreir. —Por supuesto, existen muchas formas de pagar los servicios — Jacques parecía estar vendiendo electrodomésticos por televisión. Cuántos eufemismos, basura, pensó Marcel. —Información bursátil, inversiones, invitarnos a intervenir en alguna operación financiera de importancia... Hijos de puta, te proveen de todo: mujeres del tipo que elijas, armas, inversiones y un asesino profesional que, casualmente, responde al condicionamiento de la Orden. A cambio, te piden nada más que un pequeño gasto de inversión e información o lo que carajo puedan sacarte. Sin duda que el entrenado por la Orden debe saber cómo obtener lo que la Orden desea de un representado renuente. Me está doliendo la cabeza. Gracias a Dios, Jacques dio por terminada la entrevista. Después de una llamada, apareció un hombre bajo, cetrino y delgado, de rasgos árabes. Se lo presentaron como Nasir Hamad. —Nasir, tu nuevo discípulo. Hamad asintió con un gesto duro en la boca y lo estudió apreciativamente, sin decir una palabra. Marcel se levantó y, respetando su papel, saludó a Jacques cuadrándose, al tiempo que chocaba ligeramente los talones. En un acto reflejo, el otro respondió de la misma forma. Marcel dio media vuelta y salió con Hamad. ***** 106 Por una puerta lateral disimulada en la boiserie, un hombre bajo y grueso entró en el despacho y tomó asiento en el sillón que Jacques había ocupado durante la entrevista con el "nuevo". Jacques se sentó del otro lado. —¿Y, Prévost? ¿Qué te pareció? —Interesante, el mayor... ¿Será realmente italiano? Tenía toda la facha, pero a veces... —¿Qué? ¡Todavía no conozco a nadie que no lo sea y fume esa mierda de Murati! Se rieron a carcajadas y Prévost suspiró. —Tengo que irme. Reunión de directorio y asamblea de accionistas. No pueden vivir sin su presidente. Se rieron otra vez. Prévost preguntó: —¿Cuándo llegan las nuevas? —No seas impaciente. El objetivo es Alsacia y, con lo de Al Faid, creo que en tres semanas, más o menos, podríamos estar haciendo la entrega. —Me aburro... —se encogió de hombros.— ¿Quiénes van esta vez? —D'Ors y Hamad. —¡Hamad! Te recuerdo que entregamos vírgenes, coronel... —No te preocupes. D'Ors lo maneja bien. —¿Cuántas? —Dos, seguro. Sería ideal que consiguiéramos tres. Si De Biassi es lo que promete, estará listo en poco tiempo. —La extra... la elijo yo. —Sólo para tus ojos —Jacques sonrió. Prévost perdió momentáneamente el control y una mueca perversa le retorció la cara. Demoró unos segundos en recuperar la compostura. Después de que se fue, Jacques se quedó pensativo. Se está volviendo tan peligroso como Hamad. 28 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES, FIN DE LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE —¿Qué sabemos de Dubois? —preguntó Odette mientras se asomaba al despacho de su hermano. Auguste levantó la mirada. Desde que Marcel había sido aceptado en la Orden, no habían tenido más comunicaciones. Ahora dependían de los blips. —Ayer detectamos algunos blips más. Si no me equivoco, los está ubicando de a poco por dos motivos: primero, porque es la forma más segura de 107 hacerlo, y segundo, porque es su manera de avisarnos que sigue con vida. Odette tuvo un leve sobresalto. Cisne, ¿te preocupa Dubois?, se preguntó Massarino. Se guardó la sonrisa para otra ocasión. —Bien hecho. El Cro-Magnon piensa — dijo con voz neutra. —¿El qué? —Nada. Una observación personal —pero no pudo evitar una sonrisa de Gioconda. Por supuesto que es personal, querida, pensó Auguste. Hace años que no te oigo ponerle sobrenombres a nadie. —Dijiste Cro-Magnon... —Bah. Ya lo ascendí en la escala biológica. Está a punto de graduarse de Homo sapiens sapiens —contestó Odette, y volvió a salir. Definitivo. Vamos por el buen camino. Y si a Dubois se le ocurre arruinarlo, lo estrangulo con mis propias manos. PARÍS, LA DÉFENSE, MISMO DÍA POR LA NOCHE Agregó otro chorrito de edulcorante líquido al café con leche y lo dejó enfriarse tranquilo en la taza. Se recostó en la cama, pensativa. Ya estamos al borde del precipicio. No tengo vértigo. Sólo la necesidad de saltar. ¿Qué hay allá abajo? ¿Las piedras sobre las que voy a estrellarme, o el mar en el que puedo nadar y salvar la vida? Estoy sola. Pero sé que te voy a encontrar. ¿Qué había en tus ojos cuando le hiciste esa atrocidad a JeanLuc? ¿Qué sentiste al destrozarle la vida? Si puedo, si llego, si vivo, juro que no vas a hacérselo nunca más a nadie. Aunque tengamos que matarnos juntos. El pensamiento le provocó un instante de aprensión. La misma que había vislumbrado en Auguste y en Michelon durante la reuníón a última hora del día. Madame la había estudiado en silencio. Mantenía con sus subordinados una distancia que le permitía evaluarlos lo más objetivamente posible, y eso era algo que Odette apreciaba profundamente. A mí tampoco me gusta involucrarme. —Capitán —le dijo la comisario—, la cobertura que preparó para usted me resulta un poco arriesgada. No sé si estoy totalmente de acuerdo con que se mueva tan desprotegida. Auguste le había dicho lo mismo. Carajo, ¿empezamos otra vez? —Madame, no tenemos otra forma de infiltrarnos. Dubois desde adentro de la Orden, y yo como rehén. —¿Qué pasa si los seleccionadores cambian de idea a mitad de camino? 108 —Ya lo pensé. Es un riesgo que debo correr pero tengo probabilidades a favor. —Explíquemelas —la voz de Michelon sonó como un fustazo. —Si como sospechamos, trafican con mujeres vírgenes, no debería haber demasiado peligro durante el traslado. No pueden arriesgarse a arruinar la “mercadería” —sonrió sarcástica —Después, una vez dentro, es cuestión de mantener los tiempos y el plan que establecimos. —¿Y si hay algún retraso? —Por lo que registramos, las entregas siempre se hacen entre una y tres semanas después de los secuestros. En cuanto a qué es lo que hacen con las mujeres durante ese tiempo, sólo podemos hacer suposiciones. Pero, otra vez en beneficio de la satisfacción del cliente, no creo que les causen daño físico. Más bien creo que se ocupan de anular la resistencia psicológica de las mujeres o prepararlas para algún tipo de reacción que busque el comprador. —¿Qué pasa, entonces, si comprueban que entre las elegidas hay una que no se amolda fácilmente a sus especificaciones? —Michelon sonaba sombría. —Espero que no tengan tanto tiempo a su disposición— Odette enarcó una ceja. —O tanta capacidad de observación —la comisario la miró fijamente. —Por favor, son posibilidades absolutamente remotas —intervino Auguste, preocupado—. Está previsto que la fase final concluya apenas lleguen a destino. Para eso están preparados los detectores y los equipos: para evitar demoras. Michelon los miró severa. —Massarino, nunca confíe demasiado en los equipos. Confíe en la gente. Yo lo hago con buenos resultados. No quiero perder a mis oficiales. Y eso lo incluye a usted, comisario, a Marceau, y a Dubois. Son “mi” gente. Si no confiara en la capacidad de ustedes, jamás habría permitido este operativo, y habría dejado que se ocuparan los cuerpos especiales. —Hasta ahora no consiguieron nada, Madame —le recordó Auguste—. Por eso hacemos este intento. Michelon se quedó callada, bebiendo el café sin mirarlos. El cortapapeles de plata le daba vueltas entre las manos, en un ballet que pintaba chispas por las paredes del despacho. —Madame... —Odette interrumpió la calma tensa. —Ya verificaron los “antecedentes” de Dubois. Los contactos confirmaron las llamadas. Si estos tipos sospecharan algo, ya lo sabríamos. No tengo ninguna duda de que 109 Dubois ya estaría muerto a estas alturas. Él es quien más tiempo pasará ahí dentro. Es el que afronta la prueba de fuego. Dependemos más de él y de sus reacciones que de las mías. Si puede superarlo, el operativo se resuelve en cuestión de horas. —¿Capitán, pensó en la posibilidad de que actuemos mientras Dubois esté con ellos, sin que usted intervenga? —¿Y qué conseguiríamos? Si en estos momentos no tienen que hacer ninguna entrega, la probabilidad de que haya mujeres en ese sitio es baja. Tienen una fachada impecable. Por vías legales no hubo forma de pasar de la puerta del lugar. Están limpios. Hasta con algunas contravenciones impositivas, como cualquier empresita. ¿Qué demostraríamos sólo con Dubois entre esa gente? Tenemos que atraparlos in flagrante, sin dejarles oportunidad a simular otra cosa. Caerles encima cuando estén en plena operación. No sabemos cómo y cuándo trafican con todo lo otro que suponemos que trafican. Se quedó pensando para sí: ¿Qué demostraríamos si lo dejamos solo y, en contra de todos los pronósticos, lo condicionan? Carajo, Dubois, estás empezando a preocuparme. —Se mueven con mucho cuidado —intervino Auguste—. Camiones en regla, mercadería en regla, entradas y salidas de puertos en regla. Ni siquiera cometen infracciones de tránsito. Parece que estuvieran siempre enterados de nuestros movimientos, de los de la Aduana, de Gendarmería. Eso es algo que también me preocupa. No se miraron, pero la sensación de incomodidad de los tres pesaba en el aire del despacho. ¿Un informante dentro de la misma policía? Odette habló con los puños apretados y las uñas clavadas en las palmas. —No podemos ponerles las manos encima desde afuera. Nos queda esta posibilidad: atacar por el punto más débil que tienen y que no pueden controlar. Podrán estar preparados para un ataque frontal. Quizá tengan información sobre los movimientos de la policía, pero dudo mucho de que imaginen una infiltración de este tipo. Si lo conseguimos, van a estar completamente al desnudo. La comisario se recostó contra el respaldo del sillón, sin distenderse. —Comprenden que hay un momento de la operación en el que estarán a ciegas... —Es el riesgo más grande que corremos. Pero ellos también estarán a ciegas. 110 Ya lo están, con Dubois adentro —replicó Odette, sin dar tiempo a Auguste Michelon se quedó en silencio una vez más, haciendo girar el cortapapeles. —No está convencida... —murmuró Odette en tono neutro. —Sí, capitán, lo estoy. Ocurre que también estoy preocupada. Por Dubois. Por usted. El hecho de que lo dijera sin que le variara un ápice la expresión la estremeció. De pronto, el cortapapeles se quedó quieto. Madame había tomado una decisión. —Bien, entonces. Adelante como lo planearon. Massarino, Paworski es responsable por los equipos así que está en el operativo. Él me lo pidió y no conozco a nadie mejor para esto. De cualquier manera, sabe estrictamente lo que necesita saber para intervenir. Él manejará la información que quiera o no quiera darle a su gente, aunque sé que no dejará filtrar ningún dato que pueda afectarlos. Comisario, capitán, merde — sonrió apenas. ***** Merde, in bocca al lupo,break a leg,... ¿Cuántas formas hay de desear buena suerte? Hará falta mucho más que eso. Jugó con la cucharita en el café con leche frío. Porque de veras nos estamos metiendo en la boca del lobo. ¿Cómo se siente uno de estar ahí, Dubois? Es una experiencia que vamos a compartir muy pronto. Espero que no te coman. O a mí. O a todos. SUBURBIOS DE PARÍS, MADRUGADA DEL DÍA SIGUIENTE “Papá está peleando otra vez con mamá. Está furioso". Corrió a su habitación para taparse la cabeza con la almohada y no oír los gritos. "¿Por qué está tan enojado? Salimos con mamá de paseo y ella se encontró con una señora muy elegante. Me dijo que es mi abuela. La señora me miró raro y dijo: ‘Se parece a él’. Me dio un beso. Yo no quería besarla. No quiero que sea mi abuela. Se lo dije a mamá cuando volvíamos a casa, y mamá lloró. Le prometí que iba a querer a esa señora para que no llorara más”. Los gritos pudieron más que su miedo. Se levantó y salió de su habitación sin hacer ruido. La puerta del dormitorio grande estaba entreabierta. Como en un sueño, vio cómo papá empujaba fuerte a mamá sobre la cama. Mamá tenía la bata que le habían regalado para su cumpleaños. La habían elegido con papá, de color azul que era el que más le gustaba porque mamá parecía una princesa con él. Papá estaba de pie, desabrochándose los pantalones. 111 “Puta —gritó—, puta mentirosa. ¿Dónde estabas?” Mamá lloraba. Vio cómo papá le hacía eso terrible a mamá, eso que la hacía llorar tanto. Corrió a su habitación a esconderse bajo la almohada otra vez. No, papá, por favor. Por favor. Por favor... Se despertó ahogado por la angustia. Las sábanas estaban empapadas de sudor. Abrió y cerró los ojos varias veces para asegurarse de que estaba despierto, y se sentó en la cama. Durante décimas de segundo de terror, no reconoció el lugar. No es mi dormitorio. Estoy en los cuarteles de la Orden. Cuando se puso de pie, le temblaban las piernas. Tardó cincuenta latidos de corazón en recuperar el ritmo cardíaco normal. Qué me está pasando, por Dios. Hace años que superé esa pesadilla de mierda. Había dejado atrás su infancia el día que se fue con su madre, y la había sepultado cuando ella había muerto. Te odio, papá. Creí que había enterrado también esos sentimientos. Se dio una ducha para que el agua le arrastrara la transpiración y los recuerdos, pero la sensación de violencia perduró. Golpeó las paredes mojadas hasta que le sangraron los nudillos. Cristo, ¿cuánto tiempo más voy a pasar en este lugar atroz? 29 SUBURBIOS DE PARÍS, TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE Las jornadas eran agotadoras: instrucción al más puro estilo militar. Hamad era su sombra, desde que se levantaba hasta que caía en la cama por la noche. Sólo después de tres días Marcel consiguió colocar algunos blips. El cinturón había sido una buena idea, después de todo; era uno de los poquísimos efectos personales que le habían permitido conservar, junto con los Murati. Lo habían provisto de un uniforme militar completo, en color negro. La Beretta la conservó, sin los proyectiles, por supuesto. Hamad no se había sorprendido por las full—metal jacket. Sonrió, o eso parecía cuando enseñaba los dientes menudos y desparejos. —Así que no te gusta perder el tiempo hablando —le dijo, señalando las balas y los cargadores en su mano. —A nadie le gusta — lo enfrentó impasible. Hamad se rió. —¿Y tuviste oportunidad de probarla en... Angola? —En Somalía y Etiopía —casi deletreó. Me está buscando la lengua. —Sí. Con resultados espectaculares. Había mucho para probar. 112 Las instalaciones eran sorprendentes, sobre todo el polígono de tiro en el último subsuelo del edificio. Nadie hubiera sospechado que en medio de uno de los suburbios más importantes de París existiera semejante sitio. Las armas que había eran de última generación. —Sólo tenemos lo mejor, De Biassi —alardeó Hamad. No lo llamaba por su nombre, y él lo imitó. Las horas en el gimnasio eran terribles, una tortura en sí mismas: entrenamiento a primera hora de la mañana y a última de la tarde. El único sitio, aparte del comedor, donde se cruzó en ocasiones con otra pareja de entrenador y discípulo. Al cuarto día, su carcelero — porque había llegado a la conclusión de que Hamad no era otra cosa— le informó que recorrerían el edificio en su totalidad. La fachada era una fábrica de chocolates. Había un sector de oficinas, una playa de expedición, camiones refrigerados para el traslado de la mercadería, más un depósito donde se apilaban pallets de cajas de chocolate de procedencia suiza, ya rotuladas, listas para despachar. Se mordía de ganas de preguntar, pero Hamad le ahorró la molestia: no pudo aguantar los deseos de vanagloriarse de ser uno de los más antiguos dentro de la Orden. —Los camiones tienen muchos usos. Básicamente nos permiten trasladar cualquier tipo de mercadería hasta los puertos de embarque, sin ningún tipo de sospecha. Se acercó a unos cajones de madera, con un tamaño tal que hubieran podido contener una motocicleta de baja cilindrada. También con rótulos y sellos de exportación. El interior estaba aislado —acústicamente, le explicó Hamad— con espuma rígida de alta densidad, que además acolchaba la paredes del cajón y recubría la chapa metálica de dos milímetros de espesor que estaba debajo de la madera. Hamad le señaló unas perforaciones con conexiones roscadas en una de las tapas. —Mercadería especial. Necesita ventilación constante. Aquí se conectan las mangueras de entrada y salida de aire comprimido. —¿Qué tipo de mercadería? —La que le interesa a “tu” Alteza. —Hamad sonrió sardónicamente. Le mostró el interior de los vehículos. Uno estaba dividido por una compuerta hermética que cerraba un compartimiento insonorizado, con aire acondicionado y cuchetas adosadas a las paredes. La parte delantera se empleaba para la carga de pallets. Había otros en los que el compartimiento 113 interior no tenía ningún equipamiento especial. Con ésos se trasladaban armas u otro tipo de mercancías, le informó el otro en tono casual. Marcel no quería pensar en el horror de los cajones y lo que transportaban. Pasaban horas en el armado y desarmado de equipos de explosivos y armas de fuego. Hasta poder hacerlo a ciegas, insistía Hamad, así que el discípulo practicaba en completa oscuridad, en posiciones imposibles, mientras el otro controlaba sus movimientos con equipo de infrarrojo. —Deben ser parte de tu cuerpo —repetía Hamad. El tipo era además un maestro en el uso de armas blancas, que prefería, cosa que a Marcel le resultaba siniestra. —Vas rápido con las armas de fuego. Muy bueno. Te voy a entrenar con mis favoritas —le prometió Hamad mientras balanceaba un cuchillo de comando, y Marcel no pudo evitar un estremecimiento. Le presentaron a Lucien Vaireaux, a cargo de los audiovisuales. La primera noche que asistió a uno, tuvo náuseas todo el tiempo. Casi no pudo comer y, ya en su habitación —ahora dormía solo, en otra ala del edificio—, se precipitó al baño a vomitar. Las imágenes lo persiguieron durante días. Una habitación vacía excepto por una grilla metálica vertical y una mesa con algunos instrumentos quirúrgicos más otros cuyo uso desconocía. Un hombre bajo y grueso, con uniforme de la Orden, esperaba en el lugar. Hamad se había acomodado a su lado y Jacques apareció para sentarse en la butaca libre del otro lado. Cara de circunstancias, viejo. Esto es una prueba. Pase o muera. Se había cruzado con Jacques en contadas ocasiones, pero siempre en momentos en que, sospechaba, estaban evaluando sus reacciones. La voz de Vaireaux explicaba en tono académico lo que ocurría en el video. Marcel dedujo que el tipo o bien era médico o tenía conocimientos suficientes de medicina como para describir lo que estaban proyectando de la forma en que lo hacía. —Las descargas eléctricas provocan tetanización: los tejidos se rigidizan y sufren espasmos. Si se prolongan el tiempo suficiente, el individuo pierde la función respiratoria... Gracias a Dios que estoy sentado. Ya no escuchaba a Vaireaux pero no podía apartar la mirada de la pantalla. No se dio cuenta de que Hamad y Jacques cruzaban miradas de mutuo entendimiento por detrás de él. En un momento, Jacques se levantó y le palmeó el hombro en un gesto de aprobación. Marcel se sobresaltó y le clavó los ojos. El otro sonreía 114 complacido. A partir de esa tarde asistió a los audiovisuales con una frecuencia que le causaba escalofríos. Por las noches, las pesadillas se le mezclaban con las imágenes en flashbacks aterradores. Los videos de entrenamiento eran diferentes. Por lo general se trataba de métodos diversos de sabotajes, copamientos, descripciones detalladas de preparación de explosivos y otras exquisiteces por el estilo. Sin embargo, le dejaban una sensación de violencia que no tenía relación con las imágenes que recordaba. Los días comenzaron a sucederse sin que tuviera conciencia de ello. Era como vivir dentro de un banco de niebla permanente, donde lo único real era el instante en que quedaba solo en su habitación. Recordaba colocar los blips, sabiendo que tenía que hacerlo con cuidado pero sin estar muy seguro de por qué tenía que hacerlo. El espejo le estaba devolviendo una imagen que, por momentos, no reconocía como la propia. Dos o tres veces vio que el otro a quien veía en el espejo lloraba, pero no supo por qué. Por las noches, antes de caer rendido en la cama, todavía lograba repetirse: —Soy Marcel Dubois, teniente, Brigada Criminal, Policía Judicial, Prefectura de París. Pero ni siquiera estaba seguro de si eso era verdad. 30 PARÍS, L A DÉFENSE, FINES DE LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE Se revolvió en la cama mientras la excitación le trepaba hasta la garganta. No necesitaba pensar; sus manos recorrieron rápidamente el camino de su cuerpo hasta que alcanzó el orgasmo. Tres minutos. Satisfacción instantánea. ¿Satisfacción? Mejor, evacuación de una necesidad biológica postergable, a diferencia de las otras, más vitales, más crudas. Sin embargo, la sensación que le quedó en la boca y el cuerpo no fue de rabia amarga y mal contenida, como le ocurría habitualmente. Se sorprendió de descubrir que no le había bastado y que no estaba molesta por eso: sólo excitada, más que antes. ¿Qué? ¿Mis demonios están de regreso? Sus demonios personales y privados. Los que había vislumbrado durante su adolescencia como algo natural. Nada más normal para una estudiante de ballet que se mira durante horas al espejo. O una esgrimista que disfruta del esfuerzo del deporte y la calma que sigue después, bañada en algo más que en transpiración. Nunca se había avergonzado de satisfacer las exigencias de 115 su naciente sensualidad. Con Jean-Luc había descubierto el resto de sus sensaciones y emociones. Habían sido amantes hasta el límite y lo habían sobrepasado largamente. Él sabía manejar sus demonios, seducirlos, engañarlos, provocarlos y desatarlos. Ella había aprendido de él y él le juraba que había superado al maestro. Después... después. Un después largo y oscuro. Lleno de odio, de desesperación, de impotencia y finalmente, de nada. El cuerpo se le convirtió en un extraño que la acompañaba inerte. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos, tres años luego de la muerte de Jean-Luc? Ni siquiera lo recordaba. Los deseos se le congelaron en las entrañas. Hasta dejó de mirarse al espejo. Inclusive el pelo corto era una ventaja: no se necesita mirarse para peinarse. Se mutiló emocionalmente como se había mutilado el cabello. Hasta que un día, quién sabe en reacción a qué estímulo, se reencontró violentamente con sus pasiones. Intentó que el hombre de sombras de su fantasía tuviera el rostro que había amado hasta la locura. Lo único que consiguió fue anular instantáneamente el deseo que la ahogaba. El resultado fue una angustia atroz y la vergüenza de sentir que ensuciaba los momentos que habían vivido juntos. Durante un tiempo sus demonios la dejaron en paz: había encontrado la forma de ahuyentarlos de su vida. Hasta que el acoso fue tan fuerte que pactó con sus propios deseos. No serían tales: solamente necesidad fisiológica. Sin hombres-sombra. Sin imágenes. Sin soñar. Con el tiempo, cayó en la cuenta que ya no podía atrapar ni revivir los recuerdos de su amor. Le dolió espantosamente y negó su sensualidad otra vez, a modo de castigo por no poder recordar. Intento inútil. Los demonios no se dejaron embotellar. Negociemos. Nadie puede humillarme tanto como yo misma. Y ahora nuevamente la sombra la asaltaba. Pulsiones de vida, en contra de las pulsiones de muerte que la habían empujado durante tanto tiempo. Al principio, el espectro en su cama tuvo un rostro fragmentario y un cuerpo que ella debía adivinar. Hasta esta noche, en que le dio mirada a los ojos, calor a las manos y fuerza viril al cuerpo que imaginaba poseyéndola. No quería imaginar su voz pronunciando su nombre, porque no quería pronunciar el de él. No quiero. Es mentira que te deseo, porque me niego a desear sin amar. La pasión sin amor es revulsiva. Saciar el cuerpo no basta, me da asco. No es lo que necesito ni lo que quiero. 116 Pero me niego a amar sin desear. El pensamiento la sorprendió con la guardia baja. Fuera de mi vida. De mis noches. De mis urgencias. Entonces no te acaricies imaginando sus manos, hipócrita. Si vas a echar a tu hombre-sombra de tu dormitorio, no lo busques. A las cinco de la mañana, resignada a no dormir, se levantó a ducharse y preparar las pocas cosas que llevaría a Alsacia, ese día, antes del mediodía. Se los advierto, monstruos: se quedan en casa. Una risita en el interior de su cabeza la convenció de que estaba perdiendo la discusión. 31 ALSACIA, EL MISMO DÍA, POR LA TARDE —Siéntese, hija por favor. ¿Desea tomar un té? La superiora era una mujer madura, de rasgos severos pero bondadosos. Bajo el hábito se adivinaba un cuerpo alto y robusto y sus manos mostraban los signos del trabajo manual duro. Ya se conocían pero la monja se permitió una mirada escrutadora que no incomodó a Odette. La superiora era aquella dama a la que Odette casi había amenazado con la reglamentaria. — Gracias, madre Aubert. — No sé si me alegro de que esté finalmente aquí o si preocuparme y sacar a todas las hermanas en el próximo tren, avión o lo que pase por la puerta— dijo la superiora. Odette tuvo un pinchazo de inquietud. Es razonable. Vamos a exponer a estas mujeres a una atrocidad. Puso su mejor cara de oficial superior de la PJ. — Está a tiempo de tomar la mejor decisión para su comunidad, madre. Y voy a estar de acuerdo con cualquier cosa que Ud. decida. La madre Aubert meneó la cabeza. — Hay que detener este horror. Correré el riesgo junto con mis hermanas. Aunque ellas todavía no lo sepan… — Sé que no es grato para Ud. ocultarles la situación. La superiora meneó la cabeza. — Tal como le dije telefónicamente, recibimos hace dos meses una carta de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo solicitando albergue para dos de sus miembros. Estas dos personas estarán aquí la semana próxima. Confío en que usted pueda conocer bien los manejos de la Casa para ese entonces. 117 “Como usted sugirió, me comuniqué con otras Órdenes y me confirmaron las desapariciones de novicias y religiosas jóvenes. También recibí cartas de nuestras Casas en Italia y Alemania; desgraciadamente, en dos de ellas desaparecieron hermanas hace poco.” La superiora le entregó un Libro de Horas con los planos del edificio y una lista con los nombres de las tres últimas mujeres desaparecidas. Odette verificó que no figuraban entre los que tenía la Brigada. Tres más. La puta madre. — Necesito informar esto cuanto antes — Odette golpeó el papel con el índice. — Tenemos una salita de radio y telefax que puede utilizar cuando lo necesite. Está lejos de los claustros y casi no la usamos. La madre Aubert se puso de pie con un suspiro profundo. — La acompaño a conocer a sus compañeras. Odette vaciló un instante. Que Dios me perdone por hacerle esto a estas mujeres. La superiora la miró a los ojos. — Sí, a mí también me cuesta. Siento que estoy cometiendo un enorme pecado y no sé si me perdonaré a mí misma alguna vez. — Madre… — La perdono, hija. Es su trabajo y su deber. Por favor, cuide de mis hermanas. El miedo le revolvió el estómago. No por ella sino por las otras, inocentes participantes de un juego que se volvía cada vez más peligroso. Ya me tiré de cabeza y sin paracaídas. Ahora no hay marcha atrás. La superiora la acompañó hasta la biblioteca, en donde estaban trabajando dos mujeres jóvenes. Revisaban los viejos libros con amor y cuidado, separando los dañados para repararlos. —Marie y Denise son nuestras bibliotecarias. Hermanas, ésta es Odile. Ha ingresado hoy en el convento. Las jóvenes se acercaron a saludar sonriendo cálidamente a la recién llegada. —Su habitación es la cuarta del ala de novicias. Las hermanas la acompañarán a acomodar sus cosas. Luego vuelva a la biblioteca y ellas la acompañarán a recorrer nuestro pequeño hogar. Hasta luego. 32 ALSACIA, PRINCIPIOS DE LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE Los días en el convento le trajeron una paz interior y una introspección que 118 no esperaba. Aunque todas las noches se ponía en contacto con Auguste para intercambiar información, la locura del mundo exterior no la alcanzaba del todo. Era un placer intelectual hablar con la madre superiora Aubert. Ligada a sus votos hasta la médula y, sin embargo, abierta y comprensiva. Una verdadera madre para sus compañeras. Se habían descubierto la una a la otra y gozaban del placer de la mutua compañía. La superiora era graduada en Psicología: se lo había comentado durante una de las primeras reuniones. —¿Sabe? Muchas se acercan al noviciado por problemas familiares o desengaños amorosos... —¿Todavía? —Odette se sorprendió. —Así es. Y parte de mi tarea es detectar la vocación en mis novicias. No es sencillo abrazar los votos que exige. Muchas de las postulantes terminan como misioneras laicas. Muchas vuelven a su vida anterior después de comprender que lo que buscaban no era a Dios. — Y no se puede buscar nada antes de encontrarse a una misma— dijo Odette a media voz. — Por eso nos ocupamos de evaluar lo más a fondo posible a nuestras postulantes, para evitarles sufrimientos inútiles en una vida que no estarían capacitadas para afrontar. —Madre, usted habla de profesar como si fuera un castigo en lugar de una elección. —Hija, no todas las personas tienen su fuerza de voluntad y su convicción para encarar las cosas que hacen. —Que no es su caso. —No, no lo es. Profesé mis votos con la misma alegría en el corazón que hoy día. Lo cual no quiere decir que no haya tenido vacilaciones, dudas y momentos de debilidad, como cualquier mortal. El amor a Dios y la fe me sostuvieron en cada traspié. La conversación tomó un giro más íntimo. Después de preguntarle la edad, la madre Aubert se sorprendió a medias. —Parece bastante más joven... Sólo la mirada la delata. Ya no hay inocencia en mis ojos. Asintió en silencio con una sonrisa triste. —¿Cuánto hace que enviudó? —Casi doce años. —¡Mi Dios! ¡Era muy joven cuando se casó! —Tenía veinte años... Jean-Luc murió poco antes de que yo cumpliera los veintitrés — recordó con amargura. 119 — Y desde entonces, ¿nunca volvió a enamorarse? — No. — ¿Y tampoco un amante? ¿Una aventura? —¡Madre! ¿Usted me hace ese tipo de preguntas? Que yo recuerde, las religiosas también practican el celibato... —Tenemos nuestros votos... —se defendió la superiora. —No es una cuestión de votos, sino de decisión y voluntad. No me molesta la libertad sexual ajena en tanto y en cuanto no cuestionen mi propia libre elección. —Y su elección es... —La que es. No disfruto del sexo sin amor y pretendo que mi prójimo lo respete, lo mismo que respeto lo que los demás hagan de su vida privada. La superiora la observó en silencio durante unos momentos. —A los veinte hice mis votos —evocó. —Otra clase de amor. Más dulce. Más duradero. Debe de lastimar bastante menos. —Eso fue casi herético —la reprendió la superiora con una sonrisa. Sin embargo, contraatacó de inmediato. —¿Siempre está tan a la defensiva? ¿Tanto daño le hicieron que no baja nunca la guardia? Odette respiró profundo para darse tiempo a pensar una respuesta adecuada, pero la superiora había encontrado la grieta en su muralla. —¿Por qué se encierra de esa forma? Si es por lo que imagino, no me parece una buena razón. No una razón cristiana, al menos... Dios, esta mujer me está desnudando el alma. Meneó la cabeza con una sonrisa triste. —La venganza, hija mía, no es un sentimiento noble. Odette enfrentó la mirada de la superiora. —Admito que no les está reservado a los hombres hacer justicia por propia mano. —¿Lo admite de corazón o es un enunciado meramente intelectual? Odette respondió: —Madre, soy policía. Muchas de las cosas que debe hacer la policía en general están, si no reñidas con la moral cristiana, al menos en oposición con algunos de sus principios. Si tuviéramos enfrentar a los delincuentes nada más poniendo la otra mejilla, las estadísticas criminales se triplicarían en menos de dos meses. 120 La superiora sonrió apenas. —No soy tan necia como para no entenderlo. Yo me refería a su estricto caso personal. Touché. Un verdadero perro de presa, madre. Una vez que tiene el rastro, lo sigue hasta el final. Mantuvo la expresión plácida pero impenetrable. —Ahí está otra vez —la acusó la superiora—, levantando barreras entre usted y los demás. ¿No puede perdonar? Cerró los ojos y se aferró a los brazos del sillón. —¿A quién debo perdonar, madre? ¿A los que están haciendo esto a sus hermanas? ¿A los que sienten tanto desprecio por la vida humana que son capaces de comerciar con ella de todas las formas posibles? ¿A los que deciden con displicencia que la agonía y muerte de otro sean muerte y agonía para los que lo aman? No, madre, todavía no aprendí a perdonar. Se recostó en el sillón. Después de un largo silencio, habló en voz baja. — Por favor, discúlpeme, madre, no quise ofenderla. A veces me apasiono demasiado... —No me ofendió. Siento un gran dolor... por usted. Odette miró el reloj de pared con un nudo en la garganta. —Mejor que nos vayamos a dormir. Las seis de la mañana llegan rápido. La superiora la despidió con un abrazo. —Por lo menos, perdónese a sí misma. Es una buena forma de empezar. Odette se metió en la cama, pero la conversación con la madre Aubert la había dejado alterada. Cristo, qué capacidad para ver más allá de las corazas. Lo mismo que mi madre. Miró otra vez la hora. Demasiado tarde para llamar a Auguste. Mañana. Su hermano la mantenía informada. Varza había entrado en acción y ya había novedades. Los implicados eran escalofriantes. Auguste y su gente habían identificado al hombre que había entrevistado a Marcel en el Ritz: era un alto funcionario del Vaticano. De acuerdo a Varza, hasta el momento era el único religioso relacionado con la Orden. Pero también constituía un signo nefasto de penetración. Mierda, ¡llegaron hasta la Piazza San Pietro! En cuanto a Marcel, su hermano le comentaba lo poco que sabían aunque ella no preguntara. Él sabía que ella quería saber... Auguste, no me estás jugando limpio. 121 Marcel. Ya no más Dubois. Sus compañeros anteriores no habían sido más que apellidos. Mantener las distancias era el lema, sobre todo con los que querían acortarlas a toda costa. La típica pregunta: "¿Dormimos juntos?" La típica displicencia al hacerla. La típica persistencia ante el gentil pero firme “gracias, no”, hasta que llegaban al típico fin de fiesta: pretendidamente romántico o abiertamente grosero. Variaciones sobre un mismo tema. Él era diferente. Había respetado las distancias que ella había impuesto. La había aceptado como líder y no sólo porque Odette era su superior: había confiado en ella. Como aquella mañana, en su casa. ¿Dije “confiar”? ¿Cuánto más puede confiar Marcel? Por su carrera y su profesión, Odette conocía las consecuencias de la violencia familiar. Quizás él no había sufrido la violencia física que su padre aparentemente ejercía contra su madre, pero la psicológica nunca estaba ausente. Por lo general, el agresor y el agredido provenían de familias igualmente patológicas. La violencia física no era conditio sine qua non pero con el tiempo se degeneraba en ella. Constanza Contardi-Bozzi había resistido diecisiete años junto a su marido y el día en que se atrevió a abandonarlo, su propio hijo debió defenderla. Por lo que había dicho Marcel, Odette suponía que su padre jamás lo había tocado. Quizás por esa razón su propia reacción le había resultado traumática. Para un adolescente que no había conocido otra cosa en su infancia, que había creído que su vida familiar era la “normalidad”, ese acto de violencia debía haberle costado mucho. Casi tanto como el haber sido testigo durante años de las peleas — o quién sabe qué más—, entre sus padres. Marcel se había reconstruido a sí mismo sin ayuda. Había resultado bien, en términos generales y de acuerdo con las evaluaciones que la Escuela de Policía realizaba de sus aspirantes. "Sujeto normal, sin inclinaciones patológicas de ningún tipo hacia la violencia o la pasividad excesivas, reacciones esperables y aceptables". Deberían echar a patadas a esos imbéciles que hacen las evaluaciones psicológicas. Poco antes de iniciar su etapa del operativo, Odette había llevado a cabo sus propias y completamene objetables investigaciones. Jean-Pierre Dubois todavía vivía y continuaba en la Gendarmería. Esto último no era novedad: el expediente de Marcel lo mencionaba. En su momento, Jean-Pierre había confirmado la versión de divorcio que había dado su hijo: mutuo acuerdo. Jamás se había vuelto a ver con su familia. 122 La fotografía enviada por fax no era una excelente reproducción pero a los cincuenta y tres años, el coronel Dubois seguía siendo un hombre muy atractivo. A los veinte debió haber sido devastador. Era fácil imaginar cómo una mocosa de dieciocho años como Constanza se había flechado con la virilidad y la seducción del joven oficial. También imaginaba el escándalo: la hija única y heredera de los Contardi-Bozzi, enredada con — o, mejor dicho, embarazada de— un gendarme de provincia. Su familia la había repudiado, negando a su único nieto la posibilidad de encontrar la contención que tanto necesitaba. Marcel le había confesado que apenas los conocía. Hijos de puta, los abandonaron. Si Constanza hubiera contado con sus padres, las cosas podrían haber sido distintas. Marcel era tan parecido a su padre como era posible pero no tenía la mirada dura ni el gesto de violencia contenida de la boca del coronel Dubois. Era un chico crecido demasiado rápido, que conservaba esa expresión en los ojos que sólo se tiene cuando se es inocente en algún lugar del corazón. La misma que Auguste. El descubrimiento la había sorprendido y —carajo— emocionado. Sin embargo, a los treinta y dos, el teniente no había tenido parejas estables. Cero compromiso. Eso también significaba algo. Marcel se mantenía cuidadosamente distante. Ella había notado cómo la observaba y las señales claras de que se sentía atraído por ella. Había confiado en ella y después se había replegado en sí mismo otra vez, como temiendo exponerse. Mis mismos temores ante la posibilidad de una relación con compromiso incluido. Es tan vulnerable, debajo de esa apariencia de “policía adulto con el mejor entrenamiento de los cuerpos europeos”. El policía adulto tenía una mirada demasiado dulce. Y esa vulnerabilidad y esa inocencia están haciendo estragos en mis propias defensas. No quiero involucrarme. Perdí mi inocencia hace mucho tiempo y no soportaría ser vulnerable otra vez. No quiero volver a sufrir por alguien. Me importan una mierda tu vida y tu pasado. Se revolvió inquieta en la cama. No te mientas, estúpida. Ya es un poco tarde para salir indemne de esto. Te guste o no te guste, estás involucrada. Saltó de la cama en mitad de la noche. El corazón no le cabía en el pecho. ¿Qué van a hacerle esos monstruos? ¿Adónde lo enviamos? Cuando los tipos alcanzaran ese núcleo de violencia laboriosamene domado y encerrado y lo liberaran, Marcel sería una bomba ambulante. 123 Cristo, no quiero que te pase nada. Te quiero de regreso sano y salvo, carajo. No cedas. No bajes la guardia. Es una orden. 33 SUBURBIOS DE PARÍS, CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE —Nos vemos en una semana, De Biassi. Hamad se despidió y subió al camión frigorífico que conducía D’Ors. A Marcel no le sorprendió que nada más que dos hombres pudieran realizar todo el operativo. Estamos preparados para eso, pensó con orgullo. Uno de los pallets que habían estado cargando había caído al suelo y se había roto. Sin pensar, tomó una tableta y la dio vueltas entre las manos. —Es buen chocolate. Un poco amargo, para mi gusto. Y un poco caro — comentó Hamad, displicente —. De cualquier forma nuestros clientes lo compran sin protestar. Dicen que siempre es una experiencia diferente. Se rieron a carcajadas. En los últimos días, Hamad había aliviado un poco la presión y Marcel estaba más libre. Ya no tenía tantas pesadillas y se movía cómodamente por las instalaciones. Soy uno más; me aceptaron, pensó casi con alegría. Al desnudarse para dormir, la tableta le cayó del bolsillo del pantalón. Se tiró en la cama y pensó que no estaría nada mal comérsela. Se metió un trocito en la boca y una imagen lo asaltó: labios de mujer, jugueteando con una barra de chocolate. El corazón le salteó un latido. Esos ojos. La boca. ¿Quién? Cerró los ojos para aferrar el rostro que se le escapaba. Su cuerpo recordaba mejor. Pero nunca tuve a esa mujer... Un escalofrío le recorrió la espalda. El nombre. Comió otro trocito y el tacto aterciopelado del chocolate le inundó la boca: dulce y amargo a la vez. Así... ella es... así. ¿Cómo puedo saberlo, si nunca...? Aferró las sábanas mientras se revolvía en la cama. No sabía si la furia era por desear poseerla o por no haberla poseído nunca. La buscó inútilmente, experimentando en la piel sensaciones que recordaba haber intuido y nada más. La odió por no estar allí, debajo de él. El orgasmo le llegó con violencia inusitada. Todavía agitado, se levantó para lavarse. Puta madre, no hacía esto desde que dejé el Liceo. La excitación no terminaba de abandonarle el cuerpo. El espejo le devolvió una imagen que no esperaba. Vio los ojos en el cristal recuperar lentamente la cordura. Odette. Ése es el nombre. Respiró profundo varias veces pero la tenaza que le apretaba la garganta no 124 se aflojó. Miró al espejo y se reconoció. Estaba pálido y bastante más delgado, pero los músculos se le delineaban recios. No estaba tan en forma desde que dejé el rugby. Los recuerdos, sus recuerdos, le llegaron de golpe. Tuvo que sostenerse del lavatorio porque le temblaron las piernas. Volvió a la cama y mecánicamente se comió el resto de la tableta. Respiró despacio. Tranquilo, viejo. Mantengamos la calma. Si éstos se dan cuenta de lo que pasó, soy historia. No lo consiguieron. No me condicionaron. Sigo siendo Marcel Dubois, teniente, Brigada Criminal, Policía Judicial, Prefectura de París. **** —A De Biassi lo vi distinto —comentó Vaireaux—. Menos obnubilado. Jacques meneó la cabeza. —Le ordené a Hamad levantar el pie del acelerador. Íbamos a tener problemas. — Respondió muy bien. La frecuencia de los audios también fue más elevada que lo habitual. Pensé que iba a quebrarse en algún momento, pero resistió. —No hay nada que hacer; los militares son los mejores. —Eso porque te tira el uniforme, coronel... —comentó sarcástico Prévost. — Nuestros civiles no tienen nada que envidiarles. Jacques evitó mirarlo, encendiendo un cigarrillo Vaireaux siguió. —Pensé que iban a usar algo con De Biassi. Polvo, heroicas, algo de eso. —¡No! — Jacques saltó sobre las palabras de Vaireaux —. A éste lo quiero limpio. A la larga es un arma de doble filo y resulta más caro que el servicio que prestan. —No exageres... —Prévost se picó. —No exagero... ¿Cuánto nos está costando Hamad? ¿Cómo terminó Weiss?— Jacques se irritó. Se miraron. Vaireaux se removió incómodo en su sillón y Prévost apretó los labios y miró a otra parte. Weiss había causado el accidente que había terminado con él y con Kurt Von Kopff. Iban juntos en el automóvil de Von Kopff al puerto de Niza, desde Monte Carlo. Tenían que recibir un cargamento de armas y en una de las curvas más cerradas y empinadas de la carretera, inexplicablemente Weiss aceleró. Tuvieron que cortar los cuerpos para sacarlos del interior del vehículo. Los análisis de sangre determinaron 125 que el chofer del industrial austríaco había consumido una gran cantidad de cocaína de alta pureza, poco antes de sentarse al volante. —Las armas las recuperamos —Prévost se encogió displicentemente de hombros y jugueteó con el anillo de sello de su anular izquierdo. —Y perdimos un cliente magnífico, las relaciones que él traía —lo acusó Jacques, molesto—, y la ganancia de la operación. Y a Weiss. Carajo, Weiss era un muy buen profesional. Ex teniente coronel del ejército alemán, había abandonado el servicio activo debido a sus convicciones algo radicales. Había dirigido el operativo en Francfort en forma sublime. Weiss era un artista en lo suyo. Y el cretino de Prévost había insistido en acelerarlo con un poco de blanca, para poder presionarlos a él y a Von Kopff. El Brigadier tiene razón: es muy difícil trabajar con civiles. Se desmadran y pierden la línea y los objetivos. Se lo había explicado claramente con el ejemplo de sus actividades en su propio país: mientras habían mantenido a los civiles fuera de sus operaciones, todo había funcionado a la perfección. En cuanto comenzaron a intervenir los servicios secretos y la policía, la situación se volvió inmanejable. Los civiles no mantienen la conducta. Estuvieron a punto de perderlo todo. Les había llevado más de diez años estabilizar la situación, y no habían podido recuperar el poder nuevamente, no como hubieran deseado. Ahora lo tienen los civiles. Se necesita mucho más dinero para silenciar o corromper a mucha más gente, y los resultados nunca son los mismos, pensó Jacques. Y sin embargo, el Brigadier en persona había introducido a Prévost en las sutilezas de la picana. Sutilezas que el verdugo de la Orden, como se llamaba medio en broma a sí mismo, había elevado hasta la categoría de arte. Los audios de Vaireaux eran impresionantes, por llamarlos de alguna manera. Incluso él, a veces se resistía a presenciar las diversiones de Prévost. Rata necrófila. Igual que el enfermo de D’Ors. Otro civil. Con De Biassi las cosas van a empezar a cambiar. Quiero volver a los viejos tiempos de disciplina y orden. Sólo la violencia necesaria para generar las reacciones necesarias. Basta de vicios. Prévost podría ser un muy buen primer objetivo para el mayor. Al Faid compra el paquete accionario de nuestro querido Armand en la TP, nosotros seguimos reteniendo el control, y todo vuelve a estar en su lugar: Su Alteza, feliz con sus virgencitas y su petrolera nueva; nosotros, con la casa en orden y con un elemento más de presión contra Muammar. Amigo de Prévost. Y, quién sabe, podríamos terminar el asunto de las monjas antes de que estalle por algún lado. No me 126 gusta meter mujeres en los negocios. A la larga te traen problemas. Era mucho mejor cuando esos asuntos los manejaba Fiore; ése tenía estómago para cualquier cosa que tuviera que ver con perversiones. Tendré que hablar con el número uno. Con el Brigadier no se pueden discutir ciertas cosas... Cuando estos dos se vayan. Mejor a solas. Con Vaireaux cruzaron miradas a espaldas del otro. Era el único de los tres que no llevaba el anillo. Quizá deberíamos ofrecerle uno, pensó mientras se tocaba el suyo. Vaireaux entendió el gesto. Podemos contar también con el doctor. Odia a Armand tanto como yo. 34 PUERTO DE MONTE CARLO, FINES DE LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE —¡Te dije que no vinieras hoy! Muammar le gritaba enfurecido a la mujer llorosa que se acurrucaba en un extremo del sofá, en el camarote el capitán. Tenía ganas de golpearla, puta estúpida. Respiró hondo, buscando dominarse. Tranquilo. La necesito. Inspiró dos veces más para recobrar la calma y se acercó a ella. —Querida, te ruego que me perdones. Estoy muy nervioso... ¿Cómo mierda me la saco de encima? Le tomó las manos y se las besó, rozándole las palmas con la punta de la lengua. —Pero, mi amor... —balbuceó ella—. Yo... te lo juro... no quiero molestar — contuvo un sollozo. Cerró los ojos para no estallar de nuevo mientras ella hipaba. —Hoy es un día tan importante... Hace cuatro meses que estamos juntos... Negociemos. Se sentó a su lado, la abrazó y la besó. —Mi vida, no me olvidé, pero estos pesados insistieron en que cerráramos los acuerdos esta misma noche. Quieren volver a Iwata lo antes posible. Es una operación muy grande, mi amor... — claro que es importante, y si no te vas ya mismo, vas a joderme todo el negocio. —Te prometo que mañana mismo soltamos amarras y nos vamos a Grecia. Ella dejó de hipar y lo miró con los ojos azules enormes, muy abiertos. Es tan hermosa como estúpida. —¿Una miniluna de miel? —preguntó, ansiosa. —Sí. Y al regreso hacemos el anuncio. Te lo prometo —la besó apasionadamente, sujetándola contra su cuerpo. Estaba pegada a él, cada curva del cuerpo espléndido debajo de la seda 127 italiana de su vestido de firma, y eso lo excitó. Ella era su pasaporte al jet set europeo. Con ella se aseguraba la alfombra roja en cada palacio, cada embajada. Por un tiempo, hasta que se acostumbren a mi presencia. Hasta ahora me soportaron más que nada por mis pozos de petróleo. Dependen de mí, insectos, para que sus centrales termoeléctricas de mierda iluminen sus castillitos de juguete. Dependen de que mi guita vulgar y demasiado burguesa les compre sus hoteles de lujo en bancarrota, para seguir aparentando que pueden despilfarrar lo poco que les queda. —Por favor, muñeca, ya te lo expliqué. Los japoneses son muy particulares. No negocian delante de mujeres. Sus esposas ni siquiera cenan con ellos, mucho menos en reuniones de negocios. Si te quedaras, tendrías que encerrarte en algún camarote, y me molesta que te humilles de esa forma con estos tipos —la besó y ella frunció la nariz. —¿De acuerdo? Ella se le pegó todavía más, ronroneando. La erección le estaba molestando dentro del calzoncillo. —Sí... pero mañana... —Mañana —la besó de nuevo con la boca abierta. Para colmo me deja caliente como un carnero en celo. Llamó a los guardaespaldas. Filippo se detuvo respetuosamente en la puerta del camarote luego de golpear, con la vista baja. —Acompañen a Su Alteza hasta el hotel. Filippo asintió y se apartó para dejar salir a la mujer. Se quedó en cubierta despidiéndola, mientras ella lo saludaba desde la limusina. No había terminado de cerrar la ventanilla, cuando de otra limusina se apearon tres japoneses trajeados a la última moda de Milán y subieron rápidamente por la planchada. Me gusta este Filippo. Callado, serio, cumple todas las órdenes. Cualquier orden. El trabajo de Andreazzi fue muy limpio, sin víctimas adicionales. Así aprenden estos imbéciles que se niegan a negociar en mis términos. Vamos a ver si podemos confiarle cosas de mayor envergadura. **** Después de asegurarse de que la mujer se hubiera encerrado en su habitación —le había dejado dos sobres con polvo de primerísima calidad, y ella había intentado darle una propina espléndida que él rechazó cortésmente—, Filippo bajó al lobby del hotel a hacer la llamada, antes de regresar al puerto. Marcó el número de Roma y, cuando le respondieron del otro lado, se limitó 128 a decir: —Kazuo Nakamura —y cortó. ***** —Nakamura—san, éste será uno de los negocios más exitosos que haya hecho en los últimos tiempos. Muammar estuvo a punto de palmearle el hombro al japonés, cuando recordó lo reacios que eran sus huéspedes a ese tipo de manifestaciones. —Usted también ha cerrado un buen negocio, Muammar-san — retrucó el otro, mirándolo a los ojos. —Sin duda. Juntos podemos hacer muchas cosas importantes. La red de distribución de Nakamura Steel Industries en todo el sudeste asiático era perfecta para la operación. Sin contar con las filiales que estaban abriendo en los Estados Unidos. No habían conseguido un socio tan conveniente en el Lejano Oriente hasta ahora. Y yo lo presenté. Mérito todo mío. Los embarques estarían a disposición en una semana; Jacques se lo había prometido. Nakamura estaba ansioso por recibir la mercadería y había insistido en la posibilidad de embarcar directamente en Colombia, despachando a través del canal de Panamá. Jacques no quería arriesgar, no fuera cosa que se robaran el contacto. Finalmente, los japoneses habían consentido en triangular los primeros embarques y luego continuar, sí, a través de Panamá. Para ese entonces, los tendremos bien agarrados de las pelotas, pensó Muammar, satisfecho. Conociendo a Nakamura, el regalo que estaba a punto de hacerle valía para él más que los embarques colombianos. "Los vicios de mis socios me cuestan fortunas", se había quejado a Jacques, que, como siempre, se encogió de hombros ante el sutil pedido de rebaja. "No insista, Muammar —había ladrado Jacques—. Tenemos el mercado cautivo y los precios los ponemos nosotros". —Tenemos que diversificar las inversiones —comentó Nakamura mientras él permanecía en silencio, y se rieron estruendosamente. Se sorprendió de que el japonés le palmeara el brazo. Hoy estamos de lo más occidentales. Parece que el polvo de buena calidad relaja las costumbres ancestrales. —Tengo un obsequio muy especial para usted. Sólo para conocedores —le dijo cuando los otros dos que acompañaban a Nakamura volvieron al hotel. La cara del otro se coloreó ligeramente y las aletas de la nariz se le dilataron 129 con placer anticipado. Carajo, y yo estoy solo —pensó Muammar—. Podría irme al hotel y... No, mejor me quedo y vigilo de cerca. Además, mañana nos vamos a Grecia; no puedo dejar nada fuera de lo común a bordo. Voy a tener que ser un poco más cuidadoso con ella. La última vez que jugamos, la dejé marcada. No queremos herir las susceptibilidades de la realeza. ***** Nakamura entró en el camarote que Muammar le había asignado. Escandalosamente lujoso. Se desnudó en la antecámara y del maletín sacó sus elementos de juego favoritos. Quiero un barco como éste. A la mierda con el conservadurismo de mi honorable padre. Tengo el dinero para pagar no uno, sino dos cruceros. Un barco para cerrar negocios y dedicarse al placer. La combinación perfecta. Acarició las correas de cuero con temblorosa anticipación. No puedo dedicarme a estas diversiones en Iwata. Entró en el dormitorio, y el terror que vio en los ojos de la mujer lo excitó todavía más. ***** Muammar se acomodó en la enorme cama de su camarote y encendió la pantalla del circuito cerrado. Hijo de puta, es un artista. El primer orgasmo lo tuvo cuando vio la sangre, pero el más violento lo tuvo cuando Nakamura la mató. IWATA, MAÑANA DEL DÍA SIGUIENTE Shige Nakamura respondió al teléfono con una desagradable premonición. Del otro lado, le pasaron el mensaje que sospechaba recibiría, pero no por eso sintió menos dolor. Se tragó las lágrimas y se encerró en su dormitorio durante dos días. Al tercer día, se levantó en silencio, rebuscó en el baúl exquisitamente tallado e incrustado en nácar que era el único adorno de su estudio y sacó todo lo que necesitaba. Se vistió para la ceremonia y fue a inclinarse ante el altar familiar de sus antepasados. No oyó entrar a Midori, que se arrodilló a su lado, también en silencio, sin contener las lágrimas. Sin hablar, su esposa se retiró, dejándolo solo. Shige regresó a su estudio y se sentó a esperar, con la espada cruzada sobre las piernas. ***** El chofer llevó a Kazuo directamente desde el aeropuerto hasta la casa de su 130 padre. Carajo, pensaba ir primero a mi casa. Su madre lo recibió y le entregó la vestimenta tradicional. Está bien. Hoy el viejo samurai está temperamental. Le queda poco. ¿Cuánto más va a vivir? Nakamura Steel Industries necesita sangre nueva y negocios nuevos. No pudo contener una sonrisa de satisfacción. El antiguo Imperio está a punto de terminar. Cuando entró en el estudio de Shige no le sorprendió encontrar a dos amigos del viejo, vestidos a la antigua usanza. Sí, en cambio, le sorprendió la presencia de dos hombres a los que no conocía. Ambos lo flanquearon, le sujetaron los brazos y lo obligaron a arrodillarse. —¡Padre! —gritó,— ¡Padre...! 35 PARÍS, PRINCIPIOS DE LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE Tan pronto como cortó la comunicación con su madre, Auguste pidió que le consiguieran el ejemplar de Le Monde. La noticia ocupaba los titulares. Buscó en el obituario hasta que encontró el mensaje. Tienen los brazos largos, carajo. Debido a una operación que había causado un revés menor al holding, Kazuo Nakamura, vicepresidente en ejercicio interino de la presidencia de Nakamura Steel Industries, se había suicidado en casa de su padre. Con gran dolor, Shige Nakamura volvería a asumir la dirección de los destinos de NSI hasta la mayoría de edad de su nieto Toruo, que ocurriría el año siguiente. Una rata menos de que ocuparse. Cuando Odette llame esta noche, voy a darle la novedad. ALSACIA, PRINCIPIOS DE LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE —El hermano Vangelos Petrakis, el hermano Édouard Legros —la madre Aubert efectuó las presentaciones con un leve temblor en la voz. Bienvenidas, ratas. Odette mantuvo la vista baja y la expresión nula, mientras los hombres saludaban educadamente al resto de las hermanas. Ella quedaba para el final. Soy la única ‘novicia’ y, junto con Denise y Marie, una de las más jóvenes del convento. ¿Adivinen a quiénes van a elegir nuestros amados hermanos? Las otras dos eran bastante más jóvenes que ella, veintidós o veintitrés años, a lo sumo. Unas criaturas. ¿Y tengo que dejar que estas escorias les pongan las manos encima? Podría sacarlas del convento con alguna excusa. Pero, ¿cuándo y adónde? Estos tipos pueden encontrarlas donde sea, no tengo 131 ninguna duda. Tengo que arriesgarme a que nos lleven juntas. De acuerdo con lo organizado con Auguste, debían iniciar la etapa final luego de la llamada de la madre superiora y de haber esperado el tiempo que calculaban duraría el traslado hasta la sede central de la Orden. Odette no tenía demasiada fe en los localizadores, aunque Paworski le había asegurado que funcionaban a la perfección y se lo había demostrado en el laboratorio. Muchas gracias. Estas cosas siempre funcionan en el laboratorio. —No es personal, Kolya —le había dicho entonces—, pero no confío en absoluto en ningún tipo de colaboración o buena voluntad entre Inteligencia y la PJ. No esperen a detectar ninguna señal conjunta de mierda. Paworski se había sentido herido. —Está en juego mi prestigio profesional. —Están en juego las vidas de rehenes y oficiales — ella lo había dejado sin réplicas. Los tipos se estaban acercando. Levantó apenas la mirada e hizo un leve gesto con la cabeza. Si Vangelos Petrakis es griego, yo soy escandinava. La certeza de que los dos hombres la evaluaron de un solo vistazo le hizo saltar un latido. El supuesto padre Legros tenia el físico y probablemente la fuerza de un levantador de pesas. Espero que pueda manejar a su compañero, pensó Odette. El otro tenía la mirada de un cocainómano en los últimos estadios de la adicción. Si alguien nos va a salvar de este monstruo, es el otro bruto. Al menos, hasta que lleguemos a París. ***** —¿Qué te parecieron? —Bien — D'Ors encogió un hombro. —¡Bien! ¿¡Nada más que bien!? ¡Son las mejores que encontramos en mucho tiempo!— Hamad estaba entusiasmado. —Están buenas. Pero eso no es lo que importa. —¡Vamos! No vas a decirme que no valen el doble para Jacques. —No es asunto nuestro. —¡Siempre tan formal! —¿Por qué no te vas a dormir de una vez? —A que yo sé cuál elige tu Prévost... —“Mi” Prévost elegirá la que le dé la gana. —Apostemos... —Si no vas a dormir revisemos el lugar. 132 Recorrieron el convento con sigilo, determinando los mejores lugares para colocar el gas. No pensaba darle su dosis a Hamad hasta que se comportara como era debido. Le gustaba trabajar con él, hacían buen equipo pero la adicción le estaba haciendo estragos. Por otro lado, había entrenado a De Biassi hasta convertirlo en un arma humana perfecta. En eso, Hamad era imbatible, había que reconocerlo. Si pudieran limpiarle la droga... Cuando volvamos, voy a hablarlo con Vaireaux. MONTE CARLO, JUEVES POR LA NOCHE —¡Bruto! ¡Te odio! Lo golpeó con los puños, mientras Muammar trataba de contenerla. —¡No te acerques! — gritó y corrió al espejo a mirarse. El pómulo izquierdo se le estaba hinchando. Muammar la observó estudiarse atentamente. Bah, se me fue un poco la mano. La mujer tenía marcas en la espalda y en las nalgas. Carajo, si le gusta tanto como a mí, ¿por qué tanto escándalo? —¡Estúpido! —le gritó ella, entre rabiosa y asustada—. ¡Me lastimaste la cara! —¡Vamos! Con un poco de hielo se arregla... —¡No! ¡No me toques más, bastardo de mierda! —y le arrojó un cepillo que tomó del tocador. Muammar ya estaba un poco irritado, pero la agresión de ella lo puso violento. Saltó de la cama y tomándola de las muñecas, le golpeó la cara con el dorso de la mano izquierda. El anillo con un diamante de dimensiones casi groseras arañó la piel suave dejando un raspón violáceo. —¿Qué te pasa, Alteza? —siseó, agarrándola de los cabellos—. ¿Ya no te gusta que juguemos? ¿Ahora te importa si soy o no un bastardo? ¿La sangre azul no se te vuelve roja si no es con un poco de polvo de por medio? La golpeó dos o tres veces más, pero ya no había nada que hacer: había perdido la erección. Puta inútil. Le gritó que se vistiera y llamó a sus custodios. Como siempre, Filippo, impertérrito ante cualquier escena, apareció en la puerta del camarote. —¡Al hotel! —rugió Muammar, señalando a la mujer. Filippo la hizo subir a la limusina y le tendió el sobrecito que por lo general le daba cuando la dejaba en el hotel. Ella lo miró llorosa. —Tengo otro más. Para después — dijo Filippo. Ella asintió, agradecida. Pobre putita hueca. Tan hermosa y tan presa fácil de estos hijos de puta. Se 133 le revolvió el estómago al recordar lo que había visto a bordo. Mientras ponía en marcha la limusina, Filippo sacó el control remoto del bolsillo y, apuntándolo hacia el yate, tecleó la clave que activaba el reloj. Cuando dejó a Su Alteza en el hotel, la explosión iluminó de rojo el cielo nocturno y los cristales del lobby vibraron con la onda expansiva. Desde un teléfono público de la avenida, marcó el número de Milán. ***** Muammar se tranquilizó después de aspirar un par de líneas. Estoy harto. Voy a tener que encargársela a Filippo. Debería llamar a la austríaca; esa puta sí que sabe jugar fuerte. Lo único que le importa es el monto del cheque, y es capaz de convertirse al Islam si le conviene. No tiene tan buena imagen como esta imbécil, pero el título de nobleza vale lo mismo a la hora de abrir puertas importantes. Podría ayudarme a encontrar un socio nuevo en Japón. Ese estúpido de Nakamura nos arruinó el negocio. ¿Cómo mierda te vas a suicidar por una caída en la Bolsa de Valores? Mi mercadería no tiene esos problemas; no cotiza en Bolsa. Mientras aspiraba la cuarta o quinta línea, la ola de fuego envolvió la nave. No quedó un solo cuerpo reconocible. A él lo identificaron por el anillo de diamante. Finalmente se determinó que la explosión había sido provocada por una falla en el arsenal escondido en las bodegas del yate. Saad Muammar sería fugazmente recordado por los medios como otro traficante de armas traicionado por su propio contrabando, más que por su fama de playboy, como seguramente habría preferido. PALACIO DE INVIERNO DE SU ALTEZA EL PRÍNCIPE AL FAID, MAÑANA DEL VIERNES El susurro de telas en movimiento lo hizo girar la cabeza. Uno de sus edecanes, vestido con la impecable chilaba blanca sobre el uniforme, se acercó respetuosamente y le alcanzó el teléfono celular. —Alteza... El familiar acento hizo que no necesitara nombres. —Mi muy querido amigo. Lo escucho. —Lo que debía ser ha sido. —Alá es grande. Después de cortar la comunicación, ordenó a sus ministros tomar las medidas necesarias para adquirir las acciones de los pozos petroleros de 134 Muammar. No vamos a dejar a nuestro pueblo sin trabajo, y no vamos a dejar los pozos en manos de los norteamericanos. Ya exprimieron bastante nuestras reservas sin dejar nada a cambio para nuestra pobre tierra. NSI es un socio mucho más serio. 36 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES, MAÑANA DEL VIERNES —Comisario, tiene una llamada. La línea directa, señor. — Gracias, Sully. Massarino tomó el teléfono y sonrió mientras hablaba. También sonreía cuando colgó. Sully se quedó mirándolo. Tenía ganas de patear el suelo. Es esa puta de Marceau. Le conozco la voz, aunque hable en italiano. Carajo, ¿ni cuando no está lo deja vivir en paz? No se puede tener tanta buena suerte con los hombres. Dubois se fue y ella se fue detrás. ¿En qué mierda andarán? Revolcándose por ahí mientras el soplón de turno hace el trabajo sucio por ellos. Porque no me van a decir que la Marceau trabaja sin soplones. Todos tienen algún “cousin” que proteger a cambio de datos y un poco de gloria cuando simulan pescar un embarque. Todos son la misma mierda... Encima, no tiene que usar uniforme. Es injusto. —Señor, ¿le traigo un café? —Gracias, cabo. Por favor. Ah... Sully.. La cabo giró en el vano de la puerta, agitando la cola de caballo. Esto nunca me falla. —¿Podría conseguirme un ejemplar de "Le Figaro"?— pidió Massarino. —Sí, señor. Enseguida No me importa que sea casado. Si a Marceau no le importa, a mí tampoco. BUENOS AIRES, MAÑANA DEL SÁBADO —¿Leíste el diario? Detrás del escritorio, el Tigre levantó las cejas interrogativamente. —El bote de Muammar voló a la mierda — aclaró el Cachorro. —Lo vi en el noticiario de esta mañana. Estaba embarcando armas. Seguro se descuidaron al estibar, los boludos. —Los embarques son seguros. Nunca hubo problemas. Con nosotros tampoco, y mirá que los trajimos hasta en contenedores con autos, en fardos, cualquier cosa... 135 —Sí, es raro. Hicieron un silencio. —Tengo una sensación rara... No sé. El Tigre lo miró con la boca tensa. —¿Qué no sabés, Cachorro? —quería restarle importancia, pero las entrañas se le estrujaron un poco. —Nakamura se suicidó la semana pasada... —Pero ésos son medio así. El honor, la empresa... —¡Pará, Negro! ¡Si era un hijo de puta drogón! —¿De veras? —Igual que Muammar. ¿De qué honor me hablás? Por lo que decían, iba a ser mejor cliente de las minitas que de la merca. Un tipo así de reventado, con semejante negocio como el que tenía por delante, ¿se va a suicidar? Andá, Negro... —¿Lo hablaste con el Briga? —No. Todavía no. ALSACIA, DOMINGO POR LA NOCHE D’Ors y Hamad tardaron menos de tres días en reconocer el lugar y determinar los sitios donde ubicar las granadas de gas. No el vulgar gas antimanifestaciones sino una mezcla anestésica lo suficientemente potente como para sedar un pabellón entero de enfermos psiquiátricos peligrosos. A Vaireaux le encantaban esas mierdas. “El gas siempre da buen resultado: da tiempo a preparar las cosas para que parezca una fuga”, alardeaba el doctorcito. A Hamad no le gustaba Vaireaux pero reconocía que el tipo era bueno en lo suyo. D’Ors no opinaba. Pero bueno, D’Ors nunca opinaba sobre nada. Hamad se encogió de hombros. Lo mismo, nunca tienen tantos efectos personales que llevarse. Mejor; menos cosas de las que desembarazarse en el camino. D'Ors era el minucioso y alardeaba de ello. Si fuera por mí, quemaría todas las basuras que llevamos de las tipas y listo. Pero a D’Ors no le gusta el fuego. Dice que llama mucho la atención. Se despidieron la mañana del domingo, muy temprano, después de la primera misa. Hamad había preparado copias de las llaves de todos los portones del convento. Decidieron que lo mejor era entrar por la puerta que daba a los claustros más antiguos, ya que casi nadie utilizaba ahora ese sector. “Esta noche, a las tres”. 136 ALSACIA, MADRUGADA DEL LUNES Se quitaron las máscaras antigás en el camión. Las tres mujeres estaban en el piso del vehículo. Mientras Hamad preparaba las literas, D’Ors inyectó a cada una con el anestésico. Duraría hasta más o menos tres horas antes de que llegaran a destino, suficiente para que las mujeres se despertaran y se aterrorizaran en grado tal como para que el tratamiento posterior pudiera iniciarse cuanto antes. Había que despacharlas lo más pronto posible. Eran para Al Faid, y Jacques estaba ansioso por comenzar a proveerlo. —¿Recogiste las granadas vacías? —preguntó, de espaldas. —Sí. Dejé todo tan limpio que parece un convento. La broma los hizo sonreír a los dos. Las aseguraron con las correas a las literas, una a una, les vendaron los ojos y las amordazaron con cinta adhesiva. Cuando acomodaron a la última, Hamad se demoró unos instantes de más sujetándola. —Te estás tomando demasiado tiempo —le dijo D’Ors en tono amenazador. —Ésta no va para “Su Alteza”. Vas a ver. No es joven como las otras dos. Treinta, más o menos. —No es problema nuestro. —La va a elegir tu Prévost. Es un desperdicio que nos la perdamos —le recorrió con ambas manos el cuerpo inerte, le levantó el borde del camisón. —Hamad... —No seas idiota, D’Ors. De cualquier modo van a matarla. Si no es Prévost, es De Biassi. Del bolsillo sacó el sobre. No, mejor dos. —A la cabina. Los ojos de Hamad brillaron. —Siempre me das en el corazón, viejo. Mientras el otro bajaba, se acercó a la litera inferior. Es cierto, Prévost va a elegir a ésta. Hace mucho que no conseguimos una de este tipo. Le temblaron las manos. Pero cuando termine, es mía: Prévost siempre me las deja. Le acarició el cuerpo, un poco frío por la anestesia. Un estremecimiento le recorrió la espina dorsal. Se inclinó y rozó los pechos que subían y bajaban regularmente bajo el camisón. Las manos le quemaban de excitación. Sin poder contener el gesto, quitó la venda negra y giró el rostro hacia él. La mía era como ésta. Griega, un poco más llena; se resistió hasta el final. El recuerdo le azotó la ingle. De 137 Biassi tiene suerte. Le colocó la venda y la acarició una vez más. Es tan... Podría ser. Pero no quiero compartirla con Hamad. Salió, cerró la compuerta estanca y se sentó al volante. 37 SUBURBIOS DE PARÍS, MARTES, ÚLTIMAS HORAS DE LA TARDE —Vamos, Maurizio. Hoy hará su primera selección. La opresión en el pecho aumentó hasta hacerse intolerable. Maldito el momento en que pisé este lugar nefasto. El pulso le martilleaba en las sienes. Caminó detrás de Jacques con piernas como de madera. Jacques se volvió a medias, sonrió y le palmeó el hombro. —Tranquilo. Todo saldrá bien. Dios, cree que estoy preocupado por los resultados. Marcel devolvió la sonrisa aunque era consciente de que era una mueca que le deformaba la cara. Hacía menos de 48 horas que habían llegado las nuevas para el dressage. Hablaban de ellas como si fueran animales. Odette tiene que estar en ese grupo. Sintió un vuelco en el estómago. Por lo que sabía, el pequeño convento alsaciano había sido el objetivo más reciente. Si todo resultaba como en el plan original, la detección conjunta de su localizador y el gemelo que ella tenía instalado era la señal para iniciar la etapa final de la operación. Massarino, espero que estés ahí afuera. Mientras bajaban en el montacargas, Jacques comentó: —Parece que las nuevas son delicatessen. Vamos a ver. Marcel sonrió mientras intentaba llenar los pulmones y Jacques le palmeó un hombro. —No esté tan nervioso. Después de hoy, todo resultará mucho más fácil. La habitación del otro lado del cristal era como la que había visto en los audios de Vaireaux: la grilla metálica vertical con correas de cuero, una mesa auxiliar con instrumental quirúrgico, agua y la varilla conectada a la línea de corriente. Un escalofrío le erizó el vello de la nuca. Prévost estaba allí, calzándose guantes de cuero y probando los instrumentos. La puerta del otro extremo se abrió y dos hombres —creyó reconocer a Wenger; al otro no lo había visto nunca antes— entraron a una mujer esposada, vestida con un camisón blanco sin mangas que se apreciaba mojado y con manchas que no eran identificables. Tenía los ojos vendados con una tela negra que le tapaba la mitad superior de la cara pero mientras le soltaban las esposas y le sujetaban las muñecas a las correas de la grilla, 138 Marcel sintió una punzada en las entrañas. Encajó la mandíbula y cruzó las manos detrás de la espalda hasta que le dolieron los brazos por el esfuerzo. Prévost hizo salir a los otros dos y habló hacia el micrófono que transmitía a la salita de observación. —Sólo para tus ojos, Maurizio. La mujer que estaba en la grilla dio un respingo. Marcel tragó saliva con dificultad. Prévost se acercó a la mujer, le tomó la cara, la forzó a volverse hacia él y sin quitarle la venda, murmuró algo que ellos no pudieron oír. La reacción que provocó fue increíble: la mujer disparó una de sus piernas, todavía libres, hacia arriba, acertando en la entrepierna del sorprendido Prévost. El hombre retrocedió con un aullido. Jacques sonrió. —Bien. Parece que va a dar trabajo. ¿Le gustará a su representado? —No lo dudo — pudo articular Marcel—. Es... de su tipo. Prévost se había puesto de muy mal humor. Giró y descargó un revés brutal sobre el rostro de la mujer, que contuvo un gemido. Jacques abrió el micrófono de su lado. —¡No la golpees en la cara, estúpido! —¡La puta casi me castra! —rugió el parlante. —¡Nada de golpes, Prévost! ¿Está claro? —Jacques estaba molesto. Cerró el micrófono y se dirigió a Marcel: —Está tomando demasiada iniciativa personal. La náusea lo dominó otra vez. Habla del verdugo de la Orden como de un empleado con veleidades de ascenso. En el nombre de Dios, Massarino, ¿dónde mierda estás? Prévost había sujetado las piernas de la mujer a la grilla y le estaba cortando la ropa, dejándola desnuda. Tocó el metal con la varilla y el cuerpo de la mujer se arqueó. El grito estalló en los oídos de Marcel a través de los parlantes. Indiferente, Jacques movió un dial y bajó el volumen. La varilla —picana, recordó Marcel— rozó alternadamente los pechos de la mujer y la grilla a la que estaba sujeta. Luego, los dedos de los pies en la unión con las uñas. Los lóbulos de las orejas. La mano enguantada hundió la picana en la entrepierna, y el grito desgarrador lo paralizó. Los pezones, otra vez. Prévost se detuvo un momento a observar: a la mujer le costaba respirar y los gritos ya eran gemidos roncos y entrecortados. Las descargas eléctricas provocan tetanización, los músculos se paralizan y el individuo se asfixia. Marcel se sorprendió por el curso absurdo de sus 139 pensamientos. Estaba atornillado al piso. Algo en su cabeza aullaba pero no entendía las palabras. Tuvo un flashback y las imágenes de los audios se superpusieron con la escena que tenía delante. Abrió la boca pero no emitió ningún sonido. Estaba sordo y mudo; sólo veía, sin saber si lo que veía era real o producto de su memoria. Una voz le llegó entre algodones. —Entremos —decía Jacques mientras lo tomaba del codo. Caminó como un autómata, oyendo el estallido de sus propios pasos. Tenía la boca seca y la lengua pegada al paladar. Más flashbacks. Prévost llenó un vaso con agua, sostuvo la cara de la mujer apretándole las coyunturas de los maxilares para forzarla a abrir la boca, le echó el agua entre los dientes y le aplicó una descarga dentro del labio superior. Marcel sabía que ella gritaba, pero no oía nada más que su propia, forzada respiración. No vio a Prévost llenar la jarra y arrojar el agua sobre el cuerpo bañado en sudor. El espasmo fue tan violento que la grilla se sacudió. —Así libera la carga acumulada —explicó Prévost en tono didáctico, pero él no lo oyó; tragó con dificultad y, extendiendo la mano izquierda, quitó la venda negra y volvió la cara de la mujer hacia él. Alguien detrás de él dijo: —Su prueba más importante, Maurizio. Mátela. Es una orden. Las palabras estallaron en su interior. Desde un rincón de su mente, se observó a sí mismo con horror infinito. Su cuerpo no recibía sus propias órdenes. Estiró el brazo derecho y alguien puso un arma en su mano. Ella lo miró y vio en sus ojos el dolor más absoluto. Los labios de ella articularon una palabra sin voz. No puedo detenerme. No quiero hacer esto pero no puedo detener la mano. “No”, leyó en los labios de la mujer. —Adelante, Maurizio — la voz llegaba desde una distancia infinita. — Ahora. ***** La puerta. Pasos pesados y sordos. Dos hombres. El pulso se le desbocó sin control. No sabía cuánto llevaba en ese lugar, con los ojos vendados y las manos esposadas a la espalda. Le quitaron las esposas únicamente para someterla a la humillación de tener que evacuar sus necesidades fisiológicas mientras la observaban, pero no la venda. Desde donde estaba escuchaba los gritos y sollozos de Marie y Denise. Ella no había gritado: la desesperación la había dejado muda. Los alaridos de Denise le llegaron nítidos cuando la sacaron 140 de la celda. Más tarde —cuánto más, no pudo saberlo— oyó las risas de los que la arrastraban de regreso. Sólo escuchó gemidos muy leves y después, nada. Dios mío, si estás en alguna parte, no las abandones. Los sollozos entrecortados de Marie se alejaron con el mismo rumbo. A Marie la trajeron más rápido y alguien ordenó a losgritos llamar al médico. ¿Hay un médico? ¿Un médico colabora con estos hijos de puta? Habían entrado en silencio. Uno la levantó sujetándola por las esposas y, antes de que tuviera tiempo de gritar de dolor, otro le metió un trapo en la boca y se lo aseguró con una mordaza. El terror la paralizó. El que la sostenía de pie le pasó un brazo por el cuello y le levantó el camisón para sobarle el cuerpo con la otra mano, sin dejarla mover. El otro estaba delante, pegado a ella, tanto que podía sentir los movimientos del tipo, el aliento húmedo y pesado, la respiración agitada. “Schnell”, murmuró el que la sujetaba, y en medio del pánico que la aturdía le sintió la erección. Algo viscoso y caliente le cayó encima del abdomen y las piernas. Se retorció de asco y miedo mientras los gritos se le ahogaban impotentes en la garganta. El hijo de puta terminó de masturbarse y tomó el lugar del otro, que fue más rápido que su compañero. Se limpiaron las manos en el camisón y la lavaron con el chorro de una manguera. Tenía el cuerpo helado y dolorido y no podía dejar de temblar. Antes de dejarla sola otra vez, le quitaron la mordaza y el trapo. Sentía náuseas, pero no tenía nada que vomitar. Apoyó la frente contra una pared. Auguste, ¿dónde estás? Tienen que haber detectado el localizador. En el nombre de Dios, Auguste, no esperes más. La llevaron vendada pero percibió que la nueva habitación estaba iluminada y olía a la limpieza de las morgues: desinfectantes por encima del olor de la muerte. Un escalofrío de miedo la sacudió. Se fueron después de quitarle las esposas y atarla a una superficie metálica. La posición en la que la habían atado la dejaba colgando de las muñecas y los pulmones se le comprimían contra el diafragma, asfixiándola. Tensó los brazos para incorporarse e inspirar, cuando una voz gruesa y ligeramente cascada habló en tono burlón. ¿Maurizio? ¿Marcel está acá? El hombre se acercó y le tomó la cara. —Espléndida. Qué pena que el Brigadier no esté para disfrutarte —dijo sobre su boca. El Brigadier. La ira la obnubiló y descargó la rodilla izquierda a donde imaginó estaría la entrepierna del tipo. Acertó. No podía dejar de pensar con desesperación en ese nombre. El golpe no se hizo esperar y sintió sangre en 141 la boca. Los paroxismos de dolor fueron cada vez más frecuentes. No podía recuperar el aire, y el simple acto de respirar era una tortura adicional. Algo salió terriblemente mal. Van a matarme. Una lanza de fuego le atravesó la vagina y la descarga le crepitó en los oídos, dejándola suspendida en una eternidad sin tiempo, sorda a toda otra cosa que no fueran los estertores de su agonía. Tenía la boca reseca, pero el agua la hizo retorcer en una ordalía de espasmos. Sabía que estaba gritando, pero esa parte de su cuerpo se hallaba fuera de su control; se hundió en un universo desgarrado por el dolor mientras su sistema nervioso central trataba inútilmente de recuperar la función respiratoria y los latidos le martilleaban en el cerebro. Señor, se detuvieron. Alguien le quitó la venda de los ojos. ¿Quieren que vea a mi verdugo? En medio de la niebla que embotaba sus sentidos alcanzó a oír la orden. ¡Van a matarme! Abrió los ojos a una luz dolorosamente intensa mientras le volvían la cara. Entre lágrimas distinguió a Marcel, flanqueado por dos hombres, los tres vestidos con el mismo uniforme. Quiso articular su nombre, pero ya no tenía voz. “Marcel,”, susurró, "no". Cerró los ojos para no ver cómo el cañón se acercaba despacio. No. Auguste, dónde estás. 38 SUBURBIOS DE PARÍS, MARTES, PRIMERAS HORAS DE LA NOCHE —Tenemos la señal de Marceau —informó Equipos, señalando la pantalla del monitor. Alrededor de la fábrica de chocolates se había desplegado un operativo silencioso. Dos unidades con equipo de detección se habían alternado durante las últimas semanas para cubrir a Dubois a la distancia máxima de cuatrocientos metros que permitían los blips. No habían sido rastreadas y no habían tenido problemas en completar el mapa en tres dimensiones del edificio. Los técnicos y oficiales habían comenzado a aburrirse sobre los tableros de control. “Los blips resultaron confiables, después de todo”, había comentado Paworski en tono entre altivo y ligeramente molesto. Confiables hasta hacía poco más de treinta horas. Auguste inspiró profundo pero el abismo en la boca del estómago no se le encogió. No dormía desde la llamada de la madre Aubert, casi dos días antes. Esperó el tiempo que calculaban duraría el transporte desde Alsacia, pero no había señal de Odette. Nada. No habían detectado su localizador en todas 142 esas horas terribles. Ordenó pasar a la etapa final del operativo, con los blindados y demás móviles en alerta amarilla. Era consciente de que no podía arriesgar que descubrieran el operativo y a sus hombres por intentar un copamiento antes de tiempo; sería tan desastroso como no poder sacar a los suyos de la fábrica. La disyuntiva lo estaba volviendo loco. La demora y la preocupación les estaban socavando la resistencia a todos. Discutió a los gritos con Paworski por los detectores de mierda. “¡Si perdemos a un solo rehén o a algún oficial, fusilo a todo el Laboratorio en persona!”. En medio del nerviosismo general, cayó en la cuenta de que nunca había visto al ingeniero tan fuera de sí. El silencio era ominoso mientras miraban las pantallas. Uno de los hombres de Reconocimiento les recordó que el edificio tenía varios subsuelos. Si Marceau estaba en alguno, eso podía estar debilitando la señal. Cambiaron los equipos y comenzó a aparecer por momentos. Ahora, por fin, el blip era débil pero claro y aparecía junto con el de Dubois. Los localizadores se intensificaban el uno al otro reforzando la emisión base. —¡Carajo, se vuelve intermitente! —gritó el oficial de Equipos. Auguste se volvió hacia Paworski. —¿Qué mierda pasa? —la angustia le apretaba el pecho con una morsa de hierro. El ingeniero se acercó a la pantalla con la cara deformada por la ansiedad. Manipuló el teclado y los diales digitalizados para estabilizar la señal. —Parecen descargas eléctricas generando interferencia. Pero están los dos juntos. —¡ADENTRO! La orden se radió al resto de las unidades mientras Auguste se ponía el chaleco antibalas. Alguien gritó: —Comisario, ¿usted también va a entrar? No se molestó en responder. ***** El estampido seco de los disparos retumbó por los parlantes de la sala. La pared de cristal estalló y Marcel vio, como en un sueño, cómo Jacques y Prévost caían al suelo en posiciones extrañas. Alguien aulló: —¡SÁQUELA DE ACÁ, DUBOIS! Dubois. Soy Marcel Dubois. Abrió las manos, inhaló desesperadamente y con un bisturí que encontró sobre la mesita, cortó las correas de cuero. 143 Sostuvo a la mujer y la bajó hasta el suelo; se quitó la camisa negra y la envolvió. La levantó como a un chico y corrió, apretándola contra su cuerpo. Gracias a Dios, Massarino había llegado. ***** —¡Estoy bien! ¡Llévenlas a ellas primero! —ordenó Odette a los de las ambulancias. Había sólo dos, y eran cinco las mujeres a las que habían rescatado con vida del edificio. Más los heridos que iban cayendo en el copamiento. De los nuestros y de los de ellos. Alcanzó a preguntarles a Marie y a Denise cómo estaban. Denise le contó entre sollozos cómo alguien había dicho que “ella no”, después de dejarla de pie, con los ojos vendados y esposada durante un tiempo interminable, en el que ni siquiera se había atrevido a moverse. Las voces masculinas la habían evaluado como si fuese un caballo de carreras. Luego la llevaron de regreso y nadie más entró en la celda. Creyó que iban a dejarla morir de hambre. Marie no recordaba nada; se había desmayado a poco de que la sacaran y cuando había reaccionado, estaba otra vez sola. Tampoco nadie había entrado después de eso. Gracias, Señor, gracias. Sentía terribles remordimientos por las dos mujeres. La corazonada de hacerse pasar por una de ellas para que las llevaran a las tres había resultado. No las tocaron. Quién sabe qué habría pasado si hubieran estado solas. Recordó los momentos de horror en la celda y se estremeció. Las hermanas la miraron asombradas cuando uno de los oficiales la llamó “capitán Marceau”. —La madre Aubert les explicará todo. Vayan al hospital; seguramente las otras pobrecitas necesiten de su ayuda —las abrazó y las besó, y las muchachas subieron a la ambulancia. Odette se arrebujó en la camisa negra y se ajustó el pantalón enorme que uno de los médicos de las ambulancias le había prestado. Carajo, está haciendo frío. Le dolían los pies descalzos sobre el pavimento mojado. Se acurrucó en el automóvil de Auguste. Su hermano la encontró dormida sobre el asiento y la despertó con un beso. —Bambina... Ella saltó gritando de terror y cuando comprendió que era su hermano, se le colgó del cuello. 144 —¿Por qué no fuiste con los médicos?— insistió su hermano. Negó con la cabeza. —Quiero ir a casa —pudo articular—. Estoy bien. Él la miró con incredulidad. Qué cara debo de tener, Cristo. —Estoy muy cansada, nada más — Y con un poquito de sobrecarga eléctrica. No quiero que nadie me vea en este estado. Auguste le tomó la cara entre las manos. —¡En el nombre de Dios, bambina! Vamos al hospital... —PORTAMI A CASA! —gritó Odette, sin poder dominar un sollozo. —Va’ bene. Calma —su hermano la abrazó durante un momento muy largo, acunándola. Estaba tan agitado como ella. Logró convencerlo de que la llevara a su casa y de que podía quedarse sola. Se bañó frotándose el cuerpo con desesperación, como si pudiera despegarse las sensaciones espantosas adheridas a la piel. Le dolían los pechos, la vagina, los dedos de los pies, la boca. ¿A las otras pobres desgraciadas que habían encontrado les habrían hecho lo mismo que a ella? ¿Algo peor? ¿Y si Auguste se hubiera retrasado sólo un poco más...? El recuerdo del pánico ciego la estranguló de horror, hasta que se puso a gritar bajo el agua de la ducha. Gritó y gritó hasta agotarse y la angustia se disipó. Sólo le quedaba el agotamiento. Estoy limpia... Todavía temblando, se derrumbó en la cama para tratar de dormir, cuando el rostro enajenado de Marcel le asaltó la memoria. Santo Dios, qué le hicieron. Alguien había aullado en medio de los disparos y la cordura había vuelto, pero no del todo. La había mirado sin verla. No estaba segura de que él estuviera completamente consciente de lo que hacía. En algún momento el teléfono sonó y sonó. —¡Odette! —¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Son las cinco de la mañana! —Nada, bambina. Estaba preocupada por ti... Sintió un nudo en el estómago: esa intuición terrible de su madre siempre la asustaba. —Estoy bien, mamá. Estaba durmiendo. —¿De verdad estás bien? ¿Y tu hermano? —También, mammina. ¿Qué te preocupa? —trató de que su voz sonara como de costumbre, pero era evidente que no le estaba saliendo bien, porque 145 Lola insistió. —¿Desde hace cuánto no estás en tu casa? —Estuve trabajando fuera de la ciudad. Le preguntó tantas veces si estaba bien, que estuvo a punto de contarle todo. Cuando ya iban a cortar, Lola le dijo: —Hija mía, no me estás diciendo la verdad. —No, mamá. Pero no puedo decirte nada más. —¿Qué te pasó? Cerró los ojos muy apretados. No preguntes, mamá. Le tembló la voz cuando le respondió: —Mammina, ti prego... Ya terminó. Estamos bien. Su madre soltó tal catarata de insultos en siciliano dirigidos a la Policía Nacional, la KGB, los Carabinieri y la Guardia Civil Española, que terminó por hacerla reír, histérica. —Ma lo sai che ti crescerà quel nasino piccolo piccolo, buggiarda35!— protestó mamma. —Ti voglio tanto bene... Baciami a papa. Si tuviera la bola de cristal de mi madre, sería mejor que Sherlock Holmes, Poirot y Maigret juntos. ***** —¡Dubois! ¡Teniente Dubois! Soy yo. Se volvió rápidamente aunque sentía las piernas inseguras. Había corrido por los pasillos interminables desde el segundo subsuelo hasta la escalera que llevaba a la planta baja. Bastante más que un field. La escalera casi lo venció, pero la carga que llevaba necesitaba que la pusieran a salvo. Afuera. Tengo que llegar afuera. Podía oír retumbar los gritos, los disparos, las voces, pero lo único que le importaba era salir. Sirenas. Vio las luces rojas y azules. Dos hombres de blanco se acercaron corriendo. — ¡Acá! Está bien, déjela! ¡Nosotros nos ocupamos! Recupere el aire. Tuvieron que forcejear para quitársela de los brazos. Lo hicieron sentar en una ambulancia. Estaba mareado y casi se cayó de bruces. Alguien lo sostuvo y le puso una mascarilla. Respiró un poco. Me siento mejor. Cerró los ojos. De pronto saltó del asiento. —¿Dónde está? La mujer que... 35 ¡Mira que te va a crecer esa naricita, mentirosa! 146 —Bien— le respondió el conductor de la ambulancia. — La llevaron hace más de cuarenta minutos. ¿Cuarenta minutos? ¿Me desmayé? Se sintió avergonzado. —¿Quién...? ¿Cómo...? —Creo que el comisario Massarino —respondieron su pregunta a medias. Le alcanzaron un suéter. Menos mal, porque el frío le cortaba la respiración. Bajó de la ambulancia pese a las protestas del hombre de blanco. Se sentía como si saliera al aire libre después de años de encierro. Alrededor del edificio, tres camiones se habían vaciado de efectivos. Más atrás, protegidos por los vehículos más grandes, estaban los automóviles, entre los que anduvo caminando como un borracho hasta que oyó que lo llamaban. Massarino se le acercó y lo inspeccionó con cara de preocupación. —¿Cómo se siente? —No sé... —se asombró de su respuesta. Massarino llamó a uno de los hombres que estaban custodiando los vehículos y le ordenó que lo llevara a su casa. Marcel no tuvo fuerzas ni voluntad para negarse. Pero había algo que tenía que decirle y le estaba costando. —Odette... No pude encontrar a Odette —aferró el brazo de Massarino mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. El comisario lo miró con la sorpresa naciéndole en los ojos. —Teniente, usted la sacó de ahí —y dirigiéndose al otro oficial: —A la casa. Ya mismo. En el trayecto recordó que no tenía las llaves. Espero que el portero esté de humor para abrirme. 39 JUEVES, SUBURBIOS DE PARÍS, PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA —Michelon quiere vernos — le avisó Auguste mientras recogía su abrigo y el de ella. En la fábrica de chocolates la tensión crecía minuto a minuto. Los técnicos en sistemas no lograban romper la clave de acceso a una enorme cantidad de archivos clasificados. —Es un sistema digno de un servicio secreto—explicó el analista en jefe—. Cualquier intento por probar una clave provoca el colapso de los datos. Todo se pierde sin remedio. Es algo así como un virus, un “gusano” que está en la superficie del disco y se anula únicamente con la clave correcta. Si 147 ingresamos un dato errado o le acoplamos un programa aleatorio, el “gusano” se activa y destruye la información antes de poder recopiarlaMagnífico. Deberíamos tener algo parecido. —el capitán Santon estaba entusiasmado con el hallazgo. Que lo copien. Siempre se aprende algo. Mientras tanto, vamos a ver a Madame, pensó Odette Mientras esperaban el cambio de luces del semáforo, se inclinó hacia Auguste y le estampó un beso en la mejilla. Él se volvió a medias, levantando las cejas por la sorpresa y le sonrió. —Lucertola36 —le dijo mientras la despeinaba. —Scugnizzo. Los halagos habituales de la infancia. —Ah, llamó mamma —nunca era “mamá” para Auguste. —Dice que compremos L'Osservatore Romano y el Eco di Roma. Mensaje de Varza. Se detuvieron en un quiosco a comprar. Rápidamente buscó en los obituarios. Ahí estaba: “Monseñor Jacques Roland de Coulignac, RIP. La familia Varza lamenta la triste desaparición de un amigo entrañable”, bla, bla, bla. En los policiales del Eco, el pequeño suelto que mencionaba el accidente fatal sufrido por Monseñor al ser atropellado por el camión que habitualmente entregaba provisiones en los almacenes del Vaticano. Una lamentable falla en el sistema de frenos. El chofer estaba libre. L’Osservatore publicaba la habitual elegía. Auguste miró de reojo mientras estacionaban en el garage de la Brigada. De Coulignac. Un apellido que había pertenecido en su época a la nobleza francesa. —Abajo el clero y la monarquía —Auguste hizo un gesto obsceno con el dedo mayor. —Viva la Revolución —Odette devolvió el ademán. QUAI DES ORFÈVRES, DESPUÉS DE MEDIODÍA Madame le commissaire de brigade Claude Michelon, jefe de la Brigada Criminal. Que se había ganado dura y merecidamente la jefatura y el “Madame”, aunque nunca había dejado de ser “mademoiselle”. La dame d’acier37 de la Brigada: ojos de hielo gris, cabellos grises, severos trajes de Armani. Nunca había necesitado levantar la voz para hacerse escuchar. Ni 36 37 Lagartija Dama de acero 148 siquiera decía palabrotas y eso era algo casi inédito en la Brigada. Madame hoy estaba molesta. Irritada. La presión por entrar a los archivos de la Orden crecía con cada segundo que pasaban sin poder acceder. La Santé38 hervía de abogados con relaciones en altos niveles del Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior que presionaban a sus contactos, que presionaban a sus iguales de la Prefectura de París y el prefecto no dejaba dormir a Michelon. —No necesito decirles que no nos queda mucho tiempo. Vamos a tener que darles abogados a esas ratas. ¿No pudieron entrar en los archivos? — les dijo Michelon mientras Odette y Auguste se sentaban. —Todavía no —Auguste dijo entre dientes. —Madame, los únicos que pueden darnos la clave están en nuestras manos. Podemos obtenerlas si...—Odette miró ansiosa a la comisario. —¡Se niegan a hablar sin un abogado! ¿Qué vamos a hacer? —Auguste sacudió el escritorio con el puño. —¿Golpearlos? ¿Para que después aleguen brutalidad policial y tengamos que largarlos por culpa del procedimiento? ¡No! —¡No van a largar una puta información, con abogados o sin ellos! — retrucó ella. Auguste la reprobó con una ojeada negra. —Comisario, capitán, por favor — intervino Michelon. — Siento la misma repugnancia que ustedes por esos individuos, pero me niego a utilizar cualquier tipo de violencia. Si los técnicos no consiguen nada en estas horas, tendremos que darles sus condenados abogados. Auguste se recostó contra el sillón y miró al techo. Tanto esfuerzo desperdiciado… ¡Mierda que le vamos a dar abogados a esos hijos de puta!, pensó Odette y una idea se le cruzó como un relámpago. —Madame, le propongo algo. Sin brutalidad policial. Puede resultar… —¡No! — rugió Auguste, mirándola furioso. —¡No más riesgos inútiles!— e hizo un ademán terminante con la mano. Odette contuvo a medias una mueca de disgusto. Michelon los miraba inexpresiva. Cristo, Madame está de pésimo humor. —Madame, por favor, ¿me permitiría cinco minutos con usted? —arriesgó Odette. Michelon los miró alternadamente. —Comisario —un gesto de la cabeza: "Afuera" 38 La Santé: cárcel de detenidos y procesados de París 149 —Sí, Madame — deletreó Auguste y salió después de lanzarle una mirada asesina a su hermana menor. Auguste salió. Michelon la miró con ojos de hielo. —Adelante, capitán. Tiene sus cinco minutos. ***** Era retorcido pero podía funcionar. Odette se quedó callada mientras Michelon evaluaba la propuesta con el cortapapeles en la mano. La hoja metálica dio varias vueltas hasta que la comisario la apoyó con un golpe seco. Odette contuvo la respiración. Tomó la decisión. ¿Cuál? —Puede funcionar... Pero yo debería presenciar los interrogatorios y estar al tanto del tratamiento previo. Podría ser... No lo sé. No es muy ortodoxo que digamos. Comprenda, capitán, que oficialmente no puedo aprobar lo que me pide— Michelon se hamacó en el sillón. Odette apretó los labios, asintió y amagó a levantarse. La comisario la detuvo con un gesto. —Extraoficialmente…, hágalos mierda. Y recuerde que quiero estar presente. —Gracias, Madame — la capitán sonrió con una sonrisa de navaja. BUENOS AIRES, JUEVES, ÚLTIMA HORA DE LA TARDE —¿Qué mierda pasa, que no hay comunicaciones?— Mengele ladró. —¡Cómo que no hay! Llamaron anteayer. Todo bien. Fueron a buscar a las minitas para el turco nuevo— retrucó el Tigre. —¿Y? Lo mismo tienen órdenes. Se comunican cada veinticuatro horas. —No, Mengele. Ahora cada treinta y seis o cuarenta y ocho. —¿Por qué cambiaron la frecuencia? ¿Cuándo fue, y quién decidió sin avisarme? Se supone que yo estoy a cargo de las comunicaciones. —Uh, dale, macho. ¿Tenés miedo de perder autoridad? Si anda todo bien... Todos los días es un embole. —Es asunto mío. ¿Quién carajo dio la orden de variar? —Yo.— el Brigadier habló desde la puerta. Las cosas con el Brigadier no andan bien. Ultimamente cambiamos dos palabras y tres puteadas. —Voy a llamar — Mengele manoteó el teléfono, pero el Brigadier le detuvo 150 la mano. —No. Esperá que llamen ellos. Así hacemos siempre. 40 PARÍS, PRISIÓN DE LA SANTÉ. MADRUGADA DEL VIERNES ¿Cuánto hacía que estaba ahí? Cuando fueron a buscarlo a la celda, uno de los oficiales le dijo que ya no estaba bajo la custodia de la Brigada. Bien, están entendiendo. Llamaron a los abogados. Pero se presentaron dos desconocidos que después de cerrar la puerta, lo esposaron y lo llevaron al subsuelo, le vendaron los ojos y lo encapucharon. Un miedo irracional se apoderó de sus entrañas y ya no lo abandonó. Vaireaux caminó sostenido por sus custodios a lo largo de pasillos interminables —arriba, abajo, vuelta a la derecha, ascensor, un automóvil, más pasillos hasta perder la cuenta—. Cuando se detuvieron, oyó la puerta que se abría y sintió el empujón. Cerraron y el pestillo exterior corrió estruendosamente. Después, nada. Gritó y gritó, pero nadie se acercó. Escuchó atentamente. Afuera no había nadie. La desesperación se le trepó por el cuerpo y se le enroscó en la garganta. Alguien entró. Arrojaron a su lado lo que parecía un cuerpo. Patearon entre insultos. Más gritos. Una voz de hombre sollozaba. Más insultos. Más golpes. El otro no habló más. Intentó ponerse de pie y una mano de hierro lo lanzó contra la pared. “No te metas. No es tu turno”, le dijeron. Disparos. Dos, tres. “Sáquenlo”, ordenó la voz grave. Estaba solo otra vez. La ropa transpirada se le pegaba asquerosamente al cuerpo. La capucha lo ahogaba. Oyó voces afuera. Vienen a buscarme. Vienen a buscarme… El corazón le bombardeaba el pecho. “Abajo”, dijo la misma voz de antes. Tuvieron que sostenerlo porque el pánico no lo dejaba caminar. La silla metálica estaba fría bajo su carne desnuda. Lo esposaron, manos y pies, a los brazos y patas de la silla. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaban los oídos. La puerta. Pasos suaves. Inesperadamente, música. Lenta, profunda, dramática, evocando emociones terribles. Las entrañas estaban a punto de derramársele. “Apaguen esa música”, gritó mientras se sacudía impotente en la silla. Una mano suave y perfumada le quitó la capucha y la venda. Una mujer. De bata negra, entreabierta, que dejaba ver el nacimiento de los pechos. Sin hablarle, comenzó a calzarse guantes negros 151 de cuero. Se sentó encima de la mesa y cruzó las piernas. Está desnuda… Los ojos se le clavaron en la entrepierna de la mujer. Ella sonrió y acercó una jarra con agua y una varilla... una picana. La silla... La silla es de metal… ¡No, no, no...! Ella se inclinó y él alcanzó a ver más del interior de su bata. La erección empezó a dolerle. Ese cuerpo, esa mujer, no podían estar haciéndole esto. La boca de ella rozó la suya y murmuró: —¿Vas a hacerme perder mucho tiempo? La miró enloquecido mientras ella encendía un cigarrillo. Con la brasa peligrosamente cercana a su piel, le recorrió la cara. Iba a matarlo. En los ojos de esa mujer estaba su muerte. Ella estiró un pie diminuto calzado con tacón negro y le recorrió el borde de la mandíbula, el pecho y el bajo vientre con la punta del zapato. La música atronaba trágica. La bata se abrió más, apenas sostenida por el lazo. Ella bajó la mano con el cigarrillo hasta la altura de la entrepierna. Su cara de muñeca era una máscara de placer perverso. —¡No... no!—suplicó. La brasa estaba peligrosamente cerca del escroto. Se sacudió en la silla tratando de alejarse. —¿No? —Ella se puso de pie, tomó la picana y la probó contra la mesa, también metálica. Funcionaba. Sirvió un vaso de agua y se acercó. Agua no. Era lo único en que podía pensar. No quiero, no quiero, no quiero... —Me prometieron... —gimió él.. —... Abogados — estaba ronco del miedo. Ella alzó las cejas con estudiada sorpresa. —Ya vinieron. Ellos te trajeron —le acarició la boca con un dedo. — ¿Dónde creías que estabas? ¿Parezco de la policía? ¡Me traicionaron! La comprensión lo llenó de terror y acabó con la excitación y la erección. ¡Los hijos de puta salvaron el culo y me entregaron a... —Quiero algo a cambio para dejarte ir. Algo que me sirva —le apretó la boca y acercó el vaso de agua. Algo caliente le corrió entre las piernas. Dios mío, n-no, nooooo... ***** Del otro lado del cristal, Auguste tomó nota de las claves. Michelon observaba impasible. El hombre esposado a la silla era un desecho humano en medio de un charco de orina. Marceau se apartó de la mesa, se ajustó la 152 bata negra y aplastó el cigarrillo contra el piso. Se volvió de espaldas a la ventana mientras dos oficiales en ropas de civil entraban en la sala de interrogatorios. Chopin sonaba dulce y trágico en el aire. —¡Dijiste que iban a perdonarme! ¡Dijiste...! — Vaireaux sollozó desesperado, mientras le vendaban los ojos otra vez. Odette se inclinó hacia él, le tomó la cara con las manos, le besó la boca con rabia y susurró: —Mentí —y salió. Los gritos de Vaireaux hicieron eco todo a lo largo del pasillo hasta el ascensor. —Quién sabe por qué lo besó —murmuró Michelon. Auguste sí lo sabía pero prefirió guardarse la información. SUBURBIOS DE PARÍS, VIERNES POR LA MAÑANA El analista miró con preocupación el teclado, sin decidirse. —¿Cómo podemos estar seguros? —Witowlski, hágalo. Es la clave correcta —insistió Auguste, impaciente. Odette se cruzó de brazos y se apoyó en la mesa vecina, mirando a otra parte. — ¡Comisario, si es falsa, perdemos todo! —Witowlski estaba emperrado y asustado. Auguste sintió el apretón del miedo en las entrañas. ¿Y si Vaireaux mintió? Apretó los labios mientras se apoyaba pensativo sobre un monitor. No. La clave es correcta. Estoy seguro. Michelon entró a paso rápido. —No me perdería esto por nada del mundo —dijo, excitada. Witowlski le lanzó una mirada oscura a la comisario y Michelon interrogó a Auguste con la mirada. —Teme que sea un dato falso —él explicó. —Es verdadero —murmuró Odette con un gesto contenido. —¿Cómo lo sabe? —Viktor Witowlski giró furioso la silla hacia ella, mirándola con desagrado. Witowlski ama más sus computadoras que a las mujeres. O a los hombres. O a cualquier otra cosa viviente en la faz de la Tierra. Los misóginos tienen la ventaja de concentrarse a fondo en su trabajo, pero a la hora de las relaciones públicas son un fiasco. 153 El teniente Witowlski no podía soportar la idea de causar el colapso de ese sistema magnífico sólo porque un oficial de los cuadros superiores le daba la clave equivocada. Odette lo medía como en un lance de esgrima. Definitivamente Witowlski desprecia a la raza humana, concluyó Auguste. —Tengo la certeza — murmuró Odette y se enfrentaron durante una eternidad, hasta que Witowlski no resistió más. Odette levantó una ceja. —Hágalo, Viktor. Confíe en mí. —Es una orden, teniente. La clave es la correcta. Ingrésela, por favor — intervino Michelon con tono de voz controlado. El hombre vaciló. —Es... es una locura —murmuró mientras tecleaba despacio, muy despacio. Cada golpe de tecla sonaba a marcha fúnebre. La pantalla se volvió negra. —¡Estúpida! —saltó hacia Odette, gritándole acusador —¡Perdimos todo! ***** El rostro de Massarino parecía tallado en mármol, un busto del César, el entrecejo fruncido y la mirada severa. Michelon levantó el mentón y la ceja derecha mientras lo taladraba con el hielo de sus ojos. La expresión de Marceau era impasible. Sin hablar, empujó a Witowlski hacia el asiento y lo hizo enfrentar el monitor. Los pixeles se reunían desde los extremos de la pantalla para formar un extraño dibujo: dos caballeros medievales de armadura, sentados uno detrás del otro en la grupa de un caballo. Witowlski boqueó por más aire. Los miró a los tres, uno a uno. Minos, Eaco y Radamanto, los tres jueces del Infierno. —¿Sabe qué es eso, Viktor? —preguntó la aterciopelada voz de Marceau, que evidentemente no esperaba respuesta alguna—. Es el sello de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo: La Orden del Temple. Tranquilo, está todo bien —le palmeó el hombro. — Ahora, haga lo que le gusta hacer. ***** Listas interminables de nombres, direcciones, cuentas bancarias. Nombres importantes. Políticamente importantes. Ministros, secretarios de Estado. Financistas internacionales, embajadores, industriales. Otros, desconocidos. Michelon ordenó que los suboficiales y los oficiales de menor rango se retiraran de la sala de cómputos. Información clasificada. En el otro extremo de la sala, se estaban grabando los registros para llevarlos al centro de 154 cómputos de la PJ. —Quiero los listados completos antes de preparar ningún informe. Necesitamos estar seguros de quién está de qué lado. Los nombres que iban apareciendo le helaban el sudor en la espalda. Jesús, ¿quién está limpio? Era más peligroso que manejar uranio. La comprensión de que el operativo había llevado a algo tan impresionante, a niveles políticos y económicos inimaginables, apenas lograba hacerse lugar en su mente. El miedo se estaba apoderando de los presentes en la sala de cómputos. Madame llamó a Massarino. —Comisario, haga cercar el perímetro. Nada, repito, nada de lo que aparece aquí, ni las grabaciones, debe salir de este edificio hasta que yo en persona se lo indique. No acepte ni siquiera una llamada telefónica o un radiomensaje en mi nombre. Ni aun si reconoce mi voz. Es una orden. —Madame, ¿puedo preguntarle qué piensa hacer? Michelon bajó la voz. —Ver al Presidente. Si es que todavía podemos confiar en alguien. Pero antes quiero ver todos los nombres. Witowlski se rehabilitó al sugerir que intentaran interconectar el Archivo Central con el servidor de la fábrica. —Puedo pedirle al programa que compare los datos e imprima los que están registrados en ambos, en un listado separado. La búsqueda sería más fácil. Michelon estuvo de acuerdo y el capitán Santon solicitó la conexión, que demoró varias horas debido a las discusiones con los técnicos del Archivo Central, el personal de Inteligencia y la propia comisario, que se negaba a filtrar información fuera del perímetro. Finalmente se acordó que un grupo de agentes de Inteligencia de alto rango ingresaría en la fábrica para supervisar la conexión y asegurar las condiciones del operativo. La tarea no fue menos titánica. ¿Quién mierda estaba limpio? Horas revisando nombres. Michelon suspiró agotada. ¿Cómo estar segura de a quién recurrir? Tendrían que verificar cuidadosamente a los que no figuraban. ¿Y si utilizaban a algún intermediario? Jesús, la paranoia total. Sospecha de la sospecha de una sospecha. Notó que le temblaban las manos, quién sabe si por el cansancio o el temor. Miró a su alrededor. A esas alturas nadie conservaba la compostura. Había corbatas y sacos tirados por todas las sillas disponibles. Su traje de Chanel estaba arruinándosele y en la cara no le quedaban ni vestigios de maquillaje. 155 El aire acondicionado ya no bastaba para eliminar los olores de cigarrillos, perfumes rancios y transpiración. Como si faltara algún otro olor, alguien — Suministros, seguramente— había tenido la buena idea de darle de comer al personal... pizza. Así que ahora todo y todos olían, además, a pizza. Magro consuelo: podría haber sido sopa de cebolla. ¿Cómo olería el Pequod? En un momento vio a Marceau, de camisa y suéter negros y jeans, regresar a la sala. Bajo la luz cruel de los tubos fluorescentes, se la veía pálida y con las mejillas hundidas. Recordó lo que Massarino le había informado sobre el copamiento del lugar. —Marceau —le hizo señas con la mano. Cuando estuvieron cerca, bajó la voz. —Váyase a su casa. Marceau negó con la cabeza. Se pasó la mano por el cabello, revolviéndose el flequillo y peinándose luego con los dedos, en un gesto infantil que hizo sonreír a la comisario. —Salí a preguntar por... las mujeres que rescatamos —la capitán se pasó las manos por la cara y se apoyó contra una mesa. —Las hermanas Marie y Denise y otras tres que estaban a punto de... —buscó las palabras con renuencia. —De ser... despachadas —Michelon completó la frase y cerró los ojos al recordar el horror que le habían descripto. ¿Qué clase de monstruos trata a otros seres humanos como mercadería? Marceau asintió. —Marie y Denise salieron bastante bien libradas, gracias al Cielo. Las otras tres... Les va a tomar mucho tiempo recuperarse… Si pueden. Estoy... furiosa Dios, ¡cinco sobrevivientes! —tenía los ojos brillantes por las lágrimas. —Seis —acotó la comisario, mirándola fijamente—. No sabemos qué puede haber pasado con las demás. —Están muertas —respondió Marceau con amargura, y ambas sabían que era cierto. ****** —¿Qué significa eso? —Era Witowlski, hablando consigo mismo, como de costumbre. Los archivos comenzaban todos con las mismas letras: FYEO, y concluían con letras sin relación. La extensión era de archivos de video. Odette repitió las letras en voz baja. FYEO… FYEO… For your eyes only… —Es inglés. "Sólo para tus ojos". 156 La voz de Prévost le asaltó la memoria. “Solo para tus ojos, Maurizio”. Después de un instante, dijo: —Busquemos alguno que tenga “mdb” antes de la extensión. Allí estaba: FYEOMDB. Cuando intentaron verlo, apareció el requerimiento de una contraseña. —Estamos otra vez como al principio —gruñó Auguste. — A ver si... — Odette tecleó velozmente y pidió acceso. Denegado. Tecleó por segunda vez. La pantalla se desplegó. Auguste, Michelon y Witowlski miraron como hipnotizados el monitor. Odette vio los primeros segundos y giró hasta quedar de espaldas a la pantalla. No puedo soportarlo otra vez. Oyó las expresiones ahogadas de su hermano y de la comisario, y se alejó. Alguien retiró una silla y salió apresurado. Ella se sentó con los codos sobre las rodillas, la frente apoyada en las manos. El audio transmitió los disparos, y el video concluyó abruptamente. Se oyó el sacudón de un puño sobre una mesa. Auguste. Odette sintió una mano en su cabeza, que se deslizó hasta el hombro; era Michelon. Trató de recuperar la compostura. —Cualquier cosa que diga es una estupidez. Son... —Michelon no encontraba las palabras. —Inhumanos. —Odette completó la frase mirando a ninguna parte. Se puso de pie con un escalofrío. —Las letras después de FYEO son iniciales de los entrenados por la Orden. La contraseña es el apellido. Debe de haber un listado en alguna parte. Auguste estaba apoyado contra la pared, los brazos cruzados y la mandíbula encajada, sin mirar a ninguna parte. Cruzaron las miradas mientras se le acercaba, y le vio los ojos empañados. Si la sala de cómputos de mierda no hubiera estado atestada de oficiales de la Brigada y de Inteligencia mirando exactamente en su dirección, se habría abrazado a su hermano para llorar. Se sentó dándole la espalda. —¿Qué más te hicieron? —la pregunta le llegó en un murmullo entre dientes. Negó con la cabeza. ¿Para qué? Me aterrorizaron un poquito. Ya terminó. —No voy a dejar a un solo hijo de puta vivo, te lo juro — susurró Auguste por encima de su hombro. Michelon se sentó a su lado y le tocó el brazo. Asintió agradeciendo el gesto de consuelo. Witowlski se les acercó tímidamente. Tenía el rostro descompuesto de uno que acaba de vomitar. Del cabello le caían gotitas de agua. 157 —Capitán... Es... para usted —le tendió un CD. —Me... tomé la libertad de grabar... ese archivo y... eliminarlo de la memoria principal —vaciló, mirando a las dos mujeres. Odette sonrió, se levantó, se acercó a Witowlski y le besó la mejilla —Muchas gracias, Viktor. El hombre giró sobre sus talones y volvió a su teclado a toda velocidad. ***** —¿Qué le pasa a Witowlski? Sonríe como un idiota —murmuró uno de los oficiales. —No sabía que podía sonreír —fue la respuesta en voz baja—. Se habrá masturbado durante el log-in. Auguste apretó los labios para no reírse a su pesar. Los muchachos se están distendiendo un poquito. Los videos eran todos similares y concluían indefectiblemente con la muerte de la mujer. ¿Para qué grabar esas atrocidades? Tenía una teoría y se moría por darla a conocer. — Parece que te estás convenciendo de las bondades de la psicología — comentó Odette con una sonrisita mordaz. Auguste le devolvió una mueca y siguió exponiendo orgulloso. —Parte del condicionamiento. Por Dubois sabemos que el centro de entrenamiento preparaba asesinos profesionales. Sería una forma de probar si había funcionado, a la vez que permitiría ejercer presión sobre algún posible rebelde. Supongo que si el “soldado” no podía ejecutar esa orden, él mismo era eliminado. Michelon cerró los ojos. Ya sé, es repugnante, convino Auguste. — ¿Qué otros horrores hay almacenados ahí? — preguntó Madame. —Dubois también habló de cintas de video. Por lo general, copamientos militares y cosas por el estilo. Pero comentó que la sensación después de verlos era de suma violencia, aunque no podía comprender el porqué. ¿Qué podrá ser? —preguntó Auguste. — Si pudiéramos analizar alguno…— dijo Odette. Auguste pidió a uno de los oficiales que buscara cintas de video. —Páselas cuadro por cuadro —indicó Odette al operador. Ahí estaban. Intercaladas cada varios cuadros de la película principal, estaban los cuadros que buscaba. Violencia sexual. Escenas de tortura y muerte. La víctima, una mujer o, peor, un chico. 158 —Voy a vomitar —murmuró Auguste. —Las damas primero —replicó Odette. Michelon había salido apresurada. No hacía falta preguntar a dónde. Cuando Michelon volvió al Quai, se quedaron solos y Odette se le apoyó en el brazo. —Tenemos que hacer algo con Dubois. Él la miró sin entender. —También lo condicionaron. Si no hacemos algo, tenemos entre nosotros a un asesino potencial. A Auguste se le erizó el pelo de la nuca. —Hablé con él. Recuerda perfectamente todo lo que hizo durante las semanas en este sitio, los entrenamientos, las salidas, todo. Estaba un poco alterado cuando llegamos pero... —Viste las cintas de video y los archivos. ¿Le pareció o su hermana había palidecido? La miró preocupado: ella tenía razón. —¿En qué pensaste? — se resignó ante lo inevitable. 41 SUBURBIOS DE PARÍS, SÁBADO POR LA MAÑANA Dos oficiales fueron a buscar a Marcel a la planta baja del edificio, donde junto a otros efectivos estaba concluyendo la requisa del arsenal digno de un ejército. Había armas que la policía conocía sólo en fotografías. Todavía estaba molesto por haber sido excluido del centro de cómputos. “Órdenes de Michelon” dijo el sargento y desalojaron a los cuadros inferiores. Carajo, estuve casi cuatro semanas en este infierno. No es justo. Después pensó que de cualquier forma, sería más útil colaborando en el reconocimiento del edificio. Guió a sus asombrados compañeros por los pasillos y gimnasios, el polígono de tiro y la playa de expedición de la falsa fábrica. Encontraron un camión camuflado como transporte de refrigerados, equipado para operativos militares. Un sargento comentó admirado: —Deberíamos confiscar el edificio entero para la Brigada. Ya lo creo, pensó Marcel. Lo acompañaron hasta el segundo subsuelo, el que recordaba con tanta repugnancia. —¿Por qué aquí? —preguntó, vagamente atemorizado. 159 —No lo sé, teniente. Órdenes de Massarino. Espere aquí, por favor. El corazón le latía con fuerza. Tenía la boca seca. La habitación del otro lado del cristal, ¿no era la misma? Le estaba faltando el aire, mierda. ¿No había un peor lugar para reunirse? Pasaron varios minutos que sirvieron para que se pusiera cada vez más nervioso. ¡Carajo, para qué me hicieron venir acá! Alguien entró en la habitación del otro lado. Traía a una mujer, a la que empujó contra el piso, obligándola a ponerse de rodillas. Estaba esposada. Marcel creyó que el corazón le saltaba por la boca. Los latidos le pulsaban en la frente y un puño de hierro le retorció las entrañas. No podía despegar la vista de la escena. La mujer no se movía, de espaldas a él. Con las manos apoyadas contra el cristal, no se dio cuenta de que alguien había entrado a sus espaldas. Notó una mano pesada en el hombro. —Entremos —oyó entre algodones. Enfrentó a la mujer, que lo miraba aterrorizada. El hombre parado detrás de él era de su misma contextura física o un poco más grueso, y casi tan alto como él. Vestido con el ominoso uniforme negro de la Orden. —Mátela, Maurizio. Las palabras retumbaron en su cabeza. Le alcanzaron un arma. No. No quiero. Pero sus brazos se estiraron hacia adelante, arma en mano. Puso la pistola sobre la frente de la mujer. —Dispare, Maurizio. Es una orden. —¡NO! —giró hacia el hombre de negro y gatilló. Una, dos, tres veces, hasta vaciar el cargador. ¡Soy Marcel Dubois, teniente de la Brigada Criminal, hijos de puta! Las piernas le fallaron y quedó de rodillas. Los sollozos le sacudieron el cuerpo en espasmos. —¿Qué hice? ¿Qué me hicieron? ***** Auguste se acercó, soltó las esposas de Odette y se volvió para ayudar a Dubois a ponerse de pie. Después recogió el arma con cartuchos sin casquillo que le había dado al teniente. ***** Entre los dos lo llevaron a su casa y lo ayudaron a desvestirse y meterse en la cama. Odette le alcanzó un vaso de agua con un par de pastillas. No supo durante cuánto tiempo durmió. Se despertó sobresaltado dos o tres veces, bañado en transpiración. Cada vez, lo tranquilizó ver a Odette sentada 160 en el otro extremo de la habitación, junto a la ventana. En el contraluz, parecía una pintura de Degas. Se sintió estúpidamente feliz y volvió a dormirse después que ella se acercara a darle algo de beber. En una de las ocasiones, Massarino también estaba allí; por alguna razón que no alcanzaba a recordar, le molestó. Cuando se despertó definitivamente, estaba embotado. Bajó tambaleante de la cama, directo a ducharse. ¿Odette estaría todavía allí? El sillón de adelante de la ventana se hallaba vacío. Quizás ella nunca había estado. Le dolió. El baño le devolvió la conciencia y el dominio de sus actos. Comenzó a recordar. En el nombre de Dios. Tuvo náuseas. El espejo del baño le devolvió una imagen demacrada. Pero era su cara: la cara de Marcel Dubois. Basta de flashbacks. Se puso la bata de toalla sobre el cuerpo desnudo y fue al salón, en penumbras por la hora. Eran más de las diez de la noche. Rodeó el sofá y la vio. Estaba dormida, la camisa negra desabrochada un botón de más por la posición. Se sentó en el al sofá junto a ella y, sin pensar, le acarició el pelo. Odette abrió los ojos morosamente y, al verlo levantado, trató de incorporarse, pero él la retuvo con delicadeza. —No te levantes. —¿Cómo estás? —Horrible. Tengo la boca seca todo el tiempo. —Es el sedante —Odette estiró la mano y le ordenó el cabello húmedo. Ella también se veía cansada; retiró la mano, se incorporó a medias y miró hacia la ventana. Estaba oscuro. —¿Qué hora es? —ella preguntó suavemente. No supo por qué lo hizo. O sí, pero no le importó preguntarse los porqués. Ella estaba ahí. No se había ido. Quería decir algo, ¿no? Se inclinó para abrazarla. Mientras la besaba, respondió: —¿A quién le importa? Besándola, la atrajo hasta la alfombra al tiempo que le desabrochaba la camisa. Se abrazaron otra vez, de rodillas, mientras ella le desanudaba el lazo de la bata. Con un beso lo empujó, obligándolo a recostarse. Cuando intentó incorporarse, ella negó con un gesto a la vez que le acariciaba el pecho y la cara. Él le mordisqueó las puntas de los dedos, y cuando trató de quitarle la ropa interior, ella volvió a negar. De pie a su lado terminó de desvestirse. Desnuda, se arrodilló entre sus piernas y comenzó a recorrerle el cuerpo con besos lentos y húmedos. Él trató de acariciarla pero ella le sujetó 161 las manos sin dejar de besarlo. Abrió la boca para inspirar y las sensaciones le recorrieron la espalda. Ella estiró su cuerpo sobre el de él y se incorporó para separar las piernas y acomodársele encima. La proximidad lo desesperó todavía más, e instintivamente levantó las caderas. Ella se apartó apenas y le besó los ojos, cerrándoselos. Luego descendió por toda su piel, despertándole sensaciones que no sabía que existían. Conoció puntos de placer de su propio cuerpo que ignoraba, entre oleadas de goce angustioso. Por primera vez en su vida se dejó arrastrar, entregado a lo que ella quisiera hacer de él. Lo llevó hasta el límite una, dos, quién sabe cuántas veces, hasta que la piel le dolió de deseo. Lo acarició con todo el cuerpo, deslizándose por encima de él para permitirle besarla. Bebió de su boca como un náufrago. La miró y sus ojos eran brasas; en la penumbra del salón, la luz del alumbrado público que entraba por la ventana daba a su cuerpo el brillo pálido de la plata. Sus besos le recorrieron el pecho y el abdomen hasta el bajo vientre. Sus labios y su lengua lo torturaron exquisitamente, y cuando creyó que ya no podría resistir el infierno de su boca, ella se incorporó y lo dejó penetrarla. No necesitó más; las sensaciones lo retorcieron en oleadas y en medio de su propio agónico placer sintió cómo ella vibraba a su unísono, estremecida en un orgasmo violento e interminable. Cuando ella regresó, él descubrió que no le bastaba y la hizo rodar sobre la alfombra. La sostuvo bajo su cuerpo que todavía temblaba de voluptuosidad y la besó, sorbiéndole la vida con el beso. Se hundió en ella otra vez. Había sido poseído y ahora necesitaba poseer, sentirla entregada como él se había entregado. La dominó con su cuerpo y ella respondió ferozmente, abandonándose de una forma que él no había esperado. Se sintió aprisionar por sus piernas y en respuesta al mudo mensaje le mordió los pechos y ella gimió de placer. Esta vez, el orgasmo los atravesó como un rayo y cuando trató de apartarse para no afligirla con su peso, ella lo retuvo, acurrucada debajo de él. El pulso le atronaba en los oídos. La miró a través de la penumbra y vio una perla diminuta brillarle en el rostro extático. Inclinó la cabeza para que ella no viera sus propios ojos, también húmedos. ***** Estaban a punto de dormirse y murmuró: —Lamento tener que arrestarla, Madame. —¿Bajo qué cargos? —preguntó Odette mientras se acomodaba en el hueco 162 de su cuerpo. —Asalto y corrupción contra un oficial de la policía —la recorrió entera con sus manos. —Como no emplee la fuerza pública para detenerme... —Eso intento —murmuró él, al tiempo que la abrazaba y se cubrían con las sábanas. 42 BUENOS AIRES, SÁBADO, DESPUÉS DE MEDIODÍA —¡Carajo! ¡Les dije que pasaba algo raro! —Pará, Mengele, calmate— el Tigre intentó tranquilizarlo. —¡Las pelotas! Llamó el tira. Desde afuera. ¡Coparon el edificio! ¡La cana! ¿Entendés? ¡La cana copó el edificio! —¿Cómo mierda pasó? —El Brigadier entró, desencajado. —Todavía no sabemos. Lo único que se sabe es que es la policía. El tira ordenó cortar todas las comunicaciones. Está tratando de meter gente de él adentro para ver quiénes son. —¡Hijos de mil putas! ¡Nos traicionaron! —No. Estoy seguro de que no. Esto viene de afuera. Nos metieron gente. —¡Quiénes, la reputa que los parió! ¡Si tenemos gente en todos lados! Nunca se nos metió nadie, ¡NADIE! El Brigadier estaba como loco. —Calmate. Ya le dije al tira que averigüen quiénes son. Los van a boletear tan pronto como puedan. No puede ser demasiada gente. Si no, se habría filtrado algo. —¿Pero vos tenés sangre de pato, Mengele? ¿Nos hicieron mierda, y vos tan tranquilo? —Estoy tratando de razonar. Todavía queda un montón de gente afuera. No nos pueden agarrar tan fácilmente. Había un montón de los nuestros afuera cuando cayeron ellos. —Pero se cargaron a Jacques y Prévost... —Tenemos gente que puede reemplazarlos. Hay que preparar las cosas con cuidado. Hablé con el viejo. Estuvo de acuerdo con el nombre. Ya pasó la orden. —¿A quién quieren poner? —Al Carnicero. El Brigadier lo miró con los ojos entrecerrados. 163 —Quiero hablar con él. Saber qué mierda tiene pensado hacer para retomar el control. —Está bien. Lo llamamos y listo. —Listo, un carajo. Y no me pases más por encima con el viejo. ¿Te quedó claro? —Como el agua. 43 PARÍS, DOMINGO POR LA MAÑANA Odette se despertó sin saber qué hora era. Manoteó el reloj de pulsera: las seis. De la mañana, supuso. El brazo derecho de Marcel la aprisionaba contra la cama. Se sorprendió pensando que había olvidado esa sensación maravillosa. Extrañamente, no sintió vergüenza. Se levantó de puntillas para no despertarlo. Se lo veía tan conmovedor. Lo besó suavemente y se vistió en silencio. Antes de irse, le dejó una notita en la almohada. ***** El teléfono sonaba insistentemente. Te odio, te odio, te odio. Casi arrancó el auricular. —¡Odette! Auguste, y la puta que te parió. —¿Vas a venir a almorzar? ¿En qué siglo estamos? —¡Odette! ¿Estás bien? —Ya te oí. —¿Vas a venir? —Sí —cualquier cosa con tal de colgar. Se duchó y se vistió como pudo. ¿Por qué mierda los autos no tienen piloto automático? Dormí cuatro horas; no hay derecho a hacerme esto. El almuerzo familiar pasó como en una neblina. Los chicos, comunicativos como siempre, se encargaron de las relaciones públicas. Se dio cuenta de la cara de culo de su hermano y trató de pensar en el porqué. Había comido las tagliatelle y los zucchini pero no quería pollo. ¿Sería por el pollo? Auguste era muy sensible respecto de su cocina. Mientras lavaba los platos con Nadine, preguntó: —¿Qué carajo le pasa? —Está celoso como un turco —los ojos color miel de su cuñada chispearon 164 divertidos. —¿Otra vez te escapaste a Printemps sin pasarle un radiomensaje? —No, esta vez no es por mí. —¿Eh? — Cavalleria Rusticana. Te llamó anoche y no te encontró en tu casa. Más la marca en el cuello... Mierda. No la había visto. —Me voy a casa —anunció Odette mientras besaba la frente de su hermano. Auguste la miró con gesto de patriarca ofendido. —¿La pasaste bien anoche? Nadine lo fusiló con la mirada. Odette cerró los ojos y prefirió no responder. Auguste la persiguió hasta la puerta. —Estaba preocupado, nada más. Podrías haber llamado. —Sí, mamma. —¡Por qué no te vas a la mierda! —Ídem. Te quiero. Entró en su casa quitándose la ropa. A dormir hasta mañana. Va a ser un día muy pesado. Ya estaba casi dormida cuando se envolvió en las sábanas y apagó la luz. El teléfono de mierda otra vez. Ni siquiera podía alcanzarlo. —Hola. —¡Odette! ¿Dónde estabas? —¡Auguste, por Dios! ¿Vas a dejarme en paz de una puta vez? Colgó furiosa, sin pensar que la voz de su hermano sonaba distinta. A la mierda. Quiero dormir. ***** Cuando Marcel se despertó y encontró la notita sobre la almohada, sintió un doloroso vacío en el estómago. ¿Por qué se había ido? Dio vueltas en la cama tratando de encontrar su perfume. Se había despertado pensando en hacerle el amor otra vez. Se sorprendió de sus propias palabras: hacerle el amor. Nunca pensé en esos términos al irme a la cama con alguien. Miró el reloj: las doce. Llamó desde la cama. Llamó, llamó y llamó hasta enfurecerse cada vez que oía la campanilla inútil del otro lado. Un sentimiento desagradable se le instaló en el pecho. A las cinco de la tarde volvió a llamar, notando que el Gauloise le temblaba en la mano. El “hola” 165 del otro lado de la línea fue como bálsamo sobre una herida. —¡Odette! ¿Dónde estabas? La respuesta y fin de la comunicación terminaron de enloquecerlo. ***** No puedo creerlo. La puerta. Algún hijo de puta está llamando a la puerta. ¿Es que no hay un Dios en el cielo? Manoteó una bata y fue a abrir. Stop, estúpida. No puede ser nadie de la familia. Tienen llave y la clave. —¿Quién? —preguntó de malhumor por el intercomunicador. —Señora Marceau, soy Grégoire. El portero. —¿Qué pasa? — ladró. Espero que sea un incendio, por lo menos. —Señora, un oficial de policía insiste en verla. Grégoire vaciló. ¿Qué clase de broma es? —Dice ser... —Una voz grave y masculina respondió al portero, sobresaltándola. No hizo falta que le dijeran de quién se trataba. —El teniente Dubois, señora. Apoyó la frente contra la puerta. Abramos. Marcel estaba detrás del viejo, que le obstruía el paso manteniéndolo cerca del ascensor. Era cómico el pobre Grégoire tratando de contener al Abominable Hombre de los Pirineos. —Está bien, Grégoire. Déjelo pasar. Marcel entró sin mirarla. Mientras cerraba la puerta, ella le preguntó: —¿Por qué le dijiste que eras policía? —No quería dejarme entrar —respondió él, mientras se quitaba el impermeable sin volverse—. Llamé desde abajo varias veces y, como no respondiste, le hice señas para que me abriera. —Y lo intimidaste con la placa. ¿Trajiste orden de allanamiento? — se le acercó sonriendo al tiempo que se ajustaba la bata. Tengo tanto sueño... Dios, ¿no puedo reaccionar normalmente? Marcel la tomó del brazo con saña. —¿Dónde estabas? —ladró. —¡Eh, me duele! —¡Dónde estabas! —le sujetó el otro brazo y la sacudió. Estaba pálido, los dientes apretados. La empujó contra el sofá. —¿Por qué tenías que irte esta mañana? —¡Te dejé una nota! 166 —“Vuelvo a casa. O.” ¡Muchas gracias! —¿Qué te pasa? —trató de levantarse, y él la forzó a sentarse otra vez. —¡Te llamé! ¡Toda la mañana! ¡Toda la tarde! — le gritó, desencajado. Ella lo midió, se levantó con calma y cuando él trató de detenerla, se escurrió empujando el sofá. Caminó rápidamente hacia el pasillo de su dormitorio. —Voy a vestirme —no se puede discutir semidesnuda con un hombre de tan mal humor. Estuvo tras ella en tres zancadas, sosteniendo la puerta del dormitorio para que no la cerrara. —Tengo que cambiarme de ropa —lo miró severa. —Anoche no estabas tan recatada —la enfrentó con violencia contenida. —La situación es diferente. Idiota fanfarrón, debería meterte una bala en las pelotas por grosero. —Salgo en un minuto. Intentó cerrar otra vez pero él se lo impidió, azotando la puerta contra la pared. Apoyado en el quicio de la puerta, Marcel recorrió el cuarto de una ojeada. La mirada se le volvió torva y la respiración pesada, mientras se le acercaba ominoso. —Es un dormitorio espléndido. Ella lo miró desconcertada. —Un piso espléndido. Muy elegante. Muy caro. ¿Quién carajo paga por esto? Estaba tan pegado a ella que sintió el calor de su cuerpo a través de la bata. —¿La puta de quién me llevé a la cama? —gritó sobre su boca mientras la apretaba en un abrazo brutal. Trató de revolverse y soltarse pero Marcel la arrojó sobre la cama con tal facilidad que se asustó. Retrocedió pero ya estaba sobre ella. — ¡Basta! ¡Me estás lastimando! —¿Con cuántos más, Odette? —él ya no la escuchaba —.Por eso estabas tan apurada por irte. Tenías una cita pero anoche tuviste un desliz con el tipo equivocado —la tomó de los cabellos, aplastándola contra la cama con su cuerpo —¡Dios, qué estúpido! Yo te creí, ¡puta mentirosa! ¡Te hice el amor! —la voz se le quebró —¡Te juro que te hice el amor! ¿Quién te esperaba? La sujetó de las muñecas y le pasó los brazos por encima de la cabeza con un movimiento brusco, mientras le ahogaba las palabras en la garganta con besos rabiosos y desgarradores. Le separó las piernas con una mano de hierro, ayudándose con la rodilla. En medio de su desesperación, Odette 167 sintió que se desabrochaba la bragueta. No me hagas esto, por favor. Quería gritarle que estaba terriblemente equivocado pero él no dejaba de castigarla con besos llenos de furor. Lo sintió luchar para penetrarla. No, Marcel, con odio no. La arremetida la dejó sin aliento. Él levantó un momento el torso para abrirle la bata y desprenderse la camisa. Los botones saltaron por todas partes. Él le separó los brazos sin soltarla ni aminorar la furia con que se hundía en su carne. Con un gemido ronco ella trató de retorcerse y rechazarlo pero el peso del hombre era demasiado. Intentó mover la pierna libre y él se la sujetó con crueldad, afirmándose más contra la cama. Lo oyó murmurar cosas terribles mientras la besaba y la poseía como un loco. Volvió la cara y lo miró a través de las lágrimas que le caían silenciosamente. Por qué, por Dios, por qué. Entonces, él la miró como si la viera por primera vez. Se sostuvo encima de ella con los brazos, inmóvil durante un largo momento. —¡No llores, puta! ¡No me mientas! —susurró mientras ahogaba un sollozo. — ¡Te odio...! —le soltó los brazos, le tomó la cara y la besó desesperado. No es cierto. Tu cuerpo me dice que no es cierto y para mostrarle que nunca le había mentido, se ofreció a su locura. Lo sintió buscar sus pechos y se estremeció, arqueándose contra él, abierta y húmeda, entregada por su propia sensualidad pero él cerró los ojos para no verla ni perdonarla. Ella hubiera querido gritarle: “Te odio, no quiero, te odio”, pero sólo podía abandonarse cada vez más a lo que él quisiera hacer de ella. No me dejes ahora. Lo sintió crecer en su interior y estallar. Ahora, ahora, ahora. El orgasmo la atravesó desde lo más profundo de sus entrañas hasta la base del cerebro. Te amo. ¿Por qué me hiciste esto? Cerró los ojos y más lágrimas le rodaron hasta las orejas. El colchón se sacudió cuando él se levantó. — No te vayas, no me dejes — ella le suplicó en un susurro y se acurrucó en la cama, incapaz de sentarse. Marcel estaba de pie junto a la cama, desencajado y con la mirada perdida, abrochándose la bragueta. Mareada, se incorporó despacio al tiempo que trataba de recuperar el aire. Él buscó algo en sus bolsillos, sacó un puñado de billetes y los tiró sobre las sábanas, a la vez que la empujaba hacia el dinero. —Esto incluye lo de anoche. 168 El portazo estalló en medio de sus sollozos. ***** Se dio cuenta de que lloraba mientras conducía de regreso a su casa. De lo que no se había dado cuenta era del exceso de velocidad, que un patrullero sí notó. Lo detuvieron y le hicieron la prueba de alcohol. “Conduzca con cuidado, teniente”, dijo el suboficial, haciendo la venia. Estaba desquiciado y hablaba solo como un loco — ¡Dios, cómo pude ser tan boludo! ¡Cómo pude creer que podría haber algo más! ¡Boludo! Volvió para encamarse con el otro, Massarino la pescó y se pelearon. Cuando me atendió, me confundió con Massarino. ¡Por eso me llamó "Auguste" y me mandó a la mierda! —la rabia le pesaba en el pecho como un yunque. Había ido a verla, furioso. Quería una explicación, hablar civilizadamente y decirle, civilizadamente, lo que pensaba de ella. Por lo menos eso pensaba mientras le dolían las manos de aferrarse al volante. Encontrarla en bata era lo último que esperaba. Con cara de inocencia y haciéndole bromas. No supo qué fue lo que lo enardeció más: si el aire ofendido de ella al echarlo de su dormitorio, o el lugar mismo. Nunca había visto esa parte del piso; el cuarto era amplio, con muebles Art Déco que juraría eran originales, la chaise-longue delante del ventanal, la cama sólida y enorme, de maderas exquisitas. Atrás se entreveía el vestidor. No era el dormitorio ultrafemenino que había esperado de una mujer sola. Había cierto dejo de virilidad en el lugar, los colores, las maderas. Un dormitorio para un hombre y una mujer. Amantes. Cerró los ojos mientras se le oprimía cada vez más el pecho. La cama estaba revuelta. ¡Se encamaron ahí!... ¿El hijo de puta la estaba esperando? Los celos lo cegaron. Quería poseerla para humillarla. “¿Anoche no tenías quién te calentara la cama, puta? ¿Por eso te quedaste?” le había gritado, loco de rabia, dolor y celos. No fue sino hasta que vio sus lágrimas silenciosas que tomó conciencia del daño que le estaba causando. Parecía tan... inocente. Por un instante le creyó, cuando en medio de su furia desesperada cayó en la cuenta de que ella se había abandonado a él. Como anoche. Dios, ojalá fuera cierto. Ojalá tu cuerpo no mintiera tan bien. La besó como un condenado a muerte y ella le respondió. La sintió fundirse en su boca y alrededor de su sexo y estuvo a punto de creerle. “Zorra, no mientas", aulló para no gritarle te odio, te amo, te odio. Se vació en ella con 169 furor, mordiéndose para no gritarle que era suya y que quería morirse allí mismo para no matarla. Cuando la oyó suplicarle indefensa, se despegó de su cuerpo con violencia. Quería que sufriera como él sufría, así que le tiró los billetes a la cara. Mientras manoteaba el picaporte la oyó llorar. Salió temblando de coraje, porque si se quedaba iba a cometer una locura. 44 PARÍS, LUNES POR LA MAÑANA El radiodespertador se encendió a las seis y media, indiferente al sufrimiento ajeno. Iva Zanicchi cantaba "Fra noi" como sólo ella sabía hacerlo. Apagó el artefacto de un manotazo y se tiró de la cama. Sin mirarse al espejo, se metió al baño. — ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, te voy a cortar las pelotas, desgraciado! — aulló de desesperación bajo la ducha. Carajo, estoy con el período. Por lo menos no me dejaste embarazada. Lo mismo te voy a matar. Cuando se decidió a mirarse en el espejo notó que tenía marcas y moretones desde el cuello hacia abajo. Qué espectáculo.Te voy a castrar en donde te cruce. Rebuscó entre la ropa un vestido apropiado. El vestido azul no era para un día así pero no había otra cosa que la cubriera adecuadamente Tendría que ir de luto porque te voy a liquidar, hijo de puta. Mientras se maquillaba encontró una marquita bajo la oreja izquierda. Se dejó llevar por el pulso de violencia y tomó la cartuchera con el arma. No la había usado desde el inicio del operativo. Mientras conducía hasta la fábrica de chocolates, repasó los hechos para distraer la mente de cosas peores. Había algo que no encajaba. No en la información hallada, las armas, el lugar: algo intangible. Algo que debía haber ocurrido y no estaba pasando. —Capitán, el comisario Massarino la espera en el primer piso, en Cómputos, —le dijo el sargento de guardia cuando dejó el automóvil en la playa de camiones. Había el rumor habitual de conversaciones, pasos, órdenes, los ruidos humanos. Eso: los ruidos. ¿Qué faltaba? El teléfono. El fax. Las comunicaciones con Central se hacían por la silenciosa Intranet. ¿Por qué no habían llamado los otros Templarios? Era imposible que no tuvieran comunicaciones con otros centros, en el continente o del otro lado del 170 Atlántico. ¿Nadie había llamado en casi cuatro días? ¡Dios, nos traicionaron! ¡Ya lo saben! Es una trampa. ¿Pero quién? Pensó desesperadamente cuándo sería lógico que se hubieran comunicado: veinticuatro, treinta y seis horas después de que coparan el lugar, no más. ¿Quién había llegado al lugar en ese tiempo? Inteligencia. El corazón le dio un vuelco. El coronel Savatier. A cargo de la seguridad de la conexión con el Archivo Central. ¿Quién mejor que él? Corrió por los pasillos hasta la sala de cómputos y entró buscando a Savatier con la mirada. Él la vio y le lanzó una mirada amenazadora. Ella se acercó sin despegarle la mirada; él giró en el asiento y mientras se levantaba, deslizó la mano hasta la cartuchera. —Coronel, suelte el arma. Está bajo arresto —dijo Odette con voz controlada mientras sacaba su propia pistola. —¡Grandísima puta! ¡Igual que la Michelon! Savatier apuntó demasiado rápido y erró el disparo. Ella tuvo tiempo de apoyar la rodilla en tierra, apuntar y darle en el hombro. El resto del personal se había puesto a cubierto. En el otro extremo de la sala, Auguste encañonaba al otro hombre de Inteligencia. Se acercó al coronel y le apuntó otra vez. Dos hombres lo esposaron, manteniéndolo en el suelo. —¿Cuál es el plan? —No pueden hacer nada... — Savatier la miró con desprecio. Odette bajó el arma hasta la entrepierna del hombre. —¿Cuál es el plan? Savatier no respondió. El disparo le estalló a un centímetro de los testículos. Odette lo miró desafiante y acercó la pistola hasta la boca de él. Savatier boqueó alucinado. —Michelon... tiene una audiencia con el Presidente —jadeó —.El general Beaumont... tiene que encargarse de ellos. Odette se agachó, metió la mano en los bolsillos de la guerrera del hombre y le arrancó las credenciales y la placa de Inteligencia. —¡La contraseña!—amartilló el arma apuntándole otra vez a la entrepierna. —¡Relapsos! —gritó Savatier, asustado. —Muy adecuado —masculló ella mientras se levantaba. Corrió hasta la puerta y escuchó a Auguste daba la orden de enviar patrulleros hacia el Palais d’Elysée. —¡No vayas sola!— gritó su hermano. —¡Es más seguro! —respondió Odette a la carrera mientras pensaba cómo 171 entrar en el palacio presidencial. ***** Marcel llegó a la Brigada un poco más tarde de lo habitual. Desde las paredes , las fotos de los caídos en servicio observaban silenciosamente a los pasantes, esperando el homenaje mínimo de una mirada. Nunca pasaba sin hacerlo. Era su pequeña obligación secreta de cada mañana. Un retrato le llamó la atención. “Insp. Jean-Luc Marceau”. ¿El padre de Odette? Algo lo hizo sentir muy mal. Preguntó a Foulquie, que pasaba a las apuradas. —No, teniente. Marceau era su marido Sintió que le apretaban los testículos con una tenaza. —Un gran hombre —continuó Foulquie, memoria viviente y tradición oral de la Brigada—. Todos dicen que si hoy viviera estaría ocupando el lugar de la Michelon o que habría llegado más lejos todavía. Ella era muy joven en esa época. Ingresó después en la fuerza. Por supuesto que era muy joven. Habían pasado doce años. Pero lo que más lo golpeó fue comprobar que ése era el hombre cuya foto había visto en el dormitorio de Odette. La única fotografía en toda la casa. Llegó a las oficinas con piernas como de plomo. En ese momento entró el radio de Massarino pasando el alerta. Corrió a la calle, subió a su automóvil y salió hacia el Elysée encendiendo la sirena. ***** Se retocó el maquillaje en el auto y trató de dominar el temblor de las manos y la voz. Tomó una foto suya del bolso y cubrió con ella la tarjeta de identificación de Savatier. Lo mismo hizo con la placa. Al menos para ayudarme a entrar. Hasta que alguien verifique el nombre y el portador. Había dejado su arma en su propio auto: no podría ingresar en el Élysée con ella. Bote de mierda. El auto de Savatier era pesado y con la maniobrabilidad de un tanque. Se dirigió con calma al estacionamiento y sonrió al encargado. La tarjeta le abrió la barrera sin problemas y se la colgó en el pecho. Por radio le habían pasado el dato de que la audiencia sería en el despacho presidencial. 172 Mierda, las “antichambres39” están siempre llenas de ujieres, guardias, secretarios y algún ministro paseándose por ahí. ¿Por dónde entro? Se decidió por el subsuelo de las cocinas. Entró caminando con desenvoltura. Un par de camareros la miraron sorprendidos, pero ella les sonrió con candor. —Es mi primer día. Llegué tarde y me perdí —dijo, mordisqueándose el labio. — Busco al general Beaumont. Está en la audiencia del Presidente con la comisario Michelon. Tengo que entregarle estos documentos de parte del coronel Savatier — mostró unos sobres —. Soy su nueva asistente. Teniente Marceau. Uno de los camareros se ofreció a acompañarla; tomó una bandeja con el servicio de café de la Presidencia y la cargó en un carrito. —Venga, teniente —la llevó por el montacargas —Por acá es más rápido. El camarero la llevó por los corredores de servicio hasta una sala interna que comunicaba con el Salón Verde. Bien. Nada de ujieres por acá. Se detuvo un momento con la excusa de acomodar los papeles que traía mientras el camarero cruzaba el Salón Verde con el carrito del servicio de café. A través de la puerta entreabierta vio a un hombre en traje de calle de pie frente a la doble puerta del Salón Dorado. El tipo detuvo al camarero y le hizo dejar el carrito a un lado. El camarero volvió casi de inmediato. —No me dejaron pasar. Que se les enfríe el café —dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Ella frunció la nariz en un gesto encantador y el hombre le guiñó un ojo. Cuando el camarero se fue, Odette aprovechó y cruzó el Salón Verde con aire resuelto, revolviéndose el pelo. El tipo de guardia la midió de una mirada y desvió los ojos. —Traigo información para el general Beaumont. —No puede pasar — el hombre respondió seco. —Soy la asistente personal del coronel Savatier. Teniente Marceau. Es importante. Al oír el nombre del coronel, el hombre fijó los ojos en ella. —La contraseña —bajó la voz y la mano se le movió apenas hacia la cartuchera. —Relapsos. 39 Antecámaras.Actualmente, salones de espera de los salones principales del Palais D’Elysée 173 Dios quiera que ese hijo de puta haya dicho la verdad. El hombre relajó los hombros y le echó una mirada apreciativa y nada disimulada. Odette pescó el gesto del tipo y no perdió la oportunidad. Inspiró, apretándose contra el vestido. —¿Puedo pasar? —Voy a preguntar —los ojos del tipo la recorrieron sin ningún pudor. Ella sonrió con desfachatez. Y no necesito Wonder Bra... Mientras el hombre entraba en el despacho, tomó una bandeja de plata del carrito del servicio de café. Oyó gritos y disparos que venían de la planta baja. Espero que sea la Caballería. ***** —Lo lamento, señor. Comisario Michelon, —Beaumont movió la cabeza hacia la comisario — No podemos permitir que estas... filtraciones... continúen. Tenemos mucho en juego para que la policía se cubra de gloria desbaratando una organización magnífica. Apuntó primero al hombre. El Presidente y la comisario estaban esposados en sus sillas y amordazados con cinta adhesiva. Michelon se desesperó. Qué estúpida, Jesús. Cómo cometí el error de venir sola a la entrevista… La habían desarmado antes de entrar, pero era de esperar. Ansiosa, había esperado a que el Viejo leyera el informe. Él la miró con gesto más que preocupado. —Señora, esto es... terrible —El Viejo se puso de pie, tomó el bastón y renqueó despacio hacia una de las ventanas. —Es impensable... El Gabinete, mi Dios... ¿Quién está libre de sospecha? Antes de que terminara de hablar, el general Beaumont había entrado en el despacho. Renaud Beaumont giró sobre sus talones ante la interrupción. —¿Qué pasa, idiota? ¡Di órdenes de que no entrara nadie! —¡Señor! Es la secretaria del coronel Savatier, la teniente Marceau. Trae un... —¡Imbécil! ¡En la Orden no hay mujeres! Apartó al estúpido con un puñetazo que lo arrojó contra la pared y lo dejó inconsciente. No en vano lo conocían como el “Carnicero” Beaumont. Era bajo pero de físico poderoso. En ese momento alguien más entró al 174 despacho: un borrón azul, seguido por un golpe de plano con algo metálico, en plena cara. Beaumont se tambaleó. Los ojos asombrados de Michelon siguieron los movimientos de ballet de Marceau, que volvió a golpear al hombre en la sien, esta vez con el filo de la bandeja. Marceau pivoteó sobre una pierna, recogió el bastón caído junto al escritorio presidencial y golpeó la mano con que general sostenía el arma. Después, por detrás de las rodillas, haciéndolo caer. Volvió a girar en tanto que el bastón dibujaba remolinos en el aire. Más golpes a los hombros, los codos, las piernas; todos puntos neurálgicos que hicieron que Beaumont chillara de dolor sin poder incorporarse. Mientras le daba el coup de grâce40 en la tráquea, entraron Massarino y Dubois, armas en mano, seguidos de cuatro oficiales de la Brigada. Massarino tenía un raspón en la sien que le sangraba, y Dubois, el traje desgarrado en una manga. Marceau quedó de pie al lado de Beaumont, temblando como un torero después de la faena. Todavía sostenía el bastón. Massarino se les acercó, les quitó las mordazas y soltó las esposas. —Señor... —¡Estamos bien! Gracias a Dios... y a esa mujer... no pasó nada —jadeó el Presidente, que temblaba impresionado por los hechos—. Querían que pareciera que Michelon me había disparado y... Michelon corrió hasta Marceau. —Dios sabe cuánto me alegro de verla. ¿Cómo hizo eso? —murmuró al oído de la otra. —Estoy con el período —le respondió Odette entre dientes. Michelon sonrió comprensiva. En sus épocas, a ella le pasaba lo mismo. —Llamen a una ambulancia. El hijo de puta todavía está vivo,— Marceau masticó las palabras. Massarino se les acercó y miró severamente a Marceau. —Creo que el último golpe estuvo de más — dijo seco. —Que me denuncie por brutalidad policial —lo desafió Marceau. Michelon contuvo otra sonrisa a su pesar. Peleándose en estos momentos. Si Dostoievsky hubiera conocido a estos dos, habría escrito ‘Los hermanos Massarino’ en lugar de los Karamazov. —Tenías que venir sola, carajo. —Fue más fácil entrar. Parece que no te fue tan bien... —mientras le pasaba el dedo por el raspón de la sien. Massarino respingó y la miró con ferocidad. 40 Golpe de gracia 175 Marceau se alejó para dejar el bastón apoyado en el escritorio presidencial. Dubois no habló una sola palabra ni miró a su alrededor. A Michelon tampoco se le escapó que Marceau ni siquiera se volvió hacia donde estaba el teniente. 45 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES. LUNES, ÚLTIMAS HORAS DE LA TARDE Se desplomó sobre la silla de su cubículo, ante la pantalla, sintiéndose miserable. No tengo un maldito analgésico y el primer día siempre es el peor. La puerta se abrió a sus espaldas, Odette giró a medias la cabeza y al ver entrar a Marcel, se revolvió en el asiento con la velocidad de una serpiente y le apuntó con el arma. —Como te atrevas a acercarte, te vuelo las pelotas. —¡Odette, por favor, necesito hablarte....! —Fuera. Fuera de mi oficina y de mi vida. —Odette... —suplicó—, fue.. un error… —Vas a necesitar una excusa menos vulgar, Dubois. Acá es demasiado habitual. —Por favor, dame una oportunidad... —A mí no me diste ninguna. ¿Qué se siente al violar a un superior? Él cerró los ojos, mudo, sin atreverse a mirarla. —Tenías razón respecto del piso. Es demasiado grande y demasiado caro para el salario de un policía. Lo habíamos pensado para una familia. Por suerte tengo mi pensión de viuda. Pero no puedo venderlo porque no terminé de pagar la hipoteca. Se levantó y él intentó acercarse otra vez. —Otro paso más y te borro la cara. Sin dejar de mirarlo, tomó el sobre de encima del escritorio y se lo arrojó con desprecio. Marcel levantó las manos instintivamente y lo atajó. La miró confundido y revisó rápidamente el contenido. Vio cómo los ojos de él se llenaban de lágrimas de culpa, pero estaba resuelta a no tenerle piedad. —Afuera. Marcel dio media vuelta y salió, blanco como el papel. ***** 176 — Buen día, teniente... — Sully enderezó la espalda y agitó la cola de caballo rubia. Cero resultado: Dubois siguió de largo como si estuviera ciego y sordo. —¿Qué le pasa? —preguntó, molesta. No estaba acostumbrada a que la ignoraran. Bardou señaló la puerta de Marceau con un cabezazo y una media sonrisita sobradora y eso bastó para que la cabo enrojeciera de rabia. Sacudió la pila de expedientes que traía sobre su escritorio, con tanta fuerza que saltaron de vuelta al aire y se desparramaron por el piso. — ¡Eh, Sully! ¿Esos no eran para Marceau? — Bardou estaba a sus anchas. — ¡Que se los junte ella! — chilló Sully y dio una patadita en el suelo antes de salir al pasillo y desaparecer. Foulquie le lanzó una mirada reprobadora y se ahorró la respuesta. La puerta de la oficina de Marceau no se abrió en toda la tarde. ***** Llegó a su departamento pasadas las nueve de la noche. No quería entrar en el dormitorio. Eso es estúpido. Marguerite estuvo esta mañana y debe de haberlo arreglado. Espero que haya quemado la bata y las sábanas. Otra estupidez. Qué sabe Marguerite. Lo mismo entró casi corriendo al vestidor, se desvistió y se puso una bata diferente. Su vieja bata azul de seda china. Papá y mamá la habían comprado en una gira por los Estados Unidos. Nadine tenía una igual, verde esmeralda, que también conservaba. Papá la había comprado para mamá, pero mamá insistía en que no le sentaba el verde, y cuando Auguste se casó se la regalaron a su nuera, que la usó en su noche de bodas. Lola había conseguido que Franco le comprara una bata de seda roja con arabescos dorados. Parecía Madame Butterfly y a papá se le había ocurrido que prepararan una coreografía con la ópera de Puccini, pero mamá insistía en que no se puede bailar en quimono. No hay como las pequeñas cosas y los recuerdos familiares para sentirse contenida. Te extraño, mamá, pero no puedo llamarte para contarte nada de esto. No voy a llorar un carajo. Cuando salió del baño, vio la camisa negra, lavada y planchada, colgada de la percha-valet junto a la ventana. Te odio. En un primer impulso estuvo a 177 punto de hacerla un bollo para arrojarla a la basura. Estoy un poco irracional. Se tiró en la cama. A veces me gustaría fumar para poder hacer algo con las manos cuando pienso. Recorrió el cuarto con la mirada, pensando en cualquier cosa. Estiró la mano para acariciar el retrato de Jean-Luc: su pequeño acto de amor diario. Se levantó a prepararse un café. Mejor tiro la comida antes de que Marguerite me rezongue. Cuando volvió al dormitorio con la taza de café con leche, se quedó clavada al piso en la puerta. Desde allí se veía claramente la fotografía. La comprensión le llegó inexorable. Un caso resuelto de punta a punta. Y con atenuantes para el criminal. Los hechos del domingo se acomodaron con la precisión de un rompecabezas. No había sido Auguste quien había llamado por la tarde, sino Marcel. Dormida, se había equivocado, ella que jamás confundía una voz. Después él la encontró casi desnuda, con el maquillaje un poco corrido porque no se había lavado la cara al volver de la casa de su hermano, con la cama deshecha... No hacía falta demasiada imaginación para encadenar las conclusiones a las que él había llegado. Qué increíble. Qué conjunción terrible de casualidades. Te perdí. No nos dimos oportunidad ninguno de los dos. Se levantó, tomó la camisa negra y la llevó al cuarto de huéspedes para guardarla. 46 BUENOS AIRES, MEDIODÍA DEL LUNES —Nos retiramos. —¡NO! Los ojos azul hielo lo taladraron. El viejo se recostó contra el respaldo del bergère, estirando las piernas con pereza. —¿Perdón? El Brigadier retrocedió ante esa mirada glacial, terriblemente igual a la suya. —¡No... no podemos! ¡No vamos a dejar caer la organización así como así! —No se equivoque. No dejamos caer nada. Es una retirada táctica. Reagrupamos y reiniciamos las operaciones en otra parte. —¡Cómo, carajo! ¿Cómo? ¡Tienen los listados!¡Nos están haciendo mierda 178 en todos lados! Ortiz lo fusiló de un solo vistazo oscuro. Con la calentura, el Brigadier se había olvidado lo mucho que le molestaban las puteadas al número uno. —¿Tiene idea de por qué pasó todo esto? Fue un error de mi parte. El Brigadier lo miró con la boca abierta. —Sí, aunque usted no lo crea, yo me equivoqué. Le permití a usted organizar ese operativo tan desagradable, con mujeres de por medio. Intentó interrumpirlo, pero los ojos de Ortiz le ahogaron las palabras en la boca. El viejo siguió. —Nos convertimos en vulgares tratantes de blancas, mire qué lindo, por hacerle caso a usted — apretó los labios en una línea muy fina. —Una cochinada. Así nos fue. —No, espere. Las transacciones dejaban fortunas y el riesgo era mínimo. Usted estuvo de acuerdo con eso. —Digamos que no evalué a fondo todas las posibles derivaciones. Cometí un error de apreciación. —Los clientes estaban muy satisfechos... —Y Armand también, ¿sí? Porque fue Armand el que lo apoyó en París. A Jacques no le gustaba, pero como buen militar, ejecutaba las órdenes sin discutir. No se puede trabajar con mujeres; se lo expliqué miles de veces. —¡Pero si no...! —Llámelo con el eufemismo que más le guste: intermediación, abastecimiento, servicio... como quiera. ¡Nuestra organización rebajada al proxenetismo! Ese operativo terminó hundiendo al cuartel de París. Reorganizar y reagrupar Europa va a llevar bastante tiempo. No vamos a poder tener una base en el continente durante unos años. Seguía de pie delante del sillón, cada vez más nervioso, sin osar sentarse. El viejo no se había molestado en invitarlo a hacerlo. Y ese lagarto servil y traicionero de Ortiz, que no me saca los ojos de encima. El perro de presa del número uno. Le lame la mano al viejo después de destrozarte la garganta. Negro hijo de puta, tendrías que estar viviendo con los puesteros. —Tranquilo —el viejo levantó la mano con gesto pacificador —Lo básico sigue en pie, ¿sí? De eso no se perdió nada: las plantaciones, las industrias pesadas, los transportes. Todo eso está. Y el mercado también. Asumo mi total responsabilidad por las pérdidas y los errores. Ahora hay que repararlos, en la medida de lo posible. 179 —Perdimos muchos buenos elementos —admitió el Brigadier en voz baja. —En estos momentos no es lo más importante... Pero sí, perdimos hombres muy preparados. —Déjeme tratar de arreglar las cosas allá. Le prometo que no dejo títere con cabeza. Esos tipos tienen que pagar por lo que hicieron. Voy, reorganizo todo... El viejo lo miró en silencio, con expresión helada. Sus ojos eran más duros que nunca. —No quiero vendettas personales. ¿Está clarito? Esto es una empresa. Considérelo un revés económico muy grande, del que nos recuperaremos. —¿Los va a dejar? ¿Después de lo que hicieron? — ¿Cómo podés ser tan boludo, viejo de mierda? —Todos tenemos que asumir nuestro grado de culpa en esto. Todos pusimos nuestro granito de arena para que esto pasara. Me dejé convencer por usted, que era mi mano derecha. El “era” no se le escapó, y le apretó la tenaza de rabia en la garganta. —Nos topamos con alguien más inteligente que usted y que supo ver la grieta que este... “servicio” estaba dejando en el sistema. Hasta tengo una idea de cómo fue. ¿Y usted? Negó con la cabeza. No podía pensar en nada. Me está humillando delante de Ortiz. Nunca hizo algo así. El viejo continuó, indiferente. —Se infiltraron. No más de dos. Seguramente uno haya estado dentro del cuartel general para el entrenamiento. A ése hubiera sido más fácil controlarlo. Debe de haberse desempeñado muy bien para no descubrirse. Los suyos tienen que estar orgullosos de él. Resistió el condicionamiento. Me gustaría saber cómo lo hizo. Esa información vale oro... Carajo, se está yendo por las ramas. ¿Pero quién interrumpe al viejo en sus digresiones? — El otro... o la otra, porque más bien creo que es “otra”... atacó por el punto débil que no controlábamos: las mujeres. Se arriesgó a lo peor —el viejo paseó displicentemente la mirada por el estudio. —Porque, si caía en las manos de su amigote Armand, dudo mucho de que saliera viva... No podemos saber... Ya no. El Brigadier atrevió a interrumpir, por la ansiedad que le agarrotaba el pecho. —¿Lo sabe? ¿Ya sabe quiénes son? 180 —Todavía no. Estoy haciendo suposiciones, deducciones. No se me ocurre otra forma mejor ni más sutil de infiltrarse. Pero eso a usted ya no le importa. —¡Sí que me importa, por Dios! ¡Quiero a los responsables, sean dos, tres, cien! ¡Los que hicieron esto tienen que pagar! —¿Quién hizo qué? ¿Quién dejó el rastro? ¿Quién les facilitó la entrada con una operación tan obviamente nociva para nuestros intereses? Estábamos satisfaciendo demandas muy puntuales, en detrimento de negocios mayores. Se acabó. No quiero más errores como éste. El tono del viejo era brutalmente acusador. ¿Lo estaba haciendo responsable, y encima le decía que no le permitía cargarse a esos hijos de puta? —¡Pero ellos...! —Estamos hablando de usted, no de ellos. El corazón le dio un vuelco. Toda la cháchara de la responsabilidad y los errores era pura mierda. Me está cargando el muerto. Inspiró, pero el aire no le llenaba los pulmones. Por primera vez en su vida tuvo miedo. Un miedo cerval, instintivo. El viejo, maestro en el manejo de los silencios, se mantuvo callado mientras esperaba que él comprendiera su verdadera situación. —Usted y su grupo tienen destino reasignado. Si le hubieran pegado un derechazo en el estómago no se habría sentido peor. —Reúna a su gente. Salen para Angola. No podías humillarme más, hijo de mil putas. El paredón de fusilamiento. Hizo el último intento. —Por favor, déme una oportunidad... —Gánesela. Salen el miércoles vía Lisboa. ***** Cuando Ortiz regresó, el viejo todavía estaba sentado. Ortiz le sirvió un whisky sin hablar y sólo después de que el viejo se lo hubo tomado se atrevió a interrumpir el silencio fúnebre que flotaba en el aire. —Señor... Él levantó los ojos, invitándolo a hablar. —Señor, no le va a hacer caso. Lo conozco. —Quiero darle una oportunidad —suspiró a su pesar. 181 —¿Más? Señor, le dio mano libre, y mire lo que pasó... —No hace falta que me lo digan. Yo sé que me equivoqué. Es duro de aceptar, nada más. Lo miró y supo que Ortiz sabía que le dolía el pecho. Movió la cabeza con resignación. —Me estoy poniendo viejo. A nadie le gusta, y a mí tampoco —bajó la mano pesadamente sobre el brazo del bergère. —Usted no es viejo, señor —la voz de Ortiz estaba llena de ese afecto de años, capaz de perdonarle y aceptarle cualquier cosa. Sonrió para sí. Cualquier cosa menos que le tocaran al “tatita”. A veces los tuyos te salen como un pato guacho, y los que recogés parecen de tu sangre. —A usted siempre le dolió que él fuera mi mano derecha... —Conozco mi lugar, señor —Ortiz bajó los ojos, apretando los labios. —Me equivoqué. Hay que saber perder. Lo que sea. Aunque se trate de mi propio nieto —hizo una pausa. La amargura le deformó la voz y la boca. — Si me desobedece, pobre de él. El viejo se levantó y se miró en el espejo que coronaba el hogar enorme de mármol italiano que adornaba el estudio. Recompuso el gesto austero y se sirvió otro whisky con parsimonia. —Pobre de él. 47 SUBURBIOS DE PARÍS, MARTES POR LA MAÑANA —¿Qué es este lugar? — murmuró Odette. La habitación era espléndida, en contraste con la sobriedad espartana del resto del edificio. Tuvo una sensación desagradable y desabrochó la cartuchera que había vuelto a llevar encima. Mejor estar prevenida. Detrás de ella, Marcel respondió a su pregunta. —La “sala de audiencias”, por ponerle un nombre. Acá me entrevistaron cuando me admitieron. Lo último que quiero es estar a solas con él. Y menos en este lugar de mierda. Lo miró por encima del hombro y se alejó hacia las paredes para recorrer el perímetro de la habitación. Al cruzar delante de uno de los paneles de boiserie tuvo una sensación rara. Aire frío. Esta habitación no tiene ventanas. 182 Retrocedió. Le hizo un gesto imperioso a Marcel, que la seguía a menos de dos metros. No te quiero cerca. Se pegó a la pared y pasó varias veces la mano por delante de las molduras. Definitivamente, una corriente de aire. Caminó hacia atrás, al centro de la habitación, y le hizo señas a Marcel, que casi se pegó a ella. Detrás de él entraron el teniente Meyer y el cabo Strauss, también en silencio. —¿Hay otra puerta? —susurró al teniente. Él se encogió de hombros. Fue otra vez hacia la pared, con Marcel respirándole en la nuca. Recorrió las molduras mientras la anticipación le batía el pecho. Tres muescas seguidas. Para una mano más grande que la suya. Giró para hacerles señas a los otros de que se pusieran a cubierto. Marcel y ella se pegaron uno a cada lado del panel y anticipándose a su gesto, el teniente indicó a los otros que apagaran la luz. Bien hecho, CroMagnon. Apretó los dientes. Se miraron y sacaron las armas en silencio. Movió la cabeza para la cuenta de tres y apretó las muescas. La puerta se soltó silenciosa y del otro lado terminaron de abrirla violentamente, al tiempo que disparaban en la oscuridad. Ellos tenían por ahora la mejor posición, porque desde el otro lado llegaba una luz clara que les permitió ver al tipo una fracción de segundo antes. El tipo tenía reflejos de cobra. Retrocedió por el túnel disparando y giró para escapar, con la ventaja del que conoce el terreno. Marcel la empujó a un lado y corrió detrás del hombre. —¡Vamos! —Odette hizo una seña con el arma, y los otros dos oficiales la siguieron al túnel. Dejaron de oír disparos. En un recodo tropezó con un cuerpo tirado en el suelo. Era Marcel. Se le estrujó el estómago. —¡Dubois está herido! —gritó, saltando por encima del teniente. No quería pensar en Marcel mientras corría con el pecho encogido de miedo. Dios, no lo permitas… Por el pasillo se alejaban dos bultos a contraluz. Estaban saliendo. Disparó tres o cuatro veces y oyó un aullido de dolor. Del otro lado había gente gritando. ¡Son los nuestros! Llegó hasta el hombre, que trataba de manotear el arma; pateó la pistola lejos de él y lo encañonó. Del otro lado del corredor entraron dos uniformados con linternas. Mientras esposaban al tipo y lo sacaban a la calle, alguien le tocó el hombro. Marcel. —¿Estás bien? —casi no le salía la voz. —Había dos. El otro estaba esperando en el recodo y me golpeó. 183 Marcel tenía un raspón bastante grande en la sien. Odette dio media vuelta y salió para que él no la viera respirar con alivio. En la calle estaban subiendo a un suboficial a una ambulancia, herido en el hombro. —Se metió en un auto y escapó, capitán —le dijo el hombre cuando se acercó. Las sirenas se alejaron furiosas. Se aproximaron a ver al detenido herido antes de que lo cargaran en otra ambulancia. —D’Ors —dijo Marcel con rabia contenida. El otro volvió la cabeza. —¡De Biassi... un cana!—el tipo mordía las palabras —...Y esa puta... —la miró y al reconocerla abrió mucho los ojos. —¡La monja!... Tendría que haber... dejado que Hamad te cogiera en el camión... El levantador de pesas. Odette tuvo que hacer un esfuerzo para guardar el arma. Marcel, pálido de furia, avanzó un paso hacia la camilla. Lo retuvo mientras cerraba los ojos. —Lo necesitamos vivo —siseó. Y si alguien vuelve a llamarme puta, lo dejo hecho un despojo. ***** —Lo perdimos, teniente —el suboficial del patrullero le avisó a Marcel —. Encontramos el automóvil abandonado en un callejón. Habían recorrido los edificios cercanos pero nadie había visto nada. Marcel apretó los dientes. ¿Quién mierda sería el otro? Alguien tan peligroso como D’Ors, posiblemente Hamad. Volvió a entrar, esta vez por el corredor. En el encuentro con la “sala de audiencias” había otra puerta. Oyó voces y se detuvo antes de entrar. —¿Pudieron sacarle algo a Savatier? —preguntó alguien. Un hombre. —Nada importante. Es un segunda línea —respondió una mujer en tono seco: Odette. Se asomó. Ella estaba de espaldas a la puerta y no lo vio. La habitación era una sala de monitoreo con cuatro pantallas y equipo de circuito cerrado. Paworski en persona estaba operando las consolas y verificando las cámaras. —¿Y Beaumont? —volvió a preguntar el ingeniero y ella se encogió de hombros. —Ah, cierto, todavía no puede hablar. Después de unos momentos mientras ella hojeaba algo, Paworski continuó: —Savatier, Beaumont, ¿alguien más? Estaba de muy mal humor... ¿Tuvo un mal fin de semana? —Paworski sonrió irónico y al ver a Marcel le hizo señas para que entrara. 184 Odette se volvió con unos papeles en la mano y lo vio. Marcel se quedó con la boca seca al enfrentarla. Desviando la mirada, ella respondió: —Digamos que el balance no fue muy positivo. ¿Encontró algo, Kolya? La delicadeza de la respuesta lo hizo sentir un insecto. Quería disculparse a los gritos. ¿Qué mierda tiene que hacer Paworski en este lugar? Para colmo ella llamaba al ingeniero por su diminutivo. Las paredes del cuarto estaban cubiertas de cajones de archivo con carpetas, varias de ellas abiertas. D’Ors y el otro habían ido a robar esos papeles. Odette estaba revisando algunas de esas carpetas y le alcanzó una. —¿Te resulta conocido? —le preguntó mientras hojeaba otro expediente, sentada sobre una mesita junto a las pantallas. Marcel abrió la carpeta: sus propios antecedentes. Los papeles y cartas con que se había presentado en la Orden —Tengo imágenes— dijo Paworski. Se acercaron a las pantallas. Era la entrevista que Marcel había mantenido con Jacques. —¿Qué sentido tendría grabar las entrevistas? —preguntó el ingeniero. —Estudiar al sujeto más a fondo, imagino. Porque seguramente alguien se sentaría de este lado a observar —respondió Odette y extendió la mano hacia Marcel—. Dame tu carpeta. Quizás registraron algo después de esa entrevista. Se la entregó y ella pasó las hojas. —Acá. La fecha...¿Hay fecha registrada en el video? El ingeniero verificó en los equipos. —La grabación de Dubois fue hace... casi cuatro semanas. — Coincide… ¡Qué increíble! —dejó la carpeta sobre un monitor y con la mano ocultó una media sonrisa irónica. —¿Qué increíble qué? —preguntó Paworski, mientras Marcel tomaba los papeles y los hojeaba. Al llegar a la página que Odette acababa de leer, dio un respingo. —Cristo. —¿Qué increíble, qué? —repitió el otro, intrigado. Odette se bajó de la mesa y, mientras salía, dijo: —Que a Dubois lo salvaran los Murati. No cierren ningún cajón de los que abrieron esos dos. Los Murati de mierda me salvaron. Ella me salvó al insistir en que no fumara Gauloises. 185 —Dubois, mire. Las pantallas mostraban celdas. El ingeniero movió otro dial y apareció una de las salas con la grilla metálica. Se veían trozos de vidrio en el suelo. La imagen cambió a diferentes ángulos y se acercó y alejó alternadamente. —¿Qué harían allí? —murmuró. Marcel tragó saliva. Desde este lugar se grababan los audiovisuales de Vaireaux. —Atrocidades —fue lo único que pudo articular. En ese momento, Odette regresó con Strauss y Meyer. Strauss cargaba dos cajas grandes. —Strauss, tome todas las carpetas que están en los cajones abiertos y guárdelas por separado. No quiero que se mezclen con las otras. —Sí, capitán —Strauss se puso a trabajar. —¿Qué buscamos? —preguntó Marcel. Estaba decidido a no permitir que ella lo excluyera. Carajo, trabajamos juntos en esto. —A quiénes querían salvarle el culo D’Ors y el otro —fue la respuesta seca—. Teniente Meyer, cuando Strauss termine, recoja las demás carpetas. Están ordenadas alfabéticamente. Divídalas entre usted y otros dos o tres. Separen a los franceses de los extranjeros; verifiquen si los extranjeros tienen pedido de captura, ya sea de Interpol o de algún país en particular. Con los franceses, el procedimiento de rutina. Informen a la Gendarmería. Muchos deben de estar bajo un alias. Trabajen con las fotografías. Investiguen también a los... ¿cómo les llamaban? —le lanzó una mirada rápida. —Representados. —Eso. Sobre todo a ellos... Son casi más importantes que los amigos de Dubois... —No son mis amigos... — Marcel se molestó. —Es una forma de decir. Meyer... —No me gusta — Marcel la interrumpió. Ella contuvo un gesto de disgusto y Paworski se volvió hacia las pantallas para que no lo viera contener una sonrisita. Meyer los miraba con cara de “mejor vuelvo más tarde”. Marcel cayó en la cuenta de que se estaba comportando como un cretino y cerró la boca. —No quise ofenderte — Odette se disculpó seca y continuó sin mirarlo. — Meyer, con respecto a los últimos, verifique los nombres con los del listado de propietarios de cruceros que tiene Massarino. Ahí figuran los puertos 186 donde amarran habitualmente. Si nuestra maravillosa red de comunicaciones no salió ya de servicio, por favor pase la información y que no permitan que ninguno zarpe ni efectúe operaciones de carga o descarga. Deberíamos librar las órdenes de requisa y arresto lo antes posible. —Eso puede provocar un incidente internacional —intervino Paworski—. ¿Qué pasa si no encuentran nada en bodega? Además, a los chicos de la Riviera no les gusta que los de la Prefectura de París les demos órdenes. —Con la información que escupió el centro de cómputos de la Orden, alcanza para encanar a la mitad del jet set naviero por tráfico de armas y estupefacientes —respondió ella en tono apenas sarcástico—, y si eso no basta a los elegantes y respetuosos oficiales que se ganan tan duramente la vida en la Côte d’Azur, los miembros del tout Monte Carlo son sospechosos de homicidio. —¿Homicidio? —Meyer estaba sorprendido. Por supuesto. No está al tanto de todas las actividades de la Orden, recordó Marcel. Intervino, en parte para disculparse con Odette. —Mis “amigos” se dedicaban también a la trata de blancas para una clientela muy selecta y que pagaba muy bien por el servicio exclusivo. —Pero entonces... Las mujeres... ¿No podrían estar vivas en alguna parte? — Meyer los miró a Odette y a él. — A veces, ya saben, las llevan y las encierran en... no sé... Para....usarlas... varias veces... Perdón, capitán —el teniente casi se sonrojó. —No, viejo. Están muertas —Marcel inspiró para tomar coraje y decir lo que seguía — Era lo que aseguraba la continuidad del negocio. Ninguno las mantenía con vida por más de una o dos semanas. Odette miraba el piso, los brazos cruzados sobre el estómago. —Un tipo que paga por vírgenes no se interesa en las que dejaron de serlo— Marcel terminó con un murmullo. Se quedaron todos callados, mirando a cualquier parte. —¿Cómo obtuviste esa información? Marcel levantó la vista hacia Odette, que había hecho la pregunta. —Jacques me lo dijo. —¿Jacques? —Lo viste en la grabación; el tipo que me entrevistó. Ella asintió. —Creo que le había caído bien... — murmuró Marcel y se quedó pensativo; los demás esperaron a que continuara. 187 —Parecía militar, o por lo menos tenía toda la actitud física, la forma de hablar, de dar las órdenes. Supongo que por esa razón mi cobertura como ex Casco Azul funcionó bien. Me pareció que le gustaba. En una ocasión me preguntó con qué frecuencia yo estimaba que Al Faid utilizaría el “servicio”, para programar las selecciones... y después hizo ese comentario de las dos semanas. Buscó nervioso un Gauloise y se demoró en encenderlo. Cuando miró por encima de la llama del encendedor, Odette tenía un puño apretado contra la boca y la mirada perdida. Meyer y Paworski guardaban un silencio ominoso y más atrás, Strauss había dejado de simular que ordenaba las carpetas para parar las orejas. —O sea que las cinco mujeres que se rescataron... —Paworski no terminó la frase. —Son las únicas que sobrevivieron —el Gauloise le tembló en la mano.— Nunca las vi mientras estuve acá adentro. No sé qué harían con ellas, pero supongo que... sería muy... violento. —De acuerdo con las denuncias de desaparición que conocemos y los registros que encontramos, asesinaron a más de noventa religiosas —la voz de Odette era un murmullo. —¿Religiosas? —susurró Paworski. Marcel levantó la cabeza; el ingeniero estaba desagradablemente asombrado y paseaba la mirada de a Odette a él. Paworski estaba completando el rompecabezas del operativo con información fresca. —Monjas y novicias. Más o menos jóvenes, más o menos bonitas, era lo de menos. Todas vírgenes —aplastó el cigarrillo con saña mientras terminaba la frase. Hubo un silencio largo y pesado. Repentinamente un bulto gris se disparó entre los pies de todos. Odette se sentó de un salto sobre una mesa, susurrando un insulto. Strauss retrocedió gritando. —¡Carajo, una rata! Menos mal que el bicho estaba más impresionado que ellos, porque salió huyendo por la sala de audiencias hacia el corredor principal. —¿De dónde salió? —Meyer estaba más asustado de lo que su tamaño permitía imaginar. Marcel aguantó una sonrisa. Parece que es cierto que los elefantes se asustan de los ratones. 188 —¡No sé! —Strauss estaba pálido —¡Dios, estuve tocando estos papeles... De ahí abajo, creo —dijo, señalando con repugnancia los cajones cercanos al suelo. Odette bajó de la mesa, se acercó a los archivos, sacó dos o tres carpetas y las revisó; después sacó el cajón. —Está limpio. —¿Limpio? —preguntó Strauss. —No hay excrementos y los papeles no están mordisqueados. La madera tampoco. No tuvo tiempo de comer —quedó pensativa. —El bicho vino de otra parte. —De la calle, seguramente —Meyer seguía pálido. —No. Corrió hacia el otro lado. Estas chicas recorren siempre el mismo camino. Marcel siguió a Odette hasta la sala de audiencias. —¿Ves? —le mostró ella mientras examinaba el escritorio y la alfombra. — Está todo sano. Si los bichos anduvieran habitualmente por estos sitios, habría marcas en la madera o habrían comenzado a roer la alfombra. —Qué grandes conocimientos de “ratología”—se burló Marcel. Odette abrió la boca, seguramente con toda la intención de decir algo mordaz, pero se contuvo y continuó con el mismo tema, en tono de voz contenido. —Esa rata estaba muy bien alimentada. Tenía casi el tamaño de un gato. Marcel se acercó y mientras ella se ponía de pie, no pudo evitar hacer el comentario. —Con tu altura todas las ratas deben de parecer gatos. Ella no se molestó en volverse. —Dubois —y lo hizo sonar como sinónimo de “idiota”—, evidentemente, la falta de oxígeno a tu altura afecta el funcionamiento cerebral. Dubois, podrías haberte ahorrado el papelón. Ella salió sin dignarse a mirarlo y se asomó al corredor. Él la siguió como un perro. —Me porté como un imbécil —susurró compungido. —Ya me di cuenta. ¿Adónde va esa escalera? —le preguntó seca. Él agradeció la tregua. —Arriba, a los dormitorios y al gimnasio. Abajo, al comedor, las cocinas y el montacargas que lleva a los subsuelos. —Vamos a ver. 189 —Odette, ya revisamos todo el edificio. —Y hasta ahora no habían encontrado ratas... —¡No! ¿Qué mierda te importa una rata? —los putos bichos lo estaban poniendo nervioso. Paworski se había asomado y los había seguido. Se está divirtiendo a mi costa, carajo. —Teniente, creo que entiendo lo que Marceau quiere decir. Los dos miraron al ingeniero, que se acercó mientras explicaba: —Cuando uno vivió su infancia en medio de la guerra, aprende que donde hay ratas posiblemente haya algo para comer. No siempre del agrado de uno, claro. Ya sabe, estos animalitos comen cualquier cosa. —Entonces están en las cocinas... Odette negó con la cabeza. —Marcel, no encontraron nada cuando inspeccionaron el lugar. Y seguramente había comida todavía. Y chocolate por todas partes. Entonces, si hay comida decente, más el olor del chocolate que debería volverlas locas, ¿por qué esos bichos de mierda no aparecieron hasta hoy? ¿No será que tendrían algo mejor que comer? La miró y entendió. Dios, no. —¿Cuántos subsuelos tiene el edificio? —Dos. —Entonces —intervino Paworski— el segundo debe de estar al nivel de las cloacas de esta zona. No es raro que haya ratas del tamaño de gatos. Podría haberlas del tamaño de focas. —Vamos. Quiero ver el lugar —insistió Odette. Salieron del montacargas al corredor que daba a las salas con frente vidriado. Marcel no pudo evitar el escalofrío. Un portón metálico cerraba el otro extremo. Una botonera con dos teclas, una roja y la otra verde, permitía la apertura y el cierre. Entraron en silencio y el olor a humedad y rancidez les azotó el olfato. Era un pasillo estrecho, escasamente iluminado con tubos fluorescentes. Apenas se entraba había una habitación sin puerta y con un tablero eléctrico, un escritorio grande y sillas. A lo largo del pasillo se alineaban puertas metálicas con una ventanita en cada una. Una puerta ciega de mayor tamaño cerraba el final del corredor. El conjunto era lúgubre. Paworski se acercó al tablero y accionó unos interruptores. Una de las puertas del pasillo se abrió. El interior era un cubículo ínfimo y sin 190 iluminación. El olor a humedad era más fuerte todavía en el interior, mezclado con otros que le agredieron los sentidos. Olor a orina y a fluidos humanos en descomposición. Casi tuvo una arcada. Cuando miró otra vez al interior, Odette estaba parada en medio de la celda, con la mirada perdida. —Por favor, no te quedes ahí —dijo Marcel, sin poder evitar otro acceso de asco. Ella estaba de espaldas cuando le respondió en voz baja y entrecortada: —Estuve acá... No podría olvidar el olor en toda mi vida... Pobres mujeres... Pobrecitas... —salió rápidamente, evitando mirarlo. Él tardó unos segundos en digerir la frase. Cuando giró hacia ella, Odette estaba de cara a la pared, con los brazos cruzados fuertemente y la frente apoyada en el muro húmedo. La comprensión lo horrorizó —Mi Dios…Odette, vámonos de este lugar. —Todavía no... —ella inspiró para recuperar el control. —Dubois, Marceau, miren —los llamó Paworski, que se había quedado manipulando el tablero—. Es el mismo sistema de apertura y cierre de puertas que en las prisiones —accionó varios interruptores y las puertitas del pasillo se abrieron y cerraron. Lo mismo el portón que separaba ese sector del resto del segundo subsuelo. —Y miren, las paredes de las puertas son de construcción bastante más reciente que el resto. —¿Nunca estuviste en este sector? —insistió Odette, que había recuperado la compostura y estaba prestando suma atención al lugar. —No. Bajé una sola vez a este subsuelo. —la carrera furiosa hasta la salida le saltó a la memoria. —Dos. —Bueno, sí. Dos veces con ésta. Ahora vámonos. —No. Quiero ver qué hay detrás de esa otra puerta —y se alejó hacia la puerta metálica. —¡Es una locura! Si hay ratas, no las quiero sueltas por acá. Basta. ¡Subamos! La tomó por un brazo y ella se volvió, la mano libre describiendo un arco que él adivinó dónde terminaría. Le sujetó la mano y se miraron rabiosos. Caprichosa de mierda. Apretó sus manos alrededor de las muñecas de ella y tiró atrayéndola hacia sí. ¿Ves qué frágil puede ser una mujer? —Dubois tiene razón, — Paworski habló desde adentro de la habitación del tablero de mandos. 191 Carajo, me olvidé de que estaba ahí. Marcel tragó saliva y la soltó; si las miradas asesinaran, él ya estaría degollado. — Déjese de estupideces, Marceau y salgamos de aquí — Paworski terminó la frase mientras se asomaba. — Nuestras vecinas ya abrieron una vía de escape por alguna parte en este sitio. Son mejores que un batallón de ingenieros para eso. La visitante que vimos podría querer traer refuerzos. Por una vez, Marcel agradeció la interrupción. Odette los miró a los dos y apretó los dientes. —Tenemos pruebas concretas de que aquí también asesinaron a varias mujeres. Por lo menos a veinticuatro. Si lo que creo es correcto, hubo hombres entrenados por la Orden que no cumplieron con lo que se esperaba de ellos, y también los eliminaron. —Y si las cloacas y los bichos están tan cerca... no hace falta ocuparse de los cadáveres —la idea era tan repugnante que le retorció el estómago. —Bravo, Dubois, te despertaste. Buenos días. No te ibas a perder la ocasión, capitán. Tuvo ganas de estrangularla. Ella también debe de tener las mismas ganas, así que estamos a mano. Paworski debe de estar pasándola en grande a costillas de los dos. Milagrosamente, Paworski decidió actuar como mediador en el conflicto. —Les propongo algo: vamos a buscar a nuestra gente arriba y que se ocupen de revisar este subsuelo. Hay un interruptor en el tablero que abre la puerta grande del fondo. No quisiera estar aquí cuando la abran y sugiero que se ocupen los bomberos. Ellos se las arreglan mejor con las cloacas, las ratas y todo lo otro que puedan encontrar. Gracias a Dios, Odette estuvo de acuerdo. Segunda tregua del día. Volvieron a la sala de monitoreo y Odette salió a pedir los efectivos que necesitaban. Él y Paworski pusieron a Meyer y a Strauss al tanto de lo que habían encontrado. Odette regresó a los diez minutos. —Una unidad vendrá en una hora. Vamos a ver qué encuentran. —Capitán —interrumpió Strauss—, terminé con esto. Son veinticinco carpetas. Odette le sonrió con gentileza. —Gracias por esperarme, Strauss. Déjelas aquí, por favor. ¿Puede ayudar a Meyer a llevar las otras? Strauss asintió. Parecía encantado de complacerla. Odette se volvió hacia Meyer. —Teniente, muchas gracias también a usted. Ya mismo llamo al comisario 192 Masarino para que le facilite gente que lo ayude. Es mucho trabajo —volvió a sonreír, y a Meyer se le iluminó la cara. —Sí, patronne41. No puedo creerlo. Es la primera vez que veo que alguien está encantado de tener que revisar casi doscientos expedientes, pensó Marcel. Antes de que se fueran Meyer y Strauss, Odette volvió a preguntar: —Meyer, ¿encontraron algo referido al envoltorio del chocolate? —Tenía razón, capitán: es una falsificación. Las partidas y los códigos de barras son falsos, y las tintas usadas para estampar el papel de las etiquetas no son las que emplea el fabricante en Suiza. —Por supuesto. El chocolate no es suizo. Es italiano. —¿Cómo lo supo? ¡Laboratorio no tuvo los resultados hasta esta mañana! —No necesito un laboratorio para distinguirlos. ¿Identificaron a los proveedores de papel y tinta? ¿La imprenta? —A todos. Massarino libró las órdenes de detención. Ella asintió. —Tan pronto como localicen al fabricante del chocolate, den parte a la policía italiana. —¡Pero, capitán! ¿Cómo va a arreglarse Laboratorio para identificar la procedencia? ¡Debe de haber docenas de fábricas! —Mmm, no tantas, pero cada una elabora una variedad diferente…Vamos a aliviarle la tarea a Laboratorio... —anotó una dirección en un papel —Acá venden todas las variedades que puedan desear. Que compren los de procedencia italiana y los comparen... antes de comerse toda la evidencia — y sonrió con una ceja levantada. Meyer se rió tímidamente y Strauss enrojeció con una graciosa expresión culpable, mientras decía: —Es muy buen chocolate. —Ya lo sé, y me temo que me lo voy a perder los próximos años salvo que lo elaboren en la cárcel... Todos rieron agradeciendo el momento de distensión. Marcel se sorprendió pensando en el manejo firme pero sutil que ella tenía para lograr que los demás hicieran lo que les pedía. Podría aprovechar que le mejoró el humor, presentar bandera blanca y parlamentar. Ese subsuelo de mierda nos alteró demasiado. Tendría que conseguir que el pesado de Paworski desapareciera. Pero cuando Meyer y 41 Jefa 193 Strauss se fueron, hizo la peor pregunta del día. —Odette, ¿para qué dejaste éstas acá? —señalando la caja con las carpetas que había reunido Strauss. —Tarea para el hogar. Son todas tuyas. —¡Pero...! —Son nada más que veinticinco. Meyer se llevó doscientas. Veinticuatro, descontando la tuya. Conocemos tus antecedentes, — lo dijo como si le clavara un cuchillo en el hígado. —A trabajar, teniente. Al carajo con la tregua. Furioso, levantó la caja de mierda y salió de la habitación. Alcanzó a oír que Paworski citaba a Odette en la pedana de la Prefectura. A las seis. Como siempre. 48 SUBURBIOS DE PARÍS, MARTES POR LA TARDE —Comisario, use la máscara para entrar ahí abajo. No necesitaba el consejo: el hedor del lugar se estaba filtrando desde el segundo subsuelo por el hueco del montacargas y por la escalera de incendio que rodeaba el hueco. La sorpresa había sido mucho más que desagradable, sobre todo porque las ratas presentaron batalla. Finalmente las combatieron con el método expeditivo del lanzallamas. Cerraron la puerta metálica tan rápidamente como lo permitió la cerradura eléctrica y esperaron a que se extinguiera el fuego, que se demoró sus buenos quince minutos, antes de volver a abrirla. Había olor a cloacas mezclado con el de la carne hedionda y quemada de esos bichos asquerosos, más otro, muy identificable, a cadáveres en descomposición. Auguste ya conocía al enemigo: había sufrido la presencia ubicua de las ratas durante su infancia en las bambalinas y los sótanos de la Ópera-Garnier. Siempre había un tramoyista persiguiendo a alguna que intentaba comerse las cuerdas de los contrapesos; los vestuaristas se quejaban a la administración del teatro porque cada tanto, los trajes más antiguos aparecían mordisqueados; a pesar de los intentos de exterminio, las chicas gozaban de buena salud y de un increíble poder de recuperación. Tuvo un encuentro cercano con una de buen tamaño una vez que se escurrió del camarín de sus padres durante un ensayo general. Llegó a su lugar favorito, los talleres de escenografía. Allí tenía muchos amigos entre los escultores, pintores, carpinteros y demás artesanos que trabajaban en el teatro. Era tarde, el taller estaba vacío y subió por la escalera de una 194 escenografía para deslizarse por la balaustrada. Cuando se estaba trepando, un bulto gris chilló delante de su nariz. Saltó por encima de él mientras la cola larga y dura le rozaba la cabeza. Él gritó y salió corriendo aterrorizado; en sus siete años de vida nunca se había enfrentado a un enemigo tan feroz. Tardó bastante en regresar de visita al taller, pero tuvo la valentía de no contarle nunca a nadie que había huido frente a una rata. Durante un tiempo mantuvo una conducta tan ejemplar que su madre pensó que estaba enfermo. Cuando Odette tuvo edad suficiente para acompañarlo en el safari, la llevó a ver la ruta de los bichos y las hileritas de paseantes que hacían equilibrio en la cuerda floja de los contrapesos de los telones. Afortunadamente, su hermana siempre mostró un respeto muy saludable por las chicas, y lo consideraba un héroe por su hazaña contra el rey de los ratones del "Cascanueces", que era la versión que le había contado de su encuentro con el peligro. Para vanagloriarse, también la llevó a conocer al empleado de la empresa de exterminio de plagas. Odette le hizo tantas preguntas que el pobre tipo, aburrido de aguantarlos, rezongó preguntándoles si no serían los hijos del conde Drácula, tanto interés mostraban por las ratas. “No. Somos los hijos del señor y la señora Massarino”, respondió él. El hombre abrió la boca y la cerró con el asombro dibujándole una expresión cómica en la cara. Los hermanos aprendieron muy temprano la importancia de los nombres influyentes. Después, hecho un almíbar de amable, el hombre les dio una de las mejores clases de su vida sobre biología de roedores. Les explicó las costumbres y les mostró las señales del paso de los bichos, dónde dejaban los excrementos, qué comían —prácticamente de todo— y los sitios en los que preferían vivir y anidar; por último les mostró todos los venenos que llevaba. “¿Y si no quieren comerse el veneno?”, insistió la chiquita. “Entonces las corremos con fuego, pero eso es peligroso y sólo puede hacerse en cloacas o lugares que puedan cerrarse, para no dejar salir a las ratas o, peor, propagar el incendio”. Tampoco era cuestión de arrasar París por unas ratas de porquería. —Comisario, habría que llamar al forense —la voz del oficial salía deformada por el filtro antigás. —Vino conmigo. Está poniéndose la máscara. Carajo, y yo creía que los forenses aguantaban cualquier cosa. Los ojos del patólogo, la única parte de la cara que se le veía detrás de la máscara, se 195 habían abierto de horror. No era para menos: aquello era un osario. Los hombres recogieron los restos en bolsas de plástico. Gracias al cielo que Odette no bajó, pensó Auguste. ***** —¿Qué había? —preguntó Marceau a media voz. —No creo que les guste —Massarino meneó la cabeza con cara de asco. Los auxiliares del forense estaban cargando bolsas de plástico negro. Paworski miró al comisario y señaló con la cabeza hacia el fondo del pasillo. — Una sucursal de la Corte de los Milagros, ¿eh? — dijo el ingeniero. Massarino asintió, todavía pálido. Ráfagas de hedor trepaban por el hueco del montacargas. Subieron a la planta baja en silencio. Por fin el comisario habló. —Un cementerio. Sin demasiados restos, porque las aguas servidas habrán arrastrado la mayor parte y los bichos hicieron lo suyo. —Habría que demoler este edificio de mierda hasta los cimientos —dijo Paworski sin mirar a nadie. Con lo que había visto con Marceau y Dubois en el pasillo del segundo subsuelo era más que suficiente para tirar abajo todo el lugar. Digna copia de un campo nazi de exterminio resultaron las catacumbas; habían reemplazado el horno por las cloacas. —Los cimientos... —murmuró Marceau—. Estábamos en los cimientos del edificio... —Los muros son muy viejos —comentó Massarino, y cruzó miradas con Marceau. Comunicación telepática. Cuando estos dos empiezan a hablar en código Morse, los demás somos de palo, pensó Paworski, un poco molesto. —¿Como las cloacas? —Marceau. —Más viejos. En esta zona no son tan antiguas. —Massarino. Y después de un silencio, el comisario continuó: —¿Pagaron para que la traza pasara por acá? —Qué vecinos influyentes... —acotó Marceau, sombría y señaló con un movimiento de cabeza a su alrededor. — ¿Quién es el propietario? —Buena pregunta, mejor respuesta. —Te atrapé, rata. —Marceau no se refería a ninguno de los presentes. — ¿Qué tenemos? 196 —Nada, ni papeles ni escrituras. —Massarino negó con gesto torcido. —Los abogados que arrestamos tampoco tenían nada. —¿Extranjeros? — Más que una posibilidad. Pero sería peor que buscar una aguja en un pajar. —¿Ya te diste por vencido? —Marceau azuzó al comisario. —¿Apostamos? — Massarino levantó una ceja desafiante. —Pero si los encontramos... —Nada. Si los encontramos, nada —aclaró Massarino—. Cero desapariciones. —Uf —Marceau echó la cabeza hacia atrás, disgustada. —Uf, un carajo —ladró el comisario. Paworski los miró sorprendido. ¿Massarino tratando así a Marceau? —No quiero movimientos raros. Es una orden. E indiscutible, o por lo menos eso se desprendía de la expresión y el tono duro del otro. —Sí, comisario —Marceau aflojó los hombros y no volvió a replicar. Ésta es buena. Parece que Massarino sabe cuándo aplicar el peso de la autoridad, el ingeniero sonrió para sus adentros. —¿Qué es esa cantidad de carpetas que Dubois, Meyer y los otros llevaron a la Brigada?— preguntó Massarino. El comisario cambió de tema. ¿Negociando la paz? Paworski paseó la mirada de uno a otro mientras ella explicaba. —Paworski también encontró grabaciones de entrevistas. —Vamos a tener unos días muy entretenidos cazando ratas por todo el país — Massarino esbozó una sonrisita siniestra. —Ya lo creo — acotó el ingeniero — A los de la Riviera no va a gustarles nada arrestar a los que los invitan a las fiestas... —¿Qué tal los próximos titulares de las revistas de actualidad? “Visitamos la elegante celda del barón von Deustche”... “Motín de presos por la falta de champaña en los almuerzos: Exigimos que se nos trate de acuerdo con nuestra clase social”... —Marceau tenía una expresión malévola. —Abajo el clero y la monarquía. —Massarino se rió. —Viva la Revolución. —Y se rieron los tres. ***** 197 Marcel corrió hasta el gimnasio sólo para encontrar a Paworski guardando la espada, el guante y la careta en una bolsa para esgrima. A los cincuenta y siete años el ingeniero conservaba el físico ágil y nervioso de un deportista. Eran bastante más de las siete y media. Sin darse cuenta, Marcel golpeó el marco de la puerta de entrada con el puño. Mierda. Necesito encontrarla, hablar con ella. Paworski se volvió. —Se fue hace diez minutos. No hacía falta que dijera quién. Marcel hizo un gesto de contrariedad que debió ser muy evidente porque, cuando daba media vuelta para irse, Paworski lo llamó. —Dubois... —hizo una pausa, esperando que lo mirara —. Habitualmente me interesa un cuerno la vida del prójimo. Pero voy a hacer una excepción. No por usted, sino por Marceau. Marcel le puso cara. ¿De qué mierda está hablando? Paworski esbozó una media sonrisa y continuó. —No es fácil trabajar con alguien brillante, más inteligente que uno. Sobre todo si ese alguien es una mujer. Cuando se consigue aceptar ese hecho, trabajar con Marceau constituye un absoluto placer intelectual, del que personalmente disfruto tan a menudo como puedo. Placer que, imagino... repito: i-ma-gi-no sólo debe ser superado por el de llevarla a la cama. Lo miró con la mandíbula encajada y los puños apretados, pero Paworski no se amilanó. —No cometa el error de subestimarla, Dubois. Sus compañeros anteriores fueron unos imbéciles que, o no soportaron que ella fuera dos pasos delante de ellos, o creyeron que era una muñequita con la que entretenerse en horarios de trabajo. —Nunca... Nunca pensé en ella de esa forma. —Le creo. Segunda advertencia, teniente. No crea en las estupideces que circulan por este lugar. En los años que llevo aquí, nadie pudo alardear de haberle tocado siquiera un pelo de la cabeza. Y no sólo eso. Estoy por demás seguro de que ella jamás ha sido ni será la amante, no ya de los que le adjudican de oficio, sino de ningún tipo que camine por la faz de la Tierra, simplemente porque no es segunda en nada ni de nadie. Paworski hizo una pausa, esperando que asimilara lo que acababa de decir. —¿Sabe? Tiene una voz magnífica. Una vez le pregunté por qué demonios no se había dedicado a la lírica en lugar de venir a hacerse matar en la Brigada. Me respondió que las contralto nunca son prime donne. ¿Entiende 198 lo que quiero decir? Marcel bajó la cabeza, atormentado por los recuerdos. Dios, cómo pude... —Pero... ¿Y Massarino? —preguntó casi sin voz. —Observe, Dubois. Aprenda. No sé qué clase de relación tienen, pero no es lo que el populacho imagina. Es algo mucho más profundo... pero no carnal. A veces pareciera que se leen la mente mutuamente y eso me da escalofríos. Es extraño de entender pero comparten algo muy íntimo... que no es el dormitorio. Hicieron un silencio muy largo. Por fin se atrevió a preguntar otra vez. —¿Por qué me dice todo esto? Paworski hizo una pausa, lo miró a los ojos y Marcel reconoció sus propios sentimientos en el otro. —Porque yo también estuve enamorado de ella. 49 BUENOS AIRES, MARTES POR LA TARDE —¡Dame ese fax! El Brigadier se lo arrancó de las manos con violencia. Ahí estaban. Los nombres, las direcciones. Las fotos. —¡Pará, boludo! ¡Lo vas a romper! — el Cachorro dio un paso atrás. —¿El tipo quién es? —preguntó el Tigre. —El comisario que dirigió el copamiento— respondió el Brigadier sin despegar los ojos del papel. —¿Y ella? ¿Es la minita del quía? —No. Cana también. La hermana. —¿De quién? —¡Del comi! ¡Dejame de joder! Mengele se acercó en silencio, a leer por encima de su hombro. —Marceau —murmuró ominoso—. Igual que la encomienda. El Brigadier miró con esos ojos azules terribles. —¿Qué querés decir? —Lo que te vengo diciendo desde hace un montón. ¿No te acordás de cuando al Tano lo fueron a ver esos “parientes”? ¿Lo que le habían preguntado? —¡Carajo, siempre hinchando las pelotas con eso! ¡Pasó hace trece años! ¿Quién mierda...? —Ella, pelotudo — se le acercó hasta que pudo sentirle el aliento. —Es la 199 mujer. ¿Por qué mierda no leés? —Mengele estaba blanco de rabia. Parecía a punto de pegarle una trompada. Es cierto. Yegua de mierda, ¿buscás vengar a tu macho? ¿Nos cagaron todo un operativo de años por cargarnos a un cana? Miró la fotografía. No tiene nada que ver con el tipo. Él tendría arriba de cincuenta si viviera. ¡La puta que la parió! —¿Estas fotos son actuales? —El Tigre ocupándose de minucias, como siempre. —¡Cómo no van a ser actuales! —rugió Mengele. —Che, Mengele, ¿estás seguro de que es la mujer del paquete? Es un poco joven. —¡Terminen de hablar pelotudeces! —El Brigadier los fusiló de una mirada. —Cagamos. El jefe está caliente. —Nos vamos para Lisboa. Vos —al Tigre—, vos —al Cachorro—, el Mula y el Yarará vienen conmigo. Como ordenó el viejo, pero antes vamos a dar un paseíto por Europa. Hizo una pausa y siguió con el odio tiñéndole la voz. —Tenemos un fin de semana. No lo voy a desperdiciar. Mengele, vos también. Estamos todos en el mismo barco. —¿Y si se avivan? —¡De qué! —¡De que no fuimos! ¡Las órdenes son estar antes del lunes! —El Cachorro siempre tan obediente. —Las conexiones con África son una mierda. El Yarará ya se comió sus buenos plantones anclado en Lisboa y Dakkar. —Seguro, hermano. —El Yarará asintió. —Además, es un “toco y me voy”, ¿no, jefe? El Brigadier lo miró con furia, pero después se rió. —“Toco y me voy”... Va a ser un poquito más que “toco”... —¿Qué pensás hacer? —Mengele se cruzó de brazos, con cara de culo. —Los voy a reventar. A la puta esa y al hermanito. —Estás pensando en caliente. Eso no sirve, es una pelotudez. No podés pisar la mitad de Europa. Y estás desobedeciendo órdenes directas. —No me busques, Mengele. —No te pongas al viejo más en contra todavía. Bastante quilombo tenemos como para que te dediques a asuntos personales. Ya hablaste con el franchute. Dejá que se encargue él. 200 —¡Es un pelotudo! ¡Un inútil! Hoy, ¿entendés? ¡HOY consiguió todos los datos! ¡Forro! Como no se encargue de los que le tocan a él, lo reviento. Esos canas ya se cargaron prácticamente a todos —bajó la voz, ronco de rabia. —Falta que vengan a golpear la puerta para rompernos el culo en casa. No, macho, los voy a hacer mierda personalmente. —¿Y vos qué sabés si consiguieron los datos hoy? ¿Te creés que arriba no estaban enterados de quiénes eran? Lo miró furioso. Sí, el viejo tiene que saber. Guacho de mierda, ¿lo supo todo el tiempo? La boca se le deformó en una mueca de violencia. Y por qué los va a perdonar... ¿Tiene miedo? ¿De quién? Si nadie nos toca el culo. ¿El viejo se volvió cagón? No… El pensamiento lo azotó como un trallazo. Es un manejo de Ortiz. Negro de mierda, te diste el gusto de ponérmelo en contra. Estás todo el tiempo con él, llenándole la cabeza. Me odiás, y yo también te odio. Me quitaste el lugar junto al viejo, pero te voy a devolver el favor. Nadie me va a sacar lo que me pertenece ni decirme lo que tengo que hacer. Voy a arreglar este quilombo, y cuando vuelva, van a saber quién manda. Se terminó Ortiz. Se terminó el viejo. La decisión le recorrió el cuerpo con un estremecimiento. Se terminó el viejo. La sola idea del poder que iba a caerle entre las manos le sacudió la entrepierna. —Te estás jugando la cabeza por una calentura... —insistió Mengele ante su silencio. Agarró al médico por el cuello de la camisa y lo sacudió contra la pared. —¿Qué te pasa? ¿Tenés sangre de pato? Cuando hay que apretar a alguno, mandar a la parrilla, trasladar, cogerse minitas, laburo fácil, ¿eso sí te gusta? ¿Reventar por encargo a periodistas sí te gusta? ¿Y ahora que hay que defender lo nuestro, me decís que estoy caliente? ¡Claro que estoy caliente! —lo sacudió de nuevo. —¡Muy caliente! ¡Tanto que la puta esa va a maldecir el día en que nació! Siguió sacudiéndolo y golpeándolo. Para cuando consiguieron sacárselo de entre las manos, Mengele estaba muerto. —Tírenlo por ahí. Total, a este hijo de puta no lo quería ni la familia. Preparen todo. Y ni una palabra del paseíto. —Sí, señor. El Tigre le hizo señas al Cachorro. Se acabó la joda. El jefe se calentó en 201 serio. 50 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES. MIÉRCOLES POR LA MAÑANA —Savatier se suicidó en la celda. Desgarró las sábanas y se ahorcó. Auguste soltó la novedad al tiempo que entraba junto con su hermana al despacho de Michelon. Odette se puso pálida. —Ese hijo de puta no tenía las pelotas para suicidarse. Cuando le metí el tiro entre las piernas casi se desmayó. ¡Se lo cargaron, carajo!— descargó la mano sobre el escritorio. —¡Cristo, el vocabulario! —rugió Auguste. —Están siempre un paso adelante — masculló Odette sin hacerle caso. Miró a Michelon y repentinamente ambas mujeres exclamaron: —¡Beaumont! Odette se precipitó hacia la puerta y él tomó el teléfono para ordenarle a Dubois que la acompañara. —¡No! —No vayas sola —su tono no admitía réplica; Odette apretó los labios. —No voy a golpear a Beaumont otra vez —le respondió mordaz. —Massarino tiene razón —intervino Michelon.— Hay un suboficial de guardia, pero como están las cosas, no será suficiente. ¡Corran! Auguste se quedó mirando a Odette. El gesto de contrariedad de su hermana no era precisamente por la suerte de Beaumont. ¿Qué mierda está pasando entre Dubois y ella? Estaba seguro de que el sábado se habían acostado. Había insistido en que Odette fuera a almorzar a su casa el domingo de puro curioso, para tratar de sonsacarle algo y ver si había resultado. Parecía que sí: Odette estaba en las nubes y no era nada más que por el sueño atrasado. Después, el lunes por la mañana... algo había pasado la noche anterior. Las reacciones de Odette de esa mañana eran un indicador claro. Siempre había respondido a la violencia con violencia. Seguía pensando con la mente clara pero la adrenalina había estado presente en cada uno de sus actos: Savatier y Beaumont habían sufrido las consecuencias, aunque se lo tuvieran merecido. Extrañamente, no hubo pelea con Dubois, o al menos no que él supiera. Pero el teniente andaba por los pasillos hecho un zombie y Odette seguía exhibiendo una mirada asesina. 202 En cuanto vuelvan, lo agarro a Dubois y lo encierro en una sala de interrogatorios. Una buena dosis de violencia policial no nos vendría nada mal. ***** Marcel le hizo señas en cuanto la vio salir. Se metieron en el automóvil de él sin dirigirse la palabra. Después de unos minutos de tensión, él encendió la sirena y arremetió contra el tránsito. El nudo en la garganta no lo dejaba hablar. ¡Cristo, necesito desesperadamente hablarle, explicarle, y no encuentro el puto momento! Subieron corriendo las escaleras del hospital, cruzándose con varios tipos de blanco y de verde que salían, y que silbaron divertidos al paso de Odette. Boludos imbéciles. Ahora no tengo tiempo de cagarlos a trompadas. Corrió detrás de ella escaleras arriba hasta el primer piso. Cuando pasaron delante de la sala de controles, sonó la alarma de uno de los monitores cardíacos. Odette retrocedió para ver de qué paciente se trataba. —¡Es el de Beaumont! —murmuró sin aliento. Casi no la alcanzó. Afuera de la habitación, el uniformado los saludó sorprendido. El general estaba muerto. —¿QUIÉN ENTRÓ? —le gritó Marcel al suboficial sujetándolo del brazo, mientras Odette llamaba a los médicos. —¡Una enfermera, teniente! Traía una bandeja con jeringas y esas cosas. ¡No sé, parecía...! —El pobre hombre estaba asustado. —¿Cuánto tiempo estuvo dentro? ¿Cuándo salió? —Le costaba articular las palabras. —¡Qué sé yo! ¡Como diez minutos! ¡Acaba de salir! —Señaló el otro extremo del pasillo, por el que se alejaba una mujer con uniforme de enfermera. Odette murmuró: —No hay mujeres en la Orden —y salió disparada detrás de la tipa. Marcel soltó al suboficial y la siguió. Le dio la voz de alto, pero la otra no se detuvo. Los dos corrieron gritando a los que se asomaban desde las habitaciones para que se mantuvieran dentro. La mujer giró fulmínea; sostenía una pistola y al verlos a los dos vaciló un instante antes de disparar. Marcel aplastó a Odette con su cuerpo contra la pared y la arrastró al piso para cubrirla, mientras sacaba su arma y respondía al fuego de la mujer. 203 Le dio en un brazo, pero ella siguió disparando. El siguiente tiro de Marcel le agujereó la frente. Dejó a Odette en el suelo y se precipitó hasta el final del pasillo, impidiendo que se acercaran algunos curiosos. Al lado del cuerpo estaba caída una peluca con la cofia de enfermera. Era un hombre. Odette se acercó respirando con dificultad y se agachó a su lado. —Mi Dios, es uno... de los que estuvieron... en el convento —murmuró jadeando. —Nasir Hamad. —Ya me parecía que no era griego. Se presentó como Petrakis... ¡Auch! El monstruo de Hamad. La Brigada no lo había localizado por medio de los listados secuestrados en la Orden. Evidentemente tenía más de un alias. Y alguien que le cuidaba el culo. Mientras se llevaban el cuerpo, Marcel oyó que ella se quejaba. Vio preocupado cómo se tomaba las costillas y se recostaba contra la pared. —Me dolió... Ranxerox—dijo ella, inspirando con cuidado. —Vamos a ver a un médico. Trató de sostenerla, pero ella le apartó la mano con brusquedad. —No. Vámonos. No hay más nada que hacer acá. —¿Qué es eso de “Ranxerox”? Ella no respondió. Ya en el auto, Odette rezongó: —Siguen un paso adelante de nosotros. Creí que no quedaba nadie que no hubiéramos detectado. —Los operadores financieros de la Orden no están en Francia. Ella lo miró sorprendida. —En la fábrica no se manejaba dinero. Se desviaba todo por dos o tres empresas locales y... —¡No dijiste nada! —¡Nadie me preguntó! ¡Me echaron como a un perro sarnoso! —respondió, furioso. —¡Dios, qué sensibles estamos! —Después de un momento tenso, preguntó, imperiosa: —¿Qué sabías? —Querían que Al Faid invirtiera en acciones de algunas empresas que poseen, además de permitirles a ellos participar en los negocios del emirato. Cosas así. —¿Nombres? —Su tono era absolutamente profesional. Él hizo un esfuerzo por recordar. 204 —Las principales eran TransPetrol y Com... ComInTel. En un alto del semáforo, Odette saltó del auto y corrió a comprar el diario. Y algo más. Al tiempo que subía otra vez, le arrojó sobre las piernas una revista de historietas. —"Ranxerox"— le dijo, y se dedicó a buscar la sección financiera del periódico —¡ Acá están! ComInTel cotiza en París y Nueva York... TransPetrol... no hay nada... ¡Sí! Nueva York y Tokio! ¡Mierda! Deben de ser muy importantes para que figuren en un diario local. Se quedaron en silencio mientras él conducía a toda velocidad. Al llegar, y como ella no hizo ningún gesto en contrario, la siguió hasta el despacho de Michelon. Las caras de Massarino y Madame le dijeron que ya conocían las novedades. Michelon estaba pálida de ira. —Le cambiaron el oxígeno por anhídrido carbónico. Lo mataron en menos de cinco minutos. ¿Es que no vamos a tomar nunca la delantera con estos tipos? Odette se sentó, todavía masajeándose las costillas, y pidió cuatro cafés. Bueno, me tuvo en cuenta, pensó Marcel, mirándola con una punzadita en las entrañas. Mientras los otros bebían, Marcel relató los hechos del hospital. Habían identificado a Hamad como el suboficial que había entrado en la celda de Savatier, poco después de la medianoche pasada. —Puedo entender lo de Beaumont, pero... ¿Savatier? ¿Qué sabía de importante para que lo liquidaran? ¿Y cómo llegó Hamad hasta él? Quién le cubría las espaldas? El uniforme, la placa... Pudo entrar hasta la celda... Se necesita una autorización escrita... —O una llamada. Alguien importante. No sólo están delante: están más arriba. Hijos de puta, conocen nuestros movimientos. Los tenemos adentro. —La voz de Massarino era durísima. Michelon asintió lentamente y se mordió el labio en un gesto de rabia impotente. Marcel abrió los ojos en un gesto de horror: —Savatier sabía quiénes somos... ¡Entonces no tenemos forma de romper el círculo! ¡Van a cerrar la puerta de la trampa con nosotros adentro! Odette seguía pensativa, haciendo dibujitos en el margen del diario, hasta que en un momento levantó la vista; tenía la expresión de un predador. 205 —No... Estarán muy arriba, pero podemos tomar la delantera con algo que ellos no pueden controlar. —Miró el reloj. —Las nueve… En Nueva York son las cuatro de la mañana. Madame, ¿puedo hacer una llamada internacional? La comisario asintió, intrigada. —¿Ebenezer? —adivinó Massarino, no demasiado sorprendido. —Ebenezer Benzacar —confirmó ella mientras tecleaba el número. Michelon insistió en que la conversación fuera a micrófono abierto y la hizo llamar por su línea privada. —Ya no confío ni en nuestra central telefónica, carajo. El teléfono sonó interminablemente hasta que, del otro lado, una voz masculina respondió con una grosería en inglés. —Who in the fuckin’ hell...? 42 —Ebenezer, it’s Odette. I’m terribly sorry to wake you up, sweetheart... Please, honey... Ebbie... Del otro lado hubo un silencio. Michelon pidió que continuaran en francés, y Odette asintió. —Querido, lamento despertarte a estas horas. Por favor, Ebenezer, soy Odette... —¿Odette? ¿Cisne? —La voz sonaba incrédula. —No. Me están jodiendo. ¿Quién habla? —¡Sefaradí tozudo, mejor que saques el culo de la cama ya mismo! —¡Ese sí es mi Cisne! —Una carcajada sonó del otro lado. — Por si no te diste cuenta de la hora... — Perdón por la hora, Ebbie. No quise gritarte, te lo juro. Necesito pedirte un favor, —Odette lo apremió. —Lo que quieras. A toda velocidad le explicó sobre la Orden, la TransPetrol y ComInTel mientras Marcel garabateaba algo en un papel y se lo alcanzaba. Odette le pasó los nombres al otro. En voz baja, Massarino los puso en antecedentes a él y a Michelon acerca de Benzacar; Marcel le preguntó si era pariente del Benzacar director de orquesta. —Es su hijo —respondió en tono neutro el comisario, con expresión indefinible. —TransPetrol — silbó Benzacar. —Son pesos pesados. Conozco personalmente a algunos de sus directivos. Armand Prévost es el presidente 42 ¿Quién carajo...? 206 de la TP. Prévost. Marcel aguantó un insulto pero el corazón le dio un vuelco. —Sé de lo que estoy hablando. Tengo pruebas. Odette rebuscó en su bolso y sacó un CD, que insertó en el equipo de Michelon. — Ebbie, te estoy enviando un archivo de video en este momento. Después de minutos interminables, la voz del otro lado retumbó en el silencio del despacho. —Ya lo estoy recibiendo... No puedo acceder... —La contraseña es D-E-B-I-A-S-S-I. Se oían las teclas del otro lado de la línea. —Ahora sí... Dios, ¿qué... qué están haciendo? — El hombre del otro lado estaba horrorizado. —¿Viste alguna vez a esos tipos? —Es... Prévost, sin duda... El otro... no puedo... Sí, ¡el coronel Donatien Jacques! Tiene un cargo importante en ComInTel. ¡Mi Dios, qué horror!... No conozco al tercero... —Es uno de los nuestros. Un oficial infiltrado en la Orden. —Odette tenía los ojos cerrados y la frente apoyada en la mano. —¿La... mujer? —La voz sonó ahogada. —Viva, por un pelo. —Es atroz... Son unos... —Eran. Están muertos. Nuestra gente llegó a tiempo. ¿Nos vas a ayudar? —Los voy a destrozar, nena ... Pero ¿la mujer ...? Marcel volvió a anotar y le pasó el papel a Odette. Ella lo leyó y lo miró sorprendida. Interrumpió a Benzacar para pasarle la información. —Ebenezer, tenemos un regalo para hacerte. El atentado en Francfort. Creo que a algunos amigos tuyos pueden interesarles estos datos —Odette leyó lentamente la información que le había pasado; la voz le temblaba. —Hijos de puta... —El hombre del otro lado estaba llorando. —¡Los voy a hacer mierda! Hoy mismo. Tengo amigos en Tokio y Londres. Vamos a abrir el fuego en todos los frentes. En cuanto a los otros tipos... no te preocupes por buscarlos. Mis amigos se hacen cargo. —Y después de un momento: — Odette... ¿son los mismos? El papel quedó hecho un bollito irreconocible. Odette habló como si le costara articular las palabras. —Sí. Completamente segura. Nos deben mucho... 207 Michelon y Massarino parecían compartir el mismo secreto. Marcel se sintió excluido. —Nunca olvidar... —la voz en el parlante era un murmullo. —Nunca perdonar. Tengo que hacer otra llamada, querido. ¿Podrías... borrar ese archivo? —No hay problema. No me interesa el porno duro. —No es porno. Es homicidio. O casi. —Mil disculpas, Cisne. No es un momento para bromas. —Está bien. Un beso a Rebecca. —Besos a todos. Shalom. —Shalom. Mientras Odette extraía cansadamente el CD, Marcel le dijo en voz baja: —Quiero verlo. Ella vaciló un instante y se lo dio sin mirarlo. —La contraseña es... —De Biassi —asintió mientras se guardaba el CD en el bolsillo. —¡Dubois! —Michelon le clavó los ojos de hielo. —¿Cómo es que usted estaba al tanto de tal cantidad de información y no nos la dio? —Las carpetas. Las que revisé ayer. Y además... se lo dije a... a Marceau. ¡Me echaron como a un perro del centro de operaciones! —Muy bien, Gran Danés, siéntese y cuente lo que sabe. Mientras Marcel se sentaba en el banquillo de los acusados, con Massarino y Michelon mirándolo sombríos, Odette salió del despacho diciendo que tenía que hacer una llamada personal. ***** Mario Varza estaba desayunando con su mujer antes de salir hacia la empresa, cuando la mucama les alcanzó el teléfono. Beatrice respondió y le entregó el inalámbrico con expresión furiosa. —La señora Marceau, señor —le informó la mucama. La cara de Beatrice era una tormenta de emociones. Mario se levantó y se encerró en el estudio. —Odette... —Mario, ¿cómo estás? —Bien, bien, gracias. ¿Y tú? —Bien. Quiero avisarte sobre unas empresas... ¿Uds. tienen acciones de la TransPetrol o ComInTel? 208 —No, no directamente, quiero decir. Algunas de mis subsidiarias... —¿Y tus operadores de Nueva York? —Tendría que verificar. Puede ser que sí. Odette le explicó rápidamente lo que ocurriría en la Bolsa de Nueva York y posiblemente en Londres y Tokio. —Entonces no nos vamos a quedar atrás —respondió Mario, excitado—. Tengo amigos que invirtieron con ellos, aquí y en Francfort. Vamos a darles por el culo, literalmente. —¿Al Faid? —No te preocupes. Yo me encargo de ponerlo sobre aviso. —Mario, una cosa más… Hay una firma... de una familia milanesa, Contardi Bozzi; creo que se dedican a artículos de cuero o algo así... —Equipajes de lujo y esas cosas. La crema de la sociedad, muy nariz parada. Hace un año el viejo Contardi quedó fuera de los negocios por un ataque. Su mujer, donna Valentina Bozzi in Contardi, tomó las riendas de la empresa y le está yendo muy bien. —No quisiera que se vieran afectados por la corrida. ¿Podrías hacer algo? —Puedo intentar... ¿Son conocidos tuyos? —No, nunca tuve contacto personal con ellos... Son parientes de alguien que sí conozco y... no quisiera que salieran perjudicados. —Debes de estimar mucho a ese conocido para salvarle el culo a gente con la que no tienes relación. Intuyó que ella contenía el aire. Finalmente, Odette admitió en voz baja: —Es alguien… muy importante... para mí. Mario sintió un pinchacito de celos en las entrañas. —Haré lo que pueda por avisarles a tiempo. —Gracias. Que los polentoni salten por el aire. —Con enorme placer. Hasta pronto. —Hasta pronto. Un beso a tu abuelo. Mientras él colgaba con una media sonrisa triste, Beatrice se le acercó con los ojos llameantes. —Era esa puta francesa —siseó entre dientes. —¿De qué estás hablando? —¡No te hagas el estúpido! ¡Todo el tiempo llamándola, señora Massarino de aquí, señora Massarino de allá, y ella te devuelve las llamadas! ¡Que se haga llamar Marceau no me va a engañar! ¡Le conozco perfectamente la voz! Comenzó a entender. Beatrice confundía a Lola Massarino con su hija; la 209 voz de ambas era idéntica. Había notado cómo últimamente se precipitaba a responder las llamadas. Ah, mia divina Beatrice. Sei gelosa… La miró como si la descubriera por primera vez. No lo puedo creer. ¿De veras te importo tanto? Un latido de esperanza le sobresaltó el pecho. —¿No vas a contestarme? —ella pugnaba por no llorar. Él decidió aprovecharse de la confusión. —Te acordaste un poco tarde de que tenías un marido de quien ocuparte, ¿no te parece? Beatrice se cubrió la boca con las manos mientras lloraba en silencio. Mario la aferró por los hombros y la pegó a su cuerpo. La sintió temblar. —No sabes cuánto me alegra que tomes conciencia de mi persona, Señoría. Deberías saber que no soy hombre de tener amantes. No soy Salvatore. Si me interesara otra mujer, serías la primera en enterarte. Y sí, agradecería un poco, sólo un poco, de tu ocupadísima y preciosa atención. La soltó con brusquedad. Beatrice estaba desencajada. Mientras tomaba su portafolio y el abrigo y salía, la oyó llamarlo. No. Tengo que ganar esta batalla y la guerra. Veamos si podemos recuperar lo que perdimos, mia cara. ***** Michelon vio entrar a Marceau con el rabillo del ojo. Dubois seguía revisando el listado e identificando nombres. Habían hecho llevar las carpetas. Miró el reloj; eran las once de la mañana. —Va a ser un día muy largo —comentó Marceau, apoyándose contra su escritorio. Se revolvió el pelo y se lo acomodó en su gesto habitual. —No vamos a tener novedades hasta dentro de seis o siete horas, por lo menos —asintió Massarino. —Puede ser que sepamos algo de Milán y Francfort antes. —Marceau y Massarino se miraron breve pero significativamente, mientras el comisario hacía un leve gesto de asentimiento. El clan de los italianos en acción, pensó Madame. ¿En qué andarán estos dos? Si lo que imagino es aproximadamente cercano a la verdad, los titulares de los diarios de estos últimos tiempos no los sorprendieron del todo. Pero se manejan con cuidado. Nada que pueda perjudicar o complicar a la PJ. En fin, contactos son contactos. Yo también tengo algunos ligeramente reprobables. 210 Hubo una pausa. La pobre Sully tuvo la mala idea de aparecerse en ese momento, buscando a Marceau. —Capitán, me están reclamando un expediente, el número... Archivos a la carga otra vez. Marceau respondió cansada pero gentilmente: —Está en mi escritorio, Sully. ¿Ya lo buscó ahí? Sully echó una ojeada rápida. Tenía público. Con una sonrisita cómplice, replicó: —No es por criticar, pero el orden no es precisamente una de sus virtudes, —enarcó una ceja y miró a su público. Marceau ni siquiera le dedicó una ojeada. —Mi única virtud, cabo, es reconocer que no tengo ninguna. Marceau hizo una pausa para esperar la réplica que no llegó. —Ni virtudes... ni virtud. Pero eso usted lo sabe muy bien. Marceau se volvió para clavarle los ojos de terciopelo a Sully, que se puso pálida y retrocedió. Dubois cerró los ojos un momento y el gesto le bastó a Michelon para entender unas cuantas cosas e imaginarse el resto. Marceau se cruzó de brazos y se apoyó contra el sillón de Massarino. —El expediente que busca es el primero de la pila a la derecha de la pantalla. Si es tan gentil, devuélvalo a Archivos, por favor. La cabo dio media vuelta y salió. Parecía a punto de echarse a llorar. Marceau hizo un gesto con la cabeza y miró al techo. —Necesito tomar un poco de aire —dijo, y tomó el picaporte para salir. —¿Adónde vas? —Massarino sonaba preocupado. —A caminar un rato. —¿Qué.. qué hago con esto? —preguntó Dubois, señalando la revista de historietas. Todavía la tenía en la mano. —Ilustrarte —fue la respuesta seca de Odette, mientras cerraba. Dubois se quedó mirando la puerta como un chico al que le robaron un juguete. —"Ranxerox" —murmuró Michelon para sí, mirando la tapa de la revista. Y luego, en voz alta e inocente: —¿Le pasa algo, teniente? —No.... Sigamos —y tomó el listado que estaba sobre el escritorio. No te pasa nada y yo soy Caperucita Roja. Y Marceau que te regala revistas de historietas para que te ilustres". ***** Llovizna. Odio los paraguas. Odio mojarme. Odio estar encerrada. 211 Salgamos. Caminó sin pensar. Sus pies sabían adónde ir. Después de vagar no supo cuánto, llegó al puente de L’Alma. Se acodó sobre el parapeto a mirar el río picoteado por la llovizna que insistía en volverse lluvia. Nunca perdonar, nunca olvidar. Perdonar, no había perdonado. Olvidar... Aquí hicimos una vez el amor, pero mi piel ya no puede recordarlo. No puedo evocar las sensaciones.... Lo único que tengo es el dolor y la amargura del dolor. Las lágrimas se le mezclaron con la lluvia. Creí que podía sentirme viva otra vez, pero la desconfianza pudo más. Tantos años parapetada detrás de un muro de granito, ¿y pretendo salir ilesa cuando se me ocurre cambiar? Menos con alguien como Marcel, que arrastra sus propios terribles fantasmas. Mis fantasmas y los tuyos no se llevan muy bien. Si pudiéramos perdonarnos a nosotros mismos... perdonar lo que la vida nos hizo a los dos... Duele. Me duele tanto, tanto. Creí que no podría sentir tanta angustia otra vez, tanto... ¿amor? —¿Capitán Marceau? Se volvió, confundida. Un agente, de patrulla. —El comisario Massarino pasó un radiomensaje para que la llevemos de vuelta al Quai, si quiere. Lo miró sin expresión. El hombre le devolvió la mirada, extrañado. —Está lloviendo, capitán. ¿No quiere...? Pobre hombre, se está mojando. Asintió y subió al automóvil en silencio. —Hace frío —comentó el suboficial al volante. —Sí, y el río está un poco revuelto. No está tan mal hablar del clima. Es un tema sociable y neutro. Sin el clima, el noventa por ciento de los ingleses no podría iniciar una conversación. Lo leí en una encuesta en el 'Times'. —El comisario dijo que si quería la lleváramos a su casa, — el agente se volvió para mirarla. —Muchas gracias, pero vayamos al Quai—se estremeció de frío. Pasó por el baño para tratar de reparar lo irreparable. Se lavó la cara y se secó el pelo con el secamanos. Se maquilló de nuevo. Un desastre. Gracias a Dios no me mojé el vestido. La lana apesta cuando se humedece. Buscó un chocolate en los cajones de su escritorio. Me estoy muriendo de hambre. Cuando miró la hora vio que eran casi las cinco de la tarde. Cristo, con razón. Desayuné a las seis y media. El interno sonó una vez, y saltó sobre él. —Marceau. 212 —Novedades. Suba a mi despacho a ver la diversión. Michelon. Entonces, ¿ya hay noticias? Salió a la carrera, todavía con una barra de chocolate entre los dientes. Volvió a recoger el resto de la tableta y voló al otro piso. ***** Por fin estamos adelante nosotros, Michelon se permitió una sonrisita siniestra. A pesar de las presiones de la UCLAT43 y de la UCRAM, que literalmente estaban aporreándole las puertas del despacho para intervenir en el caso. No nos van a quitar el mérito de haber hecho volar por el aire a estos hijos de puta. Marceau entró en el momento en que el noticiario daba el informe financiero. En la pantalla de la PC podían verse las fluctuaciones de las Bolsas más importantes del mundo. Se tomaron de la mano por encima del escritorio y escucharon las noticias mientras Internet seguía disparando cifras silenciosas. Las imágenes del televisor mostraban la habitualmente bulliciosa Bolsa de Valores de Nueva York, convertida en un pandemónium de gritos e insultos. Las cifras de Francfort, Londres y Milán llegaron a manos de los periodistas. Le costaba tragar saliva. Marceau estaba pálida y tensa como un resorte a punto de saltar. Los periodistas no cesaban de repetir que la situación era inédita: varias empresas internacionales, aparentemente sin relación entre sí, perdían cotización en forma abrupta. A primera hora de la mañana, la Bolsa de Nueva York se había inundado de vendedores de las acciones de TransPetrol y ComInTel. Los valores habían caído a cifras ínfimas. La situación de Tokio era prácticamente la misma, con la diferencia de que allí, en el momento más negativo de la jornada, había aparecido un pool comprador que adquirió varios de los paquetes accionarios en picada por valores irrisorios. Se hablaba de una empresa árabe recientemente asociada con NSI. Se creía que la situación podría repetirse en el resto de los mercados. Michelon levantó el teléfono para pedir las órdenes de detención de los directores franceses de la TP y ComInTel y sus subsidiarias. —Los tenemos. Por fin. Debería llamar a los de Delitos Financieros — agregó. —Como no nos arresten a nosotros... —Marceau la miró de reojo, con una 43 Unidad Anti—Terrorismo 213 barra de chocolate a medio comer en la boca. Se rieron a carcajadas, aflojando los nervios. Marceau le ofreció una barrita, que la comisario aceptó complacida —¡Ah, qué delicia! — se sorprendió Michelon. El chocolate era exquisito. —Es italiano. Prometo que cuando le regale una tableta no voy a comérmela por el camino. Saborearon en silencio. Michelon miró subrepticiamente la marca. Tengo que decirle a Laure que lo compre. El sexo y el chocolate son una combinación maravillosa. —Capitán, ¿puedo hacerle una pregunta?... Personal, creo. Cómo conoció a Benzacar? Marceau esbozó una sonrisa triste. —Su padre era director de orquesta. Como casi todos los hijos de artistas, Ebenezer viajaba con Ezra y Myriam a todas partes donde actuaran, lo mismo que Auguste y yo. Ezra dirigió muchas veces cuando mis padres bailaban. Con Ebenezer jugábamos detrás de las bambalinas. Es hijo único, así que éramos amigos y hermanos a distancia. Todos nos encariñamos mucho. Cada vez que Ezra actuaba en Europa, tratábamos de asistir a alguna de las funciones, y ellos iban a ver bailar a mis viejos cada vez que podían. —Marceau sonreía nostálgica. —Ebenezer y Auguste eran muy compinches y se ocupaban de hacerme la vida imposible, pero era mutuo. Myriam quería que su hijo estudiara dirección y composición, pero él tenía tanta vocación por la música como yo por la danza, así que... —Se dedicó a ser un gran agente de Bolsa —la comisario completó la frase —. Lo de su padre fue terrible. En el atentado habían muerto cincuenta personas y salido heridas otras ochenta, sin contar con que el teatro había quedado prácticamente demolido desde el foso de la orquesta hacia atrás. Marceau suspiró y asintió. —Myriam no pudo recuperarse. Murió cuatro meses después. Luego comentó en tono melancólico: —Me degradaron por asistir al funeral de Ezra en Ginebra. —¿Qué? —El vuelo de regreso se retrasó y me presenté a tomar mi puesto quince minutos tarde —se encogió de hombros, con una media sonrisa resignada. Michelon se quedó mirándola en silencio, en tanto que las pantallas del televisor y la PC insistían con las malas noticias para las finanzas. 214 —Y hoy intercambiaron favores —dijo en voz baja. —Ojalá nunca hubiéramos tenido que hacerlo —respondió Marceau con voz ronca. ***** —Laure, necesito el expediente de Marceau. A los quince minutos su asistente le llevó una carpeta llena de mugre. La comisario rebuscó rápidamente, volteando la cara para no aspirar el polvillo. Porqué cuernos no limpian los archivos más seguido. Acá: hace casi siete años. El comisario de división era Ayrault. Basura machista pronazi. Ayrault había sido, reconocidamente, el terror del personal femenino de la Prefectura de París durante años. —¿De veras no sabías nada? —preguntó Laure con incredulidad. —En esa época yo estaba en el Ministerio del Interior —respondió la comisario, encogiéndose de hombros con una mueca de desagrado mientras cerraba la carpeta con cuidado de no levantar más polvareda. Laure se ocupó de ampliar la sucinta información del expediente mientras Michelon la miraba con la boca abierta. —La degradó y la asignó a Archivos. Dos meses. De uniforme. Después del período de ablande, intentó poner en práctica la etapa final de su estrategia de seducción y la llamó a su despacho, o sea éste mismo. Tenía el pésimo hábito de llamar a los condenados por el intercomunicador general. Por alguna casualidad, el botón del intercomunicador quedó apretado y las amenazas de Ayrault se difundieron por todo el edificio. ¡Un escándalo! No era la primera vez que el comisario acosaba a una mujer, pero fue la última. Laure rodeó el escritorio, sacó el último cajón de la derecha y le mostró el interior con la madera marcada por rayaduras paralelas. Todavía están acá las marcas. Una por cada uniforme. —¡¿Cómo... cómo lo sabías?! ¡Nunca me dijiste nada! —Se juntaba en este despacho con un par de compinches y me pedían estupideces a cada rato para que yo entrara y escuchara todo lo bueno que me estaba perdiendo gracias a mi condición sexual, y cómo el personal femenino de la Prefectura de París hacía cola para encamarse con alguno de ellos. Tuve suerte, creo que después de Marceau me hubiera tocado a mí, para “corregir mis malos hábitos”. —¿Tus qué? — Michelon exclamó espantada. 215 — Así me decían. “Un día de estos te vamos a enseñar lo que es bueno, Colorada”. Y Ayrault me mostró lo que él llamaba “las marcas en la culata del rifle”. ¡Decía que con las estrellas se había ganado el derecho de pernada! — Jesús, qué animal... No, es injusto para los animales. Laure le besó el cabello. —Estoy completamente de acuerdo, Claudette. Volvió al expediente. En dos meses, Marceau había acumulado cuatro veces más sanciones que en los diez años de carrera. Estupideces tales como llevar las jinetas mal cosidas, entregar un expediente desordenado o no hacer la venia ante un superior. A Ayrault lo habían retirado discretamente y a Marceau le habían devuelto el rango, pero no había tenido una sola promoción más. La habían saltado sistemáticamente. De acuerdo con Laure, los “compinches” habían recibido sus ascensos regularmente y se habían jubilado con honores. Hijos de puta chauvinistas. No era justo que Marceau estuviera arriesgando el cuello en la calle. El haberla relegado tanto tiempo era desperdiciar el talento estratégico y la amplitud de visión de una oficial que merecía el comisariato mucho más que un montón de capitostes pomposos como los que pululaban por todas las divisiones de la Policía Nacional. Y el cerdo se está postulando como alcalde en su ciudad de residencia. No vendría nada mal poner al electorado al tanto. Un poquito de reparación histórica... Notable cómo Marceau pudo aguantar a esa rata de Ayrault. Tiene un genio explosivo, pero sabe esperar pacientemente. 'Siéntate a tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo', dicen los árabes. No es que se siente, precisamente, pero no se precipita, hasta el momento exacto. Entonces, que se cubran para evitar las esquirlas. Si aprende a dominar un poco, sólo un poco, ese temperamento, será una sucesora magnífica. —¿Nos vamos? —preguntó Laure. —Ya es hora. Mañana, la mitad de la Policía Nacional va a estar haciendo cola a la puerta de este despacho y no precisamente con intenciones amorosas. —Se levantó con cansancio. —Ah, y quiero que Mantenimiento borre las marcas de este cajón. —Sí, mi comisario —Laure hizo la venia. —Muy graciosa —y le pellizcó la nariz. 216 51 PARÍS, MIÉRCOLES POR LA NOCHE —Tengo que hablar con usted. Esta noche. —No puedo. Tengo una audiencia con el Presidente. —¡Me importa un carajo! Arrégleselas como pueda, pero a mí me recibe primero. La puta que lo parió. ¿Qué se cree? ¿Que puedo darle el plantón al Viejo así porque sí? El Primer Ministro se revolvió molesto en el sillón: ese boludo merecía que lo pusieran en su lugar. —Escuche... —No. Escúcheme usted a mí. Este desastre tiene que terminar. Como sea. No se olvide de quiénes lo pusimos donde está. Apretó los labios con rabia. Grandísimo hijo de puta, nunca se pierde la ocasión de recordármelo, él y su condenado anillito, siempre mostrándomelo para amenazarme. Las entrañas se le hicieron un nudo. —Voy a tratar de arreglarlo... No le prometo nada. —No sea idiota. No trate: arréglese para verme. Y no quiero que nadie por ahí sepa que estuve con usted. Después vemos qué mierda vamos a hacer con el Viejo y los demás. Cuando colgó, el Primer Ministro llamó al secretario privado. Un buen tipo, eficiente, diplomático. Un idiota útil. —Frayssinet, necesito postergar la audiencia con el Presidente una hora por lo menos. Tengo que resolver algo... personal. Usted me entiende. Frayssinet sonrió comprensivo. Bien, se tragó el sapo de que voy a ver a Evelynne. —¿Va usted, señor? —No. Ella insistió en venir aquí. Tengo que solucionar un problemita. ¿Sería posible un poquito de discreción? —Señor... —Frayssinet se ofendió—. Yo me ocupo de que nadie quede en el piso. Como siempre. —Gracias, Georges. Usted es un amigo. Arrégleme lo de la agenda y avíseme por teléfono. —¿Va a entrar...? —Por donde siempre. No se preocupe. ***** 217 En los pasillos del piso no había ningún guardia. Los empleados civiles ya se habían retirado. Me hizo caso. Bien por el ministro. El cretino estaba esperando sentado a su escritorio. Seguramente para impresionarme. Gordo fanfarrón. —No tengo mucho tiempo. Pude postergar la audiencia una hora y media, nada más. —No nos va a llevar mucho tiempo —sacó el arma con silenciador y le apuntó. —¿Qué... qué hace? —Usted es un imbécil. Le dije que había que quitar de en medio a esos policías de mierda y al prefecto Oustry. —¡Por Dios, hice lo que me ordenaron! ¡Puse a cargo a Beaumont! ¡Después tuvimos que liquidarlo antes de que hablara! ¡Todo está yendo muy rápido! Necesito tiempo... Déjeme ver al Viejo... Puedo convencerlo... de que son ellos... los responsables... —O de que yo soy el responsable... Iba a entregarme en bandeja de plata, ¿no? La cara mofletuda del hombre reflejaba una desesperación sin límite. La que se siente cuando te descubrieron y no te queda alternativa. La que se tiene cuando se sabe que te van a matar. Se acercó ominoso y empujó el sillón hacia el escritorio, apretándole el estómago abultado contra el sobre de madera y cuero. El otro jadeó, un poco por el empujón, un poco por el miedo. No era rival físico para él. Lo sorprendió, agarrándolo por los cabellos y tirándole la cabeza hacia atrás, hacia el respaldo del sillón. Con el mismo movimiento le metió el cañón de la pistola en la boca y, moviéndolo ligeramente hacia arriba y a la derecha, disparó. El proyectil atravesó el respaldo exactamente en el lugar que había previsto al correrse a la izquierda. Con cuidado, tomó la mano del hombre y la frotó con la suya, cubierta por guantes de látex quirúrgico para adherirle la pólvora a los dedos. Zurdo de mierda. Después quitó el silenciador, acomodó los dedos sobre el arma y dejó caer el brazo desde la posición frente a la boca. Se limpió una salpicadurita de sangre de la manga, abrió el cajón central del escritorio, retiró otra pistola, igual a la que había puesto en la mano del muerto, y se la guardó en la cartuchera bajo el sobaco después de ponerle el silenciador. Salió por donde había llegado, sin que lo vieran. Caminó unas cuadras hasta su automóvil y se fue a su casa, a esperar la llamada. Porque tenían que 218 llamarlo. Y él iba a ir. Cómo no iba a ir. Ahora estaba a cargo de todo. El Brigadier me lo confirmó. Tembló de expectación y coraje. Reflotamos la operación y yo quedo al frente. La entrepierna se le erizó excitada. BUENOS AIRES, MIÉRCOLES POR LA TARDE Ortiz llamó la atención del viejo con una tosecita. —Señor... El viejo levantó la vista de los papeles y le hizo una seña con la cabeza. Ortiz se acercó sólo entonces, separó el silloncito con un movimiento silencioso y se sentó frente al escritorio, la boca apretada en una línea de disgusto. —Están haciendo averiguaciones sobre los propietarios de la sede de París —dejó los faxes sobre el escritorio. El viejo se recostó contra el respaldo del sillón con los papeles entre las manos y Ortiz se quedó en silencio —¿Qué quiere que hagamos?— preguntó cuando el viejo apoyó otra vez los papeles. —Por ahora, nada. No tienen posibilidades de investigar demasiado, José. A lo sumo fueron al municipio, consiguieron información sobre el dominio, y después, ¿qué? Una sociedad anónima, una nacionalidad. Tienen que seguir buscando. ¿Por dónde empiezan? ¿Por las páginas amarillas? —se rió secamente, y Ortiz lo acompañó con una sonrisa. Ese humor tan particular del tatita. El viejo continuó. —Esto no es Europa, ni los Estados Unidos. ¿Sabe cuánto pueden tardar? No creo que consulten a nuestra policía, con la experiencia que tuvieron hace doce años. Sacando a algunos federicos derechos, el resto no es muy confiable que digamos. Yo no confiaría, ¿y usted? —Ya sabe que no lo hago. Ni en esos federicos derechos, como los llama usted. Igualmente me gustaría saber qué averiguan. No quisiera salir un día a la mañana y encontrármelos en la tranquera. —Esta vez creo que la mejor estrategia es mantener el mimetismo con el paisaje— el viejo sonrió con astucia—. No estoy huyendo; no se me equivoque. No se olvide de que el poder que se intuye, muchas veces espanta más que el que se ve a simple vista. ¿Qué es peor: oír el rugido del león y saber que sale a cazar, o esperar el zarpazo silencioso del tigre? Si alguna vez llegan a saber más de lo que ya saben, que es mucho, y si son tan brillantes como creo que son, van a retroceder— la mano del viejo bajo 219 categórica sobre el brazo del sillón, acompañando las palabras. Ortiz nunca había dudado de la sabiduría del tatita, porque, entre otras cosas, nunca le había mentido ni le había ocultado nada. Pero la espinita en el costado le molestaba, así que decidió insistir. No sea cosa que por una vez se nos equivoque el viejo y... —Señor, perdone que insista pero... ¿y si de cualquier forma llegan a saber algo más? ¿Algo que no deben? El viejo lo miró con expresión severa. —En ese caso, veremos. Respiró más tranquilo. Por supuesto, la decisión final es de él, eso no se discute, pero tengo la aprobación. Si llegan a meterse demasiado en donde no deben, traslado. PARÍS, MIÉRCOLES POR LA NOCHE Durante la cena, Michelon intercambió con Laure los chismeríos del día. Cuando le contó lo de Sully, Laure comentó divertida: —¡Madame la Veuve ataca de nuevo! ¡Se ve que estuvo afilando la hoja durante bastante tiempo! ¿Hasta dónde rodó la cabeza de Sully? Se rieron a carcajadas, tanto que medio restaurante se volvió a mirarlas. —Pobre chica, no para de hacer malas elecciones —dijo Laure con un suspiro, después de beber un sorbo de vino blanco. —Sí, y la primera fue ingresar en la policía. —No me refería a eso. Por lo que yo sé... —Que siempre es mucho más que lo que yo sé ... —la acusó Michelon, medio en broma. —Por lo que sé —Laure frunció la nariz—, estaba decidida a pescar a Dubois. —¡Ajá! —Y las cosas no venían tan mal encaminadas, hasta que lo asignaron al caso con Marceau... —Laure le echó una miradita cómplice. Michelon sonrió gatunamente, sin responder. —Claudette, me estás ocultando algo... —Laure entrecerró los ojos. —¡Vamos! No se puede ocultar lo inocultable... —No me refiero al teniente. Los hombres no suelen ser muy sutiles a la hora de enmascarar emociones. El asunto es:¿cómo es que ella todavía no se lo sacudió de encima? —Bien... no puedo decir que no lo haya sacudido... —le contó lo de las 220 carpetas y la revista de historietas. Laure no paraba de reírse. —Estaba que echaba humo por las benditas carpetas, pero terminó admitiendo que ella tenía razón. Laure cerró el puño derecho e inclinó el pulgar hacia abajo. —Que Sully se olvide del teniente.... ¿Y ella, qué? Madame se quedó pensativa, con la copa de vino en la mano. —Algo le pasa también. Tuvo algunas reacciones... las de hoy, por ejemplo. Estoy segura de que si Dubois no hubiera estado allí con nosotros, el baldazo de vitriolo de la cabo le hubiera resbalado como de costumbre. Estaba indignada. Eso, dentro de lo que habitualmente deja traslucir. —Estás muy observadora... —comentó Laure en tono neutro. —No estarás celosa... —la reprendió con la mirada. La otra hizo un mohín gracioso. —Es parte de mi trabajo, querida. Observar a mi gente, evaluarla, conocerla a fondo. Saber en quién se puede confiar, en cualquier circunstancia. —Separar la paja del trigo... —Nunca mejor dicho. ***** Estaban entrando a su casa cuando el teléfono comenzó a sonar. Laure le hizo señas: Respetemos las convenciones. Cada una responde a las llamadas en su propia casa, así no herimos las susceptibilidades de nadie. Sin quitarse el tapado levantó el auricular. —¡Claudette! —¡Raoul! Jesús, y ahora qué. Oustry llamando a estas horas de la noche. No creo que sea para hacer relaciones públicas. —Te llamé a la oficina. —Salí a comer... —Esto que está pasando... ¿también se lo debemos a tus “especiales”? Michelon tragó saliva y el prefecto siguió hablando. —Se están metiendo con demasiada gente, querida. —Raoul, esto es mucho, mucho más grande de lo que nunca imaginamos, y sí, es mi gente y estoy orgullosa de ellos. Y te recuerdo que somos todos "tu" gente. —Ya lo sé, no me olvido —contemporizó Oustry—. Me llamó mi Número Uno. Están tratando de localizar también a Nohant, para una reunión de 221 urgencia. —Voy para tu casa —respondió Michelon, cerrando los ojos. —Por favor —dijo el otro y colgó. Laure la miró a medias intrigada. —Ya empezaron a golpear la puerta. —Suspiró pesadamente y salió. ***** El prefecto en persona le abrió la puerta. Subieron al estudio y él le ofreció algo de beber. —Coñac... —lo voy a necesitar. Oustry sirvió dos copas generosas. Bebieron un par de tragos en silencio y luego lo puso al tanto de las últimas novedades, mientras Oustry asentía y le pedía detalles a medida que ella hablaba. —Claudette, ¿por qué no diste parte al resto de las divisiones? —Todo fue muy rápido. Casi no tuvimos tiempo más que para reaccionar ante lo que encontrábamos... —¡Qué velocidad de reacción, querida! Se rió sin ganas. —Para colmo, lo de Inteligencia fue... tan inesperado. El prefecto asintió con un gesto de disgusto. —¡Beaumont! ¡Qué increíble! Pensar que se ofreció a arreglar la agenda del Presidente para que te recibiera las dos veces. —Estaba más que interesado en saber qué pasaba. —Y los teníamos con un pie adentro, gracias al acuerdo de colaboración que había firmado Nohant —comentó el prefecto mientras tomaba un sorbito de coñac. Cierto. Nohant. Una alarma se disparó en el cerebro de Michelon. No le gustaba Nohant, como no le gustaban los políticos y los funcionarios en general. Cuando se creó el cargo de Director General de la Policía Nacional, habían esperado que lo ocupara un oficial de carrera, un hombre como Oustry. Habría sido el corolario ideal para la carrera del viejo prefecto de París. El Ministerio del Interior había designado a uno de sus funcionarios civiles en el cargo. Un “policía de escritorio”, como lo llamaban algunos. Nohant había hecho carrera en el Ministerio con una habilidad poco menos que maquiavélica. Un administrador fabuloso, eso era innegable. Era 222 brillante, había que reconocérselo, y con una cintura política admirable. Oustry siguió hablando. —Tenían todo preparado. Te sacaban de en medio junto con el Viejo, y a mí detrás. No era el plan original, pero cuando lo pusiste al tanto, eso precipitó las cosas. El Primer Ministro se hacía cargo. Proponían a su gente para nuestros puestos y con eso dejaban a los tuyos, perdón, a los nuestros, fuera de combate. Iba a ser un juego de niños manejar la situación. —No vayas a creer... —lo miró con ironía. — Viendo lo que hicieron, no habría sido fácil quitarlos de en medio. El teléfono los interrumpió, sobresaltándolos. Oustry la miró mientras respondía que estaban juntos y que ya salían. —El Elysée, — dijo cuando colgaba. —¿El Viejo? Oustry asintió. —El Primer Ministro acaba de suicidarse. Nos van a apretar las tuercas, querida. Vámonos. — Antes, una llamada. Ya aprendí la lección. El prefecto la miró intrigado. ***** Habían estado haciendo el amor durante más de una hora y tenían toda la intención de atacar el segundo movimiento, cuando el teléfono interrumpió la partitura. Auguste bufó y Nadine lo besó suavemente, haciéndole señas para que levantara el auricular. —Que se vayan a la mierda —la abrazó otra vez. —Hace una semana que no te... —Amor... — Nadine lo interrumpió. Tiene razón. Levantó el auricular con rabia. —¡Massarino! — ladró. Era Michelon. Resignado, se sentó en la cama para hablar más cómodo, mientras Nadine le acariciaba el estómago. Se vistió a la carrera y antes de salir abrazó y besó a su mujer. —No te duermas. Pienso volver lo más pronto posible. —No tenía ninguna intención de dormir, —le devolvió el beso. Desde su auto, Massarino llamó a la Brigada. —¿Quiénes están ahí ahora? 223 —Meyer y Dubois, señor — le informó el oficial de guardia. Cierto. Todavía están revisando los montones de expedientes secuestrados. —Que se reúnan conmigo en el Palais d’Elysée en diez minutos. Voy a buscar a Michelon y al prefecto Oustry. —Sí, señor. Mejor ir prevenidos. 52 PARÍS, PALAIS D'ELYSÉE. MIÉRCOLES POR LA NOCHE Cuando llegaron al Elysée, Meyer y Dubois los esperaban con caras de preocupación. —¿No exageró un poco, comisario? —preguntó Oustry, sorprendido. —Espero que sí, señor — respondió Auguste con aprensión. Auguste, Dubois y Meyer escoltaron a la comisario y al prefecto hasta el primer piso y se quedaron esperando en la antichambre silenciosa. Los ujieres y el personal habitual de seguridad había sido reemplazados por los hombres del SSMI. Algunos eran conocidos suyos y lo saludaron sorprendidos. Oustry salió del Salón Dorado y llamó a Auguste. —Comisario , el director general Nohant todavía no llegó. Si uno de sus hombres es tan gentil de esperarlo abajo y acompañarlo hasta aquí... Le ordenó a Meyer que esperara a Nohant. Es una buena ocasión para charlar con Dubois a solas. —¿Cómo va lo de las carpetas? —le preguntó para iniciar la conversación. —Hasta ahora, Gendarmería detuvo a veinticinco de los fichados, en las fronteras con España y Alemania. Nosotros encontramos a diez más, tratando de abandonar París. Informamos a Interpol de... —hizo una pausa — cincuenta y tres casos de pedido internacional de captura... En ese momento Nohant entró desde la sala de los ujieres. Meyer venía trotando varios pasos detrás. Cuando el recién llegado los vio se apresuró a sacarse algo de la mano izquierda, sin quitarles los ojos de encima. Mientras pasaba delante de Dubois y él, durante una décima escasa de segundo lo paralizó con una mirada inconfundible. Dubois reaccionó medio instante después de que Nohant hubo entrado al Salón Dorado. Alarmado, le dijo en voz baja al comisario: —Está armado. Se miraron y juntos atacaron la puerta, empujándola para evitar que la 224 trabaran desde el interior. ***** —¡Massarino! ¿Se volvió loco? — gritó Oustry. Todos salvo Michelon, los miraron con ojos desorbitados mientras el comisario esposaba a Nohant y Dubois lo desarmaba. Sin dejar de apuntarle, Auguste le metió la mano en el bolsillo derecho del pantalón y le tendió a Michelon lo que había encontrado. La comisario giró el anillo para ver el sello y se cubrió la boca en un gesto de disgusto, pero sin sorpresa. —¿Cómo lo supo? —Lo vi quitárselo antes de entrar. Dubois le vio el arma. —Es el mismo que llevaban Jacques y Prévost —el teniente mordió las palabras. Nohant los miró a todos con el desprecio y el odio pintados en los ojos. Recuperó la compostura y con una mueca desagradable le dijo a Michelon: —Su gente es brillante, comisario. Deberíamos haberles ofrecido estar de nuestro lado. —Que yo recuerde, no hay mujeres en la Orden —respondió fríamente Michelon—. No creo que hubiéramos aceptado. Tenemos un pleito muy antiguo con ustedes. Auguste cerró los ojos para contenerse y les ordenó a Meyer y a Dubois que se lo llevaran. —¿Quiere que me quede, Madame? —Por favor... —Michelon comenzó a hablar, cuando el ministro del Interior los interrumpió. —Creo que es mejor que se quede aquí, con nosotros. Oustry estudió el anillo. Tenía un diseño curioso en el sello: dos caballeros medievales, montados uno detrás del otro, a la grupa de un solo caballo. Auguste salió a llamar a Nadine para avisarle que no lo esperara. —Te amo, pelirroja. —No creas que te vas a salvar cuando vuelvas. Te amo. ***** En el despacho, las caras eran más que fúnebres. Al Presidente lo acompañaban el ministro del Interior y el de Relaciones Exteriores. Sin edecanes ni secretarios. El ministro del Interior dijo en tono apenado y 225 sombrío: —Señor, mi renuncia está a su disposición. —Cállese la boca. Nadie quiere su renuncia —rezongó el Viejo—. Entre los culpables que se suicidan o van camino al calabozo, y los inocentes que renuncian, me voy a quedar sin Gabinete y en medio de la anarquía. Cerremos filas y déjese de estupideces. Los anteojos le recorrieron el largo dorso de la nariz. Los miró por encima del marco de oro, mientras se repantigaba en el sillón enorme, cruzando las manos sobre el estómago. —Madame, señores, en las últimas dos horas hablé con Washington cinco veces. Cuatro pares de ojos la miraron expectantes. Michelon apretó los labios. Hora de dar explicaciones. Menos mal que traje apoyo logístico. ***** Marcel entró en su departamento pasadas las dos de la madrugada. Un día terrible. Primero Hamad; después Michelon y Massarino que casi me suspenden, y para rematar, el chistecito de Nohant. Hijo de puta traidor. Por un pelo no nos decapitó a todos. Dios, quiero que esto termine de una puta vez. Estoy tan nervioso que si se meto en la cama no voy a poder dormir. Al entrar había tirado la revista de historietas y el CD sobre la mesita al costado del sofá. No sería mala idea... ¿o sí? Ver el contenido del CD lo repelía y atraía al mismo tiempo. Se desnudó y en ropa interior y con una lata de cerveza, se recostó en el sofá a hojear la revista. Se rió de sí mismo, a su pesar. Ella tiene una forma tan especial de hacer bromas... No pierdas las esperanzas, viejo. Si está de humor para lanzarte indirectas después de que casi le rompiste las costillas, no te está yendo tan mal. Cristo, si pudiera estar a solas con ella, hablar, explicarle, hacerle el amor... De pronto, el aire ya no le pasó por la garganta. Hicimos el amor acá, sobre esta alfombra, en mi cama. ¿Cómo pude creer que mentía? Yo interpuse mis ‘otros’ imaginarios. ¿Nunca vas a dejarme en paz, papá? ¿Nunca voy a poder confiar en ninguna mujer? Si alguna vez hubo otro, cuando estuvo conmigo ya no había nadie más. Era mía. No existía ninguna otra persona entre los dos. No quiero perderla. No puedo. 226 No quiero. Se levantó para ir a acostarse, cuando vio de nuevo el CD. Sin pensarlo dos veces, se sentó delante de la pantalla, encendió el equipo y lo cargó. Tecleó la contraseña con dedos como de madera. Un “audio” de Vaireaux. Se obligó a seguir mirando. Hijos de puta. Por primera vez tomó conciencia de que la escena que veía era real. Los protagonistas eran atrozmente reales. Cada vez que había sido obligado a ver uno de esos audios había logrado mantener la cordura imponiéndose la idea de que lo que presenciaba era una ficción. Se vio a sí mismo arrancar la venda negra de la cara de la mujer, mientras Jacques repetía la orden. Su mano sostenía el rostro bañado en lágrimas. Leyó su propio nombre en los labios de ella y la vio cerrar los ojos por la desesperación y el dolor. Apagó el equipo de un manotazo y se fue a la cama, recorriendo el camino de memoria, porque no podía ver por dónde iba. ***** Eran más de las cuatro de la mañana cuando Auguste llegó a su casa. Se desvistió en silencio y cuando se metió en la cama, Nadine se volvió para preguntarle qué había pasado. —Creí que dormías. —Sí, pero entró una manada de elefantes y me despertó. —¡No hice ruido! Su mujer le tapó la boca con un beso. Mientras se acomodaban en la cama, le resumió los hechos. —Estamos afuera... —Y te molesta. —¿Te parece que no? ¡Casi dejamos el pellejo en esto! —Me gusta dónde está tu pellejo. Me alegro de que ya no estén en este caso de mierda. Massarino miró sorprendido. —Es la primera vez que te preocupa tanto una investigación. —Es la primera vez que toda mi familia se juega el cuello — y sin detenerse, preguntó: —¿Odette ya lo sabe? —No, todavía no. Michelon me prometió que se encargaría de hablar con ella. —Y le creíste... 227 —No tengo por qué no hacerlo. Nadine movió la cabeza con incredulidad y se arrebujó entre las sábanas, pegada a él. Mientras lo acariciaba, susurró: —Tenemos un asunto pendiente, héroe. —No me olvidé, señora. En absoluto. 53 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES. JUEVES POR LA MAÑANA Los pasillos parecían poblados de fantasmas. El peso de los acontecimientos de la noche anterior era tan grande que ni los teléfonos parecían sonar con la habitual insistencia matutina. La voz se había corrido de alguna manera y el miedo se instaló cómodamente en todos los rincones del Quai. Incluso Archivos, por lo general inmune hasta la exasperación a las catástrofes humanas y naturales, había decidido, en pro del bienestar común, no molestar demasiado con sus exigencias. Las carpetas estaban todavía allí, acechándolo desde las cajas de cartón ya medio rotas por el traqueteo y el manoseo. Un jueves de maravilla. Como los de casi toda la humanidad. Los jueves se disputan las palmas de peor día de la semana con los domingos. El lunes es un pobre imbécil que carga con las culpas del domingo, no nos engañemos. El martes, se te pasa un poco el malestar y el pronóstico mejora levemente. A veces, uno se va a jugar un partido y hasta se siente mejor. Como si la transpiración pudiera arrastrar el mal humor. El miércoles uno cree que ya remontó la semana y se atreve a levantar la cabeza y enfrentar al mundo. Los errores son reparables, la vida te da una oportunidad. El viernes, se tiene por lo menos la esperanza de irse a casa y no volver hasta el lunes. El sábado uno intenta cumplir los sueños de la semana y de la vida, y el domingo los destruye. Pero el jueves es derrota negra e interminable. La convicción de que nada cambió y, que no importa lo que uno haga, todo seguirá igual, en una vida entera de jueves. Cristo, tengo una semana de mierda. Nombres, nombres, nombres, órdenes de arresto, de clausura, de incautación, pedidos de captura, de averiguación de antecedentes. Una tormenta gris de papeles llenos de tierra, salpicada de llamadas telefónicas irritantes de parte de comisarios irritables, la red de comunicación que salía de servicio en horarios inesperados; las protestas de las prefecturas regionales que acataban a regañadientes lo que París les escupía por el fax. Las pequeñas miserias 228 humanas de todos los días se estaban comportando más pobremente que de costumbre. Mientras tomaba cansadamente otro grupo de carpetas de una caja, Marcel se quedó pensando en el hecho de que nadie, en toda la PJ, parecía demasiado feliz por lo que habían conseguido con el operativo. Carajo, un mínimo de satisfacción por el deber cumplido. ¿Por qué las omnipresentes caras de culo? ¿Simple envidia por no haberlo hecho ellos en primer lugar? ¿Por no haber tenido la amplitud de visión para imaginar algo así, y la sutil minuciosidad para concebir la estrategia adecuada? Y yo, ¿me siento orgulloso de lo que hice? El audio de Vaireaux decía que al final había fallado. Es una tortura saberlo. Casi tanto como haber hecho todo lo que hice después. Por supuesto nadie más conoce mi fracaso, a excepción de tres personas: Massarino, Odette y Michelon. Mis superiores directos y la responsable máxima de la Brigada. Debut y despedida, Dubois. Y ella me llamó 'Ranxerox'... Tiene razón. No era una broma; fue su manera de decirme que arruiné todo. Carajo, no me importaría que me echaran a la mierda si ella me perdonara. Sacudió el escritorio de un golpe y apoyó la frente en las palmas. —Eh, buenos días. ¿Todavía no se te despegaron las sábanas? La cara regordeta de querubín de Meyer le sonreía desde el otro lado del escritorio mientras le robaba un Gauloise. ¿Querubín? Más bien los nueve coros angélicos. Meyer podría cargar sobre sus querúbicos hombros a los serafines, arcángeles, príncipes, dominaciones y unos cuantos más que había olvidado apenas terminó la escuela. Montones de angelitos tocando trompetas y cantando sobre las espaldas de Meyer. Sonrió ante la ridiculez de la idea. —Casi. Buenos días —echó una mirada alrededor. —Es un decir, claro — encendió su propio cigarrillo. —Mmm... sí —respondió Meyer con un suspiro que ocasionó un minitornado entre las hojas desparramadas sobre la mesa—. Parece que el ambiente está cada vez más pesado. Voy a buscar un café. ¿Te traigo uno? —Te amo, Meyer. Meyer volvió con las tacitas haciendo equilibrio y las apoyó con una delicadeza inesperada, mientras comentaba a media voz: —Se huele el miedo por todas partes. Las ratas abandonan el barco —miró alrededor de la oficina vacía, excepto por ellos dos. —Carajo, fue un operativo increíble. ¿Qué mierda les pasa? Nos esquivan 229 como a leprosos... Después de un silencio, Meyer comentó: —Paworski tenía razón. —Marcel lo interrogó con un fruncimiento de la frente y el otro siguió. —Están protestando en todas partes. Que no tienen efectivos, que no tienen tiempo, que damos órdenes a todo el mundo y que qué mierda nos creímos que somos. Parece que no entendieran. —Meyer tomó un sorbo de café y continuó: —No es que yo entienda mucho de todo esto. Estoy empezando a enterarme. —No hay mucho más para enterarse. —Vamos, no vas a decirme que estuviste trabajando con Massarino y Marceau y que no hay nada más detrás, porque no te creo una mierda. Se atragantó con el café. —No te entiendo. —Viejo, estoy en la Brigada desde un tiempito antes de que te transfirieran y aprendí a conocerlos un poco. Son unos maníacos del trabajo que hacen. A veces parecen cirujanos, cortando un caso en pedacitos hasta el análisis más microscópico. Planificar y desarrollar este operativo les debe de haber llevado meses. Ya lo creo. No hace falta que me expliquen. Mantuvo un atento silencio. Meyer terminó el café y continuó, en tono confidencial. —Unos cuantos de aquí no les tienen mucho aprecio. Y en cuanto se sabe que uno es gente de ellos, pasa automáticamente a integrar el bando de parias del Quai. —¿Por qué? —se sorprendió Marcel. Meyer bajó más el tono de voz. —Porque trabajan demasiado bien. Entre otras cosas, porque no les gustan los soplones. Un policía sin soplones es como un perro muerto, ya se sabe. Quien más, quien menos, se consigue alguno que le pase información. Alguien que de vez en cuando te permita hacer el héroe, y al que de vez en cuando le hacen la vista gorda. Comer y dejar comer. —Vivir y dejar vivir. Son males necesarios. Son el diploma de graduación: sin soplón no se es policía— se encogió de hombros. No era un tema agradable dentro del Quai. Era como las venéreas: los que se las pescan prefieren no hacer mención. Por el momento, él se venía librando. Pero uno nunca sabe cuándo... —Son como la vejez: siempre te alcanzan. Cuando se empieza a ascender, sin soplón es muy difícil trabajar. Bueno —Meyer señaló con la cabeza al cielo 230 raso—, las cosas no se manejan así en este sector. No te critican, no te hinchan las pelotas. Cada cual hace su trabajo como puede y consigue la información de donde puede. Pero es difícil, si los jefes dan el buen ejemplo. Así que ya estás al tanto: si vas a quedarte, mejor que te pruebes el sayo de sambenito. Uno se acostumbra. Después de todo, no está tan mal. Hay quien nos llama los enfants terribles de Michelon. Y si la número uno de la Brigada te apoya, los demás tienen que meterse la cola entre las patas. —¿Qué? —no pudo evitar una risita. —Meyer, estoy sorprendido de tu nivel de información. —Tengo mis cousins44 — sonrió cómplice. —Laure Cohen, la asistente de Madame. —No mientas, Jumbo. Cohen es una tumba. —Frecuentamos la misma sinagoga. Laure es muy amiga de mi hermana mayor. La PJ es como una gran familia: nos odiamos todo el año y nos saludamos para Año Nuevo. Cohen y yo nos saludamos dos veces. Rosh Hashana. Un suboficial cruzó y murmuró un saludo ahogado. Los teléfonos internos hacían huelga de campanillas. Meyer seguía en plan de confidencias. —A Massarino le gusta que su gente sea observadora, que se preocupe y se involucre con lo que hace. Que haga su trabajo de la forma más derecha posible. Es abogado, ¿sabías? Me lo comentó una vez. El comi no aguantó tener que defender criminales; archivó el título en un cajón y se metió en la policía. Es... raro, un tipo elegante, educado. Una vez nos pusimos a hablar de ballet. A mí me gusta, aunque no entiendo demasiado. Él sabe muchísimo. También de ópera y de literatura. Bueno, es abogado, debe de saber, qué sé yo... Pero es amable, que es mucho más de lo que se puede decir de unos cuantos comis que conozco. Marcel se quedó callado, evaluando lo que el otro le acababa de contar. Evidentemente, Jumbo estaba contento por tener un interlocutor tan receptivo. —Y bueno... Marceau es así, como él. Menos amable, depende de cómo se levante o de la época del mes. —Levantó las cejas con ironía, y Marcel no pudo evitar una sonrisa. —Como todas las mujeres. Pero se trabaja bien con ella. Siempre está a la par de uno. No se le escapa nada y cuando está detrás de algo, mejor la matan si esperan que abandone. Comenzó a interesarse. Meyer esbozó una sonrisa burlona ante su expresión, miró la hora y exclamó: 44 soplones 231 —Mierda. Mejor nos ponemos a trabajar. Meyer estaba decidido a cambiar de tema. Carajo, me perdí la mejor parte. Mejor así. Prefiero no enterarme. ¿Y de qué tendría que enterarme? ¡Boludo! Lo arruiné todo y me quejo como el perro del hortelano. En cuanto termine con esta mierda voy a pedir el pase. Por lo menos voy a vivir en paz, sin que me odie el resto de la PJ. A la mierda con los ‘especiales’. Se quedó pensando en eso. ¿Meyer? ¿Con esa carita de ángel y las espaldas de estibador? ¿De qué otro modo tendría tanta información, tanta confianza con personas que raramente abrían la boca dentro de la Brigada? Más de una vez él mismo había oído comentarios desagradables sobre Michelon y sus subordinados. Ahora soy uno de ellos. Estoy en la misma bolsa. Cayó en la cuenta como un piedrazo: Jumbo me considera uno más, porque de otro modo no habría abierto la boca. Se quedó mirando a su compañero de galeras, que estaba acomodando tranquilamente las carpetas de mierda en su escritorio. De pronto Meyer ya no le pareció un querubín excedido de peso y bonachón: estaba ahí para probarlo. —Jumbo, —susurró.— ¿Qué pasa? El otro se volvió apenas. —¿Qué pasa con qué? —Conmigo. Meyer se apoyó contra su escritorio y lo desplazó ligeramente hacia atrás, haciendo peligrar la ubicación del mobiliario de toda la oficina. —Te estás portando como un boludo y te estoy pasando el aviso. Te eligieron. Lo mismo que a mí. No desperdicies la oportunidad. Es tu primer caso en el grupo. No es fácil; te tocó uno muy feo. Pero te van a aguantar. El problema con Marceau es que hace demasiado bien las cosas y le revientan las boludeces, pero a la larga, si uno aprende, te las perdona. Michelon es peor, y Massarino no es tan duro. Pero los tres hacen buen equipo y cuando uno trabaja con ellos no quiere ir a otra parte. Y los que quieren irse tienen la puerta abierta. No es fácil, muñeco, porque nos metemos con cosas que les tocan el culo a unos cuantos, y eso no gusta. Ya viste qué contentos están todos de que hayan hecho saltar a ese hijo de puta del DG— le robó otro Gauloise y lo encendió parsimoniosamente—. Pero la satisfacción del deber cumplido no te la quita nadie. —Y la de haber encerrado a esa rata es una satisfacción muy, muy grande. —Vamos, Gran Danés: a trabajar que faltan cincuenta carpetas. 232 Marcel aguantó una risita. Así que ya se enteraron... —Hoy no pasamos ningún pedido de captura a ninguna frontera. Deben de estar extrañándonos— Meyer compuso una sonrisa beatífica. —Eso. Así nos odian en todo el territorio de la República, las ex colonias y el Canadá. Me gusta que me odien. A los grandes hombres de la Historia también los odiaron. —Es mejor que te odien a que te desprecien. Y tampoco quiero ser despreciable. Arruinémosle la mañana al resto de la Policía Nacional. Se rieron un buen rato de sí mismos, mientras abrían las carpetas de porquería. Cuando miró el reloj por segunda vez en el día, eran más de las nueve de la noche. 54 BUENOS AIRES, JUEVES POR LA MAÑANA El teléfono celular sonó apenas en el bolsillo interno del impermeable. —Señor... — José, estoy a punto de entrar en una junta de Directorio. —Señor, hubo un problema en Lisboa. El despacho a Angola se desvió de ruta. Imbécil. Desobedeció órdenes directas y explícitas. Juntó paciencia para preguntar. —¿Adónde? —París, señor. No necesitaba la confirmación, pero quería hacer tiempo para calmarse. Ortiz continuó. —Hicieron contacto antes de dejar Portugal. En tren. —Ocúpese de informar el extravío y proceder con la anulación del despacho. —¿Anulación, señor? —Definitiva. ¿Necesita que se lo repita? —No, señor —Ortiz sonaba moderadamente contento. — En absoluto. 55 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES. VIERNES DESPUÉS DE MEDIODÍA Michelon colgó el auricular mientras Marceau se sentaba del otro lado del escritorio. Se ve cansada, pensó. Todos nos vemos cansados. Había, sin embargo, una determinación en el rictus de la boca de su subordinada, que 233 la hizo vacilar acerca de lo que tenía que decirle. No va a ser fácil. A mí tampoco me gusta, pero son órdenes directas del Elysée. Marceau suspiró, relajándose en el sillón. Le ofreció café para hacer tiempo. Y reunir el coraje —pensó con irónico desagrado—. Mierda, esto nunca me pasó. A la dama de acero le tiembla el pulso. La sonrisa le brotó tensa sin que pudiera evitarlo. —¿Cómo... en qué etapa están con los archivos? Marceau está extraña. Habitualmente es muy perceptiva; ya se habría dado cuenta de lo incómoda que estoy. —Prácticamente terminamos el relevamiento. Se están verificando las últimas conexiones de nivel nacional. Está distraída, pensó la comisario. Marceau se detuvo un segundo para beber un sorbo de café y continuó. —Estamos trabajando tiempo completo archivando, actualizando los registros, contrastando información... Pura burocracia, —meneó la cabeza.— Y todavía no lo encontramos. —¿Qué? ¿Más implicados? ¿Quiénes? ¿Las estatuas del Louvre? Prácticamente no quedaban un ministerio o una secretaría limpios. Las ramificaciones eran monstruosas. Desde hacía menos de dos días, en alguna parte del planeta, algún funcionario, diplomático, político u hombre de negocios saltaba por los aires con el sello fatídico de la Orden del Temple estampado en la frente. En muchísimos casos, como los del Primer Ministro, las cosas se estaban haciendo con la máxima discreción posible porque la crisis desatada había estado a punto de quebrar gabinetes y mercados de valores. Ni siquiera habían resuelto cómo dar a conocer la traición de Nohant. El gobierno estadounidense estaba presionando, exigiendo acceso a los archivos de la Orden —corrección, ahora de la Brigada—. Por una maldita vez la Comunidad había hecho causa común ante un suceso policial de esas características y Francia había mantenido su posición de no permitir que agencias extranjeras se entremetieran en sus asuntos. Hasta ayer por la noche. Una puede exigir no intervencionismo en hechos de seguridad nacional pero cuando hay dinero de las Bolsas de Valores de por medio, no hay peros que valgan. Al menos, eso se desprendía del discurso que les habían dado en el Faubourg St. Honoré45 para explicarles con elegancia que la Brigada ya no estaba a 45 Sede del Ministerio del Interior francés 234 cargo. Bastante lógico, por otra parte, aunque injusto para los que se habían jugado la vida en el caso. Por supuesto, habría condecoraciones, ascensos y otros cuasi sobornos para endulzar la hoja del puñal. Pero estaban afuera. Marceau apretó los dientes y la respiración se le volvió densa. —Todavía no llegamos a él. Quiero su cabeza en una bandeja de plata. Michelon se recostó en su sillón y preguntó: —¿Por qué está tan segura de que nos falta el Richelieu detrás del trono? La máscara de impasibilidad de Marceau se disolvió para dejar lugar a un rostro ensombrecido por la amargura. —El Brigadier... Me falta él. Todos estos años buscándolo, persiguiéndolo como en una pesadilla. Lo quiero a él,—levantó los ojos y Michelon vio en ellos el brillo helado del odio. No supo qué decir. Marceau siguió hablando, mirando sin ver. —Dejé tanto en esto... Diez, doce años obsesionada con... —le costaba decirlo —...con cobrarme la vida de Jean-Luc. Michelon apretó la boca. Jean-Luc Marceau había sido su compañero y único amigo en la Escuela de Policía. En su época, las lesbianas no eran populares. Jean-Luc la había aceptado desde el primer momento y la había protegido de las agresiones, burlas y demás gracias que tanto compañeros como profesores se empeñaban en dedicarle. La profesión los había llevado por distintos caminos pero el afecto que se tenían se mantuvo aunque faltara el contacto diario de los primeros años en la fuerza. Había llorado su muerte y había enterrado los recuerdos porque dolían y mucho. Creyó que ya había olvidado ese dolor y Marceau le estaba demostrando que no era así. —Quería la ley del Talión... No comprendí que estaba pagando esa obsesión con mi propia vida —Marceau tenía los ojos brillantes. —No puedo recordar... su voz... ni sus manos... Ni su amor... Sé que esas cosas ocurrieron, pero no puedo aferrar los recuerdos. La única imagen que conservo es la del final, la de la degradación última de un ser humano... Y mi degradación junto con la de él. Marceau levantó la taza de café con mano temblorosa y la apoyó casi inmediatamente. El incongruente tintineo de la porcelana la sobresaltó. La capitán se echó hacia atrás en el sillón y miró al cielo raso. Las lágrimas le corrían hasta el cuello. —Me cegué a todo lo que no fuera mi trabajo, rebuscando siempre entre lo que me caía entre las manos, tratando de encontrar las posibles relaciones. Estuve tan ciega que hasta... perdí la oportunidad de estar viva otra vez... 235 Creí que podría... y me equivoqué —su voz bajó hasta hacerse un susurro. — No me queda nada... No tengo esperanzas.. Quiero encontrarlo y terminar con todo. Michelon se levantó despacio, rodeó el escritorio y, parándose delante del otro sillón, apoyó las manos en los hombros de la otra y apretó fuertemente. No tenía palabras. Del escritorio tomó unos pañuelitos de papel del contenedor de plata —adoraba esos detalles femeninos— y le secó la cara con cuidado, como a un chico. Jesús, esta mujer atravesó mis defensas. ¿Qué habrá querido decir con ‘terminar con todo’? Carajo, tengo que hablar con Massarino antes de que la hermana haga una barbaridad. Y con Dubois. Y si Marceau insiste en que le falta encontrar a alguien, estoy segura de que tiene razón. Podrá estar alterada, pero ante todo es oficial de policía. De los buenos. Mierda, no nos pueden echar así como así. Tengo que hablar con Massarino. Se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados y la vista baja. Marceau se levantó en silencio. Había recuperado la compostura. —Lo lamento —dijo, mirando hacia otro lado mientras se alisaba la ropa. Siguiendo un impulso, Michelon la abrazó y la besó en la mejilla como podría haber besado a una hija. —No hay nada que lamentar. Esto nos superó a todos. Cuanto antes termine, mejor. Su asistente personal entró, cruzándose con Marceau que salía. —Parece que hubieran visto un fantasma. ¿Se lo dijiste? —y se apoyó en el brazo del sillón de Michelon. —No, querida, —le tomó la mano y se la besó, distraída. —No tuve el valor. Tengo que llamar a Massarino. —Ya lo llamo. —Laure le acarició brevemente la mejilla y salió. ***** Odette seguía de un humor frágil cuando volvió a su cubículo. Dios, qué manera de terminar el día. Me llenaron el escritorio de papeles, carajo. Pura burocracia de mierda. Pateó la silla y colgó la cartera y el abrigo. Hay más formularios que espacio. Y esa estúpida de Sully, que no puede llenar ni un papelito sin consultar. Se sentó de pésimo humor. En fin. Esto es tan bueno para no pensar como cualquier otra rutina. Si los papeles son importantes, ¿para qué mierda están las computadoras? Y viceversa. 236 Resignada ante la evidencia, encendió la pantalla. Alguien asomó la cabeza. —Capitán, ¿le traigo un café? Foulquie. Bendito tú eres. —Por favor, sargento —sonrió débilmente y Foulquie le devolvió el gesto. Viejo adorable. Siempre me cambia el humor. Giró la silla hacia la pantalla otra vez. Sólo es empezar. Coraje. La puerta se abrió otra vez a sus espaldas y dejaron la taza de café encima del escritorio. —Gracias... —no terminó la frase. El perfume le asaltó los sentidos. Se quedó paralizada en el asiento mientras el estómago se le estrujaba. Oyó el chasquido del picaporte al cerrarse la puerta otra vez, y las manos de Marcel la tomaron suavemente por los hombros. Casi con miedo, pensó. —Por favor, hablemos. Sin pelear—hizo una pausa larguísima—. Nunca le supliqué a una mujer. Ni le pedí dos veces que me diera una oportunidad. Necesito... necesito explicarme... y...pe-pedirte perdón —la angustia lo hacía vacilar. Odette no se atrevió a moverse, tanto le temblaba todo el cuerpo. Sin darse cuenta levantó una mano y apretó la de él. —Cuando esto termine —murmuró mientras él sujetaba su hombro dolorosamente—. Falta poco. Necesitamos... tiempo para hablar... Estar... tranquilos y… Él se inclinó y le besó apenas el pelo, sin soltarla. Ella besó la mano que sostenía la suya. Retiró la silla y Marcel la abrazó, cuando la campanilla del interno estalló en el aire. Se soltó de sus brazos y tomó el auricular con rabia. —¡Marceau!... Voy — Archivos y su putísimo sentido de la ocasión. Desde la puerta él le dedicó una sonrisa esperanzada. —Marcel... Yo también tengo cosas que explicar. Él soltó un beso al aire. Dios, si no fuera tan dulce. Me hace bajar la guardia. Cuánto hace que alguien no me conmueve de esta forma. Cuánto hace que no siento algo así. Quiero mi oportunidad, si todavía estoy a tiempo. Apoyó la frente en una mano, aguantando las emociones que le anudaban la garganta. Cerró los ojos y esperó a que él se fuera para salir de la oficina. 56 PARÍS, X° ARRONDISSEMENT. SÁBADO POR LA MAÑANA —Me parece muy arriesgado —murmuró el Cachorro. 237 “El jefe está tan caliente que va a hacer cagadas”, le había comentado el Tigre en un momento en que el Brigadier había salido. —¿Leyeron los diarios? —murmuró el Brigadier entre dientes. —Es un quilombo muy grande. No podemos hacer nada. Peguemos la vuelta y vayamos para África antes de que.. — aventuró el Tigre. —¿Te cagaste? ¿Estoy rodeado de maricones? —No, hermano, no. Pero me gusta la cabeza donde la tengo. Oíme... —Los vamos a hacer mierda. La voy a destrozar a esa yegua, al hermano, a toda la familia. —Pará, Briga, tenemos a la vieja. La usamos de rehén y los traemos a algún lado. Hacemos un trabajo limpio y rajamos. Pensalo. —¡NO! ¡Quiero verlos arrastrarse! No les va a alcanzar la vida para pagar. No queda nada, nadie. Hicieron saltar la banca en todas partes. ¿Quién carajo los respalda? ¿Cómo hicieron para cargarse al puto de Fiore, a Muammar, a todos los que estaban enganchados con nosotros? Están enchufando a media Humanidad. ¡Los imbéciles de acá no pudieron pararlos! ¿Y el viejo les perdona la vida? ¡Me humilló, me cargó el muerto, me está entregando atado de pies y manos! ¿Saben lo que me dijo el muy turro? Que si tu mano derecha se equivoca y peca, hay que cortarla... Lo miraron en silencio y entonces aulló: —¡Pelotudos! ¿Todavía no entienden? ¡Nos sentenció a todos! El Brigadier los midió de una ojeada helada. Mejor que empiecen a entender que el viejo no me da más órdenes. Que sin mí no tienen salida.. Volvió a tomar los faxes manoseados. —Puta, te voy a destrozar. Te mandaste una cagada, muñeca: descuidaste a tu propia gente. ¿Te creías intocable? ¿Tan segura estabas de que yo no te iba a encontrar primero? Se agachó al lado de la mujer que estaba tirada en el piso, esposada y amordazada. Ella lo miró con terror. —No entendés una mierda, ¿no? Pero sabés lo que te va a pasar... sí que sabés... y la culpa es de ella... — le mostró la foto, y la mujer se ahogó con un sollozo—. Te dejó sola, vieja. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, va a ser tarde. Muy tarde. La excitación le abultó la bragueta. Se levantó y manoteó los papeles de arriba de la mesa. —Así que el hermanito tiene familia— sonrió lobunamente. —¡Estas loco! Ella se habrá descuidado, todo lo que vos quieras, pero no 238 podemos meternos en la casa del tipo así como así. Es ponernos demasiado en evidencia. Pará, no hagamos cagadas. ¿Para qué meternos en la casa? Lo agarramos afuera. Somos cinco, no tiene oportunidad. Después, si querés, te la cargás a ella como más te guste pero rápido, y nos vamos a Angola antes de que el viejo se avive y nos haga mierda. El Brigadier le dedicó una mirada larga y helada. El Cachorro tiene miedo. En cualquier momento nos traiciona. Hay que dejarlo acá. Después siguió dando instrucciones. —Vos, el Tigre y el Yarará se van a meter en la casa y me lo van a traer a él. Sin dejar a nadie. Un laburito limpio. El Yarará miró inquisitivo al Brigadier. —Bueno, si hay tiempo, ya saben... —se miraron y asintieron. —Mula, vos te encargás del departamento de ella y de avisarme. Ustedes tres, a la casa de él. ¿Los autos? —Ya los alquilamos. En tres lugares distintos, como vos querías— precisó el Tigre. —Entonces hoy mismo verifiquen los recorridos y los tiempos. Quiero tres Motorolas, una con la frecuencia de la cana. El Yarará dio un cabezazo seco de asentimiento. —¿Munición? El Mula levantó un pulgar. —¿Uniformes? — Imposible. No hay tiempo— negó el Cachorro. Me voy a conseguir el mío de otra forma. Miró a la mujer. Ya sé cómo. Desplegó uno de los planos en silencio y buscó el lugar. Bien, nene, bien. Hoy tenés un día brillante. Ésta es la otra salida que tenés y te la voy a cerrar, muñeca. No te me vas a escapar. —De ella — sacudió la foto— me encargo yo. Mula —hizo una seña con la cabeza hacia el Cachorro, que estaba de espaldas. El Mula asintió sin hablar, mientras el Tigre y Yarará se quedaban atornillados en las sillas por la sorpresa. Les clavó los ojos a la espera de un gesto y el Tigre bajó apenas la cabeza, aceptando su decisión. Bien. —¿Y la vieja? ¿Para qué mierda la queremos entonces?— preguntó el Cachorro, ignorante de su sentencia. El Brigadier sonrió con la locura reflejada en los ojos de agua. —Nos va a servir de carnada. Necesito ponerme en forma, —se volvió hacia la mujer — y voy a empezar con ella. 239 **** Al Cachorro no le gustaba cómo se estaban poniendo las cosas. El Tigre era el más cercano al Brigadier y si él no conseguía hacerlo entrar en razones, nadie más podría. Y las cosas se estaban volviendo peligrosas. Miró el reloj. Faltan dos horas para la llamada. Sabía lo que había venido a hacer pero necesitaba la confirmación. PARÍS, LA DÉFENSE. SÁBADO POR LA MAÑANA Se despertó angustiada. La misma angustia que la rondaba desde el día anterior, desde la reunión con Michelon. No. No es solamente por eso. El perfume de Marcel le hirió la memoria. Miró hacia la fotografía. ¿Te estoy traicionando? Por Dios, necesito saber. Necesito estar segura de que esto no es un reflejo de otro amor. Porque, en ese caso, los traicionaría a los dos. Pasé tanto tiempo sin querer sentir, que ahora tengo miedo de hacerlo y equivocarme. Casi agradeció la interrupción del teléfono. —Odette... No… ¿Por qué tenías que llamar ahora? —Odette... —S—Sí, —la voz se le cortaba por momentos. —Quiero verte. —No. —Por favor... —Ahora no. —Quiero saber por qué. Porque tengo miedo, porque no quiero lastimarte, porque no quiero que ocupes el lugar de otro hombre sino el tuyo, único e irreemplazable, pero necesito estar segura. Pero no podía hablar. —No puedo... Me siento mal. —Entonces quiero acompañarte. —Necesito estar sola. —No me hagas esto... —Necesito... tiempo —no pudo ocultar el sollozo. — No puedo verte ahora. —¿De verdad estás sola? 240 —Siempre estoy sola. —Entonces hablemos. —No puedo —suplicó con un hilo de voz.— Ahora... no puedo. Dame tiempo. Te juro que... no habrá nada de mí que no sepas, pero... ahora no. Hoy, no. —¿Cuándo? No respondió. La garganta se le había cerrado en un nudo. —¡Odette! ¡No me dejes hablando solo como un loco! ¡Odette! Ella hizo un esfuerzo por articular las palabras. —Te amo —susurró, y del otro lado hubo un silencio terrible—, pero no sé si tengo el derecho. Decir lo que estoy diciendo me está costando el alma. Siento que estoy a punto de cometer la traición más grande de mi vida y no la puedo evitar. Tampoco puedo soportarlo. Dame tiempo para entender lo que me pasa. Del otro lado Marcel también lloraba. —Si hay otro hombre... Cristo, podemos hablar... —Hoy no. Por favor. Ambos hicieron un silencio muy largo. —Yo... nunca se lo dije antes a nadie... no necesité decirlo. Nunca lo sentí de esta manera. Te amo, Odette. Si eso te sirve de algo en este momento, si significa algo, te amo. Cerró los ojos y las lágrimas le lavaron el dolor. —Entonces, dame el tiempo que te pido. —Lo que quieras. Pero no me dejes fuera de tu vida. —No podría... —Te amo. No te olvides. —Imposible... —Hasta... ¿mañana? ¿Sí? —Sí. Hasta mañana. No pienso estar en casa mañana. No quiero que me hagas el amor y creer que puede resultar, y después comprender que era nada más que un sueño. Necesito estar segura de mi propio amor. No quiero lastimarte. PARIS, XVI° ARRONDISSEMENT, SÁBADO POR LA NOCHE Auguste encendió la pantalla del estudio después de asegurarse de que el resto de la familia dormía. No quería interrupciones, ni tener que dar 241 explicaciones por estar trabajando en casa. No había esperado nada muy diferente de lo que había encontrado al investigar la titularidad de la propiedad. Más aún: se habría decepcionado si no hubiera resultado así. Con todo, el presentimiento agorero no lo dejó en paz. Según los registros, el terreno pertenecía desde fines del siglo pasado a una sociedad anónima ganadera y de forestación, radicada del otro lado del Atlántico, con domicilio legal en Buenos Aires. La construcción original se había levantado hacía más de sesenta años y se habían hecho modificaciones importantes unos años después del final de la Segunda Guerra. Tan importantes que se actualizaron los registros. Durante la ocupación, los alemanes habían tratado bastante bien a todo el suburbio, y los estadounidenses, quién sabe por qué, también decidieron dejarlo en paz. Verificó lo que él y Odette suponían: la traza de las cloacas parecía dibujada adrede para pasar por debajo del edificio. Se había demorado un par de días en reunir vía Internet el resto de la información del Mercado de Valores de Buenos Aires. La empresa propietaria era subsidiaria de otra, más importante, que sí cotizaba en Bolsa. De allí en adelante era una sucesión de matrioshkas rusas que se abrían para dejar salir a otra muñequita, en este caso a otra empresa, de las que ya sospechaba eran nada más que fantasmas bursátiles. La investigación no llevaba a ninguna parte; era el laberinto del Minotauro. Vueltas y más vueltas sobre sí misma, atrás y adelante, sin saber dónde estaba el monstruo. Y no tengo ni el hilo de Ariadna ni la espada de Teseo. Nombres... ¿Dónde mierda aparecen los nombres? Pidió las composiciones de los directorios. ¿Por qué no le puse un poco más de atención al Derecho Comercial, en lugar de meterme de cabeza a penalista? Son sociedades anónimas; tienen que publicar balances, memorias y etcéteras. Nadie escapa a la burocracia de la Bolsa. Allí estaban: listas de nombres que no significaban nada. Podría haber sido arameo. Se estaba mareando con los nombres de los miembros del directorio y de las empresas y los objetos sociales. Orden, Massarino, orden. Se entretuvo en armar un árbol genealógico de empresas. Más que un árbol, esto es un manglar. Se frotó los ojos y la cara con cansancio, y la barba crecida le raspó la mano. Miró la hora: las dos de la madrugada. Último intento, y a dormir. A ver: nada más que los cargos más altos. Bah, 242 podrían ser títeres de otros. U otro. ¿Otro? ¿Así, en singular? Cristo. Siguió esa línea de razonamiento y volvió a los listados de directorios. Cuántas mujeres. Todos apellidos distintos. Pero las mujeres muchas veces figuran con sus apellidos de casadas. Se me está ocurriendo algo improbable pero no imposible. ¿Altamente improbable? Por cierto que no, señoras mías. Buscó nombres de varón con apellidos concordantes con los de las mujeres. Se alternaban en los listados: donde estaba el marido no estaba la mujer, y viceversa. O padre e hija, ¿por qué no? En un ejercicio más de distensión que de otra cosa, comparó su familia con la de su mujer. Papá no tiene hermanos, pero mamma sí: todos varones, que tuvieron más varones. Las únicas mujeres de mi generación son Odette y bastante más tarde, Antonietta. Yo soy el único varón con apellido diferente, pero habrá Vittorellos por bastante tiempo, con todos mis primos dedicados a perpetuar el apellido y la especie. Ahora, Nadine. Cinco hermanas, todas sólo con hijas, menos Nadine misma; tenemos a Isabelle y a Antonin: un varón para los Massarino, ninguno para los SaintClaire. Nadie lo continúa. El apellido termina ahí. ¡Eso es! Quienquiera que sea ‘él’, tuvo nada más que hijas, que a su vez tuvieron sólo hijas. Aunque alguna haya tenido un varón, no lleva el apellido. Las mujeres eran mayoría en los directorios. Comparó la proporción de hombres: menos de un tercio. ¿Sólo maridos? Digamos que sí. ¿Y si alguna tuvo un varón? ¿Está en algún directorio? Tendría que buscar la repetición de apellidos entre los hombres y... ¿Y si las hermanas se casaron con hermanos, o primos? Me estoy volviendo loco. A ése, si existe, no puedo encontrarlo. Pero el nombre y apellido están detrás de todo esto. Dejó la mente en blanco y se hamacó en su sillón. La comprensión lo alcanzó lentamente, como una marea. Quienquiera que sea ‘nombre y apellido’, debe de ser muy poderoso. Sentarse muy alto en su sociedad y en unas cuantas más. Empresas saludablemente centenarias, una dinastía dedicada exclusivamente a figurar como miembros-fantoche de directorios, fantoches de empresas matrioshkas, en beneficio de la pantalla de la operación más terrible que toda la policía francesa había soñado alguna vez con desbaratar... y sólo encontramos la punta del iceberg. ¿Qué más hay bajo el agua? De pronto sintió que no quería saber nada más, que no quería buscar más 243 relaciones entre esos listados interminablemente entrelazados. Que, en alguna parte, alguien estaba apuntándole a la cabeza y había amartillado el arma. Por primera vez en su vida decidió no investigar más. Con la opresión cerrándole el pecho, borró los archivos uno tras otro y rompió los papeles que había llevado de su despacho en la Brigada, y quemó los trocitos. Ya pensaré en algo para decirle a Odette. Ese problema quedará para mañana, o mejor, el lunes. Además, está la orden de derivar la investigación. Carajo, casi me había olvidado, con el entusiasmo de la búsqueda. En definitiva, estuve investigando de contrabando. Nadine tenía razón y Michelon me pasó la posta. Menos mal que ella iba a darle la instrucción a mi hermana. ¿Por qué las mujeres siempre me hacen estas cosas? Mientras subía la escalera camino al dormitorio, pensó que su problema más serio era que mentía muy mal. Bien, siempre queda el recurso de la superioridad del rango. Comisario dixit. 57 PARÍS, LA DÉFENSE. DOMINGO AL MEDIODÍA —No, teniente. La señora Marceau salió cerca del mediodía y todavía no volvió. Los domingos rara vez está en casa, ¿sabe? El portero lo había reconocido y estaba comunicativo. Marcel no pudo resistir la tentación absolutamente reprobable de seguir preguntando. —Hace muchos años que trabajo aquí. Conocí al marido superficialmente. Murió hace mucho. Poco después de que se mudaran, creo. Ella nunca recibe a nadie. Sus padres... bueno, deben de ser sus padres, ¿no? Un matrimonio muy agradable. Cada tanto vienen a quedarse aquí, en el piso de la señora. Y Marguerite, claro, viene todos los días. Ella está mucho tiempo afuera, ¿sabe? Por trabajo, creo. A medida que Grégoire hablaba, Marcel se sentía más y más incómodo. ¿Cómo puedo estar haciéndole esto? Soy un insecto. —Ella es siempre tan gentil... La señora. Marguerite también. Aunque nunca charlamos demasiado. Marguerite siempre está apurada. Bien por Marguerite. —¿Quiere que le avise a la señora que vino a verla? No, no quería. Muchas gracias. —Teniente Dubois... —el portero puso cara de circunstancias —, la señora 244 Marceau... ¿tiene algún problema... con ustedes.? Ya sabe... —susurró —: con la policía. Habría soltado la carcajada de no haberse sentido tan culpable. —No, Grégoire. Nada más lejos. BUENOS AIRES, DOMINGO PRIMERAS HORAS DE LA TARDE La chicharra del teléfono agitó apenas el aire quieto de la hora de la siesta. Ortiz estiró la mano sin levantar la otra del teclado. —Teniente Chávez, mi teniente coronel... Ortiz se impacientó ante la irrupción. Y ahora qué pasa. —Diga, teniente. —Señor, hice lo posible por disuadir al mayor... Resultado negativo, señor. —Las órdenes son de proceder sin dilaciones, teniente. —Ya sé, señor. No volverá a ocurrir. Señor. —El grupo completo, teniente. Asegúrese de ejecutar la orden cuanto antes. Le recuerdo que no tiene que quedar nada que permita identificarlos o relacionarlos con nuestro país. —Sí, señor. Comprendido, señor. PARÍS, X° ARRONDISSEMENT. DOMINGO, PRIMERAS HORAS DE LA NOCHE —¿Adónde fuiste? La voz del Brigadier a sus espaldas le paró el corazón durante medio segundo. —A tomar un poco de aire —dijo Chávez mientras giraba y lo veía con la visión periférica—. No me banco este encierro. El otro le buscó los ojos con esa mirada helada y terrible. —Hace un frío de cagarse. —Igual necesitaba salir. Se oyó un quejido sordo. ¿Todavía está viva? Instintivamente miró hacia el lugar de donde venían los gemidos. Está loco. Es demasiado; el teniente coronel tiene razón. Hay que limpiarlo cuanto antes. No va a ser fácil; los otros tres están de su lado. Podría intentar convencer al Tigre... No. Tengo órdenes. A todos. PARÍS, LA DÉFENSE. DOMINGO, PRIMERAS HORAS DE LA NOCHE Ya no soportaba más estar en su casa. Salió con el auto a dar una vuelta sin rumbo y terminó estacionando de nuevo frente al edificio de ella. Le mostró 245 la placa al portero de la noche y éste lo dejó pasar. El auto de la señora Marceau estaba en las cocheras: acababa de venir de allí. Llamó a la puerta varias veces hasta que por el intercomunicador, Odette preguntó quién era. Cuando le abrió, estaba en bata, con el cabello húmedo. Estaba tan pálida... Instintivamente miró al salón detrás de ella. —¿Estás sola? Hubiera querido morderse la lengua en el mismo instante en que lo dijo. Ella desvió la mirada e hizo un gesto con la cabeza. —Hace doce años que estoy sola. Lo miró con una pena infinita. Cuando trató de entrar, ella lo detuvo suavemente. —No te hagas daño de esa forma. Prefiero que vuelvas cuando puedas confiar en mí. —No... —Te voy a esperar. Ella se besó la punta de los dedos, estiró el brazo y los apoyó en su boca. Marcel asintió sin poder hablar, mientras la puerta se cerraba despacio. Se quedó sin saber qué hacer y después de una eternidad llamó otra vez. Cuando finalmente ella abrió sin preguntar, la abrazó, pidiéndole perdón con un beso. Sin hablar la llevó hasta la cama. Sin hablar le hizo el amor mientras ella lloraba en silencio. Se quedaron dormidos casi al mismo tiempo. No sabía qué hora era cuando sonó el teléfono. Odette dormía. Alargó la mano y levantó el auricular. Del otro lado vacilaron al oír su voz. Oyó una respiración pesada y después el clic violento. ¿Quién? ¿No esperaban que yo respondiera? La desconfianza se le enroscó en el pecho, quitándole el aire. Se odió a sí mismo por ese sentimiento que ya no lo dejó dormir. El cielo mostraba esa luminosidad tenue previa al alba cuando en medio de la duermevela, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, ambos estiraron el brazo pero él fue más rápido. Lo mismo: el silencio ominoso seguido del clic. La miró con la duda agarrotándole la garganta. Ella debió de ver algo en sus ojos, porque con la voz quebrada le pidió que se fuera. La apretó entre sus brazos, angustiado. No quería irse. Dios, ¿por qué esta mujer me hace sentir todas estas cosas? Quería saber pero no se atrevía a preguntar. Quiso hacerle el amor pero la poseyó desesperado. Ella era la sal en la herida y el bálsamo que la cerraba. 246 La amaba y la odiaba. Ya no tenía orgullo; estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal que lo dejara quedarse y se lo dijo. —Jamás te humillaría de esa manera— se arrancó de sus brazos y habló con la voz opaca de amargura—. Si quisiera nada más que alguien que me calentara la cama, lo habría buscado en la calle. Sus propias terribles palabras en boca de ella lo azotaron. —¿Cómo pudiste insinuar algo así? Nos degrada a los dos. Es mejor que te vayas. —Por Dios, no... —No me lastimes más. Se fue, mudo de vergüenza. Cómo se puede destruir lo que se ama con tanta facilidad. Te perdí. Ahora sí te perdí. Definitivamente. ***** —¿Y? —Está con alguien. Un tipo, el que atendió las dos veces. —Carajo... —¿Qué hacemos? —A esta hora, ya nada. —Esperemos hasta la noche. Más fácil... Vive sola; se lo sacaste a la vieja. El tipo debe de venir los fines de semana. Seguro. 58 CAPO CALAVÀ, LUNES POR LA MAÑANA Lola volvió a marcar el número de la casa de su hija. Nada. No hay nadie. ¿Y Marguerite? Una sensación extraña le trepó hasta el estómago. Decidió probar en la casa de Auguste. Charló de minucias familiares con su nuera y le preguntó como al pasar por Marguerite. —No, mamá, no vino a casa. Le pidió a Nadine que, si la veía, le avisara para que la llamara, y prudentemente cambió de tema. No está en casa de Odette, ni en lo de Auguste. Siempre hablaban el mismo día de la semana, para contarse las nimiedades de la vida diaria, los chismes familiares que la mantenían cerca de sus hijos. El contacto afectuoso de una amistad de años. Insistió una vez más, esta vez a lo de Marguerite. Nadie. A lo largo del día continuó llamando, con creciente preocupación. A las cuatro de la tarde, la sensación desagradable se había transformado en una ominosa premonición. 247 Franco llegó del teatro a las cuatro y media. Lo oyó silbar "L'amour est un oisseau rebelle" mientras entraba en la casa. Estaban ensayando una nueva puesta para el ballet de "Carmen". Se asomó para verlo dar unos pasos de baile por el salón. Silbando, su marido la tomó de la cintura y la hizo girar siguiendo los compases. —¿Qué te pasa? —le preguntó él, tras detenerse en seco. Con el corazón en la boca, Lola le explicó lo de las llamadas. La expresión de Franco cambió instantáneamente. —La última vez que te vi esa cara fue la noche en que murió Jean-Luc. Los presentimientos le retorcieron las entrañas. Aquella noche, extrañamente, había insistido en llamar a la casita. Nunca lo hacían, pues Franco prefería hablar con Auguste. Calogero les había dado la noticia llorando: había encontrado a Odette al lado de la cama, paralizada. Cuando trató de tocarla, ella había gritado no sabía qué, lo había empujado y salido desesperada de la casa. No podía encontrarla. Tampoco podía encontrar a Auguste. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Aquella noche, su hija había estado a punto de matarse. Franco lo sospechaba, pero ella lo sabía: se lo había arrancado a Auguste, pues Odette jamás había hablado. La angustia le cerró la garganta. Franco la abrazó mientras ella murmuraba: —Llamemos a Auguste. Sin soltarla, él replicó: —No. Llamemos a Varza. MILÁN, LUNES POR LA MAÑANA Mario Varza estaba todavía en su despacho, en la empresa, revisando papeles pero con la mente en otra parte. Había recibido el aviso de que el grupo había salido del país, con destino a Lisboa. ¿Carajo, por qué a Lisboa? No tengo a nadie allí. Repasó lo que sabía de ellos: tenían pedido de captura en Francia y España. ¿Cómo mierda iban a cruzar las fronteras? ¿Cuándo, dónde? Olvidémonos de los aeropuertos: el control es demasiado estricto. ¿Por mar? No. Mucho tiempo. Cualquier viaje por mar hasta puerto francés no llevaba menos de cuatro días, y él sabía que iban a actuar rápido. El tren. Lógico. De entre una pila de papeles sacó la cartilla de horarios de trenes europeos. El tren les daba el tiempo necesario para preparar lo que hubiera que preparar, y la guardia fronteriza no era tan severa. Seguramente viajarían con documentación falsa. Buscó las conexiones. Lisboa-París 248 Montparnasse, 16: 00 - 14: 50. Frontera: Hendaya. La puta que los parió, Hendaya es un balneario. Nadie controla nada. Están en París desde hace más de un día. La campanilla del teléfono lo sobresaltó. —Il signor Mario Varza, per cortesia46... La voz del otro lado era... —¿Odette? —Lola Massarino, Mario. La prego mi scusi per il disturbo47... Apenas cortó con Lola, marcó el número de Colosimo. En una hora, Calogero estuvo en su despacho. Ya había elegido a quiénes llevar y tenía listos los pasajes de Alitalia. —Filippo también viene —le dijo, y él estuvo de acuerdo. —Lo que necesiten, — no era necesario mencionar qué, — ya saben dónde conseguirlo en París. Calogero asintió seco. Cuando salía, Mario lo llamó: —Calogero... con la tua vita. —Manco che me lo dica — "No hace falta que me lo digas" respondió Calógero y se marchó. 59 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES. LUNES POR LA TARDE —Marguerite no vino a casa—Odette cerró la puerta y se apoyó contra el archivero, con los brazos cruzados apretadamente y mirada de preocupación. —Estará enferma...— respondió Auguste. —Habría telefoneado. —¿La llamaste? —No atiende nadie. —Odette... —se encogió de hombros y abrió los brazos, tratando de restarle importancia al asunto. —Fui a su casa, Auguste. No hay nadie. El portero me dijo que no la ve desde hace unos días. Sonaba muy mal. —Te estás poniendo paranoica —sin admitir que él ya lo estaba. —¿Paranoica? ¿Nadie más que yo está paranoico? Este trabajo es paranoico. Ser policía es estarlo un poco. Si no estuviéramos todos levemente neuróticos, la otra noche Michelon hubiera ido sola, no hubieras llevado a 46 47 El Sr. M.Varza, por favor Le ruego disculpe la molestia 249 Meyer y Dubois, Nohant se habría salido con la suya... —ella contestó mientras la voz le subía sin control. —Odette, por favor —le dijo, con un gesto apaciguador—. Estamos todos bajo una gran presión. Quiero que... que dejes el caso. Ella dio un respingo y le clavó los ojos. —Por un tiempo, hasta que las cosas estén más tranquilas —¿Cómo mierda le explico lo que nos ordenaron? Sintió que el estómago se le volvía un abismo. —¿Qué carajo pasa? — Nada. Te cuido. —No va a ser fácil. Nunca lo es con ella. —Auguste, no puedo creer lo que estás tratando de hacer. ¡El caso es mío! Estamos llegando al fondo y quieren... !quieren sacarme de en medio, que lo abandone, ahora que estamos a punto de...! Todavía no encontramos a los cerebros... ¡No puedo creerlo! —¡Basta! Esto se terminó. No quiero que te arriesgues más. Ya tuve demasiado con lo de las monjas... —Ya tuviste demasiado... ¡YA TUVISTE DEMASIADO! —Odette estaba fuera de sí. —¡EN EL NOMBRE DE DIOS! ¡ESTOY TRATANDO DE PROTEGERTE!— estrelló el puño en el escritorio. Desde afuera de la oficina seguramente se oirían las voces. Pero aunque se estuviese derrumbando el techo, nadie entraba en su oficina cuando él y Odette discutían, lo cual ocurría con cierta frecuencia últimamente. Auguste miró hacia la puerta del despacho con preocupación. Mejor bajo el tono de voz. Bastante con las murmuraciones que corren aquí adentro, como para darles más pasto a las fieras. Cerró los ojos, los abrió y respiró profundo tratando de mantener la calma. —Por favor, sentémonos. Ella le daba la espalda. Le rodeó los hombros con el brazo. —¡Por el amor de Dios, necesito que me escuches! Todo esto que está pasando... quiero decir, los implicados, las relaciones que están apareciendo... es muy peligroso. Tengo órdenes. Esto se convirtió en algo muy grande. Nosotros... Nos superó. Hicimos un muy buen trabajo... —No necesito que me lo expliques —le respondió Odette ácidamente—. Hace diez años que estoy buscando a los implicados y las relaciones. Diez años esperando, reuniendo pieza por pieza, buscando noticias inconexas a primera vista, reuniendo testimonios, pruebas minúsculas. ¿Alguna vez 250 imaginaste lo que significa saber que estás en lo cierto y no poder demostrarlo? ¿Alguna idea de cuántas noches pasé tratando de encontrar una grieta, un resquicio por donde penetrar en ese juego infernal? ¿Alguien puede imaginar lo que sufrí? Una catarata de imágenes terribles le cruzó la mente. ¿Cómo puede seguir resistiendo? Yo ya no puedo soportarlo más. Ella siguió hablando. —¿Alguien sabe todo lo que perdí? Auguste cruzó los brazos y giró el sillón hacia la ventana. El viejo dolor estaba allí, golpeando bajo, como siempre. Se mordió el labio con saña. —Odette, todos lo perdimos. Yo perdí a un gran amigo, mi maestro, mi... hermano. Yo... yo también lo quise. No soportaba verlo sufrir... —tragó, pero el nudo de la garganta no se aflojó. —Y como no soportabas verlo, ordenaste que le dieran morfina. ¿Te tranquilizaba la conciencia? Supo que estaba blanco como el papel. Cerró los ojos y apoyó la frente en las palmas de las manos; se pasó los dedos por el cabello. No quería mirarla. —¿Creíste que no iba a enterarme? ¿Cómo pudiste pensar que era tan estúpida? —¡Estúpida, no! ¡Inocente! ¡Quería protegerte! —¿De qué? ¿De tu piedad? Calogero me lo confesó. ¿Quién creías que lo inyectaba? Calogero tenía miedo de equivocarse con las dosis. La oyó rodear el escritorio para enfrentarlo. —Pero la morfina no bastaba. El estar inconsciente no era suficiente. Yo quería hacerlo feliz, aun en ese estado. Así que empecé a inyectarle heroína. Auguste sintió cómo ella giraba el sillón y le quitaba las manos de la cara para obligarlo a mirarla. Estaba pálida, los ojos como brasas. —Eso sí, tuve mucho cuidado. No quería que mi dolorido hermano tuviera problemas por mi culpa. Quería que Jean-Luc pudiera sentir, ¡SENTIR ALGO!, algo más que dolor, impotencia, desesperación. Para eso bastaba conmigo. La heroína sirvió, lo veía en sus ojos. Mientras le duraba el efecto hasta podía acariciarlo y besarlo, porque cuando estaba lúcido no me lo permitía. Era... la única forma de hacerle el amor que me quedaba. —Estaba de rodillas en el suelo, meciéndose suavemente, con los brazos cruzados, como quien calma un dolor—. Al final fue nada más que heroína. La morfina no le hacía nada. Estaba tan débil... Tenía que tener mucho cuidado con la cantidad que le inyectaba... era difícil calcular cuánto... Odette se recostó contra la pared bajo la ventana, cerró los ojos y hubo un 251 silencio. —Yo lo maté, Auguste. Le di una sobredosis. El mundo ya no estaba en su lugar. En ese terrible momento Auguste vislumbró la magnitud de la tragedia. Inhaló con dificultad, sabiendo que las lágrimas estaban ahí, ahogándole las palabras en la garganta. Cuando levantó la vista, Odette ya había salido. ***** Auguste se asomó desde su despacho y el silencio afuera era descomunal. —Necesito a alguien de Desaparición de Personas. Ahora. Murmuraron un “Sí, señor” y alguien levantó el teléfono mientras él cerraba la puerta. Miró su reflejo desencajado en el cristal de la venana. Las manos le temblaban. No puedo más, quisiera irme a casa y dormir una semana. Levantó el teléfono y llamó; nadie respondía en casa de Marguerite. Carajo…¿Qué es lo que no encaja? Ya terminamos, se cerró el caso, no queda nadie suelto... ¿o sí? El instinto le decía que Odette no estaba equivocada. Fuera de control, porque de otra forma jamás hubiera hecho esa confesión atroz. No podía ser cierto. O sí. ¿Por qué, si no, torturarse todos esos años? ¿Se había condenado y estaba pagando la culpa? Ella se había ido sin darle tiempo a reaccionar. Fue un accidente. Se estaba muriendo. Yo no tuve el coraje de volver a verlo porque me pedía que lo ayudara a morirse de una puta vez por todas. Fue culpa mía, Cisne. ¿Mi cobardía te hizo esto? El timbrazo del interno lo hizo saltar. Pasó las señas de Marguerite sabiendo que le temblaba la voz. Se frotó los ojos, cruzó las manos y apoyó la frente en el hueco de las palmas. La alianza le rozó la piel y, quién sabe por qué, el anillo de sello de Nohant le asaltó la memoria. Nohant. Recordó la mirada envenenada de odio... y de algo más. El hijo de puta no había perdido la expresión de burla cruel ni siquiera cuando se lo llevaron esposado. Como si supiera algo que Auguste desconocía. ¿Qué, por Dios, qué? Habían interrogado al ex DG durante horas, inútilmente. Ni siquiera acompañado por los abogados que había exigido había soltado palabra. Está esperando algo. ¡O a alguien! Alguien que pueda sacarlo de esta 252 situación. Y para eso tienen que sacarnos a nosotros de en medio. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. ¿Dónde está mi hermana? Llamó por el interno y Sully respondió que la capitán había salido hacía más de media hora. ¿Dubois? Estaba en Archivos. En casa de Odette no respondían al teléfono. Pasó un radiomensaje con el presentimiento a flor de piel. Después de un rato le avisaron que el aparato de radio de Marceau aparentemente estaba apagado. Cristo, ¿qué está haciendo? —Bardou, que Dubois suba a mi oficina. El teniente se asomó sin hablar. —Estoy tratando de localizar a Marceau. Me avisaron que tiene apagada la radio de su auto. Marguerite, la… empleada de Marceau... desapareció. Ya di la orden de iniciar la búsqueda. —¿Quiere que... trate de encontrar a Marguerite? —No. Busque a Odette—le indicó algunos sitios en los que sabía su hermana podría estar. — Vaya a la casa y espérela ahí. Tiene que ir a su casa en algún momento— metió la mano en el bolsillo y le entregó el llavero—. Ésta es de la puerta de entrada; ésta, del departamento. Anula el código de acceso y la alarma. Cuando entre, vuelva a cerrar con llave para activar la alarma otra vez. Ya pedí que rastreen el auto. Levantó la vista: Dubois estaba mortalmente pálido. —Comisario...¿No cree que sería mejor que usted buscara a M—Marceau? —Dubois vaciló. —No. Tengo que hacer otra cosa. Avíseme tan pronto como sepa algo. Voy a interrogar a ese hijo de puta de Nohant y arrancarle la verdad a golpes. —Dubois... Encuéntrela. Como sea. Y no la deje sola. Dubois asintió y se fue. PARÍS, LA DÉFENSE. LUNES, ÚLTIMAS HORAS DE LA TARDE Carajo, no puede pedirme esto. No puede. Las llaves le estaban lastimando la palma de la mano. Le dolía el pecho de no querer pensar en las razones por las cuales Massarino tendría las llaves de la casa de ella. Se sentó en el auto con el estómago y las entrañas hechos un nudo. Miró el reloj: las siete y media de la tarde. El cementerio está cerrado. 253 No puede estar ahí. Intentó con la radio. Nada. Al puente de L'Alma. ¿Qué mierda vendría a hacer acá? Hace un frío espantoso. Frío y todo, bajó del auto y se arrebujó en el impermeable para recorrer el puente. El panorama era maravilloso pero se le antojó tétrico. La gente tiene la mala costumbre de tirarse al Sena en los lugares donde el paisaje es más interesante. ¿Dónde carajo estará? Massarino tenía cara de tragedia anticipada. ¿Por qué no vino conmigo, si tanto se preocupa...? ¿Tan importante es lo que tiene que hacer, que no es capaz de salir a buscarla? Volvió al auto y a punto de pasar un radiomensaje, intuyó no tendría respuesta. No creo que quiera hablar conmigo. Llamó por radio a las unidades de patrulla para que le avisaran de inmediato si alguien detectaba el automóvil de la capitán Marceau. ¿Qué puede haber pasado con Marguerite?... No. No ‘qué’; ‘quién’ puede estar detrás de Marguerite, y para qué. Marguerite tiene las llaves de la casa de Odette, conoce su vida, sus horarios, sus gustos personales... ¡Dios mío, están detrás de Odette!. La adrenalina se le disparó y le provocó un acceso de pánico. ¿Adónde? ¡Al departamento! Antes que llegue alguien más. Miró el reloj mientras aceleraba: las ocho y media. Perdí el tiempo como un boludo mientras ella quién sabe dónde está. Insistió con la radio y a las nueve menos cuarto hubo novedades. Habían llamado a la policía. El portero del edificio de Marceau. El pulso le martilleaba enloquecido en las sienes cuando vio la ambulancia. Le costaba respirar, caminar, pensar lógicamente, tanto que casi olvidó exhibir la placa y uno de los agentes estuvo a punto de sacudirle un macanazo por violar el cordón policial. Vio que subían un cuerpo a la ambulancia y le preguntó a los gritos a un suboficial de quién se trataba. Después de lograr que dejara de zamarrearlo, el pobre cabo le informó que se trataba de una mujer mayor. —La capitán Marceau está sentada en aquel patrullero, teniente. Con las rodillas flojas se acercó. Cuando la llamó, Odette no respondió. No miraba a ninguna parte. Abrió la puerta y tomándola del brazo la sacó y la llevó hasta su automóvil. Mientras lo ponía en marcha para seguir a la ambulancia, pudo por fin escuchar lo que ella decía. —La mataron por mi culpa. Yo la maté. 254 PARÍS, PRISIÓN DE LA SANTÉ. LUNES, ÚLTIMAS HORAS DE LA TARDE La sensación de impotencia le cerró la garganta. Dos oficiales y un suboficial tuvieron que entrar en la sala de interrogatorios y sujetarlo para que no matara a Nohant a golpes. Estaba enajenado, y la expresión de burla e insolente suficiencia del ex DG lo enfurecieron a tal grado que perdió el control. —¿Qué le pasa, Massarino? —había murmurado el otro, sentado displicentemente del otro lado de la mesa—. ¿Tiene miedo? ¿O va entendiendo cómo son las cosas? La mirada de Nohant lo atornilló a la silla. —¿Cómo puede ser tan imbécil de creer que esto se terminó? ¿Sabe cuánto más me queda acá adentro? El tiempo que tarden en dejarlos a ustedes fuera. Definitivamente afuera. —Qué quiere decir con eso... — las manos le dolían de tanto apretarlas. —Averígüelo por usted mismo. Lo agarró del cuello antes de pensar en lo que estaba haciendo y sus compañeros entraron a separarlos. —¡Tranquilo! Lo único que falta es que te sancionen por ponerle las manos encima a este hijo de puta, —lo contuvo uno de los oficiales mientras lo sentaban por la fuerza y se llevaban a Nohant. —Tranquilo, un carajo. Me amenazó. —Está adentro. ¿Qué mierda puede hacer? Es un escorpión sin veneno. Se sacudió rabioso las manos de sus compañeros. No entienden. No pueden entender. El malparido sabe de qué habla. ¿Dónde carajo está Odette? —Mejor te vas a casa, Massarino. Mañana, con un poco más de calma, nos sentamos con esta rata y le sacamos algo. Se fue a su casa con dolor de estómago. Tenía la espantosa sensación de que “mañana” sería demasiado tarde. PARÍS, XVI° ARRONDISSEMENT. LUNES POR LA NOCHE El timbre del teléfono lo hizo saltar en el sillón. Nadine había acostado a los chicos y circulaba por la casa en puntas de pie. Un rato antes lo había abrazado y él había recostado su cabeza contra el vientre suave y tibio de ella. Lo único seguro en el mundo. Te amo, colorada. 255 La apretó tan fuerte que Nadine se sobresaltó. Sentada en sus rodillas, le preguntó qué estaba pasando. Auguste había negado con la cabeza, incapaz de hablar a causa de la emoción. —Es Odette, ¿verdad? Esa cualidad terrible de las mujeres de acertar donde más te duele. Asintió. —Si trataras de comprenderla además de amarla, todo sería más fácil entre ustedes dos. ¿Comprenderla? Nadine lo miró con aquella mirada suya que lo había atrapado desde el primer día. —Odette es todo aquello que te empeñaste en encerrar en lo más profundo de tu corazón, siciliano mío, —susurró sobre sus labios Auguste meneó la cabeza Nadine lo sostuvo en un largo abrazo, se levantó para preparar café y el teléfono estalló en medio del silencio. —¡Hable! —¿Comisario? Es Bardou. Llamaron... Encontraron a la persona que usted... Bardou nunca había vacilado tanto. Sintió que la adrenalina se le disparaba descontrolada. —¿Dónde carajo estás? —En la morgue, señor. Cuando Nadine volvió con el café, lo vio salir como un loco. PARÍS, MORGUE JUDICIAL. LUNES POR LA NOCHE Marcel estaba pálido de furia. Miró el cuerpo, se volvió y golpeó una camilla cercana. La mujer tenía hematomas y marcas de quemaduras por todas partes: las plantas de los pies, el interior de los muslos, los pechos, los párpados, alrededor de la boca. —...quemaduras de cigarrillo. Las más pequeñas son del tipo que provoca una descarga eléctrica puntual. La víctima presenta quemaduras de este último tipo en los genitales externos e internos. Se registran laceraciones, probablemente con elemento cortante, en el área vaginal, perianal y anal. Las piezas dentarias faltantes... —el forense hablaba hacia el micrófono para dejar registro de la autopsia. Marcel salió enfermo de náusea. Hijos de puta. En el pasillo, Odette estaba sentada temblando, en estado de shock. Bardou, mudo y azorado, no sabía en dónde pararse. Marcel se sentó junto a ella y le preguntó dónde había estado, pero ella no reaccionaba. La angustia lo dejó sin voz cuando intentó 256 consolarla. Massarino entró como una tromba, los hermosos rasgos de patricio romano deformados por la desesperación. Marcel y Bardou se quedaron helados cuando el comisario se arrodilló para abrazar a Odette y tomarle la cara. —¿Qué pasó, bambina? ¡Por Dios, qué pasó! Odette no respondió. —Bardou, quédese con Marceau. Que no se mueva de allí— ordenó Marcel mientras acompañaba al comisario a la sala de autopsias. —Dejaron el cuerpo en la puerta del edificio. No mucho antes de que ella llegara. Los porteros no vieron nada —le explicó a Massarino. Nada podía preparar al comisario para el horror que esperaba en la camilla. Marcel lo sostuvo cuando le flaquearon las rodillas. Massarino sollozaba como un chico. —Comisario, salgamos —y lo tomó del brazo, empujándolo suavemente. Era terrible ver llorar a ese hombre y no saber qué decir para ayudarlo. —Marguerite era parte de la familia. Ella... ella quiso quedarse cuando los viejos se retiraron a Italia. “¿Quién se va a ocupar de ustedes dos?”, decía siempre. Ella cuidaba de Odette como si fuera su propia hija. Las lágrimas le caían sin ninguna vergüenza. Instintivamente, Marcel lo abrazó. —“Está muy sola”, decía. “Está muy flaca”... Ella me llamaba cuando Odette estaba mal, sabía dónde encontrarnos a los dos. ¿Qué le hicimos, mi Dios? ¿Qué le hicimos? Marcel lo sostuvo, mudo por la emoción. —Dubois, no dejes sola a mi hermana. No te le separes ni un minuto. Esos hijos de puta tratarán de llegar a ella de cualquier forma. —El policía estaba de regreso. —¿Su hermana? —Odette —murmuró el comisario, pasándose las manos por la cara y el cabello en un intento por recuperar la compostura. En medio de toda aquella atrocidad, Marcel sintió que el nudo en la garganta se le desataba, dejándolo pensar con claridad. —Comisario, corra a su casa. Vamos —dijo, mientras tomaba a Odette por los hombros con cuidado.—Bardou, envíe custodia armada a la casa de Massarino. —Teniente —murmuró Bardou, señalando con la cabeza hacia Odette—, ¿de verdad es... la hermana del comisario? 257 Asintió. Nunca había estado tan seguro de algo en toda su vida. —Mierda, —murmuró Bardou. PARÍS, XVI° ARRONDISSEMENT. LUNES POR LA NOCHE Auguste se había ido hacía menos de diez minutos cuando sonó el timbre. Nadine corrió hasta la puerta, pero, hija y mujer de policías, no abrió. —¿Quién es? —Signora Nadine —respondió por el intercomunicador una voz vagamente conocida —. Soy Calogero. Calogero Colosimo, signora. Abra, por favor. Nadine espió por la mirilla telescópica. Dios, de verdad es Colosimo. ¡Mis suegros! ¡Algo les pasó a mis suegros! Abrió y el hombre entró apresurado, seguido por otros tres. —Calogero, ¿qué pasa? —Busque a los chicos. Tenemos que salir de la casa. —¡Auguste no está! —Ya sé. Lo vimos salir y preferimos quedarnos y sacarlos a usted y a los chicos. Nadine miró a los hombres que acompañaban a Colosimo. El parecido no era suficiente para que fueran parientes, pero tenían un aire en común... Paisanos del mismo lugar. Colosimo la tomó del brazo y la llevó escaleras arriba. —Vamos, signora. No tenemos mucho tiempo. Por favor. Es por el bien suyo y de los chicos. Corrieron, ella con Isabelle, y Calogero llevando de la mano a Antonin, hasta el garaje de la casa, donde esperaba un automóvil igual al de Auguste. —Suban. Agáchense en el piso del auto hasta que yo les avise. —Calogero, ¿qué pasa? —Los muchachos se quedan aquí. Yo la llevo a un lugar seguro. Después de cinco minutos de carrera, el hombre les dijo que podían levantarse. Les llevó sólo cinco minutos más llegar a la casa del comisario SaintClaire, que esperaba nervioso en la puerta. —¡Papá! — Entren. Rápido. Dejen los besos para después. Gracias —el viejo ex comisario le dio la mano a Colosimo. —Somos de la familia. No tiene nada que agradecer. —Colosimo saludó respetuosamente a SaintClaire. Nadine lo miró con ojos llenos de miedo. —Quédese tranquila. A Augusto no le ocurrirá nada. Nosotros nos ocupamos. 258 Mientras su padre cerraba la puerta, Nadine oyó el chirrido de los neumáticos del otro automóvil. QUAI DES ORFÈVRES. —¿Adónde vamos? —preguntó Odette después de unos minutos. Marcel la había sentado en el auto y sujetado con el cinturón de seguridad, como a una criatura. Con el rabillo del ojo vio que ella lloraba en silencio. Le pasó el brazo por los hombros y le acarició la cara. Él tampoco podía hablar. Ella no resistió su abrazo. Marcel sintió que el pecho le reventaba de dolor. —¿A dónde vamos? —insistió ella, con vocecita entrecortada. —A la Brigada. Donde puedas estar segura. La soltó momentáneamente para tomar el volante y virar en un semáforo. —¡No! ¡Van a matar a mi familia! —Odette, tu hermano me dio la orden y nunca estuve más de acuerdo. —¡Van a matar a mi familia! El semáforo cambió a rojo. En un segundo, Odette se soltó el cinturón y abrió la puerta, tratando de saltar del auto pero él fue más rápido: la tomó del brazo y tiró de ella hacia adentro. —¡No! —Odette se debatió con furia. —No vas a ninguna parte. —Le esposó la muñeca izquierda a la derecha de él. —Ahora hagamos lo posible por no matarnos, — y arrancó a toda velocidad. —¡Te odio! —Ya lo sé. Frenaron ruidosamente en la entrada del edificio y el suboficial de guardia corrió hasta el auto con la mano en la cartuchera. Marcel sacó a Odette todavía esposada a su muñeca, escandalizando al sargento Perrin. —¿Quién está arriba? —¡Foulquie! ¡Anda por el segundo piso, teniente! —gritó Perrin mientras Marcel arrastraba a Odette por las escaleras de la Brigada. Maldita caprichosa. No, por Dios. Está desesperada, igual que yo. Quería abrazarla, besarla, jurarle que nada le pasaría a su familia, que todo saldría bien. —¡Foulquie! El sargento se puso de pie de un salto, enarcando una ceja ante la escena. Marcel abrió las esposas, tomó a Odette por los hombros y la sentó frente a 259 un escritorio. —Por favor…¡POR FAVOR! Quiero que te quedes acá. ¡Foulquie, que no salga del edificio! Si es necesario, métala en un calabozo. Voy a la casa de Massarino. Se inclinó hacia ella y la besó en la frente. Luego lo pensó mejor y la abrazó y besó apasionadamente. —Voy a buscar a tu hermano. No te muevas de este escritorio. Dame tu palabra. Ella asintió con un gesto. La besó otra vez y salió. 60 PARÍS, QUAI DES ORFÈVRES. LUNES POR LA NOCHE. Foulquie se acercó en silencio. —Capitán, su... cuñada está en casa de su padre, con los niños. El comisario SaintClaire acaba de avisar. Gracias al Cielo. —¿Cómo llegaron...? El sargento se encogió de hombros. Mi hermano… Marcel... Tengo tanto miedo. —¿Quiere un café? —le preguntó Foulquie. —Por favor —murmuró ella. Mientras el sargento salía, Odette enterró la cara entre las manos. Por primera vez en años se puso a rezar. Oyó pasos. Foulquie con el café... Un uniformado se paró detrás de ella y la levantó de un brazo. —¡Qué...! —mientras el hombre le esposaba las manos a la espalda. —Órdenes, señora. — ¡No hace falta! No conozco esa voz. — ¿Dónde está Foulquié? Sin molestarse en responder, el tipo la sacó a empujones hasta la escalera. Tirado en el rellano había un cuerpo boca abajo en medio de un charco oscuro. — ¿Qué hace? ¿Quién…! La boca de una pistola se le enterró en las costillas. El arma quedaba oculta entre el tipo y ella. —Un solo movimiento de más y masacro a los que se nos crucen —le 260 susurró al oído.—Vamos a salir con calma y sin escándalo. Mientras bajaban las escaleras, Odette espió el reflejo del tipo en el vidrio de una puerta Alto, de contextura fuerte, rubio, facciones un poco abotargadas pero atractivas. La sujetaba con mano de hierro. Hablaba un francés sin guturalidades ni acentos. Extranjero pero no europeo. Ni norteamericano. Dios, es él. El estómago le dio un vuelco; le temblaron las piernas y trastabilló. El hombre la sostuvo con una facilidad increíble. — Ni se te ocurra llamar la atención— el cañón le lastimaba el costado. Salieron al patio central casi vacío salvo algún oficial que cruzaba a la carrera por el frío. Apenas se saludaron. El hombre la metió en un patrullero estacionado frente al acceso a las escaleras de la Brigada. Odette no recordaba que hubiera autos en el patio interior esa noche. La sentó y la sujetó con el cinturón de seguridad. Se caló la gorra, se sentó al volante y dejó el arma entre las piernas. Encendió las luces y la sirena y salieron del edificio. Entre las sombras del interior del vehículo y la visera, no se le veía la cara. El puesto de guardia estaba vacío. ¡No puede ser! ¿Dónde está Perrin? La sirena se apagó apenas cruzaron el puente. A unas cuadras, el hombre detuvo el patrullero detrás de un sedán oscuro, la amordazó con cinta adhesiva y la arrastró fuera del auto. El frío le cortó la respiración. Con la habilidad propia del entrenamiento, el tipo le dio detrás de la rodilla un golpe ligero que la hizo trastabillar lo suficiente como para que él le tomara la cabeza y se la bajara y la sentara en el asiento del acompañante del sedán, en un solo movimiento. Le ajustó el cinturón de seguridad, cerró la puerta y se sentó al volante. Antes de arrancar, reclinó el asiento para sacarla de la vista desde la ventanilla. Comprobó el ajuste del cinturón y se pusieron otra vez en marcha. Sobre la guantera había una Motorola sintonizada con la frecuencia de la policía. Mirando el reloj de pulsera, él dijo: —Las once y media. En media hora nos encontramos con los muchachos en el Bois de Boulogne. Van a llevar a tu hermano. La miró de reojo mientras conducía consultando un plano de la ciudad. —Pensé que iba a tener que servir a una vaca vieja y me encuentro con una yegua que está para seguir corriendo. Con la otra mano en el volante, le recorrió el cuerpo. Ella trató de apartarse. Él le levantó la pollera con la punta del arma. —Mirá qué lindo el encaje. Todas las francesas son putas. Odette no entendía todo lo que él decía pero se lo imaginó muy bien. “Puta” 261 suena igual en varios idiomas. Sintió, impotente, cómo las lágrimas de rabia le rodaban por la cara. No quería llorar delante de ese hijo de puta. El tipo siguió hablando mientras conducía y le metía la mano entre las piernas, buscando el borde del calzón de encaje. Cuando ella se resistió, un violento empujón le sacudió la sien contra el parante del auto. — No, muñeca. Acá mando yo— la miró amenazador mientras le volvía bruscamente la cabeza agarrándola del pelo. La Motorola zumbaba mensajes anodinos: robos, accidentes de tránsito. Una medianoche tranquila de invierno. Odette alimentaba la esperanza de que alguien hubiera notado la falta del patrullero. ¿Y Perrin? ¿Y Foulquie? Lo que se oía por la radio tenía que ser casi incomprensible para el hombre, que la apagó de un manotazo. —Hablan más atravesado que la puta que los parió. Parece que lo de tu hermanito todavía no saltó. Queremos que disfrute del show como lo disfrutó con la mujer. A estas horas deben de haber terminado con ella y los chicos. Mis muchachos saben divertirse. No con tu hermano, ¿eh? Él tiene que venir entero. Entonces, el animal no sabía que Nadine no estaba en la casa. Gracias, Dios mío. Quién sabe si Marcel pudo llegar a tiempo. El tipo volvió a hablar en francés. —Así que ésta es la capitán Marceau. La puta más cara del mundo. Nos costaste fortunas. Millones de dólares perdidos porque querías vengar la muerte de tu macho. No lo puedo creer. Un cana de mierda. Y la puta de la mujer que busca venganza trece años después. ¡Como el puto conde de Montecristo, ja! Me las vas a pagar, muñeca. Aunque sea lo último que haga, vas a sufrir hasta el último segundo de lo que te queda de vida. Las luces del alumbrado público pasaban cada vez más rápido. El hombre le manoteó la camisa para desabrochársela y recorrió los contornos del corpiño. Odette tuvo un escalofrío de asco y miedo cuando la mano le bajó el encaje. Cerró los ojos para no verlo humillarle cada lugar del cuerpo donde la tocaba. —¿Estás llorando de miedo o de rabia? Quiero verte llorar de miedo. Tuve una muñequita así, chiquita. Más joven, una pendeja. Después de que la quebré fue como seda. Al final tuve que trasladarla. Órdenes. Ella intuyó el significado de las palabras y la desesperación le trepó por las entrañas. En el bosque se detuvieron en uno de los caminos laterales. Él miró el plano 262 y asintió. Le soltó el cinturón de seguridad y reclinó totalmente el asiento. Se acomodó entre sus piernas, sacó una navaja del bolsillo y tuvo que hacer un esfuerzo para cortarle la ropa interior. —Todavía te resistís, putita... Le pasó la navaja a un milímetro de la cara y siguió bajando por el cuello, cada vez más cerca. Un hilo de sangre brotó del nacimiento del pecho izquierdo antes de que ella pudiera sentir el corte. El instinto y el miedo le hicieron contener la respiración para apartar el cuerpo de la hoja que le recorría el esternón y el estómago en una caricia mortífera. Gotitas como perlas diminutas le brotaron del rastro terrible. El hombre dejó la navaja en el otro asiento al tiempo que la sujetaba por el cuello, ahogándola con el apretón. El esfuerzo por respirar hizo que los bordes de los tajos se abrieran apenas y sangraran con un dolor intolerable. La cinta adhesiva le enmudeció el grito en la boca. La mano de él subió para sostenerle la cara, y el pulgar le arrastró una lágrima. Un instante después la rodilla del tipo se le enterró súbita y violenta entre las piernas. El golpe la paralizó y la dejó sin aire otra vez. Cuando logró inspirar, el dolor casi la desmayó. Cerró los ojos para controlar la náusea y arqueó el torso, acercándose involuntariamente a él en un esfuerzo por tratar de llenar los pulmones. Sintió que una mano le estrangulaba el gemido en la garganta mientras la otra la recorría en una caricia obscena, pero en lo único en que pudo pensar fue en tratar de seguir respirando. Un acceso de tos ahogada le llenó los ojos de lágrimas y le retorció el cuerpo. Abrió los ojos en el momento en que él miraba el reloj y encendía un cigarrillo. No pudo controlar otro espasmo de horror cuando la mano que lo sostenía la recorrió. Lo vio sonreír mientras fumaba para avivar la brasa, y el brillo rojizo le iluminó los ojos cruelmente azules. Inclinándose sobre ella murmuró: —Diez minutos. En diez minutos podemos hacer muchas cosas. ***** Witowlski corría por el patio central escapándole al frío cuando se cruzó con Marceau, seguida de un suboficial. La saludó cortésmente. Esa mujer entendía su trabajo. —Buenas noches, capitán. Ella le clavó los ojos. 263 —Buenas noches, Vasili —lo saludó Marceau. El suboficial ni lo miró. ¿Vasili? Witowlski pensó que era extraño. Aunque más extraño era que no hubiera nadie en el puesto de guardia de la entrada. Un quejido le llamó la atención. Siguió el sonido y encontró a Perrin con un balazo en la cabeza, semidesnudo, entre dos patrulleros. Las entrañas se le retorcieron del miedo. Witowlski cruzó el patio a la carrera y llamó al SAMU desde el primer teléfono que encontró. ¿No hay nadie en este puto lugar? Cuando corrió hasta el tercer piso, buscando a Massarino, encontró a Foulquie desangrándose en el rellano del segundo. —Avísenle a Dubois —alcanzó a decir el viejo mientras lo subían a la camilla. El pánico le dio ganas de vomitar. ¿Dónde mierda encuentro a Dubois? PARÍS, XVI° ARRONDISSEMENT. LUNES POR LA NOCHE Auguste estaba a unas cuadras de su casa cuando un automóvil se le cruzó delante. Clavó los frenos con un insulto y se bajó sacando el arma de la cartuchera. —¡Comisario! Inspiró angustiado y bajó la pistola. —¡Dubois! ¡Casi lo mato! —¡Vamos a su casa! —¿Dónde está Odette? —La dejé en la Brigada, con Foulquie. Me juró que no se movería de allí. Volvieron a los autos y se detuvieron cerca de la casa en silencio. Frente a la puerta había un patrullero con las luces apagadas. Había gente dentro. Se acercaron, armas en mano, para encontrar a los dos hombres de la Brigada asesinados a balazos. Auguste sintió que se le detenía el corazón. Nadine. Mis hijos. Dubois lo arrinconó contra la pared —¡No! ¿La casa no tiene otra entrada? La desesperación no lo dejaba pensar. —¡Ahí adentro está mi familia! —forcejeó. —¡Tiene que haber otra forma de entrar! Dubois tenía razón. Doblaron por la calle lateral hasta la puerta de servicio. En la casa había un silencio de muerte. El pulso le retumbaba en la cabeza. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué le pasó a Nadine? Cuando irrumpieron en la cocina, el espectáculo era de horror. En una de las sillas había un hombre herido en una pierna; se le veía la rodilla ensangrentada. 264 Dos tipos lo estaban golpeando duramente. Un tercer hombre se ponía de pie, al lado de un cuerpo retorcido en forma extraña. Por la otra puerta podía verse otro cadáver, al pie de la escalera. Los tres giraron, apuntándoles. PARÍS, BOIS DE BOULOGNE. LUNES POR LA NOCHE —Ahí están. Demasiado puntuales, carajo. Vamos. Lo mejor para el final, — la arrastró fuera del auto. Un vehículo se detuvo a diez metros de ellos. Tres hombres bajaron y uno quedó adentro. En la penumbra del bosque, Odette entrevió que el primero tenía la camisa desabrochada y con manchas oscuras. Llevaba las manos detrás de la nuca. El que venía detrás lo empujó, obligándolo a ponerse de rodillas. A pesar de las lágrimas que le nublaban la vista, reconoció a Auguste. Mi hermano no. A él no, por Dios. Los sollozos se le estrangularon en la garganta, sacudiéndole el pecho. Entonces Marcel está muerto. Mi amor. ¿Qué les hice a todos? Las piernas no le respondieron y el hombre tuvo que sostenerla para llevarla hacia el otro auto. El viento le hizo flamear la camisa contra la piel desnuda, pegando la tela sobre las quemaduras y erizándola de frío. Sintió la punta de la pistola enterrársele en el cuello, debajo de la mandíbula. Las esposas le laceraban las muñecas, pero había superado ese umbral de dolor. —¡Massarino! ¿Te gustó lo de tu mujer? ¡Ahora vas a disfrutarlo con tu hermana! El hombre la levantó, la arrojó como si fuera una muñeca sobre el capó del auto en que habían llevado a Auguste y le arrancó la cinta adhesiva de un tirón. —Quiero que tu hermano te escuche. Señor, quiero morirme ahora. Lo último que sintió fue que la tomaba por los tobillos atrayéndola hacia él, al tiempo que le separaba las piernas. 61 PARÍS, BOIS DE BOULOGNE. LUNES, ÚLTIMAS HORAS DE LA NOCHE Auguste miró alucinado cómo el hombre arrastraba a Odette hasta ellos. En el nombre del Cielo, ¿qué le hizo ese hijo de puta? Se le saltaron las lágrimas mientras se ahogaba de coraje. Una mano en el hombro lo empujó hacia abajo y se arrodilló. El cuerpo de Odette rebotó contra el capó; cuando el tipo se acomodó 265 delante de ella y la atrajo hasta su entrepierna, ella no reaccionó. Dios mío, qué pasa. El hombre lo miró con una sonrisa feroz y mientras tiraba el arma al suelo y se desabrochaba la bragueta, le gritó: —¡Sólo para tus ojos, Massarino! En las sombras, la presión de una rodilla en la espalda lo hizo tirarse al suelo. Oyó los disparos desde atrás y rodó a un lado al tiempo que gatillaba su propia arma, aunque el hombre ya se retorcía espasmódicamente y la sangre le salpicaba la cara. Los disparos siguieron cuando el tipo ya no era más que un bulto en el suelo. Dubois, ahora de pie junto al cuerpo del otro, le vaciaba el cargador con rabia. Se incorporó con agilidad mientras el hombre de Varza sacaba del auto al herido en la rodilla, todavía amordazado. Sin pensarlo dos veces, le puso la pistola en la frente y tiró del gatillo. Al volverse, Dubois estaba de rodillas sosteniendo a Odette, mientras lloraba como una criatura. Con el corazón en la boca vio que su hermana no se movía. Caminó hasta ellos como en un mar de brea. No, Cisne, no. Las sirenas de ambulancias y patrulleros aullaban por el bosque. 62 PARÍS. MARTES, PRIMERAS HORAS DE LA MADRUGADA —Por favor, entren y hablen con ella. El residente se asomó desde la habitación a la vez que le hacía lugar a la enfermera para que saliera. Auguste, sentado con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, lo miró con cansancio. En dos pasos, Marcel estuvo encima del médico. —Cinco minutos. Y sean convincentes. —¿Respecto de qué? —preguntó Auguste. —Respecto de que están vivos. Marcel y Auguste se miraron sorprendidos. —Esta mujer es terca como una mula. Necesita el sedante, así que hablen con ella. —Y en un aparte a Auguste: —Después quiero hablar con usted. Marcel alcanzó a oír, y el corazón se le subió a la boca. ***** —Ciao, lucertola —susurró Auguste mientras le revolvía el pelo. Estaba pálida como las sábanas, tanto que se le encogió el pecho. 266 —Scugnizzo, —ella sonrió mientras él le acariciaba la cara. —¿Estás bien? ¿Qué pasó? —Magnífico. —Obvió la segunda pregunta. No iba a llorar como un idiota. Ella le tomó la mano y se la besó, reteniéndola contra su cara. Tenía las muñecas vendadas, el cuello lleno de hematomas. Sí, iba a llorar. —Nadine estaba con tu suegro... —Ya lo sé. Están todos bien. —¿Quién...? —No tuvo fuerzas para completar la frase. Está mareada por los calmantes, pensó. —Calogero y la gente de Varza. —Gracias a Dios. —¿ Y Perrin? —Se salvó por un pelo. ¿Vas a preguntar por toda la Brigada? Los ojos de Odette se volvieron vidriosos. —¿...Marcel? La besó en la frente. —Está esperando para verte. A ella se le iluminó tanto la cara que Auguste sintió una punzada de celos. Le hizo señas al teniente para que se acercara. Marcel se sentó en la cama y al estrujarla en un abrazo ella gimió. —Parece que cada vez que te toco, te lastimo —murmuró, compungido. —Me... estoy acostumbrando, Ranxerox... —Estiró la mano y le acomodó el cabello. Marcel la besó antes de soltarla con cuidado, recostándola otra vez. Auguste salió mientras su hermana insistía en preguntar qué había pasado. ***** La besó otra vez en silencio. Odette cerró los ojos entre agotada y feliz pero cuando frunció la frente y gimió de dolor, Marcel sintió que una tenaza le estrujaba los intestinos. Nunca más lejos de mí, ¿entendiste? Te voy a pisar los talones como un perro. Tu Gran Danés. Una walkiria embutida en uniforme de enfermera entró con una bandeja estéril y una jeringa. Lo apartó con soltura y mientras le ataba el brazo a Odette para inyectarla, dijo: —¿Estamos más tranquilas? ¿Le hacemos caso al doctor? —Jawohl, mein Führer. Marcel sonrió al oírla. No perdiste el humor. Los ojos se le nublaron. —Muy graciosa. —La enfermera hizo un gesto severo. Antes de que terminara de acomodarle las sábanas, Odette estaba dormida. Se volvió hacia 267 él. —Afuera. —No le costó demasiado esfuerzo sacarlo de la habitación. En el pasillo, Auguste escuchaba al médico con la mandíbula encajada y las manos en los bolsillos del pantalón. Al oír la puerta, le echó un vistazo rápido. —Vamos a tomar un café. No le digamos nada de Foulquie todavía —con un gesto de la cabeza hacia la habitación—. Le tenía mucho afecto al viejo. Marcel lo interrogó con la mirada llena de angustia. Auguste le apretó el hombro. —Gracias al Cielo, ese animal no tuvo demasiado tiempo. Va a estar bien. — el comisario sacudió la cabeza como si se convenciera a sí mismo — Va a estar bien. Vamos. — Y lo arrastró hacia el ascensor. ***** Se sentaron en silencio en el bar del hospital. Marcel observó las manchitas de sangre en la manga de su camisa y en una de las perneras del pantalón. Ni siquiera había ido a su casa a cambiarse de ropa. Sacó un Gauloise y le tembló la mano al encenderlo. Un hombre se les acercó. Era uno de los que habían encontrado en la casa del comisario. —Augusto... —Calogero.. —el comisario le hizo lugar. —¿Cómo está? —con tono preocupado. —Duerme. Va a estar bien —respondió Auguste. —Le fallé. Nunca me lo voy a perdonar. Si Mario me estrangula, tiene todo el derecho. Envié a Filippo a su casa. Encontró a un tipo y me quedé tranquilo. Nunca pensé que... — el hombre tenía los ojos vidriosos. —Nadie pensó que ese monstruo los seguiría hasta la Brigada, —Auguste se mordió el labio. —Virgen Santa, no podía creerlo. Menos mal que ese, Wi... Wik... —Witowlski —murmuró Marcel—. Yo la dejé en la Brigada. Si me hubiera quedado... —Golpeó la mesa sin darse cuenta, y las tazas tintinearon. Apretó las mandíbulas para tratar de aguantar las lágrimas. Auguste le tomó el brazo en un gesto de consuelo y se quedaron en silencio otra vez, bebiendo café. —Hay algo... que nunca te dije, Augusto. —Calogero miró alternadamente a los dos y continuó en italiano. —Es... historia antigua, pero... siempre me pesó en el corazón. Auguste lo miró con ojos llenos de premonición. Marcel se acomodó para 268 escuchar, y Calogero comprendió que él entendía lo que estaba diciendo —Cuando... cuidaba... a Jean-Luc... Él... quería que ella lo dejara... La quería con locura... y cuando comenzamos con la morfina... —Ya lo sé. Odette se enteró. —Auguste le tomó el brazo. —Ella después le daba... otra cosa. —Miró a Marcel con prevención. —Al principio la conseguía ella, no me preguntes de dónde, y cuando me enteré, yo salí a buscarla. No quería que se arriesgara de esa forma. Entonces él vio la oportunidad... Estuvo lúcido hasta el final. Auguste lloraba en silencio, con la mirada baja. Calogero siguió casi sin voz. —Me lo había pedido tantas veces... que lo arreglé... Le cambié la dosis por cloruro de potasio. Tal como estaba, no hizo falta demasiado... Él lo sabía, te lo juro. Lo vi sonreír cuando ella... Yo no soportaba más verlos sufrir. Auguste abrazó al otro en silencio durante un largo rato. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. Colosimo suspiró. —Me siento mejor ahora que te lo dije. ¿Podrás...? —Con toda el alma —respondió Auguste, ronco de emoción. Colosimo se puso de pie. —Me vuelvo al mediodía. Cuídenla. En casa van a matarme si le pasa algo más. —Le tendió la mano a Marcel y abrazó y besó a Auguste. —Calogero, ni una palabra a los viejos. —¿Quién te creíste que llamó a Mario? Fue tu madre. No te preocupes; no pienso decirles lo que pasó. —Está bien... ¿El tipo que encontraron en casa de mi hermana? —Pudriéndose en el Sena. Obvio. Colosimo se encogió de hombros. —Tendrán que reparar la puerta. Lo arreglamos para que pareciera un intento de robo. Arrivederci. —Arrivederci. Se quedaron solos. Después de un rato, Marcel levantó la vista hacia Auguste. —Quiero saber. Auguste lo miró y asintió. —Es una historia larga. —Tenemos tiempo. 269 63 PARÍS, CUATRO DÍAS DESPUÉS —Así que decidió renunciar. Se volvió, sorprendida. Estaba terminando de vestirse, de pie al lado de la cama. Fraulein Hitler le había dicho —le había ordenado— que se sentara para hacerlo, pero ella se sentía bien, sin mareos. Me dieron tantas mierdas que no podía ni levantarme para ir sola al baño, carajo. —Le hice una pregunta, Marceau —restalló otra vez Michelon. La comisario estaba pálida. —Sí. Me voy a retirar. Las manos le temblaban inocultablemente mientras se abrochaba los puños de la camisa. Encajó los dientes para frenar el nudo en la garganta. —¿Puedo saber por qué? —Motivos personales. —Todavía soy su superior. Esa respuesta no es satisfactoria. —La comisario tomó una silla y la empujó para que se sentase. —Quiero escuchar sus razones, que espero sean muy válidas. Michelon se detuvo entre la cama y ella y se cruzó de brazos sin quitarle los ojos de encima. —Yo... soy responsable de la muerte de mucha gente. No protegí como debía a Marguerite, sabiendo que esta gente estaba detrás de nosotros... Si no hubiera regresado a la Brigada, Foulquie y los hombres que enviaron a la casa de mi hermano, estarían vivos... No cumplí con parte esencial de mi deber como oficial. No puedo continuar. No tengo derecho. —¿A qué no tiene derecho? ¿A seguir viva cuando ellos murieron, o a haber sobrevivido a Jean-Luc? ¿Ya consumó su venganza y desecha estos años como una cáscara vieja? ¿O no logró el objetivo propuesto de que le ahorraran el trabajo de pegarse un tiro? Se quedó sin aliento: era la primera vez que oía gritar a Michelon. —¿Se cree que no la observé todo este tiempo? ¿Se cree que no sé cómo pasó todos estos años arriesgándose, sin que le importara nada, como si buscara cruzarse en el camino de algún loco que le metiera una bala en el cuerpo de una vez por todas? ¿Por quién me toma? No es la primera vez que uno de mis oficiales tiene tendencias suicidas, ¡pero nunca fueron tan obvios! —¿Qué está diciendo...? —se puso de pie y se tambaleó, pero no volvió a sentarse. 270 —La verdad. La verdad con la que nunca se atrevió a enfrentarse. Todo este tiempo buscando vengarse, como una cría caprichosa a la que le quitaron algo, sin mirar a quién le hacía daño con su obsesión. Sin preocuparse por la gente que la amaba. Porque los que tenían la desgracia de amarla y estar vivos sufrían, ¿lo sabía? No, porque usted se ocupaba nada más que de su propio dolor. Eligió su calvario pero arrastró a los demás con usted. Los vivos no importaban. “Bastante suerte tienen. No me interesan. Jean-Luc está muerto. Yo estoy muerta”. Se equivocó, Marceau. Usted estuvo viva siempre. Tan viva que hubo gente que la amó y sufrió por callarse ese sentimiento. Pero es una mujer muy afortunada, porque todavía hay gente que la ama. Y usted es cruel como un chico, porque los rechaza. Odia a todo, a todos, se odia usted misma, no se puede perdonar y como no puede, decidió no perdonar a nadie. Nunca más. Michelon hizo una pausa para recobrar el aliento y siguió fustigándola con saña. —¿Sabe que el hombre que está ahí afuera mató por usted? Odette boqueó: el corazón no le cabía en el pecho. Michelon no se detuvo. —No importa que el tipo fuera la última escoria del universo. Usted es muy consciente de eso: un policía no debe disparar a matar salvo que corra verdadero riesgo su vida o la de otros. Usted misma respetó siempre esa ley. Podría haberle metido un tiro en la cabeza a Savatier, podría haber matado a Beaumont sin que nadie se lo hubiera reprochado; podría haber rematado a esa bestia de D’Ors. Pero es muy buena oficial. Nunca haría una cosa así. Sin embargo, Dubois le vació el cargador a un hombre desarmado. Por usted. Las lágrimas le rodaron sin que se diera cuenta. —¿Qué le pasa? ¿Baja la guardia nada más que cuando cree que ya no hay salida? ¿Puede admitir que es capaz de sentir algo por alguien sólo si se está muriendo o bajo los efectos de un sedante? Odette se sentó porque las piernas no la sostenían. Michelon no le tuvo piedad. —¿Cuándo piensa madurar? ¿Dejar atrás de una vez todas las corazas y salir a enfrentar la vida como la adulta que se supone que es? Quizá yo también esté equivocada. Quizá nunca dejó de ser la mocosa de veinte años, enamorada de un sueño que terminó dolorosamente. Pero un sueño. Afuera de esta habitación la espera la realidad de todos los días. La calle, llena de hijos de puta y de gente normal, como en cualquier otra parte. Si piensa salir de este lugar —y no se refería al hospital—, crezca. Admita que también 271 usted puede equivocarse. Que no es ni omnipotente ni responsable de todo lo que ocurre a su alrededor, sino en la medida de sus posibilidades, como mujer y como oficial de policía, que, estoy segura, es lo que mejor sabe hacer. Aprenda a dejarse amar otra vez, no ya por su familia, que la quiso incondicionalmente aun cuando usted no dejaba de castigarlos con su actitud, sino por los que la aman por lo que creen que es: una mujer. Demuéstrese que puede serlo por completo. Odette abrió la boca para replicar, pero la otra, sujetándola por los hombros, no la dejó. —Amó como una criatura, tomando lo que le ofrecían generosamente. No dudo de que haya amado mucho y con desesperación. Yo también tuve veinte años. Ahora aprenda a amar como una mujer, viendo las cosas como son en realidad y no como las quiere ver, y ofreciéndose tan generosamente como recibió. Acepte sus propias debilidades y las de los demás. Sólo los sueños son perfectos. La realidad es inmunda. Lo único que nos ayuda a sobrevivirla es poder dar algo de nosotros mismos cada día a los demás. Dar no significa morir por los demás; significa vivir para entregarse, equivocarse y aprender de los errores, aceptarse y aceptar a los demás tal como son, con lo que traen para ofrecernos. Michelon estaba tan agotada como ella. La soltó y giró hacia la puerta, sin esperar que le respondiera. —Madame... Los ojos de Michelon ya no eran de hielo, sino un mar tormentoso por las emociones que los barrían. —Por favor... perdóneme... Estuve tan equivocada... tanto tiempo. Se abrazaron y lloraron juntas un rato muy largo. ***** El piso parecía más vacío que de costumbre. El aire olía al antiséptico que dejan las empresas de limpieza. Marcel no le había preguntado a Auguste detalles acerca del sujeto que Colosimo y sus muchachos habían encontrado. Prefería no saber si al tipo lo habían liquidado ahí, aunque imaginaba que por prudencia no lo habían hecho. Después de todo, eran profesionales. —¿Cómo estás? —Mareada... La sentó en la cama y comenzó a quitarle la ropa. Hubiera querido besarle cada marca, pero se contuvo y se limitó a darle un beso en la frente. 272 —¿Dónde hay un camisón? —No tengo. No uso. En otras circunstancias, le hubiera hecho el amor allí mismo. Ahora era mucho más fuerte su necesidad de protegerla y llenarla de ternura. La acostó como a un bebé y la arropó con el edredón. —Quiero café. —No empieces a dar órdenes, —sonrió mientras la besaba. —No es una orden. Por favor, quiero café. ¿Tenía los ojos llenos de lágrimas o a él le pareció? Cuando Marcel volvió con las tazas, la fotografía ya no estaba sobre la mesita de noche. Tomaron el café sentados en la cama, ella envuelta en las sábanas, acurrucada bajo su brazo. Te amo. Por qué me sentiré tan estúpido, tan feliz, tan miserable, todo a la vez. Te amo. —Voy a dormir en el cuarto de huéspedes. No quiero dejarte sola. Ella negó con la cabeza, levantó la cara y lo besó. —Acá conmigo. Por favor. La abrazó en silencio hasta que se quedó dormida. ***** —Fuiste muy dura con ella, Claude. —¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Dejarla ir y perder a una de mis mejores oficiales? ¿Verla destruirse otro poco cada día y lastimarlo a él por no admitir lo que le pasaba? —También te preocupa él... Es lo suficientemente grande para resolver sus problemas solo. —No seas así... —Ella siempre te importó mucho. Tu enfant terrible favorita. Laure se volvió en la cama, dándole la espalda. —Laure, Laure, en el nombre de Dios, ¿qué estás pensando? ¿No habrías hecho lo mismo en mi lugar? —La otra asintió a regañadientes. La abrazó cariñosamente. —Yo no necesito que me digan a quién. Lo sé perfectamente: te amo. —Nunca me lo dijiste... así. —Sus ojos verdes se volvieron brillantes. —No quiero perder más tiempo, entonces. Te amo, te amo, te amo. Se hicieron el amor hasta quedar exhaustas, y se durmieron. 273 64 PARÍS, DOS SEMANAS MÁS TARDE La puerta. Son las seis de la mañana. No puede ser... Sí, están llamando a la puerta. ¿Marcel? No, para qué, si tiene el código de acceso. Además, la audiencia es a las diez. Se equivocaron de piso. Otra vez. Ya voy, carajo. Terminó de ajustarse la bata frente a la puerta. La voz de Nazaire, el portero de la noche, le informó por el intercomunicador que había un envío para ella. —Nazaire, ¿no pueden volver más tarde? —Qué locura. ¿A esta hora? —Es que... esperan su respuesta, señora. Abrió y vio al azorado portero que sostenía un espléndido ramo de rosas de color borravino, magníficas, casi negras de tan oscuras. Mis favoritas. Más un ejemplar de Le Monde. —Usted disculpe, señora, pero acaban de traerlas y están esperando su contestación. —¿Quién? Yo estoy dormida y alguien me hace bromas pesadas. No. Demasiado caro como para ser una broma. Un presentimiento le estrujó el estómago. —El... el señor de la limusina. Abajo ¿Dónde, si no? Se abstuvo de preguntar. Los porteros son insensibles al sarcasmo. Contó las rosas: veintitrés. Todo un caballero. Buscó la nota... porque debía haber una. Una tarjeta blanca, de papel elegantísimo, qué menos, sin identificación, escrita a mano con una caligrafía firme y decidida. Muy masculina. Alguien importante, por cómo dibuja las mayúsculas. Acostumbrado a dar órdenes y que no se le discuta. Leyó el texto, con la boca seca. “Felicitaciones, señora comisario. Sabe ganar. Yo también ¿Aprendió a perder, lo mismo que yo?” —Señora —interrumpió el portero, que hacía esfuerzos por espiar la tarjeta—. El señor de la limusina dice... dice que cuando llegue el teniente Dubois y le pregunte por las flores, le diga que las mandó la Brigada para felicitarla por el ascenso. Las rodillas se le aflojaron durante un latido de corazón. —¿Quién es el teniente Dubois? —Nazaire estaba ávido de noticias. 274 —Un amigo. —Señora... ¿va a enviar una respuesta? ¿Cuánta propina le dieron, Nazaire? —Sí... Un momento. Tomó una tarjeta personal y un sobre y escribió la respuesta que le reclamaban. Iba hacia la puerta cuando lo pensó mejor y, tomando una de las flores, la entregó junto con el sobre al portero. —Por favor, Nazaire, entregue el sobre y la rosa al caballero que está esperando. ***** Cuando salía del baño oyó entrar a Marcel. Fue hasta la cocina a preparar el café, mientras la loción para después de afeitar le cosquilleaba en la nariz y le soltaba mariposas en el pecho. —No quiero pasar otra noche lejos. — Marcel le rodeó la cintura por la espalda y le besó el cuello. —Yo tampoco, —se volvió para besarlo y abrazarlo. Fuerte, muy fuerte. Él sonrió y le levantó la cara. —Estás pálida... —Acabo de bañarme y todavía no me maquillé. —¿Y las rosas? El color es increíble... ¿Algún admirador del que tenga que encargarme? —Hizo un cómico ademán de sacar el arma que no llevaba. Decidió hacer caso del consejo. Si se ocuparon de pasarme el libreto, imagino que habrán hecho lo propio con la PJ. El pensamiento le dio vértigo —¿Por qué la violencia policial siempre en primer lugar?Las envió la Brigada. Están de lo más corteses. — Y yo parezco un incivil por no mandar nada. Lo besó sin responderle. No preguntes más. Te amo, incivil. Se sentaron en la cocina a desayunar y Marcel tomó el diario después de encender un Gauloise. —No sabía que lo recibías. —El portero debe de haberse equivocado. Cuando salgamos lo devolvemos. —¡Mierda! —La miró azorado por encima de las hojas. —¡Nohant se suicidó! "A altas horas de la noche, Didier Nohant, ex Director General de la Policía Nacional, saltó desde las ventanas del último piso del Palais de 275 Justice, cuando era trasladado para declarar por los cargos que se le habían efectuado. Al recientemente destituido funcionario se le habrían comprobado vinculaciones con organizaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico". Bebía su café con leche en silencio, cuando Marcel dejó las hojas sobre la mesa y se levantó. — Voy al baño. —¿Por qué a mi baño? —protestó Odette—. Está el de huéspedes. Tengo que maquillarme. Él la miró con esa expresión de macho de la especie que le hacía correr escalofríos de placer por la espalda, aunque ni pensara siquiera en admitirlo delante de él. Fanfarrón adorable. —Estoy marcando el territorio. Mientras lo oía silbar, buscó en el obituario hasta que encontró las líneas: “D. Nohant, amigo dilecto. Sus compañeros de tareas de la OCT lo recuerdan con afecto y elevan una plegaria en su memoria”. Llamó al diario, a la sección correspondiente. —¿Con cuánta anticipación se publican las necrológicas? —Veinticuatro horas como mínimo, señora. ¿Desea publicar? —No, está bien. Muchas gracias. Veinticuatro horas. —¿Con quién hablabas? —Con el servicio meteorológico. —¿Qué dice? —Que va a ser un día espléndido. Levantó el auricular casi antes de que dejara de sonar el primer campanillazo, con la mano húmeda de transpiración fría. Marcel la miró sorprendido. Era Auguste. —¿Te enteraste? —¿Lo de Nohant? Sí... —Increíble... Todavía le quedaba un ápice de vergüenza a ese inmoral.... —¿Quién es? —preguntó Marcel con cara de “quién mierda es”. —Mi hermano, Otelo. —Y de nuevo por el teléfono: —Auguste, tengo que vestirme... Le pasó el auricular a Marcel y los dos se quedaron charlando sobre la novedad. Auguste no sólo no sabe nada: tampoco se lo imagina. El estómago 276 comenzó a dolerle. Se llevó el Le Monde a su dormitorio, separó las necrológicas, rompió la hoja minuciosamente y arrojó los papelitos por la ventana. ***** Un ujier los acompañaba desde el Salón de Los Tapices rumbo a la escalera Murat cuando una delegación apareció en el descanso frente a la estatua de La Defensa. El hombre de alrededor de ochenta años que iba en el centro del grupo destacaba entre los otros, más que por su estatura, por el aura de poder que emanaba. A medida que ambos grupos se acercaban, Auguste siguió los ojos del hombre, que se clavaron entrecerrados en Odette. Después de un vistazo rápido y apreciativo a toda la gente de la Brigada, volvió su mirada otra vez a ella, que no le había despegado los ojos. Mientras se cruzaban, lo observó rozarse apenas la solapa izquierda con el pulgar, a la vez que inclinaba la cabeza con un esbozo de sonrisa en los labios. Ella le devolvió la sonrisa y levantó apenas el mentón, en absoluto silencio. Parecían medirse como en un lance de esgrima. No supo por qué sintió una mano helada sobre el corazón ante ese intercambio mudo. Los dos grupos habían aminorado el paso al cruzarse, y nadie pronunció una palabra. Sólo cuando se hubieron alejado lo suficiente se atrevió a tragar saliva, mientras el resto reanudaba la charla en voz baja. Oyó que detrás de él alguien comentaba lo infrecuente que era ver hoy en día a un hombre con una flor en la solapa. ***** En la escalera Murat, Michelon los abrazó uno a uno efusivamente. La ceremonia había sido sencilla y privada. Sin prensa, había exigido la Brigada. De otro modo, los “especiales” dejarían de serlo. Auguste miró a su hermana. Todavía estaba un poco pálida. Casi no había abierto la boca durante la audiencia y no había hablado desde que salieran de ella. Bajó los escalones de dos en dos para alcanzarlas a ella y a Michelon, que bajaban juntas. —¿Estás bien, Cisne? Odette le dedicó una sonrisa de Gioconda. 277 —Estoy en paz —murmuró. La abrazó contra su pecho y le besó la frente. —No más fantasmas —le dijo muy bajo. Odette asintió con la cabeza. Bajaron juntos unos escalones, mientras él esperaba que le pasara un poco más de aire por la garganta. De pronto, ella le dio un golpecito en la nariz con un dedo. —Nonno Augusto tenía razón. Vas a ser un figurone de verdad. Hoy, un cargo en el Ministerio del Interior; mañana... ¡a conquistar el mundo! —Le hizo un gesto graciosamente malévolo. Michelon se reía sin mirarlos. Voy a echar mucho de menos a Madame. Debería tomar unas clases sobre cómo sacudir a Odette tal como hace ella. —Usted no puede quejarse... comisario Marceau. ¿No estás contenta? —Supongo que debería... Aunque me suena a que me ataron a la pata de un escritorio. ¿La condecoración incluye la cadena? —y se apresuró a bajar. Así lo espero. De todo corazón, Cisne. Pero creo que conseguí una cadena mejor. Como no se encargue de tenerte bien sujeta, voy a pedirle a Michelon que lo degrade y lo transfiera a Archivos. ***** Marcel los observó mientras bajaban juntos unos escalones, el brazo derecho de Auguste rodeando los hombros de Odette. El parecido entre ambos hermanos se le hizo tan evidente que durante medio segundo tuvo una punzadita de culpabilidad. Cómo nadie se dio cuenta en tanto tiempo. Cómo yo no me di cuenta. Las mismas cejas pinceladas, los mismos rasgos delicados, tallados en él en mármol, en ella en porcelana. La chispa de comprensión en los ojos al cruzar las miradas. "Comparten algo muy íntimo, que no es el dormitorio". Claro que es íntimo. La misma sangre. Cuando pasaba a su lado, Michelon volvió a medias la cabeza y sonrió de una manera extraña, mitad comprensión, mitad complicidad. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Le devolvió una sonrisa resignada y ambos miraron en la misma dirección. —Tenga cuidado, capitán. Si se deja atrapar, difícilmente pueda resistirse. Apretó el paso para alcanzar a Odette, que se alejaba del grupo. —Me avisó tarde, Madame. ***** 278 Oustry, que ahora bajaba a la par de Michelon, le tocó el codo con el entrecejo fruncido interrogativamente mientras le señalaba con la cabeza a Dubois y Marceau. Michelon sonrió con un gesto de entendimiento que el prefecto entendió, sonriendo a su vez. Una carrera brillante. Jean-Luc estaría orgulloso de ella, igual que yo. Pobre Dubois, la que le espera. Es muy del estilo de Massarino, un poco inocente. Buenos oficiales los dos. No hay nada que hacer: las mujeres somos más retorcidas. Quién sabe si volvemos a dejarlos dirigir la Brigada. ***** Marcel corrió detrás de Odette para tomarla por los hombros y, cuando ella se sacudió el abrazo, la sujetó por la cintura. Esta vez no insistió en soltarse. Bruja caprichosa. —¿Qué? ¿No puedo intimar con un superior? —Dubois... —respondió ella, enarcando una ceja. Pero apoyó la cabeza en su brazo. Marcel aprovechó la ocasión y la besó. En público. En las puertas del Elysée y delante de la mitad de la PN. Uno a cero, viejo. Y al que se atreva a acercársele le rompo las costillas. Estrechó el abrazo y le dijo al oído: —Ese viejo verde tardó una eternidad en colgarte la medallita, haciéndose el simpático. —Ese viejo verde es tu Presidente. —Me importa una mierda. También es el tuyo. —Yo no lo voté. ¿Cuándo voy a ganar una discusión con esta mujer? EPÍLOGO PROVINCIA DE BUENOS AIRES, FINALES DE 1996 Así que la dama es policía. Me gusta. Inteligente. Atractiva. Una combinación casi fatal. Una pena que no admitamos mujeres en la Orden. Improvisan más rápido y mejor que nosotros. Parece que nos leyeran la mente. Muy peligroso. En poco tiempo las tendríamos ocupando lugares clave. Una verdadera pena, mi querida. Menos mal que usted es joven todavía, con mucha pasión en la sangre. Si tuviera veinte años más y la 279 frialdad de la edad, tendría que haberla eliminado. Así de brillante, no hubiera parado hasta llegar a la tranquera de la estancia. Por suerte para usted, prefirió seguir viva para su teniente... perdón, su capitán. Y mantenerlos vivos a él y a su familia. Una decisión muy importante, señora comisario. Una elección inteligente. Aprende rápido. Seguramente supere al maestro algún día. No espero menos de usted. —Señor... —¿Qué pasa, José? —¿No piensa hacer nada? —¿Con qué? —Con... ellos, señor. Ella, el hermano, el otro... —Nada. Son intocables. —¡Pero...! —Nos ahorraron el trabajo de limpieza, que era algo que me molestaba mucho. Por otro lado, tienen muy bien cubiertas las espaldas. Nunca nos metimos con esa gente, y no vamos a empezar ahora. —A él lo identificaron, señor... —Arreglé para que se encarguen el Ministerio de Relaciones Exteriores y el del Interior. No se preocupe más. —¡Pero esos tanos hijos de puta liquidaron a nuestra gente! — No se me vaya así de boca. Se cuidaron muy bien de eliminar a "nuestra" gente. Se ocuparon de contactos, nada más. Útiles, no se lo voy a negar, pero que habían entrado en ese jueguito perverso. Lacras morales. Capítulo cerrado. ¿Usted oyó hablar alguna vez del coste de oportunidad? Esto es más o menos parecido. Empezamos en otra parte. Llame a Londres. Quiero saber qué novedades hay. Se arrellanó en su bergère favorito y, antes de que Ortiz saliera, comentó a media voz: —Tendría que haberla visto... Orgullosa, no me bajó los ojos ni una vez. Y sabía, ¿eh?, sabía que había perdido. Una dama. Me debe mucho. No se va a olvidar, se lo aseguro. Pero tampoco me voy a cobrar... Esta vez, salimos hechos. —No entiendo, señor. Ella... ¿lo reconoció? —Digamos que me dejé reconocer. Ella también puso su granito de arena. O más bien la rosa en el ojal. Soy un anticuado. —¡Pero, por qué! —No pude evitar la tentación, viejo y todo como soy. Quería verla 280 personalmente y que ella supiera que yo estaba ahí, antes que ella y que su gente; que siempre vamos a estar un paso adelante y un escalón más arriba pero que reconozco a un gran oponente cuando me le enfrento. —Se puso melancólico sin saber por qué. — Siempre creí que las mujeres estaban para otras cosas: parir, acompañar, ser tu sombra complaciente y callada o una joya que se lleva colgada del brazo para que te envidien los obsecuentes. A ver quién lleva la hembra más linda y más estúpida. Los estúpidos somos nosotros, que creemos eso de ellas, José. Aprenda usted también, porque es una lección difícil de tragar. Debo de estar poniéndome viejo. —Usted no es viejo, señor —murmuró el otro, desviando la mirada. —Vaya a hacer esa llamada, José. Después vuelva, que tenemos que hablar de unas cuantas cosas. Los ojos de Ortiz relampaguearon de expectación. Así me gusta; orgulloso del puesto que le toca ahora. A ver cómo se porta. Mientras Ortiz salía del estudio, el viejo leyó la tarjeta por enésima vez. Caligrafía firme. Acostumbrada a tomar decisiones. “Tuve un maestro magnífico. Aprendí una lección inolvidable”, Lo que más le gustaba, sin embargo, era la postdata: “Adoro las rosas negras” Guardó la rosa seca en el sobre junto con la tarjeta y las fotos y metió todo en un compartimiento de la caja fuerte, mientras sonreía. Mi dama policía. FIN 281 282