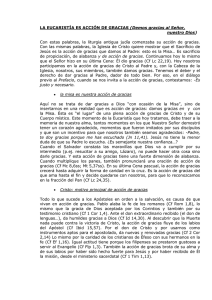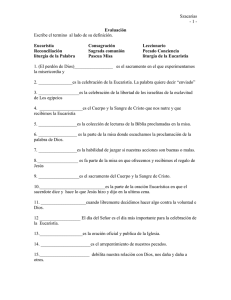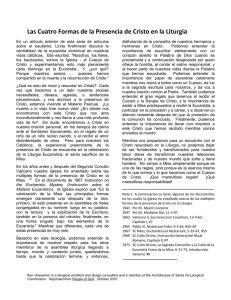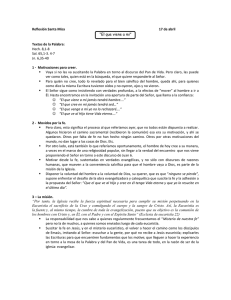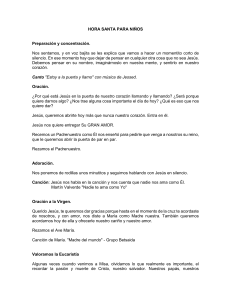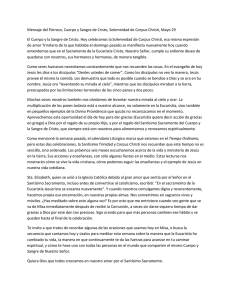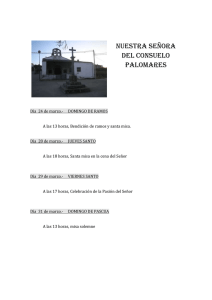«Como leones rugientes» Colección «EL POZO DE SIQUEM» 249 Carlos G. Vallés «Como leones rugientes» La Eucaristía, misión de vida Editorial SAL TERRAE Santander – 2009 Imprimatur: @ Vicente Jiménez Zamora Obispo de Santander 17-02-2009 © 2009 by Carlos González Vallés [email protected] www.carlosvalles.com Para la presente edición: © 2009 by Editorial Sal Terrae Polígono de Raos, Parcela 14-I 39600 Maliaño (Cantabria) Tfno.: 942 369 198 / Fax: 942 369 201 [email protected] / www.salterrae.es Diseño de cubierta: María Pérez-Aguilera [email protected] Con las debidas licencias: Impreso en España. Printed in Spain ISBN: 978-84-293-1815-9 Depósito Legal: Impresión y encuadernación: Grafo, S.A. Basauri (Vizcaya) 4 ÍNDICE Las cataratas de Iguazú 6 Del siglo XIV 10 Haced esto en memoria mía 17 ¿Misa o Eucaristía? 24 Del Concilio al Sínodo 33 La consigna del día 36 Afilar el hacha 41 El evangelio del Hijo Pródigo 44 El trabajo del hombre y de la mujer 48 En el pozo de Siquem 51 Santo, Santo, Santo 53 Jueves y Viernes 58 Así habla el Amén 61 Un pan, un cuerpo 65 La segunda función depende de la primera 69 5 Las cataratas de Iguazú «Perdóneme, Padre, pero me aburro en Misa». El correo electrónico tiene ventajas psicológicas y pastorales. Se pueden manifestar con toda naturalidad intimidades escondidas y debilidades embarazosas. La pantalla no se ruboriza. Ni al escribirla ni al leerla. Invita a la espontaneidad y respeta la privacidad. Tu confianza me llega instantáneamente al alma y me inspira irremediablemente a contestarte con la misma sinceridad. Me quedo un rato mirando tu frase en pantalla: «Perdóneme, Padre, pero me aburro en Misa». Respeto mucho el correo, porque respeto a quienes me escriben. No me apresuro a teclear un cumplido vulgar. Te contesto despacio. «Gracias por tu confianza, Ángela. Enhorabuena por tu honestidad. Bienvenida sea tu ayuda. Porque me ayudas a ser sincero también conmigo mismo y a vocalizar interioridades. ¿Sabes? Yo también me aburro a veces en el altar. Perdóname, como tú me dices a mí. Somos humanos, ¿no? Y lo que repetimos mucho puede llegar a valorarse poco. Ya lo ves. Pero andamos unidos en ello. Yo estaba pensando en escribir un libro sobre la Eucaristía, y tú me has dado el empujón. Ya te contaré cómo va y lo que voy a poner. Y espero leas mi libro cuando lo publique. Abrazos». Yahoo.com. No era la primera vez que otra persona me hacía encontrarme conmigo mismo en esta sinceridad sacramental. Cuento otra ocasión. Cuando visité las cataratas de Iguazú, conducía mi grupo un guía que resultó tan agradable en el trato como buen profesional en su oficio. Era ya una persona mayor, llevaba más de diez años enseñando las cataratas a turistas, según nos dijo, y lo hacía con un entusiasmo, una ilusión y un fervor que añadían su encanto personal al espectáculo sobrecogedor de las cataratas más bellas del planeta. He visto el Niágara y he visto las Cataratas Victoria, pero nada como la caída masiva, solemne, vertical de las aguas blancas entre vegetación tropical a lo largo de la frontera que marca el río Iguazú entre Argentina y Brasil. El salto «Álvar Núñez Cabeza de Vaca», su descubridor para Occidente, que las llamó «Saltos de Santa María» como único nombre digno para tanta belleza, el «Salto de Adán y Eva», «El Salto de Las Dos Hermanas» y, sobre todo, «La Garganta del Diablo», que acerca el majestuoso caer de las aguas grandes (Iguazú quiere decir «agua grande») a la mirada atónita, encantada, embrujada 6 del espectador que contempla casi al alcance de su mano la furia de las aguas en su caída geométrica sobre el abismo sin fondo. El arte de la naturaleza en la majestad de la selva. Me hizo reír el nombre de un salto: «Salto Ramírez». No muy poético, nos comentó el guía, y yo le recordé que en el tiempo que precedió a la Segunda Guerra Mundial los franceses habían construido una línea de fortificaciones a lo largo de su frontera con Alemania, que llamaron «Línea Maginot»; los alemanes contestaron solemnemente con la «Línea Sigfrido», paralela al otro lado de la frontera..., y los españoles, para no ser menos, pusimos también algunos cañones en los Pirineos apuntando a Francia por si acaso, y los llamamos «La Línea Gutiérrez», que era el nombre del ingeniero que la proyectó. También los apellidos corrientes tienen sus derechos. Nos hicimos amigos el simpático guía y yo, y al despedirnos me animé a decirle: - Le admiro por el entusiasmo con que nos ha enseñado usted las cataratas. Enhorabuena. - Digo lo que siento, señor. - Ya lo veo, pero también me ha dicho usted que lleva más de diez años enseñando día a día el mismo paisaje. - Así es. - ¿Y no le aburre eso un poco? Repetir todos los días lo mismo, por grandioso que sea el espectáculo, ¿no degenera en rutina y repetición y desgana? - Admito que a veces sí, y unos días me sale la gira mejor y otros peor, pero siempre procuro animar a los visitantes y apreciar yo mismo la suerte que tengo de contemplar todos los días esta maravilla que ustedes pagan por venir a ver y a mí me pagan por enseñarla. - Le felicito. - Y ahora permítame a mí también una pregunta. Usted me ha dicho que es sacerdote, ¿no? - Sí, lo soy. - Y usted dice misa todos los días. - Sí. - Es decir, que usted también repite más o menos las mismas oraciones cada día. Así es. ¿Y no le aburre eso? A veces sí, y no todos los días son lo mismo, pero también yo procuro animar a mis oyentes y doy gracias por mi suerte en tener este oficio. - Sí, pero yo le llevo a usted una ventaja: yo cambio de oyentes todos los días, y usted tiene siempre los mismos. Yo también le aprecio a usted, y acuérdese de las cataratas. 7 Me acordaré toda la vida. Cuando reflexioné, caí en la cuenta de que la experiencia del guía ante los turistas había sido también la mía como profesor ante los alumnos. Durante treinta años enseñé matemáticas en la universidad y tenía ante mí, en la clase, a cien muchachos y muchachas que eran la flor y nata de la juventud estudiantil. Lo pasábamos en grande. Yo preparaba bien mis clases, afilaba los teoremas, trabajaba las ecuaciones, creaba el suspense, alargaba la prueba, cuestionaba planteamientos, invitaba sugerencias, cometía errores a idea para medir la atención de mis alumnos y que me corrigieran sobre la marcha, simulaba la angustia, gastaba tizas, borraba pizarras enteras, aceleraba el desenlace, llegaba a la fórmula final al golpe de la campana de fin de clase. Sonrisas, ojos grandes, respiros de alivio, a veces hasta aplausos. Aquello era la gloria. Me decían otros profesores que no les gustaba tener clase después de la mía, porque dejaba agotados a los alumnos. Algo había de cierto. Nos divertíamos la mar. Pero, claro, ya lo adivinas. No todos los días. Matemáticas es la más encantadora asignatura del mundo, como cualquier estudiante de la materia te dirá, pero matemáticas mañana y tarde, cinco días a la semana, son muchas matemáticas. Y la misma clase dada a varias secciones y el mismo programa repetido en varios años tampoco ayudan. No hay suspense que agarre ni truco que resulte. El primero en aburrirme a veces era yo mismo. Y cuando yo me aburría, se aburrían todos. Clases monótonas, ecuaciones borrosas, equivocaciones engorrosas, pruebas inacabadas, resultados frustrados. Ahí no aguanta ni Euclides con sus triángulos. Yo me aburría. Y cuando yo me aburría, se aburrían todos, claro. Borra la pizarra y desaparece cuanto antes. Hoy salió mal la clase. Ya has entendido la parábola. Compartimos responsabilidades. Cuando el sacerdote que celebra la Eucaristía disfruta con ella, disfrutan todos los asistentes. Cuando él se apaga, se apagan todos. Si el animador no anima, se desanima el equipo. Todos queremos hacerlo bien. Pero a todos nos asalta a veces la rutina, y en nuestra debilidad podemos realizar las acciones más celestiales con la indiferencia más terrena. De entrada, no hay que asustarse. Lo importante es caer en la cuenta de la situación, y a eso puede ayudar la sinceridad de un correo electrónico que me despierta. Una vez que caemos en la cuenta, anotamos, reflexionamos, enmendamos. La observación ayuda, y la experiencia acompaña. Hay que recoger datos antes de proceder al diagnóstico. 8 Se me ocurre una idea traviesa y casi irrespetuosa, pero en el fondo consoladora, al tratar del delicado tema de nuestra atención en los actos de culto. Seguro que José y María llevaban a Jesús todos los sábados a la sinagoga desde muy pequeño, como lo llevaron al Templo de Jerusalén en cuanto llegó a la edad para ello. Y probablemente los niños judíos se aburrían en la sinagoga los sábados tanto como los niños cristianos se aburren en la iglesia los domingos. No suelen disfrutar mucho los niños de la liturgia. Tampoco era Jesús el único pequeño en la sinagoga, y ya habría gestos y guiños y risas y carreras por el suelo sagrado entre pequeños asistentes. Y quizá también se quedaba a veces Jesús dormido en brazos de su Madre mientras el rabino de turno explicaba escriturísticamente a los profetas. Cuando Jesús mismo se presentó más tarde en la sinagoga de Nazaret como maestro, cuenta san Lucas que «le entregaron el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló, leyó, lo volvió a enrollar y se lo devolvió al sacristán» (Lucas 4,17-20). Mucho rollo, que dirían los jóvenes. Es posible que Jesús, de pequeño, también se aburriera los sábados en la sinagoga. Habría que preguntárselo a su Madre. ¿Qué dijo el rabino en la sinagoga esta mañana? 9 Del siglo XIV HE asistido a una solemne concelebración. Todo muy digno y muy devoto. Al salir, le he dicho por lo bajo al compañero de al lado: «¿Te has fijado? El celebrante ha hablado todo el rato en "La bemol". Hasta el sermón». Sonrió. Sonrisa de cómplice. Porque él también lo había notado. El sacerdote que presidía la concelebración, y rezó y recitó y predicó y exhortó, lo hizo todo muy bien y muy dignamente, pero lo hizo todo el rato en La bemol. No cambió el tono. Ni una nota para arriba ni una nota para abajo. Ni un semitono. Ni que llevara diapasón. Añadí: «Además, todo el rato en corcheas». La misma separación de una sílaba a otra, de una palabra a otra, desde el principio hasta el final. Ni acelerarse por la emoción ni demorarse por la reflexión. Ni una semifusa. Ni un calderón. Compás de compasillo. La Canción del Olvido. Un amigo mío jesuita vino a Madrid desde la India, y lo llevé a ver Toledo. Visitamos juntos la catedral. Era domingo, y nos quedamos a la Misa. Hubo sermón sobre el evangelio del día, que eran tres parábolas: el tesoro escondido en el campo, la perla de gran valor y la red de peces de todas clases que había que separar. Buena exégesis. Clara doctrina. Aplicaciones prácticas. Todo muy bien. Al salir, mi amigo, que sabía bastante castellano y había seguido el sermón, me dijo: «¿Me has dicho que esta catedral se hizo en el siglo XIV? Pues ese sermón también. Pudo haberse predicado exactamente igual el día de la consagración de la catedral hace todos esos siglos, porque no había en él ni una sola referencia a nuestros tiempos, a la actualidad de hoy, a la Iglesia viva. ¡A buen sitio me has traído...!». Le consolé con unos mazapanes de Santo Tomé. Calle Santo Tomé, 3. Le encantaron. Otro venerable compañero jesuita se sentó cansino en frente de mí en la cena un día y me dijo: ¿Sabes cuántas Misas he dicho hoy, Carlos? -¿Tres? -Cinco. -¿Cinco? -Sí. Una en el convento al que voy todos los días; otra en otro convento que se había quedado sin capellán y me han llamado las monjas; otra que me pidió el padre de la misa de 12 que le supliera; otra porque he tenido que casar a una sobrina mía; y ,¡hora la misa de comunidad, que nos tocaba hoy todos juntos. En ésta ya me he quedado sentado en el último banco de la 10 capilla, porque no podía más. - Que descanses un poco, Ignacio. Yo creí entonces que había oído el límite de Misas celebradas por un mismo sacerdote en un día. Pero a los pocos días recibí un correo electrónico de alguien que se identificaba como un joven sacerdote mexicano y que me decía: «Hoy es domingo y me siento un rato a comunicarme con usted. Me va servir de descanso. Sabrá usted que hoy, domingo, he celebrado once veces la Eucaristía en once sitios diferentes. Somos pocos sacerdotes en mi diócesis y procuramos llegar a las más parroquias posibles los domingos. Pero le confieso que cansa un poco». No le pregunté si había repetido once veces la misma homilía. Respeto y delicadeza ante todo, y comprensión y cariño. Pero algo hay aquí que no encaja. Y no se trata sólo de la crisis en el número de sacerdotes y las propuestas de ampliar la ordenación sacerdotal a hombres casados o aun a mujeres, que son cuestiones enteramente distintas que no entran aquí. Aquí tratamos de la misma Misa celebrada con frecuencia, que puede llevar a la rutina y que, en su dignidad y profundidad, reclama atención y devoción en cualquier circunstancia y en todo momento. Es lo que queremos estudiar y mejorar. Y ya se nos van concretando las ideas. La Eucaristía como acto de culto ha dominado la práctica cristiana y se antepone justamente a todo lo demás, apoyada por la dedicación de los sacerdotes y la devoción de los fieles. Pero ya sospechamos que la Eucaristía es muchísimo más que un acto de culto; y según vayamos descubriendo su sentido, iremos también enriqueciendo su práctica. Sigo con indicios semejantes, esta vez con un toque de humor. Tuve el privilegio y el consuelo de celebrar con frecuencia la Eucaristía para mi madre en su vejez, durante años antes de su muerte, cosa que hacía con tanta alegría como devoción con ella y otros miembros de la familia que asistían en su casa. De ordinario, teníamos la Eucaristía antes del almuerzo al mediodía, cosa que nos venía bien a todos, y la celebración doméstica unía la soberanía del sacramento a la intimidad de la familia. Un día, iba yo a estar ocupado durante la mañana y le dije temprano: «Madre, ¿te importaría que hoy dijéramos la Misa un poco antes, por ejemplo a las 10, porque luego yo estaré ocupado el resto de la mañana?» La santa mujer, que andaba ya por los 100 años, me dijo alegremente: «No, hijo mío, no hay problema ninguno. Tenemos la misa ahora enseguida, cuando tú quieras. Mira, mejor así todavía: así ya nos la quitamos de encima». 11 «Nos la quitamos de encima». La buena mujer había asistido a la santa Misa todos los días de su vida con devoción y fidelidad, madrugando con clcspertador, caminando con frío o con lluvia hasta la iglesia más próxima, comulgando con fervor, considerando la Eucaristía justamente como el acto más importante del día, apreciando su valor y atesorando su memoria. Estaba acostumbrada a ella, no se encontraba sin ella, le faltaba algo al día si no empezaba con la Misa, se sentía culpable si por descuido o por pereza o por indisposición se la perdía algún día. Costumbre inmemorial. Compromiso real. Obligación. Compulsión. Hay algo muy noble en que la Eucaristía se haga tan parte de la vida que nos desasosiegue el día que nos quedamos sin ella. Y hay algo también un poco triste en que la Misa por ese mismo conducto llegue a ser algo que hay que «quitarse de encima» para poder acceder con tranquilidad al resto del día. ¿Qué compromisos tendría mi buena madre a los cien años, qué obligaciones y citas y actividades la esperaban durante el día que tenía que despejar las horas y liberarse de responsabilidades para estar disponible? Ninguna. Solo era el hábito, la necesidad, el escrúpulo, el sentido de culpa. Un amigo mío me decía que rezaba el rosario todos los días, pero de vez en cuando lo dejaba «para no acostumbrarse». Puede ser un sabio consejo. Con frecuencia se hacen esfuerzos muy dignos de estima para animar la ceremonia. Todo lo que se haga con ese fin merece aprecio y apoyo, pues ayuda a dar vida a lo que todos queremos que tenga la mayor vida posible. Pero la animación verdadera viene de dentro y no de elementos añadidos de fuera. Guitarras y acordeones traen melodía a la liturgia, y tambores y panderetas marcan ritmos para la generación joven de los gestos y los movimientos, pero los decibelios no son la solución para la Eucaristía. Los cánticos ayudan muchísimo, pero hace falta cierta dirección y práctica y cooperación conjunta y decidida de todos los asistentes para que alcancen todo su valor. Voz y melodía y fuerza y compás. Un tímido murmullo tibiamente sinfónico entre bancos dispersos no hace liturgia. No hace mucho, un grupo amigo de unas veinte personas ya entradas en años tuvimos una Eucaristía conjunta, y alguien atrevidamente entonó el primer compás de un canto religioso bien conocido. Todos generosamente nos lanzamos al reto, aunque no andábamos muy seguros de las notas. Había buena voluntad, pero oídos y gargantas no estaban a la altura de los buenos deseos. Cantamos a voces. Es decir, que, si éramos veinte personas, eran veinte voces distintas, cada una con su partitura. O falta de ella. Desafinamos a gusto. Al menos nos reímos con ganas ante el resultado poco armónico, y eso sí ayudó a animar la celebración. Decidimos que la próxima vez habría que tener un ensayo de música previo. 12 La música sacra ha sido una de las manifestaciones de arte más bellas y profundas del sentimiento y el talento humanos. Desde el canto gregoriano hasta la Misa Solemne de Beethoven, la mejor música ha acompañado y resaltado siempre la emoción más digna y el pensamiento más hondo del ser humano sobre la tierra. Las Cantatas de Bach son acompañamiento para la Misa. Ahora han quedado más para programas de conciertos sinfónicos. Pero también la música, aun la mejor música, puede distraer en vez de ayudar. Cuando Bach estrenó su Pasión según San Juan en la Nikolaikirche de Leipzig, el Viernes Santo de 1724, hubo admiración y hubo protestas. Esto escribe Stephen Rose en las notas a la Pasión según San Juan de Bach para un concierto en la Semana Religiosa de Cuenca el Martes Santo de 2008: «A principios del siglo XVIII era muy polémico escribir una música para la Pasión en estilo operístico. Si bien algunos defendían que el estilo operístico permitía a los compositores expresar las emociones de la Pasión, otros luteranos preferían los viejos estilos, tales como el motete, que transmitían solemnidad y devoción con moderación y recato. Las opiniones polarizadas que brotaban de obras similares a la Pasión según San Juan pueden verse claramente en estos dos testimonios de la época. Gottfried Ephraim Scheibel (1721) decía a su favor que el estilo operístico era una manera de atraer mucha gente a la iglesia, refiriéndose a su propia experiencia un Viernes Santo: "Si hubiera sido sólo por el pastor y por la narración, seguro que no habría venido a la iglesia tanta gente y tan puntual. No venían por el pastor, sino por la música. El texto no es más que el relato de los sufrimientos de Cristo en los evangelios, y sin embargo yo estaba maravillado al ver la atención con que la gente escuchaba la conmovedora música. Aunque el oficio duró más de cuatro horas, todos y cada uno permanecieron en su sitio hasta que finalizó por completo"». Por el contrario, Christian Gerber (1732) fue un acérrimo adversario de la música eclesiástica elaborada, y manifestó su oposición a las innovaciones de los compositores como Bach: «"Por desgracia, poco a poco se ha ido cambiando el estilo tradicional del canto en la iglesia, y así la historia de la Pasión, que antiguamente se cantaba en simple canto llano, humilde y reverente, ha empezado a cantarse con toda clase de instrumentos de cuerda y de viento y según la moda más complicada. Cuando esta moderna música de la Pasión fue ejecutada por primera vez en una de nuestras grandes ciudades con doce 13 violines, muchos oboes, fagotes y otros instrumentos, muchos recibieron un duro golpe y no sabían qué hacer. Varios nobles y damas que estaban sentados en el banco de una familia ilustre cantaron el primer himno del libro de la Pasión con gran devoción; pero cuando empezó esta música teatral, un gran asombro se apoderó de toda esta gente, se miraron los unos a los otros con extrañeza y desagrado y comenzaron a decir: `Que Dios nos guarde, es como si uno estuviera en la ópera o en el teatro'. Todos desaprobaron firmemente la música e interpusieron justificadas quejas. Pero, por supuesto, también había algunos espíritus que encontraban placer en tales aberraciones, especialmente aquellos que poseen un carácter ligero y son propensos a la voluptuosidad"». No se sabe muy bien a qué ejecuciones en concreto se referían Gerber y Scheibel, pero sus anécdotas nos dan una idea de las diferentes maneras en que la congregación de Bach respondió a la Pasión según San Juan en su tiempo». La música, la pintura, la arquitectura y la literatura han florecido en torno a la religión en todos los tiempos, se han nutrido de su inspiración y, a su vez, han enriquecido la tradición religiosa con su expresión, su sentimiento, su arte. Pero hay ocasiones en que el arte cuenta más que la devoción. No hace mucho, vi la Misa de la Coronación de Mozart anunciada en una parroquia de Madrid para su Misa solemne del siguiente domingo. Asistí y disfruté tanto musical como espiritualmente. La iglesia estaba llena a rebosar de gente en los bancos y de pie en las naves. Pero muy pocos comulgaron. Por lo visto, la mayoría había acudido sólo por Mozart. La entrada era gratis. El obispo de Ahmedabad, en la India, que me ordenó a mí sacerdote, no tenía catedral cuando lo consagraron obispo. Un día que celebraba Misa en un pueblo en la calle entre dos filas de casas, unos monos que querían pasar de un tejado a otro decidieron usar la cabeza del obispo -llamativa y atractiva con su solideo colorado- como punto de apoyo en su trayectoria, y fueron aterrizando uno tras otro por un momento en el cráneo episcopal como trampolín para saltar de tejado en tejado. El buen obispo no levantó la cabeza, y al final preguntó quién le había estado tocando por encima durante el canon de la Misa. Se rió cuando se lo contaron, y refirió la anécdota en su viaje a América para recaudar fondos, con lo que divirtió a los oyentes y consiguió lo suficiente para edificar su catedral. Luego decía que le habían edificado la catedral los monos. No era una catedral gótica, pero al menos protegía de los monos. 14 La historia tiene una segunda parte. El día de la solemne inauguración de la catedral, el señor obispo comenzó la misa solemne haciendo la señal de la cruz: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»; pero le pareció que el micrófono no funcionaba. De hecho, sí que funcionaba, pero él creyó que no, y se volvió al sacristán y le dijo: «Algo anda mal con este micrófono». A lo que la multitud que llenaba la catedral contestó en solemne unísono: «¡Y con tu espíritu!» Daba un poco que pensar. Los fieles que llenaban la catedral contestaron lo que siempre contestaban a lo que el celebrante siempre les decía. Imaginaron que habían oído «El Señor esté con vosotros» y contestaron como siempre: «Y con tu espíritu». Reflejo instintivo. Nadie oyó las palabras; es decir, todos las oyeron, pero nadie las escuchó. Lo que en su origen era un saludo («El Señor esté (o "está", según la moda) con vosotros») ha dejado de serlo por la repetición y se convierte en fórmula oída que evoca otra fórmula aprendida. Oír sin escuchar. Es el peligro cuando se oye la misma cosa muchas veces. Algo anda mal con tu espíritu. Por otro lado, tampoco vale un fervor exagerado y artificialmente sostenido. Un maestro de espíritu en mi juventud nos decía con acento trabajado y convicción elaborada: «Yo no leo el periódico. Me basta con la noticia más importante del día. La noticia más importante del día para mí es que yo he dicho Misa por la mañana. Es la única que cuenta. Todo lo demás no importa. Por eso nunca leo el periódico. No me hace falta». Muy sentido, querido y recordado padre Ibiricu, muy edificante, y recuerdo con nostalgia que yo me enfervorizaba al oírle a usted y me animaba a imitarle y a centrarme en la Eucaristía y olvidarme de todo lo demás. Pero he vivido muchos años desde entonces y veo que esas exageraciones no resultan. Más bien son contraproducentes a la larga. Cada cosa en su sitio. La Euca-ristía es el centro del día, pero el día se extiende en lugares y situaciones y sucesos y personas. Y hay que leer los periódicos. Más me vale la sinceridad con que el padre Manuel Díaz Mateos comienza su acertado libro El sacramento del pan» «He podido ver que en el pueblo cristiano coexisten por un lado un hambre genuina de Dios, de su palabra y de su presencia, y por otro un aburrimiento radical ante la celebración central de la fe que es la Eucaristía, y una desazón incómoda por no saber exactamente de qué se trata, degenerando todo eso en una práctica vivida, la mayoría de las veces, como carga que se arrastra. Coexisten en nuestro pueblo creyente el hambre de Dios y el peso de una 15 tradición de la práctica religiosa muy marcada por el miedo, el moralismo, la obligación o la rutina. La fidelidad a los ritos no parece afectar para nada a la forma de vivir». (p. 11) «Carga que se arrastra», «desazón incómoda», «aburrimiento radical». Son palabras fuertes, pero justas. Ya no es sólo mi apreciada corresponsal de correo electrónico en su e-mail, sino el profesor de (cología en su libro quien habla del aburrimiento en la Misa. Y con mayor autoridad aún y la misma claridad habló el mismísimo Sínodo de la Eucaristía del año 2005 de la crisis en que nos encontramos. Cito de la crónica de las sesiones: «El arzobispo Patrick Foley, presidente del Consejo Pontificio de Comunicaciones Sociales, afirmó que "el problema más acuciante es la crisis en la asistencia a Misa en Occidente, que se sitúa en torno al 5 por ciento en Francia o en España". El veterano cardenal Francis Arinze, de Nigeria, fue todavía más claro al lamentar que "la mayoría de los católicos no viene a Misa; muchos de los que vienen, no comulgan, y muchos de los que comulgan no se confiesan; y nadie parece entender nada de lo que sucede en el altar". Más que de un problema, se trata ya de una crisis de fe» (14.10.2005). Crisis de fe. Todos vivimos la situación y todos queremos revitalizar la vida eucarística de la Iglesia. Tratemos de entender algo de «lo que sucede en el altar». Entender lo que hacemos nos ayudará a dar vida a lo que ya tenemos. 16 Haced esto en memoria mía Mi profesor en la asignatura De Sacramentis en el Seminario de Pune en la India, el austriaco padre Hans Staffner, al llegar al tratado de la Eucaristía, nos preguntaba, no sin cierta malicia pedagógica, qué quería decir la palabra «esto» en la frase de Jesús el Jueves Santo en el Cenáculo: «Haced esto en memoria mía». Alguien contestaba que «celebrar la Eucaristía» o «decir Misa», pero al oírlo quedaba claro que esas expresiones no se usaban todavía en tiempo de Jesús. Había que pensar algo más. Se hacía el silencio escolar en el aula y, al fin, nuestro profesor abría la Biblia y nos leía reposadamente el texto del evangelio: «Llegó el día de Los Ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua; y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: "Id y preparadnos la Pascua para que la comamos". Ellos le dijeron: "¿Dónde quieres que la preparemos?" Les respondió: "Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua; seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: `El Maestro te dice: ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?' Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta; haced allí los preparativos". Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo: "Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios". Y tomando una copa, dio gracias y dijo: "Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios". Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: "Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío". De igual modo, después de cenar, el cáliz, diciendo: "Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros"» (Lucas 22,7-20) Jesús envió a Pedro y a Juan «a preparar la Pascua», y allí «comieron la 17 Pascua» todos juntos. Lo que Jesús hizo en el Cenáculo el Jueves Santo fue celebrar la Pascua, y eso es lo que significó al encargarles al final, «haced esto en memoria mía». Esto. La Pascua. «Celebrad la Pascua en mi memoria». Los judíos conmemoraban su salida de Egipto como su fiesta más solemne, su liberación, su nacimiento como nación, su consagración como pueblo de Dios, su peregrinación a la Tierra Prometida, su identidad, su historia. La celebraban todos los años el día 15 del mes de nisán (el primer plenilunio de la primavera). Todos los años. Una vez al año. La Pascua judía. Y Jesús ahora les está diciendo a sus discípulos en su último encuentro antes de morir: «De ahora en adelante, celebraréis la Pascua en memoria mía. Esta celebración de la liberación de Egipto, señalada por la sangre del cordero en los dinteles de vuestras puertas, pasará a ser la celebración de la liberación del pecado por mi sangre derramada en la cruz». La nueva Pascua. La Pascua cristiana. La Nueva Alianza. La Nueva Ley. Eso era lo que «esto» quería decir: «Celebraréis la Pascua en memoria mía». En adelante, cuando os reunáis cada año en el día 15 del mes de nisán, lo haréis en memoria mía, os acordaréis de mí, de mi vida y de mi muerte, y el Pan y el Vino de vuestra Cena en común serán mi Cuerpo y mi Sangre entregados en ese día por vosotros. «Haced esto en memoria mía». La Pascua cristiana. La mayor fiesta del calendario. Una vez al año. Para siempre. El fervor de los primeros cristianos recibió con entusiasmo la encomienda de Jesús, y pronto llevó, en su celo y en su fe, la fiesta anual a la práctica dominical. Tenemos bien temprano testimonio de ello en varios escritos del Nuevo Testamento: «El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que pensaba marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargaba la charla hasta la media noche» (Hechos 20,7). «Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo ahí" (1 Corintios 16,2) «Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en el sufrimiento en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis un día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía "Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete 18 Iglesias"» (Apocalipsis 1,9-10). El primer día de la semana. El día del Señor. El domingo. La Didajé, o Doctrina de los Doce Apóstoles, de finales del siglo 1, habla también de El Día del Señor. «En el Día del Señor reuníos, partid el pan y haced la Eucaristía después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro» (Capítulo 14) El Día del Señor. La gran fiesta cristiana. La reunión semanal de la Iglesia para su unión, su renovación, su vida. Y en ella, como centro y alma, la memoria de Jesús en su sacrificio por nosotros. La Eucaristía. Nada ha contribuido más a la formación del pueblo cristiano y a la vida de la Iglesia a través de los siglos que la reunión eucarística de los domingos en cada parroquia, en cada iglesia, en cada país, en todo el mundo, en toda la historia, en fidelidad continuada a la celebración del Pan y la Palabra para formación y sustento del pueblo cristiano en su peregrinación por la historia del género humano. Y no bastan, como estamos aprendiendo por experiencia, celebraciones litúrgicas laicas, muy dignas y útiles y necesarias en sus lecturas bíblicas y oraciones comunes y exhortaciones mutuas, pero faltas del núcleo esencial de la Eucaristía sacramental de manos del sacerdote. No llenan el espacio. Siguió la historia, y a su tiempo también, en monasterios y conventos, con la facilidad de celebrantes y el fervor de los monjes, se dio un paso más y pronto se pasó de la Misa dominical a la Misa diaria, puntal de la vida religiosa, cita conventual, amanecer del día monacal, esplendor de la liturgia, escuela de canto gregoriano, púlpito de predicadores, tesoro de piedad. Y de los monasterios a la parroquia, y de los monjes a los feligreses. En nuestros días pasó a definirse al buen católico practicante como «de comunión diaria». Gracia y privilegio de cercanía inmediata y frecuencia repetida, que han formado a generaciones de católicos en su fe y sustentado a la Iglesia en su caminar. No se concibe la vida de la Iglesia sin la Eucaristía siempre presente y siempre activa en medio de la congregación y en medio del alma cristiana. Bendición de vida. Recibimos agradecidos la bendición, pero reconocemos humildemente su peso sobre nuestros débiles hombros. Una celebración semanal, y más aún diaria, conlleva una responsabilidad de fondo y una capacidad de respuesta que no siempre están al alcance de nuestras limitadas facultades. La repetición 19 engendra rutina. La cercanía oscurece la perspectiva. La facilidad rebaja la ilusión. Se pierde vitalidad. Se pierde profundidad. Se pierde vida. Ésa es la situación que ahora nos esforzamos por mejorar con fe y con esperanza. La sagrada comunión es la experiencia más profunda en la práctica cristiana. No hay nada más íntimo, más emotivo, más consolador que el encuentro personal con Cristo en fe y alegría, de persona a persona, de corazón a corazón, casi cara a cara en acatamiento y reverencia, desde la Primera Comunión en la niñez hasta el Viático en lecho de muerte, prueba de amistad, prenda de amor, vínculo de vida. Todos hemos vivido la felicidad de esos valiosos momentos en los que todo palidece ante el contacto directo del alma con Dios, en el misterio de la mejor amistad humana y el mejor amor divino. Todo católico recuerda con memoria agradecida tales encuentros celestiales en su vida y los atesora como cumbres de devoción en su vida de fe. Pero también, cuando el encuentro tiene lugar a diario, cuando la cita está anotada en el horario del día, cuando el sacramento se hace costumbre, el evento pierde su encanto, y la reunión diaria se hace rutina diaria. Se repiten los actos de fe y se recitan bellas oraciones, pero el sentimiento decrece y el fervor se enfría. Es ley humana. El ritual de la audiencia diaria con el Rey apaga la emoción del privilegio sublime. Aquí nos espera una consideración más profunda. El cristianismo es la única religión basada en el amor personal a Dios, y ése es, al mismo tiempo, su más elevado logro y su mayor peligro. Cito de mi libro «El secreto de Oriente», p. 20, ya que no he visto el tema expuesto en ninguna parte: «La espiritualidad cristiana es la única que se basa en el amor directo y personal a Dios mismo como centro y eje de toda su teoría y su práctica. El judaísmo tiene el precepto "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas" (Deuteronomio 6,5), pero los hebreos de la Biblia temían a Yahvé más que lo amaban. El hinduismo tiene El Camino del Amor (Bhakti Marga), que es de gran belleza y popularidad, pero que cede en dignidad ante El Camino del Conocimiento (Gnana Marga), y en universalidad ante El Camino de la Acción (Karma Marga). El Islam tiene a los sufíes, pero son eso, sufíes, no son el pueblo, para quien cuenta más la adoración de Dios y el acatamiento de su voluntad que el amor personal y emocional hacia él. Los budistas no aman al Buda, ni los jainistas a Mahavir o los parsis a Zoroastro o a Ahura-Mazda. Como tampoco amaban los griegos a Zeus, los romanos a Júpiter, los egipcios a Akenathon, los aztecas a Tezkatlipeca, Ketzalkoatl o a Uitzilópochtli, o los incas al Sol y a la Luna, por más que les erigieran 20 pirámides. El cristianismo, con la encarnación de Jesús, es el que hace del amor de Dios el centro y la esencia de la teoría y la práctica de la religión para todos y para siempre. "Éste es el mayor y el primer mandamiento" (Mateo 22,38). Y así lo ha entendido y practicado siempre la tradición cristiana. Nos enorgullece repetir que el cristianismo -a diferencia de otras religiones- no es una doctrina, sino una persona; y esa persona, que es Jesús, es el centro de nuestro amor y de nuestra vida. Eso tiene consecuencias importantes, en las que no han reparado mucho los maestros de espiritualidad ni los investigadores de las religiones comparadas, y que sin embargo aquí nos interesan muy de cerca, ya que vivimos a fondo nuestra cultura cristiana en nuestros principios, actitudes y motivación. El amor es el motor más potente de la humanidad y, una vez establecido como centro de la religión, da una fuerza incomparable a la fe y a la práctica religiosa, enciende la devoción, calienta el fervor, da alegría, comunica energía y actúa con todo el poder del corazón humano en entrega total y fidelidad heroica hasta la muerte. El amor engendra el entusiasmo, facilita la obediencia, alienta la esperanza, propicia la expansión y lleva al misticismo, al éxtasis, a la virginidad y al martirio. No hay fuerza sobre la faz de la tierra como el amor, y el amor de Dios se declara y llega a ser el amor de los amores. Todo eso lo hemos visto y hemos vivido humildemente. Ésa es nuestra historia y ésa es nuestra biografía. Pero el amor como centro de la práctica religiosa también tiene su contrapartida negativa, y hay que reconocerla, aunque no suela hacerse. El amor sobre la tierra siempre será amor humano -por divino que sea- y, como tal, siempre irá acompañado de sentimiento y estará sujeto a las vicisitudes y las etapas y las fases inevitables del amor humano en toda su grandeza y en toda su pequeñez. Esas fases son el descubrimiento, el enamoramiento, el acercamiento, el entusiasmo, el matrimonio, la luna de miel, la meseta afectiva, el enfriamiento gradual, los roces y, con frecuencia, la crisis. El ciclo puede repetirse si no ha habido ruptura, y se vuelve al reencuentro emocional y a la reconciliación personal..., para volver luego otra vez al distanciamiento ocasional. El primer fervor no permanece para siempre. La misma intensidad del sentimiento más fuerte del corazón humano hace que no pueda mantenerse siempre al rojo vivo. Las temperaturas suben y bajan. Y todos lo sabemos. Ésta es la limitación humana del «primer y mayor mandamiento». «Amarás a Dios sobre todas las cosas». A pesar de toda nuestra buena voluntad, no siempre lo sentimos así. Aunque no nos guste confesarlo. Es verdad que el amor debe estar por encima de las emociones, que no es sólo sentimiento, que «obras son amores, y no buenas razones», pero también 21 es verdad que las buenas razones; las emociones, el sentimiento, y el afecto forman parte, a su vez, de la experiencia del amor tal como lo conocemos y lo vivimos, tanto entre humanos como hacia Dios. Y ese nivel afectivo no está siempre a la misma altura. De hecho, baja con el tiempo y se debilita con la edad. Siempre ha sido y siempre será así, en santos y en pecadores, y eso no es ni vicio ni virtud, sino el modo de latir del corazón humano. Los mártires mueren fervientes en su juventud, mientras que los doctores de la Iglesia se aburren un poquillo en su vejez. Ése es el punto débil del gran mandamiento. Aunque eso no lo suelen advertir los catecismos. Nadie hubiera sospechado que la Madre Teresa se pasó la mayor parte de su vida sumida en oscura crisis de fe sentida y devoción sensible, con aridez en la oración y dudas en la fe, lejos de todo soporte afectivo en su vida de entrega heroica al servicio de los más pobres en nombre de Cristo. Un controvertido libro con algunas de sus cartas a sus directores espirituales, publicado después de su muerte, sacudió a los lectores con la revelación de su agonía espiritual. El libro fue recibido con reserva, se dejó de lado, se olvidó pronto. Cuando se llega a mencionar la prueba por la que pasó la Madre Teresa, se le llama "la noche oscura del alma" en la terminología de San Juan de la Cruz para los estados místicos de los santos en sus altas pruebas de fe. Bien pensado, las dos expresiones -"la noche oscura del alma" y "me aburro en Misa"- quieren decir lo mismo y se refieren al mismo estado del alma, sólo que una, "la noche oscura del alma", se dice de los santos, y la otra, "me aburro en Misa", se dice de los "pecadores". La oscuridad del alma es la misma para ambos. El amor de Dios es nuestro más alto privilegio, la característica que nos define, la base de nuestra fe; pero es al mismo tiempo nuestro mayor desafío, peligro, prueba». Toda esta consideración sobre el amor de Dios como base de nuestra vida religiosa se aplica, con mayor urgencia todavía, a la celebración de la Eucaristía como base de nuestra vida diaria. Cuando un grupo de sacerdotes amigos celebramos nuestras bodas de oro como sacerdotes, un sacerdote algo más joven que ocupaba un puesto elevado en el superiorato, nos exhortó en la concelebración eucarística a que «renovásemos en nuestra vejez ante el altar las mociones y emociones espirituales que habíamos sentido en nuestras primeras Misas en nuestra juventud». Le felicitamos por su bello sermón, pero nos sonreímos un poco entre nosotros. Sólo 50 años de diferencia. Con el número de Misas celebradas en todos esos años calculadas algebraicamente y expuestas 22 públicamente para nuestro consuelo en la ocasión. Alguien dijo que era como decirle a una pareja felizmente casada en sus bodas de oro que renovase entonces los sentimientos de su luna de miel hacía 50 años. No del todo lo mismo, desde luego. Aun en el mejor de los matrimonios. La Santa Misa es la cumbre de nuestra experiencia cristiana sobre la tierra, y es al mismo tiempo la prueba más severa de nuestra fe, nuestra devoción, nuestra capacidad de renovarnos en espíritu e imaginación para bien nuestro y el de muchos a nuestro alrededor. Ésta es nuestra tarea. 23 ¿Misa o Eucaristía? TODOS hacemos esfuerzos para, de alguna manera, actualizar la celebración eucarística, establecer contacto, revitalizar el misterio. Mirar a los ojos, saludar a conocidos, cambiar fórmulas, improvisar oraciones, familiarizar el lenguaje, introducir lecturas, incorporar noticias, aventurar confidencias... A veces nos pasamos, y de Roma nos llaman al orden con nuevos documentos de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y nos recuerdan que no podemos tocar las reglas ni cambiar las rúbricas ni tomarnos libertades con los textos sagrados. Son esfuerzos laudables en su intención, pero a veces contraproducentes en su aplicación. Me iluminó el artículo de un compañero jesuita que, después de narrar una experiencia con su abuela muy semejante a la que yo he contado que tuve con mi madre, refiere también la perplejidad de una monja anciana en la enfermería del convento ante los esfuerzos litúrgicos de un capellán joven. «Mi abuela iba a Misa de siete los domingos. Así "se despachaba pronto" -como ella decía- y, quitado el cuidado, se quedaba tranquila, lista para empezar el día. Todavía hay quienes, tras la bendición final, salen de prisa musitando: `Bueno, ya está; una cosa hecha; hemos cumplido". Me preguntaba una madre de familia: "¿Qué debo hacer con mis hijas? Dicen que no les apetece ir a Misa, que llevan muchas oídas y son un rollo muy aburrido". Le contesté: "Me temo que tus hijas tienen razón; y, a lo peor, la culpa es nuestra, yo incluido". Y voló mi imaginación hasta la iglesia de Yamaguchi, en Japón, donde conocí el caso de una simpática anciana que jamás se perdía la Misa del domingo. Con kimono de fiesta, subía, pasito a pasito, la empinada cuesta al hilo del primer repique. Rezumaba 85 años de buen humor. Sentada en el primer banco, asentía cortésmente tras cada punto y aparte de la prédica. Pero, concluida la Misa, tras los saludos de rigor al vecindario, iba a sentarse en un banco del parque, en el entorno de un templo budista emplazado en la misma colina. "Es que aquí -decía-, oyendo el canto de los pájaros, se respira mucha paz bajo este arbolado. En esta calma se encuentra a Dios". Y añadía: "Además, con un rato de 24 silencio se le quita a una el cansancio del rosario, la Misa y el sermón". En la enfermería de un convento de religiosas, el capellán se había propuesto animar la celebración dominical. Prescindió ese día de la casulla, se revistió solamente con un alba y la estola en colores de tierras sureñas que le regalara una ONG. Se sentó en un sencillo taburete a dos pasos del primer banco y saludó sonriendo: "Buenos días, hermanas; que el Señor siga estando con nosotros, como lo está continuamente". Y, dicho esto, comenzó a compartir desde la fe la vida: la de su semana de ministerios, la del país con sus debates políticos crispados, la del ancho mundo lleno de problemas que podríamos resolver si quisiéramos cambiar... Una religiosa anciana en silla de ruedas y con dificultades de audición se esforzaba en entender, pero se perdía desconcertada. Al fin preguntó a la acompañante: "¿Qué pasa? ¿Es que hoy no hay Misa?" Contestó en voz baja la novicia: "No, hermana, lo que hoy tenemos es una Eucaristía". "¡Ah, bueno...!", repuso la veterana con aire de resignación. No es chiste. Sucedió como lo cuento. Da qué pensar» (Juan Masiá, «¿Despachar la misa o celebrar la eucaristía?: Vida Nueva, 15.10.2005). El escritor irlandés C.S. Lewis pasó del ateísmo al cristianismo (anglicano) aunque él mismo definió más tarde que el haber sido ateo era más bien que «estaba molesto con Dios por no existir»- y, al encontrar todo nuevo en la fe, escribió algunas de las páginas más claras y más simpáticas sobre la postura del cristiano en la iglesia en sus ceremonias. Sus célebres «Cartas del Diablo a su Sobrino» (The Screwtape Letters) son, en mi opinión, lo mejor que se ha escrito sobre discernimiento de espíritus después de san Ignacio de Loyola, y son otras cartas suyas en las que la carta es tan sólo estilo literario ante un corresponsal imaginario, las que voy a citar aquí por su contribución original, sincera, práctica y radicalmente oportuna a la actitud de un cristiano ferviente ante la liturgia cambiante. Esto es lo que cuenta en la primera de sus «Cartas a Malcolm - especialmente sobre la oración»: «Creo que lo que nos toca en la liturgia a nosotros, como laicos, es ante todo tomar lo que nos dan y aprovecharlo de la mejor manera posible. Y creo que esto nos resultaría mucho más fácil si lo que nos dan fuera siempre y en todas partes lo mismo. A juzgar por lo que hacen, son muy pocos los sacerdotes anglicanos que comparten esta opinión. Más bien, parece creyeran que pueden atraer a la gente a la iglesia con iluminar, oscurecer, alargar, acortar, animar, apagar, simplificar, complicar el 25 servicio divino. Probablemente es verdad que algún vicario nuevo y entusiasta logre formar en su parroquia una minoría que esté a favor de sus innovaciones. La mayoría, estoy convencido, nunca lo estamos. Los que quedamos - ya que muchos dejan de ir a la iglesia definitivamentesimplemente aguantamos. ¿Quiere esto decir que la mayoría somos "carcas"? Creo que no. Tenemos una buena razón para ser conservadores. La novedad, por sí misma, sólo tiene valor como entretenimiento. Y no vamos a la iglesia a entretenernos. Vamos a tomar parte en el servicio religioso y a beneficiarnos de él. Todo servicio religioso tiene una estructura de actos y palabras a través de los cuales recibimos un sacramento, o nos arrepentimos, o rogamos, o adoramos. Y esto lo hace mejor -si quieres, "funciona" mejor- cuando, gracias a una larga familiaridad, no tenemos que pensar en ello. Mientras tienes que fijarte en los pasos y contarlos, no estás bailando, sino solamente aprendiendo a bailar. Un buen zapato es un zapato que no notas. Una buena lectura se hace posible cuando no tienes que pensar conscientemente en los ojos, la luz, la letra, o la ortografía. El servicio perfecto de Iglesia sería uno del que apenas cayéramos en la cuenta, ya que nuestra atención habría estado totalmente en Dios. Toda novedad impide eso. Fija nuestra atención en el servicio mismo; y pensar en adorar es algo distinto de adorar. "Loca idolatría es poner el servicio antes que a Dios". Algo peor todavía puede pasar. La novedad puede hacer que nos fijemos, no ya en la celebración, sino en el celebrante. Ya sabes lo que quiero decir. Por mucho que uno lo intente, no puede evitar la pregunta: "¿Qué diablos está tratando de hacer ese hombre ahora?" Eso da al traste con toda devoción. Tiene excusa aquel que dijo con cierto énfasis: "Desearía se acordaran nuestros pastores de que el encargo a Pedro fue `Apacienta mis ovejas' y no `Experimenta con conejos de Indias', y menos todavía `Enséñales nuevos números de circo a tus perros' ". Queda claro que mi postura litúrgica viene a reducirse a un ruego en favor de la continuidad y la uniformidad. Yo puedo arreglarme con casi cualquier tipo de servicio religioso, con tal de que permanezca constante. Pero si cada modelo de servicio se retira cuando yo empezaba a sentirme a gusto en él, no puedo hacer progreso alguno en el arte de adorar. No me dais la oportunidad de adquirir el hábito -ábito dell'arte. Y el Tembleque Litúrgico no es fenómeno puramente anglicano. Creo 26 haber oído que los católicos están empezando a quejarse de lo mismo...» (C.S. Lewis, Letters to Malcolm, Chiefly on Prayer, Harcourt Inc., Orlando, USA 1992, p. 3). Estas palabras se escribieron hace medio siglo: toda una profecía. Me hizo sonreír la alusión del final a los católicos. «Creo haber oído que los católicos están empezando a quejarse de lo mismo...». «El Tembleque Litúrgico». En inglés lo llama él «The Liturgical Fidget». Algo nos ha tocado de eso. Misas sorpresa. Liturgias originales. Celebraciones espectáculo. Protagonismo del celebrante o del acompañante. El cura rockero. La monja canta-autora. Oraciones pormenorizadas. Sermones dialogados. «El peligro de que nos fijemos más en el celebrante que en la celebración». Todo eso oscurece el misterio. Y el misterio ha de permanecer. Claro que está bien el acercar la liturgia al pueblo, el haber pasado del latín al castellano, el mirarnos al hablar, el saludarnos al dar la paz, el cantar, el participar, el recibir la comunión en la mano. (Aunque el arzobispo secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, monseñor Malcolm Ranjith, ha dicho recientemente que al recibir la comunión en la mano «se produce un creciente debilitamiento de una conducta devota frente al Santísimo, y la Iglesia debería reconsiderar el permiso para recibirla así»: Vida Nueva, 9 febrero 2008, p. 7). Bien está todo lo que actualiza, aproxima, anima, comunica, pero no lo que distrae. Esperamos poder seguir recibiendo la comunión en la mano, pero no perdamos la reverencia y el misterio. De los muchos y profundos recuerdos que me han quedado del día de mi ordenación sacerdotal, hay uno muy especial que he recordado siempre con emoción y cariño y que he contado y sigo contando a amigos en conversación privada, y a oyentes en predicación pública. Anécdotas que puntúan la vida. El protagonista fue un compañero mío jesuita que falleció el año pasado: Ignacio Zavala Alday. No llegó a celebrar las bodas de oro el 2008 con los cuatro que quedamos de los siete que nos ordenamos juntos aquel día. Fue la víspera de la fiesta de la Anunciación, 24 de Marzo de 1958, en la localidad de Anand, provincia india del Guyarat, de manos del obispo indio Edwino Pinto. Mi madre había venido de España para acompañarme en el día más esperado de su vida y más ansiado de la mía. Era también la primera vez que las ordenaciones sacerdotales se iban a tener en un puesto de misión, pues hasta entonces se celebraban todas en el mismo teologado donde estudiábamos, dando como razón que servirían de consuelo a los profesores que tanto trabajaban por 27 prepararnos para el sacerdocio y se consolarían viendo subir al altar a quienes habían adoctrinado en clases y juzgado (y a veces suspendido) en exámenes. Pero aquel año se pensó que para fomentar las vocaciones sacerdotales nativas en tierras de misión convendría tener unas ordenaciones en una parroquia viva, y para nosotros se escogió la de Anand, donde se organizó con entusiasmo el evento religioso y popular. Hubo que erigir una plataforma en el campo de fútbol del colegio adjunto a la parroquia, y se construyó atando firmemente, unas con otras, cientos de grandes latas de leche en polvo (rectangulares y llenas todavía de leche en polvo) que organizaciones internacionales enviaban a la India en aquellos tiempos. Algo crujían las latas mientras los siete candidatos nos desplazábamos litúrgicamente sobre la improvisada plataforma, pero aguantaron nuestro peso y nuestras emociones. Que fueron muchas. Me tocó predicar el sermón, que me fue fácil, pues el evangelio era el de la fiesta de la Anunciación. Gabriel y María. La embajada divina. La pregunta de María y la explicación del ángel. La reacción humilde y asombrada de la Virgen con su pregunta: «¿Cómo puede ser eso?», y la respuesta del ángel: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la Virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra». El sí de la Virgen. El misterio de la Encarnación, de Dios que se hace presente, que usa su poder para acercarse más, que hace posible con su gracia aquello adonde no llega nuestro esfuerzo. El ángel le asegura a María: «Porque para Dios nada es imposible». Al acabar la ceremonia, nos retiramos a un lado para desprendernos de los ornamentos. A mi lado estaba Zavala. Se quitó casulla, estola, alba y amito y los fue plegando y dejando sobre la mesa. Quedó un momento de pie mirándolo todo. Entonces volvió sus manos, que quedaron con las palmas hacia arriba y, mirando alternativamente de una a otra, se preguntó a sí mismo en voz baja y cargada de asombro y reverencia: «¿Cómo puede ser esto?» Y se quedó mirándolas. Fue sólo eso. Se lo dijo a sí mismo, pero yo lo oí. Aquellas manos acababan de tocar por vez primera la sagrada hostia. El contacto sagrado. La mano recién consagrada por el óleo del obispo. Manos de sacerdote desde ahora y para siempre. Para traer a Dios del cielo y perdonar pecados sobre la tierra. Manos de Cristo. Mis manos. Parecía mentira. Manos para bendecir y para ser besadas. Manos para tocar a Dios. ¿Cómo puede ser esto? Todo este sentimiento nacía del hecho de que aquella era la primera vez en la 28 vida que tocábamos la sagrada hostia con nuestras manos. Por entonces se seguía estrictamente la regla de recibir la comunión en la lengua, sin permitir jamás que los dedos la tocaran. Incluso nos decían que sería pecado. Por eso el primer roce de la blanca hostia en los dedos recién consagrados tenía ese toque de misterio, de milagro, de emoción. De puro gozo parecía mentira. Me imagino que sacerdotes de ahora que han venido recibiendo la comunión en la mano desde el día de su primera comunión no sienten ningún estremecimiento especial al tocarla de sacerdotes después de haberla tocado tantas veces desde niños. Ya están acostumbrados a tocarla. Soy partidario de recibir la comunión en la mano, pero reconozco que hemos perdido algo de respeto, reverencia, adoración. Gracias por aquel momento, Ignacio Zavala. Desde el cielo recordarás lo que yo te contesté entonces a tu lado. Tenía reciente en mi memoria el evangelio sobre el que yo acababa de predicar. Y cuando tú te preguntaste a ti mismo: «¿Cómo puede ser esto?», a mí me resonaron a las palabras de la Virgen al ángel, y te contesté, por lo bajo también para que las oyeras tú solo, la respuesta del ángel a la Virgen: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra». Acuérdate que nos miramos. Y nos dimos un abrazo. Los dos teníamos los ojos húmedos. Yo te besé tus manos, y tú las mías. «Para Dios nada es imposible». El sabor de aquel íntimo recuerdo en mi alma es tan dulce que me animo a ofrecer un paralelo con el máximo respeto a la máxima intimidad. En la India aprendí que la ceremonia central de la boda se llamaba en sánscrito «hastamelap», literalmente, «juntar las manos». Los novios, en la sociedad tradicional, no se habían tocado nunca. Se conocían y se hablaban, pero no se habían tocado nunca. Ni siquiera las manos. Su primer contacto se reservaba para la ceremonia del matrimonio, en la que el «juntar de las manos» constituía el momento esencial, la «forma» del sacramento, lo que marcaba el matrimonio ante la ley, que definía que el matrimonio tenía lugar en aquel momento y con aquel gesto. El novio y la novia se hacían marido y mujer al juntar las manos. Lo hacían ante el altar del fuego sagrado que ardía en el centro del recinto, en el momento exacto medido por los astros, calculado cuidadosamente por el astrólogo, observado atentamente en el reloj en el momento de la ceremonia, cubiertos ambos por un lienzo bendito mientras el sacerdote brahmán tomaba la mano derecha de la novia y la colocaba sobre la del novio, las juntaba, las ataba simbólicamente con una cinta blanca y las mantenía juntas mientras pronunciaba la bendición. Ése era el momento. El primer contacto. Las manos juntas. El toque eléctrico. La sacudida anatómica. La intimidad sagrada. 29 Me contaban amigos hindúes ya mayores lo que para ellos había significado en su juventud aquel momento, aquel primer contacto con la mujer de su vida, aquel gesto sacramental, aquella casta caricia, aquella emoción de sentir su mano en la suya por vez primera, de tocar sin apretar, de disfrutar sin poseer, de jurar fidelidad eterna, de dejarse invadir por cariño y entrega, de saberse unidos de por vida, de ser ya marido y mujer bajo la mirada solemne del sacerdote oficiante y en la presencia alegre de las dos familias. Aquel sentir sus manos juntas por primera vez los marcaba a los dos para siempre. Me lo contaron muchas veces. Y yo les oí con la misma emoción con que ellos me lo contaban. Hoy se sigue practicando el hasta-melap en la ceremonia de la boda, pero ya no es el primer contacto. No tiene emoción. No sacude. No marca. No tengo nada contra una mayor familiaridad en los noviazgos de hoy; al contrario: es buena y tiene lugar ya también en la India. Solo quiero decir que la emotiva ceremonia del «juntar las manos» ha perdido su significado. No tiene sentido juntar las manos cuando ya han estado juntas muchas veces. Aunque se sigue haciendo ante el fuego sagrado, bajo el paño recatado, y en el momento exacto marcado por las estrellas en su curso, ha perdido el romance. No es primicia. También aquí digo que soy partidario de actitudes y prácticas modernas, como en el caso de la comunión en la mano; pero también recuerdo el valor que tenían las antiguas. Hay que mantener el equilibrio entre cercanía y distancia, entre intimidad y reserva, entre familiaridad y respeto. En inglés hay un dicho bien duro: familiarity breeds contempt. No traduzco. Cuando yo entré a los 15 años en el noviciado de Loyola, regía todavía en exclusiva el latín como lengua de la liturgia, pero comenzaban a imprimirse «misales para fieles» que, en ediciones bilingües latín-castellano, permitían a todos seguir con mayor o menor sincronicidad en castellano desde los bancos lo que se iba diciendo en el altar en latín. Aún no eran corrientes, pero a los novicios nos dieron uno a cada uno y lo atesoramos con ilusión. Pero no puedo olvidar el comentario que un buen hermano coadjutor, jesuita no sacerdote y ya anciano, hizo cuando nos vio con nuestros flamantes misales latino-castellanos en las manos: «¿Cómo van a tener ilusión de decir Misa luego cuando los ordenen sacerdotes, si ya se la saben toda desde ahora?». Nos hizo reír. Pero todavía lo recuerdo. Tenía su sabiduría el buen hermano. «Saberse la Misa». A veces sabemos demasiado. Cuando, con los años, me ordené de sacerdote, «me sabía la Misa», pero no me sabía el breviario, y ésa fue una sorpresa litúrgica de primera categoría. El breviario es La Oración de las Horas que desgrana, desde la salida del sol en 30 Maitines y Laudes, a través de las horas del día (Prima, Tercia, Sexta, Nona), hasta el ocaso de las Vísperas y el descanso nocturno de las Completas, la plegaria oficial, tradicional, monacal en labios de sus sacerdotes, felizmente obligados por regla a recitarla todos los días con fidelidad consagrada. Recitaciones que, sumadas, vienen a llenar una hora y santifican el día hora a hora con su inspiración y su mensaje. Descubrir aquel tesoro fue una fiesta para mí. Aquellos salmos inspirados de David y del Espíritu Santo, aquellas lecturas de los padres y los sabios y los santos y los doctores de la Iglesia, aquellos himnos en rítmico latín, aquellos aleluyas y aquellos hosannas... ¡aquello era la gloria! Cuando me tocó ir a la visita mensual al padre espiritual por aquellos días, el inglés padre Astbury, de agradecida memoria, exploté nada más sentarme enfrente de él y le derramé la alegría, el gozo, el entusiasmo, el fervor artístico y la devoción religiosa del regalo del breviario diario en mi joven sacerdocio. ¡Aleluya! ¡Hosanna! El buen inglés me oyó con paciencia, resistió mi embestida con flema británica y me dijo cruelmente al final: «Venga usted dentro de seis meses y me lo cuenta». Algo me enfrió también entonces en mis fervores primerizos, junto con aquella desalentadora experiencia con el padre espiritual, la confidencia de un compañero norteamericano, el encantador y fiel amigo Carl Dincher, que al ordenarse sacerdote me dijo en contraste a mis prematuros entusiasmos: «Para mí el breviario es la mayor penitencia del día. No entiendo nada de lo que digo en la hora entera que el rezarlo me lleva cada día. Pero tengo que recitarlo entero». Los norteamericanos no sabían latín, y el breviario entonces era obligatorio en la lengua oficial. Carga lingüística. Más tarde llegaron las traducciones, que aliviaron el rezo al principio (a los que sabíamos latín nos lo empobreció), pero cedieron a la rutina con la misma inexorabilidad que el latín. No muchos años más tarde, la revista mensual oficial de los jesuitas de la India para sus miembros, sus amigos, y sus bienhechores, Jivan, publicó un chiste, con dibujo incluido, en el que un joven sacerdote jesuita le entregaba alegremente a su padre superior, que en el dibujo llevaba barba, mirada seria y ceño fruncido, los cuatro tomos de su breviario y le decía: «Tome, padre. Yo no los uso. Están como nuevos y puede dárselos a quien los necesite». El siguiente número de la revista publicó varias cartas al editor que censuraban la publicación del chiste frívolo en una revista de entorno piadoso, aunque nadie negó su realismo. El uso desgasta. Aun lo más sagrado cede ante la monotonía de la repetición. Todos tenemos altos y bajos a lo largo de nuestra práctica religiosa, y nos arreglamos con ello. Luego, con ocasión de unos ejercicios espirituales, de una 31 experiencia insólita, de un libro que nos inspira o de una conversación con un amigo que nos anima, volvemos a sentir el impulso de la devoción, el fervor de lo sagrado, el misterio de lo divino. Pero vuelve el ciclo de la rutina, y la mente se estanca. Es la realidad, y hay que aceptarla con humildad. Y es más. Esperar que el sacerdote haga algo distinto cada día en el altar, que sea original, imaginativo, creativo cada vez que dice la Misa, es injusto tanto para el sacerdote como para la Misa. Ni su formación ni su carácter ni su carisma capacitan al sacerdote para improvisar algo nuevo cada vez que se santigua ante sus feligreses. Y la Misa diaria no puede ni debe depender de las cualidades retóricas o artísticas del sacerdote que la celebra ni del humor en que se encuentre ese día y a esa hora. Es un sacramento, no un espectáculo. Su eficacia no depende de los recursos humanos de quien la celebra, sino de la fe de cuantos se congregan junto al altar. No se trata de que la Misa sea distinta cada día, sino de que sea la misma. No se trata de innovar, sino de profundizar. Estoy totalmente de acuerdo con C.S. Lewis. El Tembleque Litúrgico. Déjame solo con el misterio. Pero déjame profundizar en el misterio. 32 Del Concilio al Sínodo Si hablo con claridad del problema, es precisamente porque estoy convencido de que existe la solución. Más aún, de que ya nos la han dado, solo que no la hemos puesto en práctica. No la hemos entendido. No la hemos estudiado. Ni siquiera le hemos prestado atención. El Concilio Vaticano II, en la constitución Gaudium et Spes, centró su tratado de la Eucaristía en tres palabras: fuente, cumbre, misión. Las dos primeras son fáciles de entender tanto en la teoría como en la práctica. Fuente y cumbre. La Eucaristía, siendo presencia real de Jesús mismo entre nosotros, siendo ofrenda sacrificial de su vida por nuestra salvación, siendo alimento y bebida de nuestras almas a diario, es, evidentemente, la fuente de donde mana nuestra fuerza y nuestra energía para vivir nuestra vida de fe en toda la profundidad de su misterio y en toda la extensión de nuestra experiencia. Y por la misma razón de la presencia de Jesús que encarna nuestro más alto ideal como ejemplo de vida, es también la Eucaristía la cumbre hacia la que se dirigen todos nuestros esfuerzos y nuestra vida entera sobre la tierra. Fuente y cumbre. Eso lo entendemos fácilmente y, en la medida de nuestra debilidad, procuramos llevarlo a la práctica fielmente. El límite de nuestros esfuerzos será siempre nuestra debilidad y nuestra flaqueza, pero el origen de ese esfuerzo y su propia meta quedan claros y definidos en fe y en sacramento en la Eucaristía como fuente y cumbre de nuestra fe y de nuestra conducta. «Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin» (Apocalipsis 22,13). Si Jesús es el principio y el fin en su persona eterna, la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra vida en nuestro acompañamiento terrenal. Eso lo entendemos, lo agradecemos, lo procuramos hacer realidad en nuestras vidas. De las tres palabras clave, pues, las dos primeras, fuente y cumbre, quedan debidamente entendidas. En cambio la tercera, misión, presenta alguna dificultad. Claro que conocemos la palabra, la apreciamos y la atesoramos como una de las palabras-icono de nuestra fe en su significado y en su dignidad. Misión, misionero, misiones populares, misiones entre infieles. «Missus», en latín, quiere decir «enviado», que en griego es apóstolos, de donde viene «apóstol». La misión es la esencia del cristianismo. 33 «Como el Padre me envió, también yo os envío» (Juan 20,21) Ésa es la misión. Resumen del evangelio y programa de nuestra vida. Jesús, el Enviado, nos envía a nosotros, sus discípulos. Allí está todo lo que somos y queremos ser. La misión, el apostolado, el continuar en nosotros la presencia y la obra de Jesús sobre la tierra. Misión y evangelio. Lo sabemos y lo practicamos. Pero ¿qué relación tiene eso con la Eucaristía? ¿Cómo se alinea misión con fuente y cumbre? ¿Cómo es la Eucaristía misión? Eso no nos lo ha explicado nadie, ni siquiera el mismo Concilio. El benedictino Godfrey Diekman, editor de la prestigiosa revista de liturgia Worship, describió así la situación a raíz del Concilio: «La constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II ha dado un gran impulso a la dinámica de la Eucaristía, es decir, al entender la Eucaristía como misión. Más que ningún otro documento conciliar, nos ha hecho caer en la cuenta de la urgencia inminente de subrayar esta dimensión esencial de la Eucaristía como misión. Al ser uno de los últimos documentos del Concilio, recoge lo mejor de su espíritu y de sus intervenciones. Por otra parte, la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, que sufre de haber sido el primer documento del Concilio antes de los demás que lo siguieron, no toca este punto, y ése es su defecto principal. Su célebre artículo 10 no nos da la necesaria base teológica para la misión, que ni siquiera menciona. Afirma que "la Eucaristía es la cumbre hacia la que toda la actividad de la Iglesia se encamina, al mismo tiempo que la fuente de donde fluye todo su poder", pero se queda ahí. El Concilio no desarrolló ni explicó a los fieles la significación de la Eucaristía como misión, y ése fue su principal fallo litúrgico» (1967 Congress on Theology of Renewal, Vol III, p. 52). El Sínodo de la Eucaristía, en 2005, rescató en su mismo título la palabra «misión»: «La Eucaristía, Fuente y Cumbre de la Vida y de la Misión de la Iglesia». Con eso continúa y profundiza en la línea fundamental del Concilio. La Eucaristía es la misión. Si no hay misión, no hay Eucaristía. Ése es el vínculo que hemos de estudiar y la espiritualidad que hemos de desarrollar. Cómo la Eucaristía nos envía, cómo nos capacita, cómo nos prepara y nos instruye y nos fortalece cada día para llevar a cabo con fe y entusiasmo las tareas de las horas y el encargo de la vida. Cómo la Eucaristía es misión. Sabemos que el nombre tradicional de «Misa» viene de sus últimas palabras 34 en rito latino, «Ite, missa est», «Marchad, la Misa ha terminado» o, más propiamente, «el "envío" está hecho», «la "misión" acaba de tener lugar». La Misa es la misión. Ahora se trata de extender esa palabra de despedida a todo lo que ha sucedido antes, que es lo que forma el envío de los cristianos al mundo cada día. La misión. Oportunamente, el Sínodo de la Eucaristía de 2005, en su recomendación n. 24 al Papa, sugirió «nuevas fórmulas para el saludo final de la misa: "Podéis ir en paz" o "Ite, missa est", al que parece faltarle el aspecto de envío misionero tras la Eucaristía». Eso es lo que queremos entender. 35 La consigna del día ANTES de la batalla, los soldados reciben de su comandante las instrucciones detalladas para el combate que va a empezar. Tienen ya su formación profesional, su entrenamiento repetido, sus ejercicios, sus maniobras, su experiencia de otros combates y su conocimiento de la guerra actual, pero todo ello ha de enfocarse sobre la acción inmediata con tácticas concretas y estrategias personales. Este batallón a esta colina, este destacamento a este enclave, este misil en esta posición, este carro de combate a esta encrucijada. Sitio y hora y contacto y despliegue. Años de preparación y días de campaña concentrados ahora en esta acción concreta sobre el campo de batalla de hoy. Es el orden del día, la consigna, la arenga. De ahí depende la eficacia del golpe y la moral de las tropas. El comandante lo sabe y aprovecha ese último contacto con sus tropas para dirigir su ataque y elevar su moral. Max Hastings, editor del periódico Evening Standard de Londres, fue antes uno de los más célebres corresponsales de guerra de nuestro tiempo. Cubrió (como ellos dicen) once guerras de Vietnam a Biafra, con su último encargo en Las Malvinas. Allí siguió a las tropas y envió sus crónicas con su efectividad acostumbrada. De ordinario, el corresponsal de guerra no es admitido a la reunión para el plan inmediato de ataque justamente antes de entrar en acción, que se reserva a los oficiales; pero sus méritos y su prestigio le consiguieron que el coronel Nick Vaus, que después de la guerra ascendió a general, le permitiera asistir a la orden del día y la consigna antes de la última batalla para tomar Port Stanley, la capital de Las Malvinas. El coronel le dijo a Max: «Sé que las tropas están agotadas. Se han arrastrado por fango y hielo todas estas noches en este invierno austral, están diezmadas por la aviación, y no tenemos refugio de ninguna clase si hubiéramos de esperar. He de convencerles de que tenemos la victoria en nuestras manos. Acompáñame». «El coronel, una figura esbelta y enigmática en su chubasquero de camuflaje y su boina verde, se irguió ante un mapa con la ruta señalada en blanco, mientras los oficiales sentados en las rocas se apiñaban contra el frío que mordía a quien se quedaba quieto aunque sólo fuera unos momentos, y se frotaban las manos dentro de sus guantes mientras escuchaban para que no se les helaran. Explicó la estrategia de la batalla y arengó: 36 "Ésta es la batalla decisiva. Hoy tomamos Port Stanley. Y he dicho "hoy" porque no tendremos una segunda oportunidad. En otras batallas puede el ejército retirarse y volver al día siguiente. En ésta, no, y bien lo sabéis todos. Estamos agotados y no tenemos donde pasar la noche. Es la última batalla. La sorpresa y el silencio son absolutamente vitales. Haced que cada uno de vuestros hombres salte sobre el suelo varias veces antes de salir para ver si algo hace ruido en su equipaje. Si alguien tiene una tos fuerte, que se quede. Si atravesamos un campo de minas, quiere decir que lo atravesamos. Nada de pararse o volver atrás. Pisad donde ha pisado el de delante. Nadie ha de detenerse a ayudar a un compañero caído. Repito: nadie. Todos adelante y hasta el final, o nos costará más vidas. No os oculto que el enemigo es fuerte y está bien atrincherado. Pero confío en que, una vez que entremos en combate, todo irá rápido. A las armas. Buena suerte"» (Going to the Wars, p. 355). Con eso he desvelado la metáfora. Estamos en campaña. «Milicia es la vida del hombre sobre la tierra», dijo Job (7,1). «Revestíos de las armas de Dios», nos exhorta san Pablo (Efesios 6,11). «El Señor pasa revista a sus tropas de combate», anuncia Isaías (13,4). A las armas. Buena suerte. Y en nuestra campaña por el Reino necesitamos también la dirección, el mando, la misión. Necesitamos la gran estrategia del Alto Mando y el plan diario del oficial de ataque. La orden del día que nos dirija, la consigna que nos concentre, la arenga que nos reanime. El coronel que nos levante el ánimo. Y a eso viene la Eucaristía diaria. La Eucaristía, entendida y vivida como misión, es la que despierta nuestra fe, encauza nuestras energías, ilumina nuestro camino y alienta nuestro esfuerzo. Ello da sentido a la Eucaristía diaria y la convierte realmente en fuente y cumbre de todo lo que somos y hacemos. Jesús instituyó la Eucaristía al final de su vida, y pronto su práctica se instituyó y se generalizó en «El Día del Señor» en la Iglesia naciente, como hemos recordado. Sin embargo, hay que notar que, aunque en realidad la Misa y la comunión son una misma cosa y no puede concebirse la una sin la otra, la práctica de la comunión no se extendió tanto como la de la Misa, y se hizo frecuente la figura del cristiano que asistía a Misa los domingos pero no comulgaba. La insistencia con que san Pablo había advertido ya en su tiempo que «cada cual se examine y luego coma del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo come y bebe su propio castigo» (1 Corintios 11,28), así como la exageración dramatizada desde los púlpitos de la indignidad personal, la culpa y el pecado, retraían de la comunión frecuente a muchos por respeto y temor, y los fieles asistían a Misa pero sin comulgar. Ésa fue la práctica corriente fuera de los monasterios y los conventos durante 37 muchos siglos. Un claro ejemplo es lo que san Ignacio de Loyola dejó escrito en las Constituciones de la Compañía de Jesús a este respecto: «Hay que poner mucho interés en que aquellos que vengan a las universidades de la Compañía para adquirir conocimiento obtengan también con él piadosas y cristianas costumbres. Mucho ayudará a esto si todos se confiesan al menos una vez al mes, oyen Misa todos los días y escuchan el sermón los días de fiesta si se predica. Los profesores deben encargarse de esto, cada uno con sus alumnos. Aquellos a quienes se pueda fácilmente doblegar deben ser obligados a lo que se ha dicho de la confesión, Misa y sermón. A los demás se les puede persuadir suavemente, pero no forzarlos o expulsarlos del colegio si no se someten, con tal de que no se observe en ellos inmoralidad o escándalo» (481,1). Insiste en la Misa (con bastante fuerza, por cierto), pero no menciona la comunión. Esa actitud se vio reforzada por el jansenismo, que insistía hasta el exceso en la indignidad humana ante la majestad de Dios. Los fieles asistían debidamente a Misa, pero se mantenían distanciados de la recepción de la Eucaristía por temor y escrúpulo, a veces recibiendo la comunión sólo como viático al final de su vida. En honor a san Ignacio hay que decir también que, en una carta de 15 de noviembre de 1545 a su dirigida Sor Teresa Rejadell, toma una actitud clara y decididamente favorable a la comunión diaria: «Por lo que hace a la comunión diaria, habemos de recordar que en la primitiva Iglesia todos recibíanla a diario, y hasta este nuestro tiempo no ha habido ordenanza escrita de la Santa Madre Iglesia ni objeción de los teólogos positivos o escolásticos contra quien recibiera la comunión a diario si a ello le moviera su devoción». Fue ya algo tardíamente, a comienzos del siglo XX, cuando el papa san Pío X dio el paso decisivo de integrar la comunión diaria con la Misa diaria en su célebre instrucción «Sacra Tridentina» sobre la comunión frecuente, que cambió la vida eucarística de la cristiandad católica. Éstos son algunos de sus párrafos decisivos, con su mención expresa de «la plaga y el veneno del jansenismo»: «El Santo Concilio de Trento declaró: "Este Concilio desea en verdad que en cada Misa los fieles que asisten comulguen no solo espiritualmente, sino sacramentalmente con la recepción de la 38 Eucaristía". Estas palabras declaran claramente el deseo de la Iglesia de que todos los cristianos se nutran a diario de este banquete celestial y deriven de él frutos más abundantes de santidad. Este deseo del Concilio viene del deseo con que Cristo mismo Señor nuestro estaba inflamado cuando instituyó este sacramento. Así lo entendieron los primeros cristianos, que "acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones" (Hechos 2,42). Sin embargo esta piedad se enfrió, en especial desde que, bajo la muy extendida plaga del jansenismo, se levantaron disputas sobre las disposiciones que debería tener quien pretendiera recibir la comunión con frecuencia o a diario, y los autores rivalizaron unos con otros en exigir condiciones cada vez más estrictas para permitir el acceso al sacramento. Como resultado de tales discusiones, muy pocos se consideraron dignos de recibir la Eucaristía a diario, y los demás se contentaron con participar sólo de vez en cuando. En casos extremos se llegó a prohibir la Eucaristía a comerciantes o a personas casadas. El veneno del jansenismo, que, so pretexto de mostrar el debido honor y reverencia a la Eucaristía, ha infectado la mente aun de personas buenas, no es en manera alguna cosa del pasado. La amarga controversia continúa con mayor calor y no sin amargura, de tal modo que las mentes de los confesores y las conciencias de los fieles han sido contaminadas, con no poco detrimento de la piedad y el fervor cristianos. Por todo ello, Su Santidad el papa Pío X, a ruegos de los pastores de almas y con su suprema autoridad, ha decretado lo siguiente: la comunión frecuente y diaria, como práctica intensamente deseada por Cristo nuestro Señor y por la Iglesia católica, debe abrirse a todos los fieles de cualquier nivel y condición de vida, de modo que nadie que en estado de gracia se acerque a la Sagrada Mesa con la debida y piadosa intención pueda ser rechazado» (Roma, 20 diciembre 1905). De entonces data la unión feliz de Misa y Comunión, hasta el punto de que llegó a decirse que, en el curso actual de la historia, «no fue la Misa la que llevó a la Comunión, sino la Comunión la que llevó a la Misa». De hecho, la Misa sin Comunión queda de alguna manera incompleta. No es exagerado decir que asistir a Misa sin comulgar es semejante a asistir a un banquete sin comer ni beber; aceptar la invitación, presentarse en el restaurante a tiempo, saludar a todos, sentarse en el sitio asignado, desplegar la servilleta, pero no probar un solo plato ni beber un sorbo de agua, no tendría sentido. La Eucaristía es 39 invitación a comer y beber; y acudir, sentarse, arrodillarse, santiguarse, rezar y responderes todo muy digno, pero pierde su sentido si se desvincula de la recepción de la Eucaristía. «Dichosos los invitados a la cena del Señor», dice el celebrante a todos los asistentes. Pero muchos de los invitados no se acercan a la mesa. Es verdad que siempre queda el oír la palabra de Dios en las lecturas de la Biblia y la homilía del celebrante, pero también el invitado al banquete escucha los discursos y los brindis que se hacen y, sin embargo, no quedaría muy bien si no comiera ni bebiera en la mesa. Nosotros, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a la figura del que va a Misa y no comulga. «Católico practicante» es el que va a Misa el domingo, aunque no comulgue. El precepto dominical alcanza a la asistencia al rito, pero no a la participación eucarística en él, ya que la recepción de la Eucaristía conlleva el estado de gracia en el comulgante, y eso podría requerir la confesión, lo cual, a su vez, retraería a muchos de asistir a Misa. Para asegurar una asistencia más general se limitó el precepto a la presencia al acto, aun sin participación sacramental. Así nació la triste separación de Misa y Comunión, que es un evidente contrasentido que no existía en la Iglesia primitiva. Una vez unidas Misa y Comunión en la plenitud de la Eucaristía, se extendió más y más la práctica de Misa y Comunión frecuente y aun diaria, no sólo entre monjes y religiosos, sino en toda la comunidad de fieles. Esta plenitud en la práctica de la Eucaristía llevó en el siglo pasado a teólogos y autores de espiritualidad a profundizar en el misterio, y así fue como la concepción de la Eucaristía como misión surgió para enfocar y completar la teología tradicional de la Eucaristía como memorial, sacrificio, presencia real y alimento del alma. La misión es el constitutivo esencial, diario, dinámico de la vida cristiana, y la Eucaristía diaria es la dirección, el enfoque, la fuerza y el acompañamiento de esa misión. Para quien no tiene misión no hay Eucaristía, pero el cristiano que tiene una misión en la vida no puede pasarse sin la Eucaristía. Cada día es un encuentro, y cada batalla es historia. Esa concepción de la Eucaristía como misión, oportunamente renovada por el Concilio y el Sínodo, nos ayuda ahora a entender mejor e incorporar a nuestra vida cada uno de sus elementos constitutivos. La Eucaristía cobra su pleno valor al considerarla como misión. 40 Afilar el hacha «En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu». La Eucaristía comienza, después de la cordial bienvenida en nombre del Dios Trinidad, con el rito penitencial. «Antes de celebrar los sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados». Antes de entrar en la misión del día hemos de purificarnos y agilizarnos para acceder al trabajo sin el impedimento de cargas innobles. No hay que dejar que las debilidades que nos acompañan impidan la misión que nos espera. Vuelvo a la metáfora de las armas. Han de estar limpias y ajustadas para ser efectivas en la batalla. El guerrero cuida de mantener limpio su uniforme y reluciente su fusil si quiere ser eficaz en la batalla, y se enorgullece de su porte marcial. Cito un antiguo manual del Samurai en el Japón: «Todas las mañanas el Samurai se baña, afeita su frente, arregla su cabello, se limpia las uñas de manos y pies, y así presta atención sin falta al aspecto de su persona. Guarda sus armas siempre relucientes, les quita la herrumbre sin dejar que se oxiden, las frota, les sacude el polvo y las coloca en su sitio cada día. Aunque esto lleve tiempo y cause molestia, es el deber del Samurai y lo cumple fielmente» (Yamamoto Tsunetomo, Hagakure, p. 33) Las últimas veinticuatro horas nos han tocado con el polvo del camino y los tropiezos del caminar humano. Seguimos en pie y en plena energía de batalla, pero algo se han oxidado las armas, se ha destemplado el ánimo, se ha debilitado el cuerpo, se ha distraído la mente, y queremos limpiar las manchas, arreglar el vestido, tensar el cuerpo, afinar el alma. Para los fallos más serios de conciencia recurrimos a su tiempo al sacramento de la reconciliación, cuyo efecto es perdonar, sanar, fortalecer, devolver al pleno rendimiento nuestras facultades y nuestro ser. Como la operación quirúrgica a manos del cirujano que sana el miembro herido y restaura la unidad del cuerpo. Luego vienen las curas diarias de manos de enfermeras que limpian la herida y cambian los vendajes día a día. Esta cura diaria es la que ejerce el rito penitencial al 41 comienzo de la Eucaristía. Así, la combinación de los dos sacramentos, confesión y comunión, mantiene el alma limpia y la prepara a diario para la misión. La sensibilidad a la gracia conlleva la limpieza de los canales por los que nos llega. Por eso el encuentro diario con la fuente de toda gracia incorpora el medio de llevar a cabo esa preparación diaria. La Eucaristía, como no puede ser menos, tiene en sí misma la virtud de preparamos para la llegada del Huésped esperado, y por eso purifica las estancias del alma con nuestra penitencia y su perdón. «Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén». Cuentan de un leñador que, en su afán por cortar más leña cada día, salía precipitadamente por la mañana de su choza para tener el mayor tiempo posible en el bosque derribando árboles y cortando troncos y ramas. Aun así, no conseguía tanta leña y madera como otro leñador que salía más tarde y volvía antes, pero con un mayor cargamento a sus espaldas. ¿Cuál era su secreto? El segundo leñador se demoraba un rato todos los días antes de ir al bosque para afilar su hacha. El primer leñador lo sabía, pero pensaba que afilar el hacha era tiempo perdido, y que lo único que hacía falta era fuerza y músculo al blandir el hacha. Se equivocaba. Afilar el hacha no es tiempo perdido. Hay que cuidar las armas. La oración de la Misa del día sitúa y enfoca el encuentro en la historia y en la actualidad. La fiesta del santo del día o la referencia al tiempo litúrgico del momento nos coloca en tiempo y lugar frente a la misión que hoy abordamos. Es el mapa del territorio y el parte meteorológico de la jornada. Estamos en Adviento o en Navidad, o en Pascua o en Pentecostés, mientras recordamos la presencia de la persona santa que para siempre santificó este día con su memoria. Somos parte de un largo ejército y recorremos las estaciones del año y los momentos de la vida, siempre atentos a la realidad presente y a la historia latente en ellos. «¡Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones!, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica» (Misa de Pentecostés). 42 «Señor y Dios nuestro: tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de san Francisco Javier; infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos» (3 de diciembre, fiesta de san Francisco Javier). Las peticiones de la colecta se complementan más adelante con las de la Oración de los Fieles. En su expresión ideal de espontaneidad participada, esas peticiones recogen nuestro momento, manifiestan nuestras inquietudes, proyectan nuestros planes, sueñan con nuestros logros. Todo se expone ahí con el realismo de la necesidad inmediata y la confianza de la ayuda oportuna. A punto ya de emprender nuestra misión del día, concretamos nuestros objetivos y pedimos el apoyo que necesitamos para obtenerlos. Y ahora, una vez limpios del polvo del camino y después de haber presentado nuestras peticiones, nos sentamos respetuosamente a escuchar lo que Dios quiere decimos hoy. Su palabra es el alma de nuestra misión. Escuchamos la orden del día del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Vamos a entrar en batalla. 43 El evangelio del Hijo Pródigo LAS lecturas de la Misa son la comunicación diaria de Dios a nosotros. La arenga y el plan de batalla del General en Jefe. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, salmo, evangelio. Todo se escribió hace tiempo, es verdad, pero la palabra de Dios está «viva» (Hebreos 4,12) y, si sabemos escucharla, viene a comunicarnos hoy sus instrucciones, sus direcciones, sus exhortaciones para el trabajo del día y la misión de la vida. Si sabemos escucharla, repito. El peligro es que la hemos escuchado ya muchas veces, que la conocemos, nos la sabemos de memoria, y es difícil dejarse sacudir por lo que desde un principio damos por conocido. La lectura actual en voz alta del libro sagrado en la Misa por seglares o sacerdotes tampoco es siempre una proclamación «en tiempo real» de la palabra viva, sino con frecuencia una recitación más o menos afortunada de un texto impreso con acentos lejanos sin referencia a tiempo o lugar. Es palabra eterna, sí, pero hay que hacerla real y actual si queremos que marque nuestra conducta y dirija nuestra vida. Miro las lecturas del día en mi habitación antes de ir a celebrar la Eucaristía en la capilla en la que los asistentes se han congregado para la celebración, y esperan que yo diga unas palabras después del evangelio. Paso páginas y lo busco, pues quiero prepararme. Es el evangelio del Hijo Pródigo. Cierro el libro. ¡Ya me lo sé! Me lo sé. ¿Quién no «se sabe» el evangelio del Hijo Pródigo? El hijo menor, la herencia, las juergas, la hambruna, los cerdos, las algarrobas, el camino de vuelta, el abrazo del padre, el vestido, el anillo, el ternero cebado. «Me lo sé» de memoria. Puedo hablar sobre él cinco minutos o media hora sin preparación especial. También «se lo saben» todos mis oyentes. Podemos jugar al juego educado de decir yo lo que todos saben y escuchar ellos lo que siempre han escuchado. Cumplir el expediente. Pero si no le permito al evangelio del Hijo Pródigo que me diga hoy lo que tiene que decirme para el momento nuevo en que lo leo y el amanecer del día que comienza, no me sirve de nada. Y el «sabérmelo» de siempre es el mayor obstáculo para «oírlo» hoy. Además, si yo no lo oigo hoy, tampoco voy a poder proclamarlo hoy con vida y con fe. Tengo que abrirme, limpiarme, renovarme y prepararme a lo que hoy el Señor quiere decirme con palabras antiguas y sentido nuevo. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». (1 Samuel 3,9). Tamquam tabula rasa. Presentarme como tablero limpio, como hoja en blanco para que se imprima en su novedad el mensaje de hoy. El evangelio del Hijo Pródigo viene hoy cargado de enseñanzas y señales y directivas personales y mensajes sociales para dirigir y 44 animar el día de la persona y del grupo, y a todo ello debemos abrirnos con fe viva e ilusión renovada. Dios habla en su Libro, y allí nos está esperando para decirnos lo que espera hoy de nosotros. No hay que rebuscar en la Palabra ni tratar de encontrar sentidos inmediatos y personalizados en cada frase, pero sí es fácil, y a menudo muy natural, ver en las palabras que se van leyendo alguna indicación velada, algún destello, alguna alusión que se refiere a la jornada que nos espera y muestra el camino, avisa de sus peligros, anima a recorrerlo. Las tres lecturas diarias, en su variedad y en su riqueza, pueden con facilidad proporcionarnos ventanas de luz y de gracia sobre el paisaje del día que se abre ante nosotros. Y cuando, leída y escuchada toda la Palabra de Dios del día, no encontramos ninguna referencia directa ni indirecta a nuestra situación y nuestro día, caemos reverentemente en la cuenta de que también el silencio es una comunicación de Dios, y que en ese momento y en ese día prefiere mantener su reserva y conservar su distancia para hacernos apreciar más sus comunicaciones y no darlas por supuestas con ligereza. La espera es parte de la escucha. Tampoco se trata de lo que algunos llaman «cortar la Biblia» y que se practica en ciertos círculos cristianos, consistente en abrir la Biblia por cualquier página al azar, colocar el dedo o dejar que la mirada se fije sobre un pasaje, y leerlo con fe como comunicación concreta y práctica dirigida por Dios a la persona o al grupo en aquel momento. Dios nos habla siempre, y la Biblia es útil en cualquiera de sus palabras, pero tampoco hay que atribuir un sentido milagroso a esa práctica ni forzar a Dios a responder como en un telegrama con respuesta pagada. Un amigo mío que concurría a un grupo de oración donde se recurría con regularidad a esa práctica, hacia la que él no sentía ninguna atracción, se forzó un día a sí mismo y dijo en voz alta: «A mí no me cae bien esta práctica, pero precisamente para vencer la resistencia, ya que estoy entre vosotros que creéis en ella, voy a intentarla en humildad ahora». Se encomendó al Espíritu Santo, abrió respetuosamente la Biblia, fijó su mirada en un pasaje y leyó: «De boca de necio no se acepta el proverbio, pues jamás lo dice a su hora». Con eso se echó a reír, y con él los demás, y se acabó el sistema. La cita estaba en el libro del Eclesiástico, 20,20. Aunque alguno arguyó que Dios había hablado bien claro, con lo que demostraba lo válido del sistema. Mi amigo, al menos, no volvió a intentarlo. Lo que sí es importante es caer en la cuenta de que una lectura de la Biblia en la Misa es algo distinto de la misma lectura hecha en privado, o aun en grupo, en un contexto de oración, pública o privada, fuera del sacramento. La Biblia siempre es la Palabra de Dios, y siempre tiene su sentido, su mensaje, su 45 efecto, leída entre muchos o leída por uno solo, al principio del día o al final, en meditación o en estudio; pero cuando la Palabra está formando parte de la Eucaristía, que es acción y sacramento, que es presencia y comunicación, que es cuerpo y sangre en realidad palpitante, esa Palabra cobra vida, se hace actual, llega de labios divinos a oídos humanos, vibra, sorprende, energiza, cataliza, y abre horizontes de luz y de gracia para el día que se fragua en la cercanía. Un peligro especial para el sacerdote que celebra la Eucaristía es «leerles a los demás» el evangelio olvidándose de que también se le dirige a él mismo. Él lo proclama desde su tribuna, pero la primera proclamación es para sí mismo; y sin recibir el primero él mismo la palabra de Dios como dirigida a él, no podrá dirigirla a los demás. Todos tenemos que presentarnos ante la Palabra con hambre real y expectativa personal. Si venimos a la Eucaristía sin preguntas, no recibiremos respuestas; y si no tenemos propuestas, no se nos darán directivas. Hay que venir con el alma alerta, con la conciencia inquieta, con los interrogantes del día, con las ambiciones de la vida. Sólo entonces se convierte la Misa en mensaje que ilumina y en misión que inspira. Un momento especial en las lecturas es el salmo que interpela y suscita una respuesta de los asistentes en pleno diálogo vivo y en directo. El salmo es plegaria inspirada por el Espíritu y expresada por los hombres en las múltiples y variadas situaciones de una vida diaria en el Pueblo de Dios, que ilumina el camino y da fuerzas para recorrerlo día a día. Los salmos, en su variedad, cubren todas nuestras emociones, desde el fervor más intenso hasta la depresión más honda; ponen en nuestros labios palabras que nosotros no nos atreveríamos a usar ante Dios; piden, protestan, se quejan, alaban, dan gracias o reclaman justicia con una vehemencia, una intensidad, una sinceridad y una valentía que ayudan a vocalizar nuestros propios sentimientos y a sentirnos en compañía de siglos en nuestras pequeñas tribulaciones diarias. También nos enseñan a pedir los grandes favores que facilitan nuestro paso por la historia como pasaron generaciones antes de nosotros y seguirán pasando hasta el fin de los tiempos. Plegaria universal del Pueblo de Dios en todas las edades de su historia. «¡Dios nos tenga piedad y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros! Para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre todas las naciones. ¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! 46 Alégrense y exulten las gentes, pues juzgas al mundo con justicia, juzgas con equidad a los pueblos, y a las gentes en la tierra diriges. ¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! La tierra ha dado su cosecha: Dios, nuestro Dios, nos bendice. ¡Dios nos bendiga, y teman ante él todos los confines de la tierra!» (Salmo 66). Si todos los salmos son salmos de misión, este lo es por excelencia, y por eso lo cito. Y conste también que el tener lecturas favoritas entre todas las Sagradas Escrituras no va contra el dejarnos interpelar por ellas si las revivimos cada vez y las dejamos caer con todo su peso de historia, estudio, memoria y devoción sobre la actualidad del momento presente. El salmo 66 que acabo de citar con especial cariño es el salmo de las cosechas, en el que Israel pide una cosecha abundante para que Dios con esto «haga justicia entre las naciones», es decir, demuestre que Yahvé es el Dios verdadero, ya que su pueblo tiene las mejores cosechas, mientras que las naciones vecinas, que adoran a Baal o a Moloch, han de contentarse con rendimientos inferiores en sus campos, pues sus dioses también son inferiores. Lógica elemental de la oración de fe. Se recitaba en el tiempo de la recolección, en el que se celebraba la Fiesta de los Tabernáculos, fiesta que en la comunidad cristiana pasó a ser la Fiesta de Pentecostés, que coincidió con ella en la estación del año. Es decir, que la mies material de los hebreos se convierte en la mies espiritual de los cristianos, y la petición que era «danos con tus lluvias la mejor mies para que se vea tu poder sobre las tierras» se traduce humildemente por «haznos con tu gracia las mejores personas para que se vea tu poder entre los hombres y mujeres». Poder del evangelio entre creencias múltiples. Salmo del misionero en país de misión... que lo es ya toda la tierra. «La tierra ha dado su cosecha: Dios, nuestro Dios, nos bendice». Así escuchados, respondidos y rezados, los salmos se convierten en diálogo animado que despierta los sentidos y alerta a las oportunidades del día. Las lecturas son parte esencial de la Eucaristía como lo son de la misión. «Palabra de Dios» / «Te alabamos, Señor». 47 El trabajo del hombre y de la mujer EN el ofertorio hacemos lo que su mismo nombre expresa: nos ofrecemos. Las ofrendas que aportamos sobre el altar nos significan a nosotros y allí están en respuesta a la llamada. Han pedido voluntarios. Damos un paso al frente y acudimos a la cita. «Aquí estoy, envíame» (Isaías 6,8). El corresponsal de guerra que antes cité, Max Hastings, cuenta así cómo llegó inesperadamente a su última aventura en el frente de batalla: «Yo tenía ya 36 años, una edad en que uno no está ya para combates, y había decidido que nunca más volvería a arriesgar el cuello bajo fuego enemigo, sobre todo después de mi escapada de Saigón por los pelos horas antes de que las tropas de Vietnam del Norte lo tomaran; estaba casado, tenía un buen empleo fijo y ganaba bastante dinero escribiendo libros. La guerra de Las Malvinas me iba a llevar a regiones australes en el más crudo invierno y en barcos de la marina de guerra, lejos de toda comodidad y con riesgo evidente ante un peligro desconocido. Pero vi la oportunidad y me ofrecí, insistí y lo conseguí. No pude remediarlo. Si mi país está en guerra, yo tengo que estar allí para contarlo» (p. 271). Nuestro ofrecimiento ya está hecho en nuestro bautismo y en nuestra vocación de cristianos, pero lo renovamos día a día para que adquiera validez y novedad según cambian los frentes de guerra y avanzamos en edad y en experiencia. No sé lo que me espera hoy, pero desde ahora doy un paso al frente y acepto alegre todo lo que me va a venir. Firmo en blanco, abro la puerta, emprendo el camino. Todo lo que soy y todo lo que tengo queda entregado a las tareas del día, a los encuentros, a las noticias, al trabajo y al descanso, a las alegrías y a los disgustos, al compromiso de la vida y a la llamada a esforzarnos hoy con fervor renovado por la venida del Reino. Trabajar por el Reino es servir a la Iglesia, a la sociedad, a los necesitados, a los pobres. Es el momento de renovar nuestra toma de conciencia ante los problemas del mundo, que no están en nuestra mano, pero sí en nuestro corazón, y que, en plegaria y en acción, han de hacer concreto nuestro compromiso por la paz, la justicia, la igualdad, el bienestar de todos en la variedad de sus situaciones y en la legitimidad de sus esperanzas. Nos ofrecemos para que el mundo sea mejor. 48 Nuestro ofrecimiento permanente adopta una forma especial y significativa en la Eucaristía. Le ofrecemos a Dios pan y vino. Es decir, ofrecemos lo que significa y es nuestra existencia diaria, el fruto de nuestro trabajo y la base de nuestro sustento, el pan y el vino de nuestros campos y de nuestra mesa..., y el pan y el vino que van a ser también el Cuerpo y la Sangre de Cristo en su sacrificio, hecho presente una vez más hoy sobre el altar. El pan y el vino en este momento representan toda la creación. En fiestas solemnes se traen al altar en este momento otros frutos de la tierra o del trabajo de manos humanas, flores y verduras, semillas y espigas, leche y aceite, que juntamente con el pan y el vino de la Eucaristía representarán después al Cristo cósmico que llena cielo y tierra con su presencia, y así queda unido en el sacramento todo lo que nosotros somos con todo lo que es la creación entera en el Cristo en quien reside «toda la plenitud» (Colosenses l, 19). Ése es el momento del ofertorio. «Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos: él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor». A1 decir «y del trabajo del hombre», yo siempre añado por lo bajo delicadamente: «y de la mujer». Hay una voz creciente entre nosotros que pide cada vez más el reconocimiento explícito de la presencia de la mujer en la Iglesia, y yo opino que, aparte de cargos y oficios que pueden requerir consideración especial y estudios detallados, mencionar esa presencia femenina expresamente en oraciones y en la misma liturgia es algo fácil, aceptable, significativo y merecido, y debería hacerse con toda naturalidad y espontaneidad sin que le chocara a nadie. Hombres y mujeres. Hermanos y hermanas. Siervos y siervas. Es verdad que la palabra «hombre» es gramaticalmente colectivo genérico que abraza por igual a mujeres y hombres, pero también es verdad que su sonido y su género y su uso es sonoramente masculino, y hoy se tiende a desdoblar la palabra en «hombres y mujeres» siempre que resulta buenamente posible sin forzar el lenguaje ni exagerar gestos. Hacer eso desde ahora en la misma Misa es posible, respetuoso, oportuno, y debido. Yo lo hago siempre. «Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre y de la mujer, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos: él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor». 49 Éste es el momento ecológico en la Eucaristía. La creación entera sobre el altar ante Dios. Los ecologistas se quejan de nosotros, los cristianos, porque Dios en el Génesis dio a Adán y Eva, y a todos nosotros en ellos, «dominio» sobre toda clase de plantas y animales, y les encargó que «dominasen» la tierra con todo lo que pudiera producir, lo cual llevó al abuso de tierra y aire con toda la vida en ellos a lo largo de toda la historia humana que nos ha traído la crisis ecológica, de la que no sabemos cómo salir. La respuesta es que sí, que hemos recibido de Dios la creación y hemos abusado de ella mucho y de muchas maneras a través de los tiempos, por nuestra avaricia, nuestra ignorancia, nuestro egoísmo, nuestro descuido; pero ahora estamos comenzando a despertar, reconocemos nuestro error, proponemos enmendarnos, abrazamos de nuevo a todo lo creado, se lo ofrecemos a Dios, lo santificamos, lo colocamos sobre el altar en este pan y este vino, y desde ahora lo vamos a considerar sagrado, lo trataremos con reverencia, lo usaremos con responsabilidad. Toda la creación está en su Creador, y toda Eucaristía es un vínculo entre Dios y la tierra y el hombre y la mujer que de ella se cuidan. Todo ello está en ese pan y ese vino que se están ofreciendo en este momento en el altar. Ése es el corazón de la ecología cristiana. Todo está en la Misa. «Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su Nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia». Sigue la Oración sobre las Ofrendas, que santifica los dones ofrecidos y a nosotros con ellos, y pide a Dios nos acepte junto con nuestras ofrendas: «Acéptanos, Señor, a quienes nos ofrecemos en espíritu de humildad y ánimo contrito, para que nuestro sacrificio de hoy te sea agradable, Señor Dios nuestro». 50 En el pozo de Siquem Estamos en camino hacia nuestra misión de hoy. Y antes del compromiso formal que va a tener lugar, pausamos un momento para darle gracias al Señor por habernos llamado y seguirnos llamando al trabajo en su viña. Damos gracias por las victorias de ayer para preparar la campaña de hoy. Recordamos con gratitud todas las empresas de nuestra vida entera hasta hoy, a las que vamos a añadir las de hoy en una historia continuada de vocación y respuesta. La acción de gracias es parte esencial de nuestra conducta. Como el prefacio es parte esencial de la Eucaristía. La expresión de gratitud es muchas oraciones en una. Es reconocimiento de nuestra pequeñez, de un poder superior que nos ayuda, de nuestra dependencia, de la Providencia de Dios, de su cuidado por nosotros, de su amor; es confianza en Dios, siempre dispuesto a escuchar nuestras peticiones; es delicadeza y buenos modales que el mismo Jesús apreció en el evangelio cuando algunos de los enfermos curados se lo agradecían, y otros no; es petición, pues quien agradece un favor se está preparando para el siguiente; es aceptación de la voluntad de Dios, que es quien endereza nuestras peticiones y nos da lo que más nos conviene. La gratitud ensancha el alma y limpia el ambiente. Entre tantas, tantísimas quejas que escuchamos y leemos y aun proferimos todo el día contra todas las instituciones humanas a todos los niveles y en todos los tonos, y aun contra personas concretas y contra nosotros mismos en protesta airada y desabrida, es un alivio y un descanso escuchar y pronunciar palabras de reconocimiento, de gratitud, de delicadeza y buen gusto en voz alta y enfrente de todos. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias, Dios mío. Gracias. Una de las características del apostolado de Pablo fue su gratitud por haber sido llamado a él. Dar gracias por la misión recibida es la mejor manera de prepararse a cumplirla. «Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio» (1 Timoteo 1,12) «A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia: la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo» (Efesios 3,8) 51 La misión es gracia y privilegio, y somos conscientes de ello y lo decimos con gratitud y reconocimiento. La Eucaristía entera es, como sabemos, acción de gracias, y nuestro mejor modo de dar gracias por lo mucho que hemos recibido es ofrecernos para lo poco que podemos hacer. En mi visita a Tierra Santa hace años, llegué con dos queridos compañeros sacerdotes con los que recorrí los Santos Lugares Biblia en mano, al Pozo de Siquem en Samaría, donde Jesús le pidió de beber a la mujer samaritana. A nosotros nos dio agua del pozo un sacerdote de la Iglesia griega ortodoxa que custodiaba el lugar, y cuando le preguntamos al despedirnos cómo se decía «gracias» en su lengua, para decírselo nosotros a él, nos contestó sencillamente: «Eujaristós». Nos miramos los tres. Claro. Ya lo sabíamos. Eujaristós. Eucaristía. Eso es lo que significa. Eu jaris. Buena gracia. Muchas gracias. Ésa es la Eucaristía. «En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo, Señor nuestro». Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias de antemano por todo lo que nos quieres dar. 52 Santo, Santo, Santo La adoración es el corazón de la Misa. Y, por desgracia, ese corazón no late con fuerza en la práctica ordinaria de hoy. La reverencia, el acatamiento, el silencio ante el misterio, la adoración rendida de la divina majestad... son parte esencial del culto divino en toda su profundidad y su dignidad, pero no se encuentran debidamente resaltados y subrayados en la actitud actual ante el trato con Dios. La familiaridad con Jesús, bienvenida y bienhechora en todo momento por el acercamiento, la confianza, el calor humano y la fe encendida que significa y que fomenta, puede llevar a veces a libertades exageradas en lenguaje y actitud, a abaratar el tesoro del trato divino y a rebajar con la cotidianeidad fácil el misterio sublime de la divinidad. Oigo con deleite a los jóvenes decir: «Jesús, eres genial»; «el cura de los domingos es muy "guay"»; «hoy el sermón ha sido "cool"»; «a mí "me mola" la comunión»... Muy hermoso todo ello, y viva la juventud y su lenguaje. Y, para colmo, los teólogos nos informan que, así como en tiempos pasados se recalcaba la divinidad de Jesús, ahora se recalca debidamente su humanidad, y eso me recuerda mis estudios de San León Magno, papa del siglo IV, que decía teológicamente que «tan detrimento es para la fe disminuir en algo la humanidad de Jesús como disminuir su divinidad», ya que los dos aspectos han de mantenerse paralelos y equilibrados para la plenitud de su persona divina y humana. Si no fuera plenamente Dios, no sería uno con el Padre; y si no fuera plenamente hombre, no sería uno de nosotros. Por eso damos la bienvenida a todo lo que nos acerca a su humanidad. Pero notamos el peligro de alejar su divinidad. Hay que mantener la cercanía, pero hay que recuperar el misterio. Se han publicado ediciones de la Biblia en «cómic», y del Evangelio en «manga», y también eso está muy bien para quienes prefieren los dibujos del «cómic» o las ilustraciones del «manga» al texto escueto de las Escrituras, y el nuevo medio hace llegar el mensaje cristiano a quienes, de otro modo, lo ignorarían. Pero también es verdad que el Jesús de los «cómics» y los «manga» parece más un Superman que el Hijo del Padre, o un Robert Redford que Jesús de Nazaret. La figura y el color dan realismo a los personajes, pero oscurecen la majestad. Hay que mantener la distancia. Sin llegar al extremo de otras religiones que llegan a no pronunciar el nombre de Dios por reverencia a él (judaísmo), o se niegan a representar sus imágenes por respeto a su trascendencia (Islam), sí debemos procurar que nuestras expresiones, en lenguaje y en imagen, mantengan siempre el respeto trascendental a la 53 divinidad en todas sus manifestaciones. A eso viene, al adentrarnos en el misterio profundo del encuentro con Dios ante el altar, la solemne, inspirada, eterna, angélica, bíblica, sinfónica repetición del nombre de la santidad de Dios ante su trono de gloria: ¡Santo, Santo, Santo! «El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines erguidos, con seis alas cada uno: con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían el cuerpo, con dos alas se cernían. Y clamaban alternándose: "¡Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria!". Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: "¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos". Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano, que había retirado del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: "Mira: esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado". Entonces escuché la voz del Señor, que decía: "¿A quién mandaré? ¿quién irá de nuestra parte?". Contesté: "Aquí estoy, mándame". Él replicó: "Vete y habla a mi pueblo"» (Isaías 6,1-9). La visión de la santidad de Dios lleva al envío del profeta a su pueblo. Antes de la misión ha de venir la adoración. Trono alto y excelso. Ángeles. Serafines. Alas y voces y temblores y humo. El ascua y el fuego. La orla de su manto llenaba el templo. Todo es majestad, solemnidad, inmensidad, santidad. Santo, Santo, Santo. La repetición, que amplifica el significado, extiende la gramática, admite su limitación al tener que repetir sin más la palabra y señala la eternidad en la balbuciente sugerencia de su grandeza. Santo, Santo, Santo. Y sigue el 54 silencio. Silencio. En la antigua liturgia, desde este momento hasta el final de la plegaria eucarística y el padrenuestro, se mantenía un largo silencio de palabra y acción que llenaba toda la iglesia de solemnidad y reverencia. Se instruía al sacerdote para que recitase el suave latín en voz muy baja, lejos del alcance de todos los oídos. Callaba la música, y no había cantos ni respuestas durante el paréntesis sagrado. Solo se adivinaban las alas de los serafines en la quietud del santuario expectante. El gran silencio del canon. César Frank nos dejó dos volúmenes de El Organista con sus obras maestras para órgano que él mismo ejecutaba en el Cavaillé Coll de Notre Dame de París, y llegaron a hacerse indispensables en todas las iglesias del mundo, desde la «Entrada Solemne en Do Mayor» que pateábamos reverentes los muchachos al entrar en la iglesia los domingos, hasta el jocoso «Finale en Fa Mayor», que nos hacía salir bailando del templo, pasando por todas sus otras melodías seductoras y sus trompetazos arrebatadores. Sus obras llenaban la liturgia, y él era su mejor intérprete al órgano. De él nos ha quedado la anécdota de que, acabado el «Santo, Santo, Santo» con su acorde final en la catedral gótica, el maestro se levantaba de su asiento de organista, se postraba de rodillas en el mismo coro y sumaba el silencio de su órgano al silencio del sacerdote y de los fieles en el momento central del gran silencio de la Misa. Sus discípulos lo llamaban «San César». El silencio es parte esencial del culto, y hoy no hay silencios. Las rúbricas actuales señalan tímidamente que después de la comunión se puede hacer una breve pausa, si se desea: «Si se considera oportuno se pueden guardar unos momentos de silencio o cantar un salmo o cántico de alabanza» (Misal Romano). Muchas reservas: «si se considera oportuno», «se puede», «unos momentos»..., y ni siquiera en silencio, pues también se puede «cantar un salmo» o un «cántico de alabanza». El silencio es mínimo. Y aun en el caso de que el celebrante se siente y guarde silencio después de la comunión, como a veces lo hace, se trata más de la breve espera inquieta a que acabe la Misa que no del espacio reposado y profundo del silencio en común para venerar el misterio. No hemos aprendido el arte de callar ante Dios. Recordamos aquí a la simpática anciana japonesa de Yamaguchi que cité al comienzo, de la que nos han contado que después de la Misa se sentaba en el prado bajo un árbol oyendo el canto de los pájaros y decía: «Con un rato de silencio, se le quita a 55 una el cansancio del rosario, la Misa y el sermón». Ahora la entendemos mejor. Había echado de menos el silencio en la Misa. No sin razón. El silencio es la plegaria de adoración. Y la adoración es la esencia de lo sagrado. El silencio en común es el mejor momento de la oración de la comunidad. Sin palabra, sin pensamiento, sin distracción. La presencia mutua de unos a otros, y de todos ante Dios. Allí está nuestra historia, allí está nuestra esperanza, allí está nuestro agradecimiento, allí están nuestros temores, allí está todo en memoria fiel y en espera confiada. La adoración en común del Dios a quien todos servimos es el mejor vínculo de nuestra existencia como pueblo suyo. «La adoración es el lazo que une el presente con el pasado, un pasado rico en actos del Señor en Israel y en la Iglesia, y con el futuro, un futuro rico en promesas del Reino de los Cielos. Les enseña a los fieles de dónde vienen y adónde les está llevando su historia; les presenta al mismo tiempo el amor y la justicia de Dios. La adoración hace presente la Palabra que une al pueblo escogido con su Dios, dando nueva vida a quienes se han reunido en respuesta a su llamada. La adoración le abre al pueblo escogido el camino del servicio fortaleciendo su fe, animando su esperanza y despertando su amor por Dios. La adoración es el punto de encuentro de los fieles con su Dios mientras aguardan la venida de su Reino» (J.J. von Alimen, Vocabulary of the Bible, London 1961, p. 473). La adoración es parte esencial de nuestra actitud ante Dios, y la Eucaristía nos da la oportunidad de aprenderla, practicarla, integrarla en nuestra vida, tanto privada como pública, para dar fondo, fuerza, y eternidad a toda nuestra vida cristiana. La Misa es escuela de adoración. San Juan de la Cruz desgrana en versos místicos el misterio del cristianismo entero, y lo concluye con la Eucaristía, ya que todo se resume «en este vivo pan por darnos vida». Y nos recuerda tozuda e inspiradamente al pie de cada estrofa que «siempre es de noche». Siempre es misterio. «¡Que bien sé yo la fonte, que mana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. 56 Su origen no lo sé, pues no le tiene, más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben della, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla y que ninguno puede vadealla, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosas sus corrientes, que infiernos, cielos llegan y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. El corriente que de estas dos procede, sé que ninguna dellas le precede, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida, en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y desta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche». 57 Jueves y Viernes JESÚS instituyó la Eucaristía proclamando que su cuerpo era entregado y su sangre derramada. El sacrificio estaba hecho. La palabra estaba dada. Todo estaba ya en su entrega al Padre, en su consagración definitiva, en su palabra dada. «Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros; ésta es mi sangre, que va a ser derramada» (Lucas 22,19). El cuerpo se entrega y la sangre se derrama ya en figura del pan y el vino en el Cenáculo, como signo y sello de lo que ocurrirá mañana en realidad viva en el Calvario. Pensando en absoluto, Jesús podía haber instituido la Eucaristía el Domingo de Pascua. Podía habernos dado el sacramento de su cuerpo y su sangre en medio de la alegría de la resurrección y de su triunfo definitivo entre discípulos felices. Esto es mi cuerpo que ha sido entregado por vosotros, mi sangre que ha sido derramada por vosotros según sucedió el Viernes pasado. Podía haber consagrado para siempre el Domingo con la primera Eucaristía después del Viernes. Pero entonces todo habría sido diferente. La Pasión misma habría cambiado de tono en cuanto podemos reverentemente intuir. Ante el sufrimiento inminente del escarnio y los azotes y las espinas y la cruz, Jesús podía haber insistido otra vez en su petición del Huerto de los Olivos al Padre «pase de mí este cáliz»- y evitar o suavizar la Pasión. Pero ahora estaba comprometido. La Eucaristía del Jueves había sellado la Pasión del Viernes. Jesús había hecho ya su entrega, había dado su palabra, había entregado su cuerpo y había derramado su sangre en el vino y el pan. No podía volverse atrás. Es el compromiso, es la consagración, es la misión. El ofrecimiento de Jesús el Jueves da toda su fuerza y su efecto irreversible a su sacrificio del Viernes. La Misa al amanecer consagra de antemano todas y cada una de las acciones del día que va a seguir. La sangre está derramada, y el cuerpo entregado. He participado en la Misa. He sacrificado mi cuerpo y mi sangre. Pase lo que pase durante el día, yo estoy comprometido. Me he entregado del todo. No me vuelvo atrás. «En realidad, todo había ocurrido ya el Jueves Santo. Jesús había dado su palabra, y con su palabra había hecho de su cuerpo algo "entregado", y de su sangre algo "derramado". No podía volverse atrás, no podía retirar la entrega que había hecho de su vida. En plena conciencia, responsabilidad y generosidad, había entregado su vida en el pan y el vino. El Viernes Santo está contenido en el Jueves Santo» (J. Guillet, 58 Eucaristía, p. 32). Y eso ha de ser la Eucaristía para nosotros en su centro mismo y en su sentido más profundo. La consagración. La entrega. El sello. Allí, con Jesús, estamos ya entregados, comprometidos, juramentados. Hemos aceptado la misión del Padre, y ya no nos volvemos atrás. El paso está dado. El día está consagrado. La vida está sacramentada. Pase lo que pase y venga lo que venga. La Misa diaria santifica el vivir diario. El día está contenido en su Eucaristía. Y la Eucaristía da fuerza para la Pasión. Vamos a nuestro Viernes. «El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan; dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: "Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros". Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: "Tornad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía"». Sólo, aquí también, una consideración gramatical. «Derramada por vosotros y por todos los hombres». El evangelio dice «por muchos» (Mateo 26,28), sin especificar «hombres». Es la lectura tanto del griego como del latín. Y el plural «peri pollon»,«pro multis», incluye masculino y femenino. El añadir «hombres» no está justificado. En cuanto a poner «muchos» o «todos», nos dicen los biblistas, citando textos y autoridades, que en griego los dos términos son equivalentes. En inglés lo han solucionado elegantemente diciendo sin más: «for all», que incluye a hombres y mujeres, a muchos y a todos. Yo, como en el ofertorio, digo suavemente, «por todos los hombres y las mujeres». Todos necesitamos la redención. Es consolador pensar que inmediatamente después de la solemne consagración viene el pensar en la unidad de los cristianos: «que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo». Y sigue la memoria explícita de aquellos a quienes queremos, en este mundo o ya en el otro. Es una invitación a traer ante el altar, en cariño y recuerdo, a todos aquellos que han formado y forman parte de nuestra vida, a parientes y amigos, 59 a profesores y alumnos, a compañeros y colegas. Vivos y difuntos. En rápida memoria de los círculos de amistad que nos rodean y nos acompañan a lo largo de toda la vida. No hace falta mencionar ningún nombre ni recordar ningún rostro ni recitar ninguna lista de intenciones, y más vale pensar en todos sin excluir a nadie. No se trata de rezar por los muertos para que salgan del purgatorio, o por los vivos para que pasen un examen o se curen de una enfermedad. 60 Así habla el Amén No es éste el momento de intercesiones puntuales por necesidades concretas. Es algo mucho más íntimo y profundo. Es evocar en rápida visión a quienes han formado y forman parte de nuestra vida, sentir la inspiración de su memoria y su presencia, extender las dimensiones de nuestra fe hasta tocar la suya, apoyamos en la historia y en la familia, en el recuerdo y la circunstancia, en el afecto y el aprecio, y seguir construyendo nuestro presente con la memoria de nuestro pasado, unidos en fe y esperanza con «cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos». Y en nuestra amistad en nuestra vida. Esta breve memoria nos da raíces, nos da profundidad, nos da árbol genealógico, nos da alcurnia y nobleza, compañía y apoyo, inspiración y ayuda. Nos hace sentir a nuestro lado a todos cuantos hemos conocido y conocemos en este momento en que estamos tan cerca de Dios y consagramos nuestra vida y nuestro día. Y hay un bello detalle en esta oración del recuerdo de vivos y difuntos, y es que el nombre de María se menciona aquí en la misma plegaria eucarística, oficialmente y a diario, como presencia esencial en nuestra intimidad con Dios. «Con María, la Virgen Madre de Dios». Siempre en su compañía. He recordado que toda la plegaria eucarística, desde el final del Santo hasta este momento, se hacía antes en riguroso silencio. Ese silencio se rompía solemnemente ahora, al final, cuando el sacerdote eleva la patena con la hostia y el cáliz en sus manos y dice: «Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». Y el pueblo contesta: «Amén». Claro que, al desaparecer el silencio, ha desaparecido también el contraste y se ha perdido la fuerza de este ¡Amén!, destinado a subrayar, afirmar, aceptar y proclamar por boca de todos los asistentes la larga plegaria eucarística que el sacerdote ha rezado en solitario. San Jerónimo es testigo de que ya en su tiempo este Amén al final del gran silencio de la plegaria eucarística sonaba como un trueno en las iglesias, como una catarata que arrasaba el templo y confirmaba sonoramente la callada oración del celebrante. El Apocalipsis llama 61 a Jesús «el Amén» (3,14: «Así habla el Amén»); y san Pablo «el Sí» (2 Corintios 1,19: «En él no hubo más que Sí»), y eso mismo era y debería ser ese Amén solemne, unánime, majestuoso de todos los fieles al final de la plegaria eucarística. Sí. Amén. Así sea. Así es. Por desgracia, hoy no es así. Hay una circunstancia que ha contribuido a quitarle fuerza a lo que debería ser un momento cumbre en la celebración de toda Eucaristía. Según las rúbricas y la indicación clara y en rojo del misal («rúbrica» viene de « rubrum» , que significa «rojo» en latín, así es que decir «rúbrica en rojo» es una tautología), el sacerdote dice él solo toda la fórmula: «Por Cristo, con él y en él... por los siglos de los siglos»; y el pueblo responde al final: «Amén». Pero muchos sacerdotes, en su deseo de incorporar a los asistentes en todo lo posible a los gestos y textos de la Misa, los animan a que todos reciten juntos el «Por Cristo, con él y en él... por los siglos de los siglos. Amén». Esto es un error. El Amén es una respuesta, y no tiene sentido responderse a sí mismo. Lo correcto es que el sacerdote diga hasta «por los siglos de los siglos» inclusive, y el pueblo responda: «Amén». El misal lo dice claramente, y la Santa Sede lo ha repetido seriamente en documento tras documento, pero muchos sacerdotes no se han enterado y, en su buena voluntad y su perdonable ignorancia, siguen invitando a todos los asistentes a que reciten esas líneas. Los asistentes dudan. Unos las dicen a media voz; otros las recitan en voz bien alta junto con el sacerdote, seguros de sí mismos, incluso mirando disimuladamente alrededor como para ver si los demás se enteran de lo que, según ellos creen, deberían hacer; otros se callan, quizá por inercia, quizá por timidez, quizá por distracción, o quizá porque saben que en ese momento deben callarse. El resultado es una recitación débil, dudosa, incierta, apagada. No hay trueno. No hay catarata. No hay Amén. Otra pérdida del pasado, esta vez por ignorancia de quienes deberían haber sabido. El padrenuestro es la Oración del Reino. Venga a nosotros tu Reino. El Reino está en que el nombre de Dios sea santificado, su voluntad cumplida, y nosotros recibamos pan, perdón y liberación del mal. Todos los elementos de la misión que nos consagra como enviados y nos capacita para acelerar la Venida. «Cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga» (1 Corintios 11,26) El contexto nos permite traducir: «hasta conseguir que venga», ya que somos «los que amamos su Venida» (2 Timoteo 4,8), «esperando y acelerando la venida del Día de Dios» (2 Pedro 3,12). Es nuestra misión. El momento de la paz es importante. Nuestra misión no es individual, sino comunitaria. Nadie proclama el evangelio por sí solo, sino enviado por la 62 Iglesia, unido a sus compañeros, integrado en su grupo. Por eso nos volvemos unos a otros, nos sonreímos, nos damos la mano, pronunciamos la paz. Es el momento también de dar la paz mentalmente a aquellos a quienes nos dirigimos en nuestra vida y a quienes nos vamos a encontrar a lo largo del día. Un saludo, una proyección, un deseo. Al darles la paz mentalmente, los traemos junto a nosotros, los hacemos presentes, preparamos nuestro acercamiento a ellos en las horas que siguen y propiciamos la acción evangélica en su entorno. La paz eucarística de este momento llega, en vibración expansivamente concéntrica, a todos aquellos con quienes nos vamos a encontrar durante el día, aunque ellos no lo sepan. «La paz del Señor sea siempre con vosotros». Ahora viene la alusión repetida y explícita a la Pascua que dio lugar a la Eucaristía. El sacrificio del cordero en la primera Pascua en tierra de Egipto, la sangre en el dintel, el momento de la liberación, el éxodo del pueblo de Dios, el festival de festivales. Y su traslado teológico e histórico al Cordero de Dios, cuya sangre en la cruz nos libera de las cautividades del alma. Alusión necesaria y esencial en el centro de la Eucaristía para recordar su significado y mantener la tradición. «Así lo habéis de comer: ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano; y lo comeréis deprisa. Es la Pascua del Señor. Luego tomaréis la sangre y untaréis las dos jambas y el dintel de las casas donde lo comáis. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Éste será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor del Señor de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre» (Éxodo 12,7-14). «Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros". «Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros". «Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz». «Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena». La Cena y el Cordero. Ésa es la Pascua. Esa es la Eucaristía. A ella nos invita el llamamiento divino en nuestro privilegio cristiano. Con toda la solemnidad, la responsabilidad, la historia, la realidad del sacrificio de Cristo por nuestra salvación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 63 Como anécdota litúrgica de las vicisitudes de cuando la versión latina de la Misa se hizo vernácula, recuerdo la perplejidad por la que pasó el jesuita padre Segundo Llorente, célebre misionero de Alaska en el siglo pasado, En el país de los eternos hielos, como tituló su obra, tan popular como simpática, en lo que también se llamó «El Siglo de las Misiones». Mientras la Misa se decía en latín, no hubo problema en el Ártico, ya que nadie entendía nada; pero cuando llegó el Concilio y se ensayaron las traducciones en la lengua de los esquimales, surgió una dificultad: el Cordero de Dios. En Alaska no había corderos. Ni palabra para decirlo ni imagen para evocarlo. Así como los esquimales tienen una docena de palabras para decir «nieve», y ninguna para decir «arena» (como los tuareg del Sahara tienen una docena de palabras para decir «arena», y ninguna para «nieve»), así sucedía también con la fauna y la flora. No había corderos. Pero había que decir Misa. En esquimal. El buen misionero se armó de valor, se volvió a su pueblo, tomó la sagrada hostia en sus manos, la mostró a los fieles, y pronunció con voz clara y decidida en la lengua de todos la fórmula nueva: «Esta es la foca de Dios». Todos lo entendieron. La foca era la criatura más conocida en el helado entorno. Entonces fue un gesto atrevido. Ahora lo llamamos inculturación. 64 Un pan, un cuerpo EN la comunión se consuma nuestra unidad con Jesús y la de nuestra misión con la suya. La Biblia está llena de situaciones, alusiones y declaraciones sobre la unión que la comida en común significa y efectúa entre los que se sientan juntos a una misma mesa. Ya desde el Antiguo Testamento y el libro mismo del Génesis. José en Egipto tuvo el problema de hacer que sus hermanos, hebreos como él, se sentaran a comer con los egipcios, y hubo de mantener las distancias. «José dijo: "Servid la comida". Y le sirvieron a él aparte, aparte a ellos, y aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no soportan comer con los hebreos» (Génesis 43,32). Los israelitas fueron tentados por las mujeres moabitas, adoradoras del dios Baal, quienes los invitaron a comer. « Y el pueblo comió» (Números 25,2). Fue una equivocación. La comida juntos no era sólo alimento; era señal de unidad en familia, y eso no podía permitirse con idólatras, por lo que Yahvé castigó a Israel por el banquete inoportuno con una plaga en la que murieron 24.000 (Números 25,9), que, aun admitiendo una exageración algebraica, significa «un gran número». San Pablo, por la misma razón de la unidad implícita en la comida participada, prohíbe a los corintios que coman junto con cristianos de mala conducta pública: «Os escribí que no os relacionarais con quien, llamándose hermano, es impuro, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con ésos, ¡ni comer!» (1 Corintios 5,11). Y al contrario, y por la misma razón, Pablo reprendió pública y repetidamente a Pedro porque, después de haber manifestado su aceptación y unión con los «gentiles» convertidos comiendo con ellos, dejó de hacerlo por miedo a aquellos cristianos provenientes del judaísmo que no querían mezclarse con los conversos «paganos» e insistían en que se circuncidasen: «Mas, cuando vino Cefas a Antioquia, me enfrente con él cara a cara, porque era digno de represión. Pues antes que llegaran algunos del grupo 65 de Santiago, comía en compañía de los gentiles; pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor a los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: "Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar?"» (Gálatas, 2,11). Jesús mismo manifestó su unión con los más rechazados por la sociedad comiendo con ellos. «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?» (Mateo 9,11). Y la última Cena, como comida en común de despedida, fue declaración de amistad y unidad con sus discípulos y, a través de ellos, con todos nosotros; y así constituyó el marco perfecto para la institución de la Eucaristía, sacramento del pan y del vino, comida en comunidad para unir entre sí y con Cristo a todos los que participamos en ella. Jesús rezó aquella noche ante la primera Eucaristía: «Ruego por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Juan 17,21). San Pablo tiene un texto sorprendente en el que da por supuesto que nuestra unidad como cristianos viene de la Eucaristía. Es decir, no es que comamos de un Pan porque somos un Cuerpo, sino que somos un Cuerpo porque participamos de un Pan. Éste es el significativo y profundo texto: «Porque, aun siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan» (1 Corintios 10,17). Todos participamos de un solo pan, y eso nos constituye en un solo cuerpo. El Cuerpo de Cristo, del que tanto le gusta hablar a Pablo: «Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu» (1 66 Corintios 12,12). «Crezcamos en todo hasta aquel que es la Cabeza, Cristo, de quien todo el Cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor» (Efesios 4,15). La Didajé, ya citada, recoge desde antiguo la célebre metáfora del pan que se hace de muchos granos de trigo, y el vino de muchas uvas, significando así la unión de todos nosotros en el sacramento del Cuerpo y la Sangre: «Por lo que respecta a la Eucaristía, daréis gracias así: "Como este pan estaba disperso sobre los montes y, una vez recolectado, se ha hecho uno, así se reúna tu Iglesia desde los confines de la tierra para formar tu Reino"» (n. 14). San Agustín acoge y repite con frecuencia y con gusto la antigua metáfora: «El mismo pan os habla de la unidad que os une. ¿No se hace el pan con muchos granos de trigo? Antes de ser pan estaban separados en el campo. La tierra los nutrió, la lluvia los regó, la espiga se formó, el hombre los recolectó, los trilló, los aventó, los almacenó, los soleó, los molió, los amasó, los coció, y al cabo de tantas labores les dio la forma que llamamos pan. Y la vid dio sus racimos, sus uvas, trituradas en el lagar, fermentadas en la bodega, atesoradas en el barril como el vino que bebemos. Entended y alegraos. Un pan, un cuerpo. Unidad, verdad, piedad, caridad» (ML, XXXVIII, 1.247) El doctor William Rutherford, misionero Irlandés Presbiteriano y médico de merecida reputación en la India, me visitó un día en nuestro noviciado del Monte Abu en el Rayastán, y después de una larga charla pasamos a la capilla a rezar un rato juntos. Cuando salimos, permaneció un rato en silencio. Después me dijo: «Nunca había sentido tanto nuestra división. Me parte el alma. Usted y yo nos arreglamos muy bien. Pero usted es católico, y yo protestante. Hoy hemos rezado juntos. Pero no podemos celebrar la Eucaristía juntos. Mi padre, que también era pastor en Irlanda del Norte, me contó una vez que en una reunión de pastores protestantes de varias denominaciones quisieron tener como acto final una Eucaristía, pero, como no podían 67 participar unos en las de otros, se separaron en diversas capillas, y a él le encargaron celebrar la Eucaristía de los Presbiterianos, mientras otros celebraban las suyas. Me dijo que al salir del acto y ver a los otros salir de las otras capillas levantó las manos al cielo y exclamó: "¡No lo volveré a hacer jamás en mi vida! No podemos desunirnos para la celebración que más debería unirnos". Y le voy a contar mi propia situación. A mí me mandan ahora mis superiores volver a Irlanda después de haber pasado 19 años en la India. No sé por qué. Pero sospecho que el Señor quiere una cosa. Aquí, en la India, antes hindúes y musulmanes, nosotros nos sentimos más unidos, y así protestantes y católicos nos podemos reunir con mayor facilidad, como hacemos usted y yo, mientras que allá en Irlanda, mi patria, eso sería más difícil. Quizá Dios quiera que yo vuelva para fomentar allí esta unión de los cristianos que de alguna manera hemos vivido aquí. La misión que usted y yo hemos vivido aquí, en la India, ha de llevarnos a la misión entre nuestros propios hermanos para unirnos como Cristo quiso que estuviéramos unidos». Y nos dimos un largo abrazo. «¡Oh, sacramento de piedad! ¡oh, signo de unidad! ¡oh, vínculo de caridad!» (San Agustín). 68 La segunda función depende de la primera SANTO Tomás de Aquino tiene una frase, compacta y concisa, en la que resume con fuerza irresistible y expresión definitiva la misma esencia y poder de la Eucaristía como sacramento y como misión del sacerdote a través de ella, y de todos con el sacerdote. Una frase que es todo un tratado. Hay que ponerla en latín primero: «Sacerdos habet duos actus: unum, principalem, supra corpus Christi eucharisticum.; alterum, secundarium, supra corpus Christi mysticum. Secundus autem actus dependet a primo». «El sacerdote tiene dos funciones: una, la principal, sobre el cuerpo eucarístico de Cristo; otra, secundaria, sobre el cuerpo místico de Cristo. Y esta segunda función depende de la primera» (Super Sent. Lib. 4 d. 24 q. 1 a. 3 qc. 2 ad 1) Genial. El subrayado es lo importante. La segunda función depende de la primera. La acción del sacerdote sobre el cuerpo místico de Cristo depende de su acción sobre su cuerpo eucarístico. El cuerpo místico somos todos nosotros en la variedad de sus miembros, y el cuerpo eucarístico es el pan y el vino consagrados sobre el altar. Lo que haga o pueda hacer el sacerdote en la Iglesia en general (que es el Cuerpo Místico de Cristo) depende de lo que haga en la Eucaristía en particular (que es el Cuerpo Eucarístico de Cristo). Lo que hace en su trabajo es su misión, y lo que hace ante el altar es su consagración para la misión. Cómo actúe en su ministerio dependerá de cómo celebre la Misa. Así, su misión depende de su consagración, su ministerio depende de su Eucaristía, su fruto como trabajador en la viña depende de su devoción como ministro del altar. La segunda función depende de la primera. La acción sobre el cuerpo místico depende de su acción sobre el cuerpo eucarístico. Y de las dos, la primera función (sobre el cuerpo eucarístico) es la principal, y la segunda (sobre el cuerpo místico) es secundaria. Lo que verdaderamente importa es la Eucaristía. No puede haber doctrina más clara y de mayor consecuencia. Con toda la autoridad de Santo Tomás. Y lo mismo para todos los fieles. Nuestra actuación en la vida depende de nuestra Eucaristía en la iglesia. Todo lo que hagamos durante el día en casa o en la oficina, en familia o en grupo, en el trabajo o en el descanso..., depende 69 de lo que hayamos hecho ese día en el sacramento y sacrifico del altar. Algo importan, desde luego, y nunca hay que rebajar nuestras actividades y compromisos y ministerios y apostolados; pero todo eso es secundario: la «función secundaria». Lo principal es la Eucaristía: la «función principal». Todo depende de ella, de nuestra asistencia, participación, entrega, devoción al misterio eucarístico y a su realización cada día entre nosotros. Así es como ese acto central y permanente de nuestra vida cristiana se convierte en la misión que encauza, dirige y vivifica todo lo que luego, a lo largo del día, vamos a ser y vamos a hacer. La «misión», que no sólo el sacerdote sino todos tenemos, de creer, practicar, evangelizar, vivir... recibe su fuerza, su sentido, su actualidad y su entusiasmo de la celebración eucarística juntos ante el altar. El día entero depende de la Misa diaria. «La segunda función depende de la primera». Genial texto y doctrina exaltada del Doctor Angélico. Así entendida, la Eucaristía se convierte decididamente en el alma de toda nuestra vida cristiana y humana. Y la idea central de este profundo entender es la «misión» que conecta las «dos funciones», convierte nuestra consagración sacramental ante al altar en nuestra misión fraternal ante el mundo, nos «envía», una vez fortalecidos e iluminados por el pan y la palabra, a comunicar al resto de la cristiandad y de la humanidad lo que hemos recibido y aprendido y vivido en la Eucaristía. Lo que es fuente y cumbre de nuestra fe pasa a ser misión y vida en nuestra práctica. Repito que ése fue el título mismo del Sínodo sobre la Eucaristía: «La Eucaristía, Fuente y Cumbre de la Vida y de la Misión de la Iglesia». Fuente, cumbre, misión y vida. Ése es el ideal último y el programa práctico de nuestra vida. Ahí está todo. «La Eucaristía es el don del amor del Padre que ha enviado a su Hijo único para que el mundo se salve por medio de Él (Juan 3,17); amor de Cristo que nos ha amado hasta el extremo (Juan 13,1); amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo (Romanos 5,5), que clama en nosotros "¡Abbá, Padre!" (Gálatas 4,6; Romanos 8,15). Así pues, al celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, anunciamos con gozo la salvación del mundo, proclamando la muerte victoriosa del Señor hasta que venga (1 Corintios 11,26); y al comulgar de su Cuerpo, recibimos las arras de nuestra resurrección (2 Corintios 5,5)» (Mensaje del Sínodo XI, de 2005, n. 7) San Juan Crisóstomo nos dejó sermones de oratoria ardiente que le merecieron en su tiempo su apelativo («Crisóstomo» significa en griego «Pico de Oro») y lo constituyeron en patrono de la elocuencia sagrada. En dichos 70 sermones les dice a sus fieles que deberían salir de la Eucaristía «como leones rugientes», no precisamente amenazando con comerse a nadie, pero sí llenos de fuerza y de vigor y de energía y de poder para comunicárselo a todos desde el mismo aspecto de alegría y de ilusión por todo lo que acababan de vivir y sentir en toda su alma. Que se nos note que hemos estado en Misa. Que no haya que preguntarnos, ¿fuiste a Misa hoy? Y que si preguntan podamos responder, ¿es que no se me nota? A eso nos exhortaba san Juan Crisóstomo. Podría volver a exhortarnos. Si nos situamos un domingo a la puerta de la iglesia a la salida de la Misa de 1, no es así como salen los asistentes. No ruge nadie. Todos van derechos al coche para salir cuanto antes. Si la homilía ha sido un poco más larga de lo calculado, hay que darse prisa para poder tomar el aperitivo con toda tranquilidad. Y vuelta a casa. Hasta el domingo que viene. La Eucaristía es misterio, misión, y milagro. El milagro no se percibe por los sentidos, y hay que hacerlo visible en nuestra conducta. Que se vea la fuerza del sacramento en la alegría del cristiano. Que ilumine el Señor su rostro sobre nosotros para que la luz de su rostro se refleje en el nuestro, y de nuestro rostro irradie a la sociedad y al mundo. Es la bendición de Dios a su pueblo, y es la bendición con que nos despide la Eucaristía en su liturgia. Bendición que viene de la antigua bendición del pueblo de Israel: «Habló el Señor a Moisés y le dijo: "Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así habéis de bendecir a los hijos de Israel. Les diréis: `El Señor te bendiga y te guarde; ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio; el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz'. Que invoquen así mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré"» (Números 6,22-27). «Podéis ir en paz». «Demos gracias a Dios». Y no volvamos a aburrirnos en Misa nunca. 71