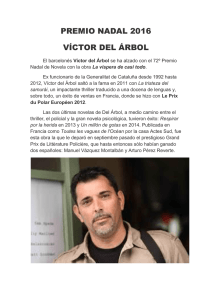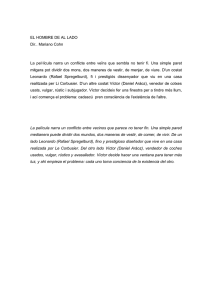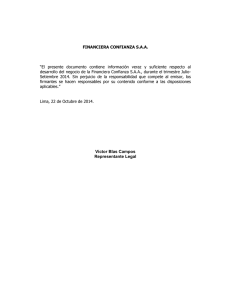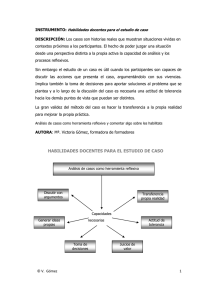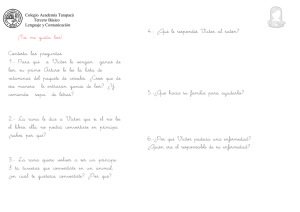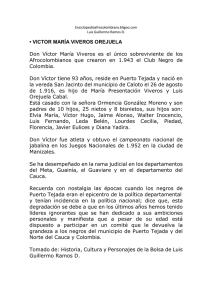Leonardo Sabbatella
Anuncio
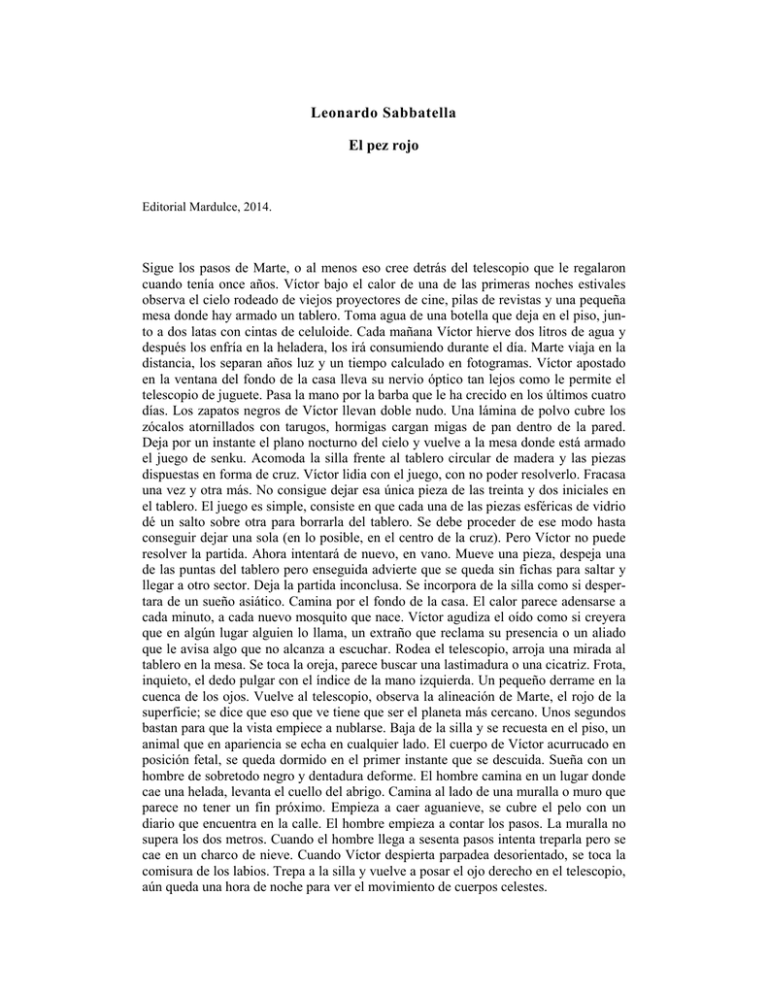
Leonardo Sabbatella El pez rojo Editorial Mardulce, 2014. Sigue los pasos de Marte, o al menos eso cree detrás del telescopio que le regalaron cuando tenía once años. Víctor bajo el calor de una de las primeras noches estivales observa el cielo rodeado de viejos proyectores de cine, pilas de revistas y una pequeña mesa donde hay armado un tablero. Toma agua de una botella que deja en el piso, junto a dos latas con cintas de celuloide. Cada mañana Víctor hierve dos litros de agua y después los enfría en la heladera, los irá consumiendo durante el día. Marte viaja en la distancia, los separan años luz y un tiempo calculado en fotogramas. Víctor apostado en la ventana del fondo de la casa lleva su nervio óptico tan lejos como le permite el telescopio de juguete. Pasa la mano por la barba que le ha crecido en los últimos cuatro días. Los zapatos negros de Víctor llevan doble nudo. Una lámina de polvo cubre los zócalos atornillados con tarugos, hormigas cargan migas de pan dentro de la pared. Deja por un instante el plano nocturno del cielo y vuelve a la mesa donde está armado el juego de senku. Acomoda la silla frente al tablero circular de madera y las piezas dispuestas en forma de cruz. Víctor lidia con el juego, con no poder resolverlo. Fracasa una vez y otra más. No consigue dejar esa única pieza de las treinta y dos iniciales en el tablero. El juego es simple, consiste en que cada una de las piezas esféricas de vidrio dé un salto sobre otra para borrarla del tablero. Se debe proceder de ese modo hasta conseguir dejar una sola (en lo posible, en el centro de la cruz). Pero Víctor no puede resolver la partida. Ahora intentará de nuevo, en vano. Mueve una pieza, despeja una de las puntas del tablero pero enseguida advierte que se queda sin fichas para saltar y llegar a otro sector. Deja la partida inconclusa. Se incorpora de la silla como si despertara de un sueño asiático. Camina por el fondo de la casa. El calor parece adensarse a cada minuto, a cada nuevo mosquito que nace. Víctor agudiza el oído como si creyera que en algún lugar alguien lo llama, un extraño que reclama su presencia o un aliado que le avisa algo que no alcanza a escuchar. Rodea el telescopio, arroja una mirada al tablero en la mesa. Se toca la oreja, parece buscar una lastimadura o una cicatriz. Frota, inquieto, el dedo pulgar con el índice de la mano izquierda. Un pequeño derrame en la cuenca de los ojos. Vuelve al telescopio, observa la alineación de Marte, el rojo de la superficie; se dice que eso que ve tiene que ser el planeta más cercano. Unos segundos bastan para que la vista empiece a nublarse. Baja de la silla y se recuesta en el piso, un animal que en apariencia se echa en cualquier lado. El cuerpo de Víctor acurrucado en posición fetal, se queda dormido en el primer instante que se descuida. Sueña con un hombre de sobretodo negro y dentadura deforme. El hombre camina en un lugar donde cae una helada, levanta el cuello del abrigo. Camina al lado de una muralla o muro que parece no tener un fin próximo. Empieza a caer aguanieve, se cubre el pelo con un diario que encuentra en la calle. El hombre empieza a contar los pasos. La muralla no supera los dos metros. Cuando el hombre llega a sesenta pasos intenta treparla pero se cae en un charco de nieve. Cuando Víctor despierta parpadea desorientado, se toca la comisura de los labios. Trepa a la silla y vuelve a posar el ojo derecho en el telescopio, aún queda una hora de noche para ver el movimiento de cuerpos celestes. La casa, mezcla de emplazamiento a medio terminar y cueva de alimaña, conserva su estructura original en la fachada, pero adentro ha adoptado una forma ejecutada por Víctor. No hay paredes internas ni divisiones entre los ambientes. Con los años Víctor ha derribado las paredes de la casa dejando apenas algunas columnas que sostienen el cielo raso. Visto desde la puerta de entrada, Víctor aparece en el fondo de la casa en medio de un territorio devastado, con el telescopio, la silla y una pequeña mesa; todavía algunos escombros de las demoliciones internas. Pero sería impreciso decir que se trata de un espacio sin separaciones; si bien no hay tabiques que demarquen los ambientes, dentro de la cabeza de Víctor y en la organización de los objetos en la casa hay un orden determinado y lugares reservados para cada cosa. En el fondo, sobre la ventana, el telescopio; la cama en el mismo lugar que antes de las demoliciones, mirando hacia la puerta de calle; en un rincón las herramientas de su pequeño taller donde repara viejos proyectores de cine; en la otra punta las cajas numeradas como en un archivo cubren una de las paredes medianeras y un poco más cerca de la puerta de entrada una mesa de caballetes con revistas y diarios organizados en distintas pilas. Víctor utiliza dos tipos de trajes; el primero compuesto por camisas rayadas y pantalones rectos que de no usar cinturón se le caen con el primer paso; el otro uniforme consta de remeras de mujer en tonos oscuros que le rehilaron en una fábrica antes de quebrar y dos pantalones ceñidos que parecen calzas. Lava la ropa a mano en el patio de la casa, nunca ha dejado que nadie lo ayude con las tareas domésticas (y tal vez, con ninguna otra). Víctor ha desarrollado cierto hábito por acopiar recipientes; en la cocina se amontonan tarros y frascos, latas y potes vacíos. Una herencia involuntaria de la madre (igual que no dejarse cortar el pelo por nadie más que sí mismo). Víctor se corta el pelo cada año cuando termina el verano, parado frente al espejo del baño y con una sonrisa, o al menos una mueca que puede ser confundida con una sonrisa, que no se le encuentra en ninguna otra circunstancia. Parece más animado frente al espejo. Trabaja arreglando viejos proyectores de 35 milímetros que no más de uno o dos operadores de cine le acercan hasta su casa. Un trabajo que aprendió en otra ciudad y que lo ha convertido en uno de los pocos hombres que sabe reparar esas máquinas que le gusta comparar con locomotoras. En los tiempos muertos recorre casas de antigüedades y los puestos de algunos parques buscando publicaciones de un período que no confiesa; más tarde los disecciona en la mesa de caballetes recortando artículos y fotografías que persiguen un patrón en su cabeza. Las persianas de la casa nunca están todas abiertas al mismo tiempo. A través de un delicado mecanismo de horarios Víctor abre de a una las ventanas para que entre aire y luz, de esa manera puede concentrarse en controlar un solo punto por el que alguien podría observarlo. El telescopio le ha servido para conocer los movimientos del sol y aprovechar cuando los rayos dan sobre cada una de las ventanas. Víctor ha adoptado una costumbre que él mismo desconoce: nombra aquello que va a utilizar. Por ejemplo, si necesita un destornillador, después de buscarlo en la caja de herramientas y tenerlo en la mano dice "destornillador". Así con cada objeto, como si al nombrarlo terminara de materializarlo o al menos le diera un cuerpo que de otra forma no tendría. Víctor ha necesitado derribar las paredes para controlar mejor los movimientos en la casa. Al menos una vez han intentado tomar su morada. Arriba de la puerta de entrada la bandera de un país que ya no existe. Víctor afila la tijera plateada sobre una piedra rectangular. Es apenas pasado el mediodía, la casa echa una sombra similar a la de una tienda de campaña. La tijera, una de las siete con las que cuenta y guarda en un alhajero, son adminículos de un trabajo secundario que realiza Víctor. Pasa cada hoja dos veces seguidas y después acerca los ojos para mirar en detalle el filo. Compara su tarea con la de un niño que le saca punta a los lápices, mientras los padres trabajan o duermen la siesta. Si no se detiene a tiem- po puede quebrar la punta y debe comenzar de cero. Víctor imagina un chico que durante una tarde completa, en la soledad de su hogar silencioso, el perro echado en el zaguán a la espera de que regrese el amo (el padre del niño), saca punta una y otra vez a cada lápiz de su cartuchera, hasta reducirlos a la mitad. Después vuelve a empezar y los deja con apenas unos centímetros entre la goma de borrar y la punta. Víctor recorta revistas como un pasatiempo al que de ningún modo llamaría de esa manera. Durante una época, antes de trabajar reparando proyectores, uno de sus ingresos era vendiendo papel que juntaba de distintas dependencias estatales que visitaba con la regularidad de un burócrata. Un año después se dedicaba exclusivamente a la venta de papel por kilo y asistía a casas particulares de la zona en busca de diarios y revistas que fueran a tirar a la basura. Una serie de coincidencias entre distintas publicaciones (probablemente debido al aniversario de un acontecimiento histórico) inicia su tarea de selección y recortes de artículos e imágenes. Ahora golpean la puerta de la casa. Dos veces seguidas. Deja de afilar la tijera, permanece inmóvil como si quisiera pasar desapercibido frente a un animal que caza cuando detecta el movimiento de su presa. Del otro lado de la puerta una voz longeva lo llama por su nombre a Víctor, que traga saliva con dificultad y tiembla un segundo como si lo sacudiera un espasmo. El hombre vuelve a golpear ahora siete u ocho veces seguidas (Víctor no alcanza a contarlas) como si quisiera despertarlo. Desde el taburete en el que hasta recién afilaba la tijera observa la línea de luz debajo de la puerta, interrumpida por los zapatos de la persona que ha pronunciado su nombre. Un momento después se distrae con el ruido de un pájaro en el techo de la casa. Víctor parece irritado, como si algo dentro suyo se hubiera sublevado de modo errático. Por debajo de la puerta el hombre deja una nota antes de irse. No necesita leerla para recordar el trabajo pendiente, el proyector averiado que adeuda entregarle a ese hombre, su único cliente. Hace ocho días que intenta reparar el proyector pero no consigue hacerlo. Los primeros días, después de fijarse cuál era el problema, pareció desviarse hacia cualquier otra tarea. Postergaba el momento de sentarse a ver cómo podía hacer para que volviera a funcionar. Pero las últimas dos jornadas no ha tenido otro camino que admitir que el trabajo, por el momento, lo supera. No sabe arreglarlo, o sí sabe pero está bloqueado. Frente al proyector tiene la sensación de que en su cabeza hay un eslabón perdido que no le permite terminar el trabajo. Víctor baja del taburete frente a la piedra de afilar, el zapato derecho con los cordones desatados. La interrupción se extiende más allá de la presencia del hombre que golpeó la puerta, el sol ya apunta irrevocablemente hacia el oeste. Algunos mediodías Víctor piensa si por un efecto similar al de los eclipses el sol al llegar a la hora sin sombra no podría volver sobre sus pasos, regresar al punto de nacimiento. Ahora se acuesta en la cama pero su intención no es dormirse sino más bien permanecer alerta por si al hombre de recién se le ocurre golpear la puerta otra vez. Al mismo tiempo que no quiere estar para nadie Víctor se comporta como el centinela de un castillo al que nadie le avisó que ahí ya no hay nada que merezca su protección.