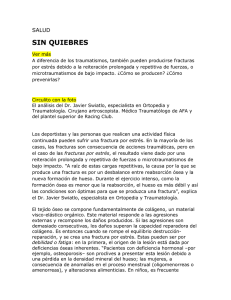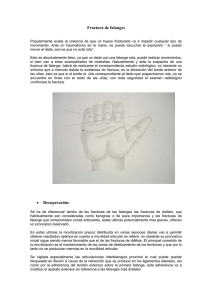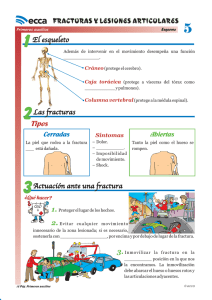Revista Arthros nº3/2010
Anuncio

AOCS017 Volumen Volumen VIII VII -- Número Número 4/2009 1/2010 3/2010 Reparación Artrosis y femorales regeneración cervical Fracturas del cartílago articular: periprotésicas de cadera fundamentos y técnicas quirúrgicas PUBLICACIONES PERMANYER www.permanyer.com Arthros DIRECTOR A. Rodríguez de la Serna Consultor de Reumatología. Servicio de Reumatología Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona ComitÉ editorial Juan Majó Jefe Clínico de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona Enric Caceres Palou Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital del Mar. Barcelona Luis Munuera Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital La Paz. Madrid Gabriel Herrero-Beaumont Cuenca Jefe de Servicio de Reumatología Fundación Jiménez Díaz. Madrid Federico Navarro Sarabia Jefe de Servicio de Reumatología Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla Pere Benito Ruiz Jefe de Servicio de Reumatología Hospital del Mar. Barcelona Francisco Blanco García Jefe Clínico de Reumatología Hospital Juan Canalejo. La Coruña Isidro Villanueva Investigador Clínico Universidad de Arizona. Tucson. USA PUBLICACIONES PERMANYER www.permanyer.com © 2010 P. Permanyer Mallorca, 310 - 08037 Barcelona Tel.: 93 207 59 20 Fax: 93 457 66 42 www.permanyer.com Dep. Legal: B-48.655/2004 Ref.: 255AB093 Impreso en papel totalmente libre de cloro Impresión: Comgrafic Este papel cumple los requisitos de ANSI/NISO Z39.48-1992 (R 1997) (Papel Permanente) Reservados todos los derechos. Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ninguna parte de esta publicación, ni almacenarse en un soporte recuperable ni transmitirse, de ninguna manera o procedimiento, sea de forma electrónica, mecánica, fotocopiando, grabando o cualquier otro modo. La información que se facilita y las opiniones manifestadas no han implicado que los editores llevasen a cabo ningún tipo de verificación de los resultados, conclusiones y opiniones. Soporte válido Comunicado al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: n.º 0336E/4.528/2010 - 01/03/2010 Arthros Sumario Fracturas femorales periprotésicas de cadera Artículo de revisión Fracturas femorales periprotésicas de cadera 5 Bibliografia comentada La afectación de la base del pulgar en la artrosis sintomática de la mano está asociada con más dolor e impotencia funcional Ann Rheum Dis. 18 Definición de caso de artrosis de rodilla en 4.151 sujetos no seleccionados: relevancia para los estudios epidemiológicos: Estudio de Osteoartritis Copenhagen Skeletal Radiol. 19 Efectos de una extensión aguda de los ligamentos de rodilla en personas con y sin osteoartritis de rodilla Physiotherapy. 20 Asociación de 25-hidroxivitamina D con artrosis prevalente de cadera en personas ancianas: estudio de las fracturas osteoporóticas en hombres Arthritis Rheum. 21 Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y la prostaglandina E2 modulan la síntesis de osteoprotegerina y RANKL en el cartílago de pacientes con osteoartritis grave de rodilla Arthritis Rheum. 22 Eficacia de los polinucleótidos intraarticulares en la artrosis de rodilla: un estudio aleatorizado y doble ciego Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 23 Regulación de la expresión génica mediante PI3K en los condrocitos de placas de crecimiento de ratón PLoS One. 24 Osteoartritis occipito-atlanto-axial: un estudio transversal de prevalencia clinicoradiológica en población general de alto riego Spine (Phila Pa 1976). 25 Riesgo cardiovascular y gastrointestinal de los AINE no selectivos y los inhibidores de la COX-2 en pacientes ancianos con artrosis de rodilla J Med Assoc Thai. 26 Efectividad y coste-efectividad del lavado artroscópico en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla: métodos de estudio mixtos sobre la viabilidad de llevar a cabo un estudio quirúrgico controlado con placebo (estudio Koral) Health Technol Assess. 27 Artículo de revisión Fracturas femorales periprotésicas de cadera R. Pellejero García1, F. Abat González2 y R. Sancho Navarro2 Resumen Las fracturas periprotésicas femorales son una complicación de la artroplastia total de cadera que va en aumento debido al aumento progresivo del número de prótesis implantadas, al envejecimiento de esa población y a la longevidad del implante. La edad de estos pacientes, la morbilidad asociada, la complejidad de la fractura y la dificultad técnica de su resolución representan un gran reto para el cirujano ortopédico. El análisis de los factores de riesgo, su epidemiología y la sistematización en la clasificación de estas fracturas y su tratamiento específico pueden ayudar a su manejo. Preferimos la clasificación de Vancouver, entre todas las publicadas, porque sirve para conocer la localización de la fractura con relación al implante, el estado del hueso circundante y la estabilidad del vástago. En base a estos parámetros podemos decidir entre diversos métodos de tratamiento. En la mayoría de las ocasiones el tratamiento será quirúrgico, ya sea por osteosíntesis de la fractura, cuando tengamos un implante estable y buen stock óseo, o por recambio con vástagos largos, cuando tengamos implantes inestables y mala calidad ósea. Esta revisión pretende ofrecer el conocimiento de todos estos aspectos para poder solucionar esta enfermedad tan compleja y difícil. Palabras clave: Fracturas periprotésicas de cadera. Fracturas periprotésicas femorales. Complicaciones de la artroplastia total de cadera. Clasificación de las fracturas periprotésicas femorales. Tratamiento de las fracturas periprotésicas. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 1 Hospital de Mollet Mollet del Vallès, Barcelona 2 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona 6 Introducción Las fracturas periprotésicas femorales de cadera son una seria complicación de las artroplastias totales de cadera primarias y de revisión, y representan un gran reto para el cirujano que las tiene que tratar. Su dificultad es debida no sólo a la mayor exigencia técnica en determinados tipos de intervenciones, sino también al tipo de paciente que presenta este tipo de enfermedad, muy frecuentemente pacientes de más de 70 años y con diversa enfermedad de base asociada y una fractura compleja. La fractura periprotésica presenta una gran morbimortalidad y puede comprometer tanto la supervivencia y el pronóstico del implante como la calidad de vida del paciente, que en los casos más graves puede acabar con artroplastias de resección y/o con incapacidad para la deambulación, sin olvidar el riesgo que supone la cirugía en sí misma en un paciente de edad avanzada y muy frecuentemente con pluripatología basal. Teniendo en cuenta estos factores, para encontrar el tratamiento más adecuado para estos tipos de fracturas tenemos que estudiar cada paciente e individualizar cada tratamiento atendiendo el tipo de fractura femoral que presenta, observando la estabilidad del vástago, stock óseo, localización de la fractura, y las condiciones médicas y de vida diaria del enfermo (edad, deambulación o no, enfermedad de base y riesgo quirúrgico, etc.). De esta manera, el objetivo del cirujano frente a este tipo de enfermedad es doble: primero hay que encontrar el tratamiento más idóneo para este tipo de fractura, con tal de conseguir una correcta consolidación de la fractura con una buena estabilidad del implante, y segundo hay que recuperar funcionalmente el paciente para que pueda restablecer la misma actividad diaria que llevaba antes de fracturarse. Epidemiología Las fracturas periprotésicas de cadera son una complicación poco frecuente de las artroplastias totales y de revisión de cadera, aunque su frecuencia cada vez es mayor. Uno de los aspectos básicos en el estudio de las fracturas periprotésicas es distinguir si la fractura Arthros es intraoperatoria o postoperatoria. Esta característica básica divide las fracturas en dos grandes grupos, los cuales presentan aspectos diferenciados en cuanto a epidemiología, clasificación, factores de riesgo y tratamiento. Así pues, definiremos estos aspectos previamente mencionados basándome en esta división. Epidemiología de las fracturas intraoperatorias La incidencia exacta de las fracturas periprotésicas intraoperatorias es desconocida, ya que es muy difícil de estimar debido a la gran heterogeneidad de los estudios. Lo que se ha demostrado es la mayor incidencia de fracturas en artroplastia total de cadera (ATC) no cementadas que en cementadas, y que la mayor incidencia se produce en revisiones de ATC1,2. Berry3 describió, en el estudio de revisión de la Mayo Clinic Joint Registry, una tasa de fracturas del 1% en el caso de ATC primarias. La prevalencia en las ATC no cementadas era del 5,4% y la de las cementadas, del 0,3%. La prevalencia en las revisiones no cementadas era del 21% y en las revisiones cementadas, del 3,6%. Estos resultados son similares a los de otros autores. Aunque las series publicadas no analizan el porqué de estas diferencias (geometría y longitud del vástago implantado o grado de defecto femoral óseo, etc.), éstas se han atribuido a la mayor necesidad de press-fit en el caso de los vástagos no cementados en las artroplastias primarias, y por la pérdida de stock óseo en las prótesis de revisión. Por otro lado, la utilización de injertos impactados en las revisiones de ATC se ha asociado a una mayor incidencia de fracturas intra y postoperatorias1. Epidemiología de las fracturas postoperatorias Las fracturas de fémur en personas portadoras de una prótesis de cadera representan una complicación que va en aumento en los últimos años (Fig. 1)4,5. Hay estudios que demuestran que las fracturas periprotésicas de cadera están entre las tres primeras causas de revisión de prótesis primarias de cadera4-7. Varios autores intentan analizar las causas de este incremento1,4,8: – Aumento progresivo del número de prótesis implantadas. Las prótesis totales primarias de cadera han dado un resultado excelente para el tratamiento de la osteoartrosis y osteonecrosis de cadera, y es una cirugía muy segura. Fracturas femorales periprotésicas de cadera 0,14 Factores de riesgo y etiología 0,12 Porcentaje 7 0,10 0,08 Factores de riesgo de las fracturas intraoperatorias 0,06 0,04 0,02 0 Año (1979-2000) Figura 1. Incidencia anual de fracturas periprotésicas. Dado los buenos resultados, cada año se indican más artroplastias primarias de cadera. – Envejecimiento de la población implantada. Nuestra población cada vez es más anciana, y como resultado cada vez tenemos más población de edad avanzada portadora de una prótesis total de cadera. La población anciana tiene un riesgo aumentado de caídas por diversas causas (demencia, accidente vascular cerebral, inestabilidad de la marcha, mala visión, etc.) y además presenta disminución de masa ósea (osteopenia u osteoporosis), con lo que cualquier caída puede producir una fractura. De hecho, la causa más frecuente de fractura periprotésica es un traumatismo menor, definido éste como una caída de una persona desde su propia altura. – Longevidad del implante y mayor actividad. Cada vez tenemos más gente joven portadora de una prótesis total de cadera. Esta franja de población quiere mantener una buena actividad física y es susceptible a padecer fracturas periprotésicas por mecanismos de alta energía (accidentes deportivos, tráficos, etc.). Un problema añadido, además, en este segmento de la población es la mayor cantidad de años que llevarán la prótesis, condición que hace más probable la aparición de complicaciones a largo plazo La incidencia varía según los estudios, pero mayoritariamente se habla de: – Intraoperatorias: • < 1% articulación temporomandibular (ATM) primarias cementadas. • < 1-6% ATM primarias no cementadas. • 8,8-46% ATM revisión. – Postoperatorias: • 0,1-2,1% ATM primarias. • 4% ATM revisión. El aumento anual en el número de intervenciones de artroplastias totales de cadera, tanto primarias como de revisión, hace aumentar también el número de casos de fracturas periprotésicas intraoperatorias. Diversos autores intentan analizar los factores de riesgo implicados en esta complicación. Sin duda, el factor de riesgo más importante a la hora de producirse una fractura periprotésica intraoperatoria es el grado de pérdida de stock óseo que presenta el fémur del paciente. Sobre la base de la pérdida de masa ósea y el aumento de fragilidad del hueso nos encontramos con varios tipos de fémures que presentan un riesgo aumentado2. La intervención en un fémur con artritis reumatoide presenta más riesgo de fractura periprotésica que uno con osteoartritis. Otros tipos de fémures con riesgo aumentado son: osteoporosis aguda, enfermedad de Paget, osteopetrosis, osteogénesis imperfecta, etc. Las deformidades del fémur proximal, como la displasia de cadera, y especialmente las que se asocian a canales femorales estrechos, también incrementan el riesgo de sufrir una fractura. De la misma manera, el uso de vástagos de gran diámetro también aumenta el riesgo. Por otra parte, todavía no se ha encontrado un aumento del riesgo de fracturas con otros factores como edad, sexo, comorbilidad, vástago recto o anatómico, vía de abordaje y lado de la intervención8. Entre los factores de riesgo que dependen del cirujano se evidencia un mayor número de fracturas cuando se quiere conseguir un gran press-fit en los pacientes tratados con vástagos muy anchos y largos, y de la experiencia del cirujano. Entre los diferentes tipos de vástagos, hay un estudio comparativo en el registro nacional sueco/finlandés que demuestra un incremento del riesgo de fractura en las prótesis tipo Exeter y Charnley respecto a las Lubinus5. En cuanto al momento de la operación en que se producen las fracturas, se ha visto que es durante la inserción del vástago cuando se producen el mayor número de ellas, seguido por el momento de preparación del canal y extracción Arthros 8 Tabla 1. Clasificaciones de las fracturas periprotésicas Autor Tipo Duncan (1995) (Vancouver) A (L,G). Trocantérica B (1,2,3). Alrededor vástago C. Bajo la punta Beals (1996) Tower (1999) I. Intertrocantérica II. Alrededor vástago III. (A-C) Alrededor punta IV. Supracondilea Roffman (1989) Estable Inestable Mont (1994) 1. Intertrocantérica 2. Alrededor vástago 3. Alrededor punta 4. Bajo punta 5. Conminuta 6. supracondilea Cooke (1988) 1. Conminuta 2. Alrededor vástago 3. Oblicua bajo punta 4. Transversa bajo punta Johansson (1981) I. Próxima punta II. Alrededor punta III. Bajo punta Jensen (1988) I. Próxima punta II. Alrededor punta III. Bajo punta Bethea (1982) A. Bajo punta B. Alrededor vástago C. Conminuta Whittaker (1974) 1. Intertrocantérica 2. Alrededor vástago 3. Bajo el vástago de cemento en prótesis previas en los casos de revisiones, y el momento de la luxación y reducción de la cadera2,9. Factores de riesgo de las fracturas postoperatorias El factor de riesgo más importante que puede provocar una fractura periprotésica postoperatoria es la existencia de un vástago aflojado sobre un fémur osteolítico1,2,9. Otros factores involucrados son: zonas de acumulación de estrés en el fémur (orificios de antiguas placas, final de la placa, presión contra la cortical de la punta del vástago, etc.), fémur con corticales débiles, cemento extruido, osteoporosis graves... A B1 B2 B3 C Figura 2. Clasificación de Vancouver. Otro factor de riesgo muy importante es la presencia de una perforación cortical. Estudios con modelos animales demuestran que una perforación cortical del fémur debilita su resistencia ósea un 44% respecto el fémur sano contralateral7. Clasificación Clasificación de las fracturas postoperatorias Hay un gran número de clasificaciones publicadas en la literatura (Tabla 1). Entre ellas, es la clasificación de Vancouver9, creada por Duncan y Masri en el 1995, la más utilizada y la más aceptada y conocida (Fig. 2). La clasificación de Vancouver describe la localización de la fractura, la estabilidad del vástago y el stock óseo. De esta manera consigue no sólo clasificar la fractura sino también proponer una estrategia en el tratamiento a seguir. La clasificación de Vancouver divide las fracturas en tres grandes grupos: A, B y C. Las fracturas tipo A son las que afectan a los trocánteres. Se subdividen en AG si afecta al trocánter mayor y AL si es al trocánter menor. Las fracturas tipo B son las que se producen alrededor del vástago y tienen tres subgrupos: el tipo B1 se trata de una fractura alrededor del vástago, con buena estabilidad del implante. El tipo B2 se trata de una fractura alrededor de un vástago aflojado. Y el tipo B3, además de tener un vástago aflojado, presenta una carencia de stock óseo, ya sea por conminución del foco de fractura o bien por osteopenia u osteoporosis. Las fracturas tipo C son las que se producen distales al vástago, sin afectar al implante. La clasificación de Vancouver, sin embargo, presenta algunas limitaciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la planificación preoperatoria. En primer lugar, no define el concepto de vástago aflojado. Este hecho puede Fracturas femorales periprotésicas de cadera 9 Tabla 2. Clasificación de Paprosky y Burnett de defectos óseos femorales Figura 3. Fractura periprotésica postoperatoria alrededor del vástago. Radiológicamente parece un vástago fijo, pero no se puede descartar un aflojamiento, sobre todo en el tercio distal del vástago. Esta consideración puede hacer dudar a la hora de clasificar la fractura en B1 o B2. confundir a la hora de clasificar radiológicamente una fractura en B1 o B2 y provoca una gran variabilidad entre diferentes observadores (Fig. 3). Esta distinción puede llegar a tener trascendencia, porque las fracturas B2 precisan revisión del vástago, mientras que las tipo B1 se pueden tratar con osteosíntesis. Algunos autores atribuyen muchos de los fracasos de fracturas B1 a una mala clasificación inicial, ya que infraestiman el aflojamiento del vástago10. Algunos piensan que las fracturas B1 no existen, pues la fractura afectaría siempre la estabilidad del implante. Para intentar evitar este problema, se aplican criterios radiológicos de aflojamiento, como los propuestos por Engh, et al.11 en el caso de vástagos no cementados, y los de Harris, et al.12 en los cementados. Los criterios para definir la estabilidad del vástago no cementado según Engh incluyen la presencia de puntos de anclaje, ausencia de líneas de radiolucencia, presencia de pedestal en punta de vástago, ausencia de remodelación del cálcar y no evidencia de migración. Tipo Características I Defecto óseo mínimo II Defecto óseo principalmente metafisario y mínimo diafisario III Defecto óseo metafisario y diafisario. Conservación fijación distal de al menos 4 cm IV Extenso defecto metáfisodiafisario con corticales delgadas y canal ancho que impide una buena fijación o press-fit Harris define los vástagos cementados en: aflojados, cuando se observa una migración del vástago en comparación con radiografías previas; posiblemente aflojados, cuando aparece una zona de radiolucencia en la interfase cemento-hueso, tanto en las proyecciones anteroposterior como en las laterales, inferior al 50%; y probablemente aflojados cuando la zona de radiolucencia ocupa entre el 50 y el 100% de la interfase cemento-hueso. En segundo lugar, tampoco define suficientemente bien el concepto de stock óseo disminuido. Esta característica nos permite clasificar una fractura en B2 o B3. Definir bien la carencia ósea nos ayudará en la planificación preoperatoria y podremos prevenir, en los casos B3, la necesidad de aportar hueso durante la intervención. Así, en estos casos deben aplicarse criterios de defectos óseos como los de Paprosky, et al.13 (Tabla 2). Estas dos consideraciones provocan una disconcordancia entre observadores, más acusada a la hora de clasificar las fracturas tipo B, con se puede observar en el estudio de Hans Lindahl6 (Tabla 3). Clasificación de las fracturas intraoperatorias Debido a la gran variedad de fracturas periprotésicas que pueden ocurrir intraoperatoriamente, se ha adaptado la clasificación de Vancouver para ayudar a describir y aportar un criterio de tratamiento de las fracturas en este escenario. Esta variante de la clasificación de Vancouver evalúa la fractura en base a la localización, configuración y estabilidad de la fractura. El fémur se divide en tres zonas, que serán los tres tipos: Arthros 10 Tabla 3. Clasificaciones de las fracturas según los hallazgos del cirujano comparados con las valoradas inicialmente por un radiólogo. Se observa una discrepancia, especialmente entre las del grupo B Clasificación de Vancouver de las fracturas basada en los hallazgos quirúrgicos comparada con la clasificación mediante estudio radiológico (Hans Lindahl)6 Hallazgos del cirujano (n = 321) Estudio radiológico de los hallazgos (n = 307) A=8 A = 4, B1 = 1, B2 = 2 B1 = 90 A = 1, B1 = 31, B2 = 22, B3 = 8, C = 23 B2 = 158 B1 = 29, B2 = 99, B3 = 18, C = 6 B3 = 34 B1 = 2, B2 = 15, B3 = 15, C = 1 C = 31 B1 = 4, B2 = 6, C = 20 – Tipo A: Fractura metafisaria. – Tipo B: Fractura diafisaria alrededor del vástago. – Tipo C: Fracturas distales al vástago, pudiendo incluir la metáfisis distal. Y además, cada tipo tendrá tres subtipos: – Subtipo 1: Perforación de la cortical. En primer lugar, se tiene que definir el objetivo del tratamiento. Éste, fundamentalmente será la consolidación de la fractura con la correcta alineación del fémur y estabilidad del implante y, si es posible, recuperar el stock óseo. Y por otra parte, recuperar funcionalmente el máximo posible al enfermo para conseguir una funcionalidad al menos como la que tenía antes de la fractura. Un objetivo, este último, que a veces no es posible lograr. En segundo lugar, se tiene que individualizar el tratamiento a cada enfermo. Tenemos que tener en cuenta la edad del enfermo, su actividad previa, la deambulación o no, la comorbilidad, la calidad ósea, etc. Tenemos que tener en cuenta el tipo de fractura que queremos tratar, teniendo en cuenta la estabilidad del vástago, el stock óseo y la localización de la fractura. En este aspecto, la clasificación de Vancouver nos proporciona una herramienta eficaz para orientarnos en el tratamiento. Y por último, tenemos que diferenciar el tratamiento de las fracturas intraoperatorias de las postoperatorias. Así, con todas estas premisas, el tratamiento de muchas de las fracturas periprotésicas será eminentemente quirúrgico. – Subtipo 2: Fractura lineal no desplazada. – Subtipo 3: Fractura desplazada o inestable. Tratamiento conservador Tratamiento El tratamiento conservador contempla varias modalidades: descarga de la extremidad, tracciones y yesos. Escoger el tratamiento más adecuado para un enfermo afectado por una fractura periprotésica es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el cirujano. La gran variedad de técnicas y materiales existentes establecen un amplio repertorio de recursos para tratar esta complicación. Las opciones terapéuticas son múltiples: tratamiento conservador, diferentes modalidades de síntesis (placas, cerclajes, tornillos, injertos estructurales...), prótesis de revisión (vástagos de fijación distal anatómicos, rectos o modulares), utilización de diversas formas de injertos óseos estructurales, prótesis tumorales de revisión o incluso artroplastias de resección (técnica de Girdlestone). Es por eso que antes de elegir un tratamiento u otro se tienen que establecer bien una serie de conceptos previos. Actualmente, se ha reducido mucho el número de indicaciones de tratamiento conservador, debido al gran número de complicaciones con las que se asocia4: – Aflojamiento protésico (19-100%). – Pseudoartrosis (25-42%). – Deformidad en varo del fémur (45%). – Úlceras cutáneas por decúbito. – Rigidez articular de la rodilla. – Riesgo de encamamiento: trombosis venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (TEP), neumonía... Por este motivo, actualmente el tratamiento conservador sólo se indica en las fracturas tipo A de Vancouver y en los enfermos de muy alto riesgo quirúrgico. Fracturas femorales periprotésicas de cadera Tratamiento de las fracturas intraoperatorias Las fracturas intraoperatorias se clasifican en perforaciones de la cortical, fracturas lineales no desplazadas y fracturas desplazadas. Un problema que sucede con estos tipos de fracturas es que muchas veces pasan desapercibidas en el quirófano, y es después, en las radiografías de control postoperatorias, donde se aprecian. En este contexto, sin embargo, en la mayoría de ocasiones se tratará de fracturas no desplazadas que no afectan la estabilidad de la prótesis. Tipo A1 Caracterizada por una perforación cortical en la zona metafisaria del fémur. Debido a la no afectación de la estabilidad del implante, se pueden contemplar dos posibilidades: rellenando el pequeño defecto con injerto de esponjosa o bien, si no hemos percibido la fractura o no tenemos posibilidad de obtener injerto esponjoso, se puede ignorar. Tipo A2 Se trata de una fractura lineal no desplazada en la zona metafisaria del fémur. Estos casos se suelen producir a la hora de preparar el canal o durante la inserción del vástago. En el caso que veamos la fractura una vez colocado el vástago, nos tenemos que asegurar de la estabilidad del implante. Si el implante es fijo, se procede a estabilizar la fractura con cerclajes y no hará falta retirarlo. Si el implante no es estable, seguramente la fractura se ha desplazado y se trata de una tipo A3. En este caso, hará falta retirar el vástago y colocar uno más largo. 11 osteotomías amplias o de trocánter en las cirugías de revisión, para obtener una buena exposición del fémur proximal, y a la hora de fijar con fuerza el cerclaje sobre un hueso con una cortical muy débil, lo cual puede producir una fractura por corte en la base del trocánter. Una fractura del cálcar desplazada que llegue hasta trocánter menor y que provoque una disrupción de la zona medial metafisaria se tiene que tratar con un vástago largo. La fractura del trocánter mayor se tratará dependiendo de su desplazamiento. Se considera inestable un desplazamiento de más de un centímetro, y en estos casos se necesita sintetizar el trocánter mayor con cerclajes o placas, las dos posibilidades con buenos resultados. Nosotros pensamos que, debido a la tendencia a la diástasis del trocánter, es mejor cerclar estas fracturas aunque no haya separación. Tipo B1 Las perforaciones corticales femorales debilitan el fémur hasta un 44% respecto el fémur contralateral. Representan un factor de alto riesgo causante de fracturas postoperatorias. Su tratamiento es básicamente sobrepasar este defecto utilizando un vástago más largo, que alcance al menos dos diámetros corticales distales a la fractura. Previa colocación del vástago definitivo, se tiene que tener la precaución de hacer una fijación con cerclaje por debajo de la perforación, con tal de impedir la propagación de la fractura. Una vez tratada la fractura como se ha descrito, la resistencia del fémur se incrementa hasta un 84%, según un estudio con modelos caninos7. Tipo B2 Si la fractura se produce antes de colocar el vástago definitivo, se procede a la estabilización de la fractura con cerclajes antes de la colocación del vástago, con el fin de estabilizar la fractura y evitar su desplazamiento. Las fracturas lineales no desplazadas alrededor del vástago se suelen producir a la hora de insertar un vástago a presión. Tipo A3 En caso de que la fractura sea demasiado distal, puede pasar que el vástago más largo no alcance a sobrepasar dos diámetros corticales distales. En estos casos se utilizan placas y tornillos o injertos estructurales. Fractura desplazada metafisaria proximal o una fractura desplazada de trocánter mayor o menor. Estas fracturas se suelen producir en el momento de insertar a presión un vástago no cementado de anclaje proximal. Otra modalidad de fractura metafisaria desplazada es la provocada por el cirujano en dos contextos: a la hora de hacer El tratamiento se basa en estabilizar la fractura con unos cerclajes y sobrepasarla con un vástago más largo. La fractura B2 no diagnosticada intraoperatoriamente puede ser tratada conservadoramente, con descarga de la extremidad. Arthros 12 A Figura 4. Fractura tipo C. Pre-op: vástago largo y recto con recubrimiento de HA aflojado, con perforación de la cortical anterior del fémur distal, en la punta, progresivo. Osteólisis proximal. Aflojamiento prótesico. Post-op: recambio con vástago largo encerrojado distal, con injertos óseos estructurales cerclados en la parte distal y estructural anatómico proximal. Tipo B3 Las fracturas desplazadas alrededor del vástago se producen en el momento de luxación del fémur, durante la extracción del cemento y preparación del canal, y como complicación de una fractura B2 que se desplaza. El tratamiento consiste en una reducción de la fractura y osteosíntesis, con placas, tornillos, cerclajes o injertos estructurales y colocación de una prótesis con vástago largo. El uso de placas con tornillos y cerclajes es preferible al uso de cerclajes solos, especialmente en las fracturas transversas, ya que los cerclajes solos son menos estables a las fuerzas rotacionales y laterales. Los cerclajes se pueden utilizar como único tratamiento en el caso de que la fractura sea muy oblicua o espiroidea, ya que en estos casos la fractura es más estable ante las fuerzas rotacionales. La síntesis de la fractura complementa la colocación de un vástago largo de revisión, preferiblemente no cementado. Tipo C1 La perforación cortical distal al vástago es una complicación infrecuente. Puede ser producida en B C D Figura 5. Fractura tipo C. A: aflojamiento y hundimiento de una ATC cementada. Deficiente stock óseo. B: fractura preoperatoria en el momento del fresado para el vástago de revisión. C: injertos estructurales cerclados. D: recambio con vástago largo e injertos estructurales cerclados. el momento de preparación del canal o de la extracción del cemento, o el uso de vástagos largos rectos (Figs. 4 y 5). Su importancia es debida al comentado riesgo de sufrir una fractura periprotésica postoperatoria. Por este motivo, si se produce y se identifica, se tiene que tratar mediante una aportación de injerto óseo esponjoso o de cortical. Tipo C2 En estos tipos de fractura tan distales, los vástagos largos no son útiles, ya que no llegan a sobrepasar la fractura en muchos casos. En el caso de las fracturas lineales no desplazadas, se pueden utilizar placas con tornillos y cerclajes, o injertos estructurales y cerclajes. Sólo en el caso de fracturas espiroideas muy largas se pueden utilizar cerclajes solos. Tipo C3 Las fracturas distales al vástago y desplazadas son infrecuentes. Necesitan una reducción abierta con fijación interna con placas con tornillos y cerclajes, o placas e injertos estructurales. Fracturas femorales periprotésicas de cadera 13 autores incluyen en el tratamiento conservador el uso de férulas ortopédicas de abducción. La fractura más frecuente del trocánter mayor se halla en el contexto de una osteólisis previa, a menudo en relación con un desgaste del polietileno del componente acetabular. En estos casos se aprovecha el momento de recambio protésico para tratar la fractura, mediante fijación del trocánter, con placas o cerclajes e injerto óseo. Figura 6. Fractura preoperatoria, tipo AL, descubierta en el control radiológico postoperación. La amplia afectación del cálcar y cortical medial, además de trocánter menor, compromete la estabilidad del vástago. Resolución con vástago largo de revisión y cerclajes. Tratamiento de las fracturas postoperatorias El tratamiento más adecuado para las fracturas periprotésicas postoperatorias tiene que seguir las premisas antes comentadas de individualización de tratamiento dependiendo del enfermo y localización de la fractura, estabilidad del implante y stock óseo y clasificación de la fractura (Vancouver). Históricamente, estas fracturas se han tratado conservadoramente. Pero el gran número de fracasos de este tratamiento y las complicaciones que acompañaban al enfermo encamado han hecho desestimar este tratamiento como primera opción, quedando hoy en día reservado a unos pocos casos. Tipo A Este tipo de fracturas puede afectar al trocánter mayor AG o al menor AL (Fig. 6). Las fracturas postoperatorias del trocánter menor son poco frecuentes y normalmente son fracturas estables. Su tratamiento básicamente será conservador, con descarga de la extremidad. En otro caso, una fractura de trocánter menor que incluya una gran parte del cálcar puede aflojar el vástago, por lo que será necesario una revisión del vástago y un cerclaje de la fractura. Las fracturas postoperatorias del trocánter mayor son las más frecuentes del grupo, y su tratamiento es todavía controvertido. Normalmente son fracturas estables y la mayoría de autores proponen un tratamiento conservador, mediante descarga de la extremidad entre 6 y 12 semanas. Otros Fuera de este contexto nos podemos encontrar fracturas de trocánter sin desgaste del polietileno y con o sin osteólisis. Parece unánime la indicación de tratamiento conservador en fracturas poco o nada desplazadas. Pritchett (2001) demostró unos buenos resultados del tratamiento conservador en fracturas de trocánter mayor con menos de 2 cm de desplazamiento. Por otro lado, la mayoría de autores coinciden en la indicación de cirugía cuando haya un mayor desplazamiento (> 2,5 cm)1, dolor, inestabilidad o debilidad a la abducción de la cadera. Aunque es frecuente el fracaso del material de síntesis, la pseudoartrosis y la recidiva de la diástasis. Por otra parte, Wang14 (2006) propuso las contraindicaciones de la cirugía del trocánter mayor con osteólisis, basada en cerclajes y aporte de injerto óseo: – Contraindicaciones absolutas: • Osteólisis extensa con pérdida de stock óseo del fémur proximal que necesite un vástago de revisión. • Aflojamiento séptico de la prótesis. – Contraindicaciones relativas: • Pseudoartrosis crónica con gran desplazamiento de trocánter. En estos casos, es preferible el uso de síntesis más rígidas que los cerclajes, y mejor utilizar injerto óseo autólogo que homólogo. Aun así, la tasa de fracasos es muy alta por la dificultad de descender el trocánter, consolidar la fractura y por roturas del material. • Fractura mínimamente desplazada de trocánter mayor sin osteólisis. En este caso se prefiere el tratamiento conservador. Tipo B Las fracturas tipo B son las más frecuentes en el conjunto de todas las fracturas periprotésicas postoperatorias. Se subdividen en tres subtipos 14 Arthros atendiendo a la estabilidad del vástago y el stock óseo. A continuación, detallamos los tratamientos de cada uno de los subtipos. fracturas muy espiroideas donde la síntesis proporciona más garantías, y uno de los casos donde se podría utilizar esta técnica únicamente. Tratamiento de las fracturas B1 La placa es actualmente el tratamiento que aporta mayor rigidez a la síntesis, y es capaz de soportar mejor las fuerzas laterales y rotacionales. Pero un problema que presentan las placas como sistema de osteosíntesis de fracturas periprotésicas es la fijación proximal, donde está anclado el vástago. Las primeras placas se fijaban con tornillos bicorticales distalmente y unicorticales proximalmente, pero hay un problema con la fijación proximal con tornillos. En los vástagos cementados produce una violación de la capa de cemento que fija el vástago, lo cual puede ocasionar una osteólisis y un fracaso precoz de la prótesis2. Por otro lado, los vástagos no cementados se encuentran a presión contra la cortical femoral, lo cual no deja espacio para penetrar el tornillo, o producen en el hueso un gran estrés debido a la presión interna del vástago y la presión externa de la placa. Esta presión puede comprometer la circulación vascular cortical, endóstica y perióstica, y puede causar una lesión cortical. Las fracturas B1 son aquellas localizadas alrededor del vástago y que no afectan la estabilidad del implante. Son fracturas localizadas en zonas de gran estrés femoral, como por ejemplo en la punta del vástago, la zona más frecuente de estas fracturas. Su tratamiento se basará en la reducción abierta y fijación interna de la fractura, sin requerir la retirada del vástago. Aun así, hay autores que han tratado conservadoramente estas fracturas. Los resultados, sin embargo, muestran una tasa muy alta de fracasos como aflojamientos del vástago que han requerido revisiones, pseudoartrosis y consolidaciones en mala posición. Mitchell15 considera posible el tratamiento conservador en el excepcional caso de una fractura que afecte sólo el trayecto proximal del vástago, que no esté desplazada y que se considere estable. Hecho este inciso sobre el tratamiento conservador, describiremos el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento de elección de casi todas estas fracturas. Hay muchas técnicas de fijación para estas fracturas. La síntesis se puede hacer mediante placas, tornillos, cerclajes o injertos corticales. Actualmente existe una gran variedad de sistemas de osteosíntesis en el mercado. A pesar de todo, no hay estudios prospectivos que comparen entre sí estas técnicas y que puedan demostrar que alguna técnica es superior respecto a otras. Lo que sí hay son algoritmos de tratamiento basados en estudios retrospectivos. Uno de los primeros tratamientos descritos en la literatura para la síntesis de fracturas periprotésicas fue el uso de un enclavado intramedular tipo Rush combinado con cerclajes, descrito por Parrish en 1964. Posteriormente, se desarrollaron otras técnicas de enclavado, con clavos Küntcher o Enders, siempre complementados con cerclajes. Posteriormente se fueron desarrollando los sistemas de bandas, como las bandas Parham de acero inoxidable, o las bandas Partridge de nailon. Hoy en día, la síntesis con cerclajes solos no se recomienda en general debido a la menor rigidez que tiene el sistema, y a la mayor debilidad ante las fuerzas rotacionales, laterales y de compresión. Como se ha comentado antes, es en Para solucionar esta dificultad se ideó un sistema de placas con fijación distal con tornillos y proximal con cerclajes. De esta manera, se creó la placa Odgen (Zimmer, Varsovia, IN) una de las primeras placas mixtas, con cerclajes y tornillos, que apareció en el mercado. Más recientemente ha aparecido la placa DallMiles (Howmedica, Rutherford, NJ), una placa más versátil que la Ogden, al tener posibilidad de colocar tornillos o cerclajes en cualquier lugar de la placa. Otros tipos de placa son el sistema Cable Ready (Zimmer, Varsovia, IN), la placa AO/ASIF (Synthes, Bochum, Alemania), la placa LISS (Lass Invasive Stabilization System. Synthes, Paoli, Pensilvania). La placa Mennem (CMW Laboratoris, Exeter, UK) es una placa rígida con un sistema de clamps que se cierran alrededor de la diáfisis. La placa Mennem, sin embargo, ha presentado una gran tasa de fracasos y actualmente no se recomienda su uso. Un problema que presentan estas placas mixtas y la Mennem, sin embargo, es la menor estabilidad que ofrecen a la fractura, y si la fijación queda con un varo femoral o el vástago está posicionado en varo hay más riesgo de fracaso Fracturas femorales periprotésicas de cadera 15 cuando el enfermo empiece a cargar el peso sobre la extremidad. Por otro lado, también representa un problema para el hueso la mayor presión que ofrecen las placas contra la cortical (stress shielding). No obstante, es recomendable fijar la fractura con algún tornillo proximal para neutralizar fuerzas de compresión y rotación, que no consiguen los cerclajes únicos en la parte proximal. Un sistema más biológico ideado por Chandler y Penenberg (1989) ha sido el de los injertos corticales (struts). Los struts son considerados como placas biológicas. Sus ventajas son que ofrecen una buena estabilidad a la fractura, aunque menos que las placas y tornillos; favorecen la consolidación de la fractura y recuperación del stock óseo y provocan un menor stress shielding sobre la cortical subyacente. Se recomienda poner siempre dos struts, paralelos a la diáfisis femoral y sujetos con cerclajes o cables. Hay estudios que demuestran que los cables son mejores que los cerclajes para estabilizar los struts. Los inconvenientes que se describen de los struts son que representan un sistema menos estable que las placas, por lo que el enfermo empieza a hacer carga de la extremidad más tarde, podrían transmitir enfermedades, se necesita mayor desperiostización del fémur y es un tratamiento más caro. La combinación de placas y struts es otra de las alternativas de tratamiento que ha conseguido unos resultados excelentes. Su indicación se encuentra especialmente en fracturas periprotésicas en fémures osteoporóticos o muy osteolíticos. Las fracturas B1 con un vástago en varo deberían ser consideradas como tributarias de recambio del vástago, dado que la síntesis conservando el vástago en varo suele estar abocado al fracaso (Fig. 7). Tratamiento de las fracturas B2 Las fracturas B2 son fracturas con un vástago aflojado. En el tratamiento de este tipo de fracturas, y de las B3, es unánime la indicación de recambiar el vástago, añadiendo o no sistemas de osteosíntesis. Como norma general, el vástago de revisión tendrá que sobrepasar la fractura en dos diámetros corticales. De esta manera, se consigue un efecto parecido a la fijación intramedular de un enclavado. Preferiblemente se utilizarán vástagos no cementados para las revisiones. El cemento de los vástagos cementados puede introducirse Figura 7. Fractura postoperatoria tipo B1 que debe ser considerada B2. Vástago fijo colocado en varo con buen stock óseo proximal. Recambio con vástago de revisión largo e injertos óseos y cerclajes. entre el foco de fractura causando pseudoartrosis y aumentando el riesgo de refractura. Además, es difícil conseguir una buena cementación (secado, presurización, centralización...) imprescindible para la supervivencia del implante. El vástago de revisión cementado se indica en recambios en gente mayor, con corta esperanza de vida y con fémures muy osteoporóticos, donde la fijación con vástagos no cementados es muy precaria. Hay dos grandes tipos de vástagos de revisión no cementados: los vástagos monobloque largos de fijación distal rectos o anatómicos, que siguen la curvatura del fémur, y los modulares. Otro tipo de tratamiento más actual es el uso de vástagos de revisión largos, no cementados, con fijación distal con tornillos. Este tipo de vástago de revisión actúa como un clavo endomedular con un encerrojado distal. Una vez ha curado la fractura, los tornillos se retiran con una segunda intervención. Los resultados de este tipo de tratamiento son actualmente muy buenos, aunque es difícil extraer conclusiones debido al pequeño número de casos en los estudios y al corto periodo de seguimiento. Otro tipo de vástagos son los vástagos largos con recubrimiento de hidroxiapatita. Es un vástago recto que se apoya en tres puntos femorales, estabilizando la fractura y que, gracias a su recubrimiento, favorece la consolidación (Fig. 8). El patrón de la fractura determinará si es necesario algún tipo de síntesis, además del vástago de revisión. Cerclajes, cables o bandas podrán ser usados en el caso de fracturas oblicuas largas o espiroideas. El resto de fracturas podrán ser fijadas Arthros 16 Figura 8. Fractura postoperatoria tipo B2. Fractura a través de la zona del vástago con inestabilidad de éste y buen capital óseo. Se coloca un vástago de revisión y se fija la fractura mediante bandas de Partridge. con placas con tornillos distales y cerclajes proximales, con o sin injertos corticales estructurales. Figura 9. Fractura postoperatoria tipo B3. A: fractura periprótesica a través del vástago con aflojamiento y deficiente calidad ósea proximal. B: recambio protésico con vástago largo recubierto de HA e injertos óseos intracanal medular. Tratamiento de las fracturas B3 El tratamiento de las fracturas B3 representa el mayor grado de dificultad de todas las fracturas periprotésicas. Además de un vástago aflojado, tenemos una carencia de stock óseo que puede llegar a ser muy importante. En el tratamiento de las fracturas B3 utilizamos los mismos principios que con las B2, pero este tipo de fracturas requerirá algún tipo de aportación ósea (Fig. 9). Hay varias técnicas para aportar hueso al tratamiento de estas fracturas; las más frecuentes son: utilizar injerto de tejido óseo esponjoso impactado en el fémur16, utilizar injertos corticales estructurales fijados alrededor de la fractura o del fémur proximal y utilizar prótesis tumorales con injerto estructural del fémur proximal. Figura 10. Fractura tipo C. Fractura distal a la punta del vástago. Se realiza fijación con placa con tornillos y cerclajes. Hay autores que han descrito un aumento del riesgo de sufrir una fractura periprotésica postoperatoria con el uso de injertos impactados. endomedulares y con la fijación proximal de las placas con tornillos (Fig. 10). Estos tipos de tratamientos están principalmente indicados en pacientes más jóvenes. En los grandes defectos óseos femorales y en pacientes de edad avanzada (> 80 años) se pueden utilizar las megaprótesis. Así pues, el tratamiento de elección será la placa, con tornillos distales y cerclajes o cables y tornillos proximales alrededor del vástago, pudiendo añadir o no injertos corticales estructurales. Tratamiento de las fracturas C Las fracturas tipo C se consideran fracturas distales al vástago y no afectan su estabilidad. Su tratamiento consistirá en la osteosíntesis de la fractura como cualquier tipo de fractura de hueso largo, independientemente de la prótesis, con la precaución obvia en los tratamientos con clavos Discusión Las fracturas periprotésicas representan un reto importante para el cirujano, y una complicación cada vez más frecuente. La gran variedad de Fracturas femorales periprotésicas de cadera clasificaciones posibles y de técnicas diferentes para su tratamiento hacen que haya una gran diversidad de resultados entre los diferentes estudios, e incluso contradicciones. Además, la heterogeneidad en los tratamientos y el escaso número de casos en muchos estudios hace difícil extraer conclusiones. No hay duda de que un abordaje sistemático en el diagnóstico, clasificación y tratamiento de estas fracturas puede ayudar a homogeneizar todos los trabajos publicados para extraer las enseñanzas adecuadas, ayudando al cirujano a obtener buenos resultados a largo plazo con un tratamiento adecuado. En este aspecto, la utilización de la clasificación de Vancouver nos proporciona una herramienta eficaz para plantear el tratamiento más idóneo, tanto en las fracturas postoperatorias como en las intraoperatorias, aunque esta clasificación puede plantear alguna controversia. El éxito en el tratamiento de las fracturas periprotésicas depende de la consolidación de la fractura, que dependerá de la fijación que consigamos del implante, la correcta alineación y la recuperación del stock óseo, y de la rehabilitación funcional precoz del paciente. Por estos motivos, las fracturas periprotésicas requieren un tratamiento eminentemente quirúrgico. El tratamiento conservador queda relegado a fracturas no desplazadas, estables y que no afectan para nada la estabilidad del vástago; y en casos de pacientes inoperables, por el altísimo riesgo quirúrgico. Conclusiones Para valorar el tratamiento más adecuado para las fracturas periprotésicas, antes tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones previas: edad del enfermo, deambulación previa, enfermedades de base, etc. La clasificación de Vancouver permite clasificar académicamente y sistematizar el tratamiento de estas fracturas con el fin de analizar los resultados de diversos métodos de forma uniforme. No obstante, cada caso debe ser individualizado atendiendo a una serie de consideraciones previas referentes al paciente: edad, enfermedad de base, deambulación previa, etc. 17 Estas premisas pueden modificar el tipo de tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento de una fractura B1 en un paciente joven, activo y sin enfermedad asociada es quirúrgico casi siempre, mediante osteosíntesis. Mientras que la misma fractura en un enfermo anciano, no deambulante y con alto riesgo quirúrgico, puede ser tratada de manera conservadora. Hecha esta consideración, nos basaremos en la clasificación de Vancouver para hacer un algoritmo general de tratamiento, basado en los resultados hallados en la literatura y en nuestros propios resultados. Bibliografía 1. Masri BA, Dominic Meek RM, Duncan CP. Periprosthetic fracturas Evaluation and treatment. Clin Orthop. 2004;420:80-95. 2. Mitchell PA, Masri BA, Duncan CP. Periprosthetic fracturas: Classification and management. Techniques in orthopaedics. 2001; 16(3):291-309. 3. Berry DJ. Epidemiology: hip and knee. Orthop Clin North Am. 1999;30:183-90. 4. Lewallen DG, Berry DJ. Periprosthetic fracture of the femur after total hip arthroplasty: Treatment and results to date. J Bone Joint Surg. 1997;79A:1881-90. 5. Lindahl H, Malchau H, Herberts P, Garellick G. Periprosthetic femoral fracturas. Classification and demographics of 1049 periprosthetic femoral fracturas from the Swedish National Hip Arthroplasty Register. Journal of Arthroplasty. 2005;20:857-65. 6. Lindahl H, Garellick G, Regnér H, Herberts P, Malchau H. Three hundred and twenty-one periprosthetic femoral fracturas. J Bone Joint Surg. 2006;88A:1215-22. 7. O’Shea K, Quinlan JF, Kutty S, Mulcahy D, Brady OH. The use of uncemented extensively porous-coated femoral components in the management of Vancouver B2 and B3 periprosthetic femroal fracturas. J Bone Joint Surg. 2005;87-B:1617-21. 8. Meek RMD, Garbuz DS, Masri BA, Greidanus NV, Duncan CP. Intraoperative fracture of the femur in revision total hip arthroplasty with a diaphyseal fitting stem. J Bone Joint Surg. 2004; 86A:480-5. 9. Duncan CP, Masri BA. Fracturas of the femur after hip replacement. Instr Course Lect. 1995;44:293-304. 10. Lindahl H, Malchau H, Odén A, Garellick G. Risk factores for failure after treatment of a periprosthetic fracture of the femur. J Bone Joint Surg. 2005;88B:26-30. 11. Engh CA, Massin P, Suthers KE. Roentgenographic assessment of the biologic fixation of porous-surfaced femoral components. Clin Orthopaedics. 1990;257:107-28. 12. Harris WH, McCarthy JC, O’Neill DA. Femoral component loosening using contemporary techniques of femoral cement fixation. J Bone Joint Surg. 1982;64A(7):1063-7. 13. Paprosky WG, Burnett RS. Assessment and classification of bone stock deficiency in revision total hip arthroplasty. Am J Orthop. 2002;31:459-64. 14. Wang JW, Chen LK, Chen CE. Surgical treatment of fracturas of the greater trochanter associated with osteolytic lasions. Surgical technique. J Bone Joint Surg. 2006;88A:250-8. 15. Kääb MJ, Stöckle U, Schütz M, Stefansky J, Perka C, Haas NP. Stabilisation of periprosthetic fracturas with angular stable internal fixation: a report of 13 cases. Arch Orthop Trauma Surg. 2006;126:105-10. 16. Tsiridis E, Narvani AA, Haddad FS, Timperley JA, Gie GA. Impactation femoral allografting and cemented revision for periprosthetic femoral fracturas. J Bone Joint Surg. 2004;86B:1124-32. Bibliografía comentada Por el Dr. Vicente Torrente Segarra Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona Thumb base involvement in symptomatic hand osteoarthritis is associated with more pain and functional disability La afectación de la base del pulgar en la artrosis sintomática de la mano está asociada con más dolor e impotencia funcional Bijsterbosch J, Visser W, Kroon HM, et al. Ann Rheum Dis. 2010 Mar;69(3):585-7 Objetivo: Evaluar el impacto de diferentes subtipos de artrosis sintomática de la mano en el dolor y la impotencia. Métodos: De 308 pacientes con artrosis de la mano, se identificó un grupo con únicamente afectación de la articulación carpometacarpiana (grupo I, n = 20), y también se identificaron grupos con afectación única de las articulaciones interfalángicas (grupo II, n = 138) y con afectación en ambas articulaciones (grupo III, n = 150). Se valoró el dolor y la función de la mano, con la escala Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index (AUSCAN), y se compararon los grupos usando modelos lineales mixtos. La artrosis se valoró radiológicamente usando la escala de Kellgren-Law­rence. Resultados: La desviación estándar de las puntuaciones AUSCAN de los grupos I, II y III fue 23,1 (11,7), 18,3 (11,9) y 26,4 (12,5), respectivamente. Tras el ajuste por edad, sexo, índice de masa corporal, efectos en la familia y el número de articulaciones de la mano afectadas, se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones AUSCAN de 7,4 (IC 95%: 1,8-13,0) entre los grupos I y II, y de 5,7 (IC 95%: 2,7-8,6) entre los grupos II y III. Las puntuaciones AUSCAN fueron 5,8 (IC 95%: 3,1-8,6) mayores para los pacientes con versus los pacientes sin afectación de la articulación carpometacarpiana. Las puntuaciones de Kellgren-Lawrence no diferían entre los grupos. Conclusión: En la osteoartritis sintomática de la mano, la articulación carpometacarpiana contribuye más al dolor y la impotencia que la artrosis de las interfalángicas. Así pues, se debe enfatizar el tratamiento de la artrosis de la articulación carpometacarpiana aunque coincida con artrosis de las interfalángicas. Comentario: La afectación de manos en la OA es una enfermedad bien definida y caracterizada. La afectación del primer dedo u OA trapeciometacarpiana (rizartrosis) es también muy conocida. Si bien es cierto que pueden aparecer de forma aislada, dada su frecuencia la asociación de ambas es muy probable. En este estudio se detecta una mayor pérdida de funcionalidad y calidad de vida por dolor en los pacientes que presentan ambas, debido a la afectación del primer dedo. La ausencia de movilidad para la realización de acciones como la «pinza», la falta de fuerza para, por ejemplo, sostener un objeto o utensilios pesados (cocina, bandejas…) hace que estos pacientes no puedan realizar actividades cotidianas con normalidad. Así pues, cuando atendemos a un paciente con OA típicamente de articulaciones interfalángicas distales (IFD), con mayor o menor grado de discapacidad o dolor, también debemos detectar y cuidar la presencia de una rizartrosis que, probablemente, pueda afectar en mayor grado a la pérdida de calidad de vida de estos pacientes. Bibliografía comentada 19 Case definitions of knee osteoarthritis in 4,151 unselected subjects: relevance for epidemiological studies: The Copenhagen Osteoarthritis Study Definición de caso de artrosis de rodilla en 4.151 sujetos no seleccionados: relevancia para los estudios epidemiológicos: Estudio de Osteoartritis Copenhagen Laxafoss E, Jacobsen S, Gosvig KK, Sonne-Holm S Skeletal Radiol. 2010 Jan 30 Introducción: Los objetivos de este estudio fueron: – Estudiar la distribución de la OA de rodilla en un gran estudio radiológico estandarizado. – Estudiar la relación entre las quejas de dolor y la OA radiológica, y estudiar la historia natural de los cambios radiomorfológicos con la edad en individuos sin datos radiológicos de OA. Materiales y métodos: El estudio de OA de Copenhagen-COS es un subestudio del Copenhagen City Heart Study (CCHS), un estudio de salud observacional longitudinal. De la tercera inclusión del CCHS (1992-1994) se seleccionaron 4.151 individuos para realizarse una radiografía de la pelvis, las rodillas, las manos, las muñecas y la columna lumbar. Se analizaron las imágenes y se clasificó la OA de rodilla según el atlas radiográfico de Kellgren y Lawrence. El ancho del espacio de la articulación se midió en tres sitios, tanto en el compartimento medial como en el lateral. Resultados: Para la cohorte entera, la prevalencia de OA de rodilla de cualquier grado fue del 38,7% para los hombres y del 44,2% para las mujeres. La estratificación por edades documentó un incremento de OA de rodilla tanto en relación a la prevalencia como a la gravedad morfológica. El dolor de rodilla se correlacionó universalmente a la gravedad de la OA de Kellgren y Lawrence. En un subgrupo sin indicios de OA radiológica se encontró una disminución lineal y significativa del ancho del espacio de la articulación en relación al incremento de la edad. Conclusión: Encontramos una clara relación entre el dolor informado por los pacientes y la OA radiológica. El dolor estaba relacionado proporcionalmente con la gravedad de los cambios. También demostramos una disminución del ancho del espacio de la articulación con el incremento de la edad en individuos sin degeneración radiológica aparente. Comentario: La creencia habitual acerca del dolor de la OA de rodilla es que éste no aparece hasta fases avanzadas o una vez instaurada la enfermedad. Aun así, muchos pacientes manifiestan dolor de rodilla sin evidenciar cambios mayores a una afectación grado I en la escala de Kellgren y Lawrence. En algunas ocasiones, el dolor parece no concordar o no ir asociado directamente a un mayor grado radiológico. En este estudio se sugiere una mayor presencia de dolor a mayor grado radiológico, lo que implica que a mayor gravedad radiológica mayor deberá ser el esfuerzo terapéutico y las medidas analgésicas, optimización del tratamiento farmacológico (específico) o no farmacológico (medidas físicas). Arthros 20 Effects of an acute hamstring stretch in people with and without osteoarthritis of the knee Efectos de una extensión aguda de los ligamentos de rodilla en personas con y sin osteoartritis de rodilla Reid DA, McNair PJ Physiotherapy. 2010 Mar;96(1):14-21 Objetivos: Comparar los efectos sobre el rango de movimiento, el par de torsión pasivo y la rigidez de una intervención con distensión aguda de los ligamentos de la rodilla en extensión en sujetos con artrosis de rodilla, y comparar estas variables con individuos sin artrosis. Métodos: Estudio experimental transversal en el que se reclutaron 55 participantes (hombres y mujeres): 28 con artrosis de la rodilla y 27 de edad similar sin artrosis de rodilla. La intervención se realizó mediante el dinamómetro de Kincom: se aplicaron tres estiramientos de 60 segundos, con 60 segundos de descanso entre estiramientos, a los músculos del grupo del ligamento de la corva. Las medidas principales fueron: pico máximo del movimiento de extensión, pico del par de torsión pasiva y medida de la rigidez en el 10% final del movimiento de extensión. Resultados: Se observó un incremento significativo en el rango de extensión de la rodilla, el pico del par de torsión pasiva y la rigidez en ambos grupos. Para el rango de extensión de la rodilla, la diferencia media para el grupo de artrosis y el de no artrosis fue de 4,9 grados (IC 95%: 0,9-8,5) y de 4,4 grados (IC 95%: 1,8-6,8), respectivamente. Para el pico de par de torsión pasiva, la diferencia media en el grupo de artrosis y en el de no artrosis fue de 4 Nm (IC 95%: 0,8-6,9) y de 1,0 Nm (IC 95%: –1,4-3,5), respectivamente. Para la rigidez en el 10% final del movimiento de extensión, la diferencia media para el grupo de artrosis y el de no artrosis fue de 0,19 Nm/grado (IC 95%: 0,08-0,3) y de 0,04 Nm/grado (IC 95%: –0,05-0,1), respectivamente. La rigidez en el 10% final del movimiento de extensión de la rodilla fue significativamente mayor en el grupo de artrosis comparado con el de no artrosis tras el estiramiento. Conclusiones: Los individuos ancianos con y sin artrosis de rodilla son capaces de mostrar adaptaciones inmediatas a la intervención del estiramiento. Esto es importante porque el estiramiento es usado frecuentemente en la preparación de programas de ejercicio. Comentario: La osteoartritis de rodilla condiciona un cierto grado de rigidez de movilidad en el arco de flexión y extensión de la rodilla, así como una posible pérdida del arco de movimiento de la misma, tanto en flexión como en extensión. La persistencia de la inflamación o del dolor puede motivar una ausencia de hiperflexión e hiperextensión voluntaria por parte del paciente, lo que conlleva un mayor grado de rigidez y, por tanto, una menor funcionalidad de dicha articulación. Es por ello que el realizar ejercicios de hiperextensión de determinados grupos musculares y ligamentosos puede mejorar, como demuestra este trabajo, la funcionalidad y el arco de movimiento de estas articulaciones, sea cual sea su grado de OA. Todo ello hace muy recomendable que todo paciente con OA de rodilla conozca un buen número de ejercicios de fisioterapia para mejorar su condición articular. Bibliografía comentada 21 Association of 25-hydroxyvitamin D with prevalent osteoarthritis of the hip in elderly men: The osteoporotic fractures in men study Asociación de 25-hidroxivitamina D con artrosis prevalente de cadera en personas ancianas: estudio de las fracturas osteoporóticas en hombres Chaganti RK, Parimi N, Cawthon P, Dam TL, Nevitt MC, Lane NE Arthritis Rheum. 2010 Jan 28;62(2):511-4 Objetivo: Estudiar la asociación entre los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D con la prevalencia de OA de cadera en varones ancianos. Métodos: En una cohorte de 1.104 hombres ancianos del estudio de fracturas osteoporóticas en hombres se determinaron los niveles de 25-hidroxivitamina D (25[OH]D) por espectrometría de masas, seguidos por radiografías pélvicas a los 4,6 años. Se definieron categorías de vitamina D tal como sigue: deficiencia ≤ 15 ng/ml, insuficiencia 15,1-30 ng/ml y suficiencia como > 30 ng/ml. Las radiografías se valoraron para la gravedad de la OA de cadera usando una escala del 1 al 4 para las características individuales de la artrosis de cadera. Se usó una regresión logística para valorar las asociaciones de los niveles séricos de 25(OH)D con la prevalencia de artrosis de cadera radiológica; las variables incluían: edad, localización clínica, estación en el momento de la extracción de sangre, quejas de dolor durante < 30 días, tiempo de la marcha de seis metros y estado de salud valorado por el paciente. Resultados: Los hombres con artrosis radiológica de cadera tenían un test de la marcha de seis metros más lento (p < 0,0001), informaron de más dolor de cadera (p < 0,0001), tenían un nivel inferior de vitamina D (p < 0,0002), tenían una mayor prevalencia de insuficiencia de vitamina D (p < 0,002) y déficit de vitamina D (p < 0,012) comparados con los controles. Mayores niveles de 25(OH)D se asociaron a una menor prevalencia de artrosis radiológica de cadera (OR: 1,39 para un síndrome de disminución en 25[OH]D; IC 95%: 1,11-1,74) tras ajustar por edad, estación y localización clínica. Los hombres con insuficiencia de vitamina D tenían un incremento de la prevalencia de OA radiológica de cadera (OR: 2,19; IC 95%: 1,21-3,97) comparados con los hombres con niveles suficientes de vitamina D. En los hombres con déficit de vitamina D, había una tendencia al incremento de la artrosis radiológica de cadera (OR: 1,99; IC 95%: 0,83-4,74). Conclusión: Los hombres ancianos con déficit de vitamina D tienen el doble de prevalencia de OA radiológica de cadera, así pues la terapia con vitamina D está justificada para mejorar la salud del esqueleto en personas mayores. Comentario: La vitamina D es un metabolito altamente relacionado con el metabolismo óseo y osteoarticular. En algunos trabajos se postula su poder antiinflamatorio, e incluso su poder antiateromatoso. Lo que es seguro es que es indispensable la presencia en el organismo de niveles adecuados para mantener una correcta homeostasis osteoarticular. En este trabajo se consigue relacionar la presencia de insuficiencia de vitamina D con la mayor prevalencia de OA de cadera en varones ancianos, población de riesgo para presentar esta deficiencia ya que su exposición al sol es menor. Dado que los niveles de vitamina D dependen de la exposición solar, la época del año y otros factores, sabiendo que estos pacientes presentan OA de cadera, podríamos plantear la pregunta al revés, ¿es posible que debido a su enfermedad articular pudiera haber menor capacidad funcional y menor capacidad para exponerse al sol? Estas variables deberían también ser controladas antes de sugerir la vitamina D como tratamiento de la OA, algo que, por otros motivos, es más que recomendable. Arthros 22 Nonsteroidal antiinflammatory drugs and prostaglandin E(2) modulate the synthesis of osteoprotegerin and RANKL in the cartilage of patients with severe knee osteoarthritis Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y la prostaglandina E2 modulan la síntesis de osteoprotegerina y RANKL en el cartílago de pacientes con osteoartritis grave de rodilla Moreno-Rubio J, Herrero-Beaumont G, Tardı O L, Álvarez-Soria MA, Largo R Arthritis Rheum. 2010 Jan 28;62(2):478-88 Objetivo: Aunque la osteoprotegerina (OPG)/ receptor activador de NF-κB (RANK)/ligando del receptor activador de NF-κB (RANKL) es el principal modulador del remodelado óseo, aún no está claro si éste es regulado en el cartílago en la OA. El objetivo de este estudio es examinar si el tratamiento con AINE modula la síntesis de OPG y RANKL en el cartílago de pacientes con OA, e investigar si la prostaglandina E2 (PGE2) modifica este sistema en condrocitos de humanos con OA en cultivos. Métodos: Se llevó a cabo un estudio clínico de tres meses en 20 pacientes con OA grave de rodilla, los cuales fueron tributarios de cirugía de recambio articular. Diez de estos pacientes fueron tratados con celecoxib y los otros 10 que no quisieron ser tratados sirvieron como grupo de control. Tras la cirugía el cartílago fue procesado para estudios moleculares. También usamos condrocitos de humanos artrósicos para evaluar los efectos de la PGE2 sobre la síntesis de OPG/RANKL, observando qué receptores de superficie se afectaban por la PGE2. Resultados: En pacientes con OA el celecoxib disminuyó la síntesis de RANKL en el cartílago, aumentando el ratio OPG:RANKL. En condrocitos artrósicos humanos en cultivo, la PGE 2 provocó un incremento de dosis y tiempo dependiente en la síntesis de RANKL, que fue mayor que el de OPG. El microscopio confocal reveló que la PGE2 indujo el transporte de RANKL a la membrana celular. Sólo los agonistas EP2/EP4 reprodujeron los efectos de la PGE2 en la inducción de OPG y de RANKL. Conclusión: El tratamiento a largo plazo con AINE inhibía la señal resortiva producida por los condrocitos. In vitro la PGE 2 regulaba la expresión de estos mediadores del metabolismo óseo por parte de los condorcitos articulares. El papel de la OPG/RANK/RANKL en el metabolismo del cartílago artrósico es aún desconocido, aunque la síntesis de estas proteínas podría permitir al cartílago controlar la actividad de las células óseas subcondrales. Comentario: El sistema OPG/RANKL es el principal binomio responsable de la remodelación ósea implicado en la etiopatogenia de la osteoporosis. En el hueso subcondral se encuentra parte del origen de la etiopatogenia de la OA. La posibilidad de que la dualidad mencionada forme parte de la cascada de procesos que conllevan la aparición de OA ha sido todavía poco estudiada. En este estudio se observa que la inhibición de PGE2 mediante AINE puede afectar la activación del RANKL, el cual bloquearía la señal resortiva (proceso catabólico) en el hueso subcondral. Dado que la formación de osteofitos es parte de un proceso anabólico, está por definir el papel de estos mediadores de la formación/resorción ósea en la OA, pero está claro que su papel puede también ser determinante, como así lo es en la osteoporosis. Bibliografía comentada 23 Efficacy of intra-articular polynucleotides in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized, double-blind clinical trial Eficacia de los polinucleótidos intraarticulares en la artrosis de rodilla: un estudio aleatorizado y doble ciego Vanelli R, Costa P, Rossi SM, Benazzo F Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Jan 29 Objetivo: Evaluar la eficacia de la administración de polinucleótidos intraarticulares para el tratamiento de la OA de rodilla. Métodos: Estudio aleatorizado, doble ciego y que se llevó a cabo durante 176 semanas, para valorar la eficacia y el perfil de seguridad de la inyección intraarticular de gel de polinucleótidos en el tratamiento de la OA de rodilla asociada a dolor persistente de rodilla. Resultados: Se alistaron y aleatorizaron 60 pacientes para recibir polinucleótidos intraarticulares (n = 30) o hialuronato (n = 30); los pacientes recibieron cinco inyecciones intraarticulares a la semana y el periodo de seguimiento fue de tres meses tras el final del tratamiento. El primer objetivo fue determinar la eficacia de los polinucleótidos en la reducción del dolor de rodilla al final del estudio, sobre el nivel basal y sobre el estándar, y la viscosuplementación con hialuronato. Los niveles de dolor se midieron usando una escala análoga visual (VAS) (0-10 cm). Los objetivos secundarios incluían la Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), el consumo de AINE, los crujidos durante el movimiento y la limitación de la movilidad articular. El dolor medio según la VAS disminuyó de 5,7 ± 1,9 cm (T0) a 1,9 ± 1,5 cm (T16) en el grupo de polinucleótidos y de 4,9 ± 2,0 cm (T0) a 2,1 ± 1,4 cm (T16) en el grupo del hialuronato. La reducción en el dolor fue estadísticamente significativa en ambos grupos. El aumento de KOOS desde los valores basales fue estadísticamente significativo en ambos grupos. No se informó de efectos adversos importantes. Conclusión: Estos hallazgos sugieren que los polinucleótidos intraarticulares pueden ser una alternativa válida al tradicional hialuronato para el tratamiento de la artrosis de rodilla. Comentario: El tratamiento local mediante infiltraciones intraarticulares de ácido hialurónico es una buena alternativa o coadyuvante para los pacientes con OA periférica (rodilla, cadera, hombro) de fácil acceso. La ausencia de grandes efectos secundarios y la fácil aplicabilidad la hacen muy útil en pacientes que no consiguen controlar su OA mediante los condroprotectores (condroitina sulfato, sulfato glucosamina) y analgésicos. Como ocurre a menudo, no todos los pacientes responden, por lo que alternativas a dicho tratamiento coadyuvante se hacen muy necesarias. En este trabajo se equipara la efectividad del hialuronato con los polinucleótidos con buenos resultados, por lo que podría estar indicado en los pacientes refractarios a hialuronato como terapia coadyuvante en la OA de rodilla. Arthros 24 Regulation of gene expression by PI3K in mouse growth plate chondrocytes Regulación de la expresión génica mediante PI3K en los condrocitos de placas de crecimiento de ratón Ulici V, James CG, Hoenselaar KD, Beier F PLoS One. 2010 Jan 25;5(1):e8866 Objetivo: La osificación endocondral, el proceso a través del cual se forman los huesos largos, implica la proliferación de condrocitos y la diferenciación hipertrófica en la placa de crecimiento de cartílago. En una publicación previa mostramos que la inhibición farmacológica de la ruta de señalización del fosfatidilinositol 3’cinasa (PI3K) daba como resultado una reducción en el crecimiento del hueso subcondral, y en particular, acortando la zona hipertrófica en un sistema de cultivo orgánico de tibia. En el presente estudio investigamos los objetivos de la ruta de señalización del PI3K en los condrocitos hipertróficos. Métodos: A través de la inserción de dos métodos de análisis de microarrays diferentes (análisis clásico de un solo gen y gene set enrichment analysis [GSEA]) y de dos sistemas diferentes de diferenciación de condrocitos (condrocitos primarios tratados con un inhibidor farmacológico de PI3K y placas de crecimiento microdiseccionadas), pudimos identificar un gran número de genes agrupados en las categorías funcionales de GSEA reguladas por la ruta de señalización de PlK3. Resultados: Genes como el Phlda2 y el F13a1 eran regulados negativamente mediante la inhibición del PI3Ky, y mostraron un aumento de expresión en la zona hipertrófica, comparada con la zona proliferativa de la placa de crecimiento. Por otra parte, otros genes, incluyendo el Nr4a1 y el adamts5, fueron regulados positivamente mediante la inhibición del PI3Ky y mostraron una disminución de la expresión en la zona hipertrófica. La regulación de estos genes mediante la señalización del PI3K fue confirmada mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa (RT-PCR). Nos centramos en el F13a1 como un objetivo interesante por su papel conocido en la hipertrofia de los condrocitos y la OA. El cultivo de tibia de ratones E15.5 con LY294002 (inhibidor de PI3K) durante seis días mostró una disminución de la expresión del factor XIIIa en la zona hipertrófica comparada con los cultivos de control. Conclusiones: Descubrir las dianas de las rutas de señalización en los condrocitos hipertróficos podría llevar a una terapia más orientada en la OA y a un mejor conocimiento del medio del cartílago para la ingeniería de los cultivos. Comentario: Aunque a día de hoy aún nos queda un poco lejano el tratamiento mediante terapia génica, conocer las moléculas donde recae la etiopatogenia de las enfermedades es básico para seguir avanzando en el descubrimiento de nuevos tratamientos. En este caso, encontramos determinados genes que estarían implicados en la señalización específica y la activación de los condrocitos de la zona activa del hueso subcondral, que conllevaría en última instancia al proceso catabólico de la OA. Así pues, podemos pensar que las próximas dianas terapéuticas podrían ceñirse a la inhibición del PI3Ky, siempre y cuando los estudios in vitro se confirmaran in vivo. Bibliografía comentada 25 Occipito-atlanto-axial osteoarthritis: a cross sectional clinico-radiological prevalence study in high risk and general population Osteoartritis occipito-atlanto-axial: un estudio transversal de prevalencia clinicoradiológica en población general de alto riego Badve SA, Bhojraj S, Nene A, Raut A, Ramakanthan R Spine (Phila Pa 1976). 2010 Jan 27 Objetivo: Evaluación transversal clinicoradiológica de la articulación occipito-atlanto-axoidea en dos grupos de población. El objetivo fue determinar la prevalencia de OA de OC1C2 en porteadores que llevan peso en la cabeza y en la población general masculina. Describir las manifestaciones clinicoradiológicas. Además de la edad, la carga de peso con la cabeza es una causa conocida de degeneración que afecta a la región occipitocervical. El impacto de la carga de peso en la cabeza en la población entre la tercera y la sexta década es desconocido. La carga de peso en la cabeza es una costumbre común en los países en desarrollo. Métodos: El grupo de estudio (n = 107) incluyó a porteadores masculinos seleccionados aleatoriamente en estaciones de tren a los que se les practicó un estudio con tomografía computarizada (TC) de la región OC1C2, radiografías simples de la columna cervical y una exploración física completa. El grupo control (n = 107) incluyó pacientes masculinos seleccionados aleatoriamente entre pacientes a los que se les iba a practicar una TC de senos paranasales haciendo un screening coincidente de la región OC1C2, además de una valoración clínica. La edad, la duración de la exposición ocupacional y su relación con varias manifestaciones clinicoradiológicas fueron estudiadas. Los datos fueron analizados usando la versión 15 del SPSS. Resultados: La edad media del grupo a estudio fue de 32,6 años y del control, de 34,6 (p = 0,156). En el grupo de estudio la duración de la exposición ocupacional fue de 10,9 (± 8.7) años; 81,3% de los porteadores se volvieron sintomáticos con una edad de 33,4 (± 9,6) años. La prevalencia radiológica de artrosis de OC1C2 en el grupo de estudio fue de 91,6% y en el control de 6,8%; la edad de los individuos afectados fue de 33,4 (± 9,3) y de 47,9 (± 8,0), respectivamente. La queja más frecuente fue el dolor de cuello suboccipital (69,7%), mientras que el hallazgo de TC fue la disminución del espacio articular con esclerosis e irregularidad de los márgenes. No se encontró ninguna asociación significativa entre la presencia de cambios radiológicos y los síntomas. Conclusión: Esta condición tiene una prevalencia significativa en los porteadores, empezando a una edad temprana. El diagnóstico está basado en la presentación clinicoradiológica. La TC es la prueba de elección. Las limitaciones funcionales resultantes hacen que la detección precoz de esta enfermedad sea imperativa. Comentario: En este estudio se demuestra la estrecha relación existente entre la presencia de un factor de riesgo ambiental de la aparición de OA, como es la aplicación de fuerzas mecánicas, con la mayor presencia de OA en esta población, y su relación con las manifestaciones clínicas. Si bien es cierto que los factores mecánicos inciden de forma determinante en la aparición de la OA, observando estos datos nos damos cuenta de que para que ocurra de forma clínicamente significativa, la exposición debe ser larga en el tiempo y continuada. Es decir, en este trabajo la aparición de OA occipuciocervical se relaciona con una exposición, de media, de casi 11 años. Esto significa que una vez detectado el factor de riesgo puede haber margen de reacción y corrección para los sujetos expuestos y así realizar prevención primaria/secundaria. Éstas deberían ser tan importantes como el propio tratamiento específico de la OA (condroitina sulfato, sulfato glucosamina, analgésicos, antiinflamatorios). Arthros 26 Gastrointestinal and cardiovascular risk of non-selective NSAIDs and cox-2 inhibitors in elderly patients with knee osteoartritis Riesgo cardiovascular y gastrointestinal de los AINE no selectivos y los inhibidores de la COX-2 en pacientes ancianos con artrosis de rodilla Turajane T, Wongbunnak R, Patcharatrakul T, Ratansumawong K, Poigampetch Y y Songpatanasilp T J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S19-26 Objetivo: Evaluar la incidencia y los perfiles de riesgo para los eventos gastrointestinales (GI) y cardiovasculares en pacientes ancianos (edad ≥ 60) con osteoartritis (OA) de rodilla que usan antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tradicionales o coxibs. Material y métodos: Se usó un estudio retrospectivo de cohortes hospitalarias. Los datos de las prescripciones de medicamentos se obtuvieron de las bases de datos de un hospital. Los datos de los eventos cardiovasculares y de los efectos adversos GI se obtuvieron de los registros de la unidad de cardiología y del centro de diagnóstico por gastroesofagoscopia, departamento de Medicina Interna. Se incluyeron los pacientes que acudieron a las consultas externas de junio de 2004 a junio de 2007 si eran mayores de 60 años y recibían al menos una visita de seguimiento tras la prescripción de AINE tradicionales o coxibs (etoricoxib o celecoxib) Los pacientes con historia de enfermedad GI o cardíaca fueron excluidos. Se siguió a todos los pacientes desde la primera visita hasta la fecha del primer efecto adverso o hasta el final del periodo de estudio. Resultados: Se evaluaron un total de 12.591 prescripciones de 1.030 pacientes, con una media de cuatro prescripciones por paciente y año, de las que 3.982 fueron de AINE tradicionales (31,6%); 4.426, de celecoxib (35,2%), y 4.183, de etoricoxib (33,2%). El AINE tradicional más frecuentemente prescrito fue el meloxicam (24%), seguido del nimesulide (21,4%) y del naproxeno (13,1%). La edad media de la cohorte fue de 69,9 años y la mayoría eran mujeres (74%). Encontramos una dosis comparable de celecoxib (200 mg OD) y etoricoxib (90 mg OD) prescrita a sus respectivos pacientes. Ocurrieron un total de 78 eventos GI y la esofagogastroscopia, que 37 (47,4%) eran dispepsia; 22 (28,2%), anemia; 17 (21,7%), hemorragia digestiva alta, y dos eventos (2,2%), de otro tipo. Cuarenta de estos eventos se atribuyeron a los AINE: 21 al celecoxib y 17 al etoricoxib. Los eventos GI observados incluían: gastritis (50 [64.1%]), úlcera gástrica (14 [17,9%]), úlcera duodenal (3 [3,8%]); y 11 (14,1%) fueron normales. Los pacientes que recibieron AINE, celecoxib y etoricoxib sufrieron 20, 18 y 11 eventos cardiovasculares, respectivamente. De estos 49 eventos cardiovasculares, el más frecuente fue la insuficiencia cardíaca (20), seguida por la insuficiencia cardíaca crónica (9), el angor (9), la angina inestable (6) y el infarto de miocardio (5). Comparando el uso de celecoxib con los AINE mediante el análisis de regresión logística, se ve que los pacientes que recibieron celecoxib tuvieron menos tendencia a sufrir eventos GI que aquellos que recibieron AINE (odds ratio [OR] = 0,36; intervalo de confianza [IC] 95%: 0,21-0,63; p = 0,00). De forma parecida, el etoricoxib causaba menos eventos GI que los AINE (OR = 0,52; IC 95%: 0,28-0,98; p = 0,04). Comparando con los pacientes < 60 años, los pacientes > 70 años tenían una probabilidad significativamente mayor de desarrollar eventos GI (OR = 1,79; IC 95%: 1,13-2,4) para pacientes entre 70 y 80 años y 3,36 (IC 95%: 1,78-5,81) para aquellos mayores de 80 años. El tiempo de exposición al fármaco, que fue definido como el número de días para los que se suministró medicación, incrementaba significativamente los riesgos GI. Para los eventos cardiovasculares, había solo tres variables asociadas significativamente con tales eventos: mujer (OR = 0,29; IC 95%: 0,16-0,59; p = 0,00), edad > 80 años (OR = 2,98; IC 95%: 1,57-4,23; p = 0,00) y tiempo de exposición (OR = 1,05; IC 95%: 1,02-1,54; p = 0,00). Conclusión: La incidencia de eventos GI y cardiovasculares fue menor para los coxibs que para los AINE, y el celecoxib tuvo menor Bibliografía comentada incidencia que el etoricoxib. Los pacientes de edad avanzada y mayor tiempo de exposición tenían un riesgo aumentado significativamente de eventos GI; el uso de agentes gastroprotectores 27 disminuyó significativamente el riesgo GI. Ser mujer, la edad avanzada y el tiempo de exposición afectaba significativamente a los eventos cardiovasculares. Comentario: Una de las principales necesidades en el tratamiento de los pacientes con OA de rodilla es que precisan tratamiento crónico a largo plazo. Éste debe estar constituido por el tratamiento específico de la OA (condroprotectores) y en la mayoría de casos asociarse a AINE. Si bien es cierto que el perfil GI ha mejorado con la aparición de los coxibs o inhibidores de la COX-2, y eso lo conocemos por los ensayos clínicos, no es menos cierto que evidenciarlo en pacientes en práctica clínica es tan o más importante. La experiencia personal advierte de la seguridad GI de estos tratamientos, pero la corroboración mediante estudios como el que aquí comentamos no hace más que reafirmar dicha experiencia. A nivel cardiovascular, tratándose de pacientes de mayor riesgo debido a su mayor sedentarismo, estrés emocional a causa del dolor y otros factores, es importante que estos fármacos también tengan un buen perfil de seguridad a largo plazo. Esto hace altamente recomendable su uso en pacientes, principalmente, sin enfermedad cardiovascular de base. Effectiveness and cost-effectiveness of arthroscopic lavage in the treatment of osteoarthritis of the knee: a mixed methods study of the feasibility of conducting a surgical placebo-controlled trial (the KORAL study) Efectividad y coste-efectividad del lavado artroscópico en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla: métodos de estudio mixtos sobre la viabilidad de llevar a cabo un estudio quirúrgico controlado con placebo (estudio Koral) Campbell M, Skea Z, Sutherland A, et al. Health Technol Assess. 2010 Jan;14(5):1-180 Objetivos: Valorar la aceptabilidad de un estudio aleatorizado comparando el lavado artroscópico con un procedimiento quirúrgico-placebo para el manejo de la artrosis de rodilla, y asesorar sobre la viabilidad práctica de organizar tal estudio multicéntrico controlado con placebo. El diseño se basa en métodos de estudio mixtos incluyendo: grupos localizados de cirujanos y anestesistas; grupos localizados y entrevistadores de los posibles participantes; entrevistas con los moderadores del UK Multicentre Research Ethics Committees (MREC); comités de cirujanos y anestesistas; y un centro con dos unidades y tres brazos pilotos. Métodos: Miembros de la sociedad británica de cirujanos de rodilla y miembros de la sociedad británica de anestesistas ortopédicos formaron parte de estos grupos localizados y comités. Cirujanos y anestesistas de dos centros regionales del Reino Unido también contribuyeron, y también lo hicieron los pacientes de las consultas de dos centros regionales del Reino Unido y los miembros de «Cuidados de la Artritis». Los moderadores de seis MREC fueron entrevistados. Los participantes eran escogidos para el programa piloto si eran adultos (edad > 18), con evidencia radiológica de OA de rodilla, que podían ser candidatos a un lavado artroscópico y que 28 eran aptos para una anestesia general (definidos como grados I y II por la Sociedad Americana de Anestesiólogos) y capaces de dar el consentimiento informado. Intervenciones: Los participantes del estudio piloto fueron aleatorizados en lavado artroscópico (con o sin desbridamiento, según la decisión del cirujano); cirugía placebo o manejo no quirúrgico con reevaluación especializada. Resultados: Hubo una gran aceptación en todos los grupos sobre la necesidad de investigar más sobre la efectividad del lavado artroscópico. A pesar de que había variaciones en la opinión entre los grupos sobre cómo se debían enfocar los investigadores y si era o no ético investigar usando cirugía placebo. Entre los grupos de profesionales de la salud había una separación entre aquellos que se oponían a la inclusión de la cirugía placebo y aquellos que estaban a favor. Para los participantes que tenían OA de rodilla, la aceptabilidad del estudio fue discutida desde una perspectiva más individualizada, reflejando sus razones personales a favor o en contra de participar). La mayoría de este grupo dijo que considerarían formar parte del estudio. El estudio piloto mostró que, en principio, se podía llevar a cabo un estudio controlado con placebo. Mostró que los pacientes querían participar en un estudio que conllevara una cirugía-placebo y que era posible asumir satisfactoriamente una Arthros cirugía-placebo sin saber los pacientes si eran asignados a ella, aunque una vez los pacientes conocían su asignación algunos asignados a la cirugía estaban más preocupados por la posibilidad de recibir cirugía-placebo y abandonaron. La experiencia piloto mostró que, a pesar de la completa aprobación del MREC, el estudio requirió una mayor discusión y negociación antes de obtener el aprobado clínico local. El hecho de que el aprobado ético estuviera garantizado no significó que los clínicos aceptaran inmediatamente que el proceso fuera ético. Conclusiones: El estudio mostró que, en principio, un estudio de placebo controlado se podía llevar a cabo en el Reino Unido a pesar de las dificultades. Contra el hecho del descenso del uso del lavado artroscópico, la decisión fue no proceder a un estudio a gran escala para este procedimiento. El estudio mostró que para algunos profesionales de la salud el uso de la cirugía-placebo nunca podía estar justificado. Subrayó la importancia de la relación anestesistacirujano en este contexto y cómo la aceptación del diseño del estudio por ambas partes es esencial para su correcta participación. También subrayó la importancia del consentimiento informado para los participantes del estudio, y la fuerza e influencia de las perspectivas éticas individuales sumadas a la ética colectiva proporcionada por el MREC. Comentario: Actualmente, uno de los principales problemas para poder demostrar si una molécula, procedimiento quirúrgico o intervención médica es efectivo es que precisa de una comparación para así ser evaluada, en el mejor de los casos respecto a placebo. En medicina, la no realización de un proceso que tiene cierta eficacia ya es más que discutible. Así pues, realizar o simular una intervención más o menos agresiva sin, en realidad, estar realizando dicha intervención, es, cuando menos, difícil de justificar. Hoy día se tiende a referir artículos o ensayos clínicos para demostrar que uno u otro procedimiento es mejor, pero viendo las opiniones de los expertos, en determinados casos o enfermedades esto es harto difícil; o poco ético. Es lógico que los pacientes no intervengan en ensayos clínicos cuando conocen que pueden recibir placebo, y es más lógico que un paciente no quiera someterse a una no cirugía. Es por ello que los estudios de observación, bien diseñados, seguirán teniendo mucho peso específico para aquellas especialidades en las que sea muy difícil comparar determinadas intervenciones en los que el placebo no tiene lugar.