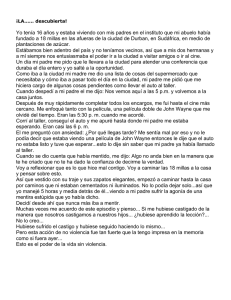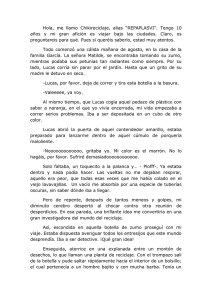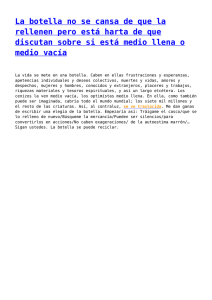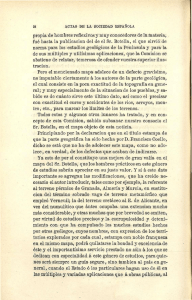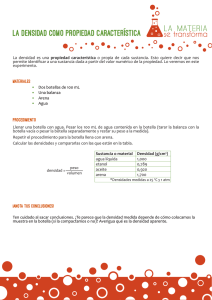Miedo - Utep
Anuncio

Miedo Por Francisco Narla A Marcelino, y a aquellos que como él se juegan la vida en el fondo del mar. La aguja del manómetro subió precipitadamente, corriendo por entre los números grabados en el visor hasta detenerse en doscientas atmósferas. Se acomodó el chaleco, pasando los brazos por los huecos dispuestos entre las cinchas, y se incorporó dejando escapar un reniego ante la muda queja de la vieja herida de la rodilla que protestaba por el esfuerzo. Una vez en pie se inclinó hacia delante, dejando que el peso de la botella y el resto del equipo descansasen sobre la parte alta de su espalda y poder así ajustar las correas que asegurarían, como un apéndice artificial, el chaleco compensador de flotabilidad, y con él la botella, a su cuerpo. Forcejeó al recolocar el cinturón de lastre con las bolsas de perdigones y se estiró, poco a poco, dejando que sus piernas, y sobre todo la maldita rodilla se acostumbrasen al esfuerzo de la carga. El tranquilo y ralentizado oleaje de la marea muerta sobaba la arena de la desierta cala enmarcada en piedra. La mañana lucía brillante y clara, con un diáfano horizonte en el que infinidad de aves revoloteaban buscando los bancos de pececillos que se arrebujan a ras de superficie. De tanto en tanto alguno de estos atrevidos pilotos se encaraba al agua, para surgir de improviso, salpicando el aire con un trozo de plata brillante convulsionándose en el pico. Era aquella una mañana como tantas otras en las que su querido padre adoptivo se complacía en ofrecerle un sereno regazo en el que disfrutar de una paz que parecía negarse a ascender por encima del metro de profundidad. Se echó un último vistazo, y no pudo reprimir una sonrisa por lo burdo de su aspecto. Veamos si me he dejado algo, se dijo. Comprobó entonces que nada en el equipo parecía faltar y que todo lo que debía estar estaba en su sitio. Echó a andar con los pasos inseguros de un bebé de meses, y es que a pesar de los años pasados desde su primera inmersión no había forma humana de acostumbrarse a llevar encima tanto trasto con un mínimo de dignidad. La arena se enredaba prendiéndose aquí y allá en los escarpines, y el paseo de apenas unos metros se hacía eterno con el ansia que henchía su ser al acercarse una vez más a su querido mar. No era la primera vez que hacía aquel recorrido, pero si era la primera vez que, a pesar de lo desaconsejable de la acción, iba a sumergirse solo. Pero, que sensatez se le podía pedir al atolondrado corazón de un jovenzuelo solitario que no encontraba más consuelo en la gente que el del aburrimiento. Y que, por el contrario, se sentía el ser más feliz del universo si una columna de diez metros de agua lo alejaba de la superficie. Todos los prudentes consejos que le habían sido dados parecieron correr a esconderse detrás de la conciencia en un intento de mitigar el leve atisbo de culpabilidad que a ratos le asaltaba. El sol reflejaba sus más dulces naranjas y ocres sobre un mar recién amanecido que le devolvía a modo de saludo infinitos reflejos, como queriendo ensalzar su contento al sentir el regalo de la vida en un nuevo ciclo en el que las criaturas de la oscuridad se refugiarían en las profundidades y los perezosos buscarían el roce del calor a ras de agua hasta que la luna, caprichosa, decidiese arrebatarle el trono al astro rey. En la barbilampiña cara se dibujaron no una, sino mil sonrisas, ante él se abría la inmensidad de un océano en el que no le importaría en absoluto perderse. Ensimismado en tan bellos pensamientos llegó hasta donde la aguas se acuestan en las arenas, y a pesar del peso y lo incómodo de la acción se decidió a sentarse dejando aletas y gafas medio metro atrás, no fuese que el mar se encaprichase y se las quisiera llevar para que un besugo aprendiese a usar postizos. Sonrió. Suspiró. Se dejó refrescar por la suave brisa. Aspiró el embriagador aroma iodado. La rodilla le molestaba horrores, ojalá alguien le hubiese enseñado como conservar los veinte años por siempre. Y los recuerdos de innumerables inmersiones se amontonaron en una especie de carrera por ser el primero en ser rememorado. Inmersiones, paseos por la orilla, carreras perdidas de antemano con rápidos róbalos, calamares maestros en el arte de camuflaje con los que tan divertido era jugar al escondite, noches de luna llena en mares tropicales en los que explosiones de vida dibujaban fosforescentes quimeras bajo las olas. No sin esfuerzo, se puso de nuevo en pie al tiempo que recogía el equipo que había dejado en la arena. Pasó las correas de las aletas por la muñeca izquierda y se acomodó las gafas en la frente. Una vez el agua le llegó a la cintura hinchó el chaleco con aire de la botella, a fin de asegurarse la flotabilidad, antes de pertrecharse por completo. Ese día le sobraba el aire de la botella, no pensaba estar tanto tiempo debajo del agua, además, no le apetecía hacer esfuerzos en una ocasión tan especial. No, era ya demasiado viejo para cansarse con nimiedades, o quizá simplemente estaba demasiado cansado. Con el agua por encima de su cadera se decidió por hinchar el chaleco, no era cuestión de que una ola encabritada le diese un susto, asió el manguito que pendía desde las charreteras y accionando el pulsador se lo arrimó hasta los labios para soplar con fuerza. Y recobrando aliento repitió la operación hasta que le pareció ya tenía suficiente aire acumulado. Se colocó las aletas en el tantas veces ensayado ritual de doblarse como un excéntrico cuatro y mantener el equilibrio hasta que una a una las correas quedaban firmemente ajustadas a cada uno de sus talones. Haciendo cuenco con las manos enguantadas se echó agua en la cara y el pelo, ajustó con cuidado la capucha, se encaró las gafas y espiró un par de veces por la nariz al tiempo que ajustaba las gomas para que no pudiese entrar agua por entre la piel y la junta elástica. Dio entonces media vuelta para con mucho tiento comenzar a caminar hacia atrás internándose en aguas más profundas, al tiempo que comenzaba a sentir como hilillos de agua se colaban por entre el traje de neopreno y la piel allá por donde éste perdía su continuidad. En el momento en que el compensador de flotabilidad lo sostuvo se echó hacia atrás para comenzar a patalear suave y rítmica buscando alcanzar aguas profundas mientras miraba el azul del cielo. A la altura de un peñasco que agresivo sobresalía por entre jirones de espuma blanca tenía ya una referencia para unos diez metros de profundidad, así que recuperó la verticalidad al tiempo que alzaba el brazo izquierdo con el manguito del chaleco ajustado en su puño. Y con el derecho se colocaba el regulador principal en la boca y comenzaba a respirar lentamente. Inclinándose hacia a la derecha accionó el pulsador del tubo y dejó que el aire fuese saliendo del chaleco. En cuanto dobló las rodillas y echó los pies atrás comenzó a descender suavemente, mientras, el agua iba cubriéndolo poco a poco. Expulsó todo el aire de sus pulmones y pinzó las fosas nasales apretando la goma de las gafas para compensar la presión en los tímpanos soplando por la nariz taponada. El sol se difuminaba, como buscando el modo de recuperar fuerzas para no perder intensidad a medida que la profundidad crecía. En las tardes de sol, en una habitación polvorienta y con las cortinas descorridas podía verse en ocasiones como las motas de polvo juegan a ser diamantes captando y reflejando la luz de modo que haces de fantasía se dibujan en el aire. Si uno multiplica por un millón y lleva hasta el infinito esa sensación, aun así, tendrá tan solo una ligera idea de lo hermoso que resulta el efecto de filtro óptico que los primeros centímetros de agua logran con unos rayos de sol robados al amanecer. No había en el mundo posibilidad alguna de sentirse al tiempo tan aislado y tan cobijado, tan solo y tan acompañado. La aguja del profundímetro aún coqueteaba con el cinco, los colores no habían perdido ni un ápice de su intensidad, escorzos de luz se dibujaban en su traje, su pulso se ralentizó, su ritmo respiratorio descendió, su mente quedó en blanco, una suave corriente de corte lo tomó en su regazo y comenzó alejarlo lentamente de la ya distante playa al tiempo que el descenso continuaba. Aún le faltaba un buen trecho hasta llegar donde se había propuesto la noche antes, y eso si recordaba cómo demonios se llegaba hasta allí, y eso si es que encontraba lo que esperaba encontrar. Y es que no había vuelto a sumergirse en aquella zona desde hacía... Desde por lo menos... ¿Cuándo había ocurrido? ¿Tantos años eran ya? Y sin embargo, podía rememorar cada instante como si en lugar de estar ambos momentos distanciados por décadas fuesen sólo segundos. Era como si su retina hubiese guardado las impresiones de aquella ocasión y ahora las estuviese reproduciendo, haciendo así que una cierta sensación de vuelta a la juventud le invadiese consiguiendo tranquilizarle. No pudo atajar el recuerdo de aquella otra tarde, aquel mirar triste que buscaba explicaciones en el mar, aquellos tirabuzones como de trigo, aquella sonrisa melancólica de niña jugando a ser mujer, aquellos ojos que parecían haber robado su color al más profundo de los océanos. La echaba tanto en falta, sentía una suerte de sordo rencor, como pretendiendo echarle en cara que se hubiese marchado para siempre y lo hubiese dejado solo con tantas palabras de cariño pendientes aún. Incluso se cuestionó si la decisión que había tomado no tenía más que ver con ella que con la triste excusa que se había buscado. Sus rodillas tocaron fondo y volutas de arena rodearon sus muslos. A su alrededor la gran extensión de la plataforma continental le regalaba la vista con una interminable llanura de pardo suave salpicada, aquí y allá, por campos de algas y peñascos de enrevesadas formas. Algo así como esos campos de centeno recién segados en los que, las pacas acabadas momentos antes descansan desperdigadas sin orden ni concierto. En verdad, resultaba abrumador, un par de semanas antes se les había acabado el aire antes de poder explorar con calma la zona, habían venido bordeando la costa desde el norte buscando pulpos en los roquedales y una vez llegaron allí no había tiempo más que para subir a la superficie. Al salir lo comentó con los chicos y ninguno se mostró de acuerdo en concederle un especial interés a aquella zona en concreto, sin embargo, algo había en aquellos fondos que le llamaba poderosamente la atención, algo misterioso que lo atraía vehementemente sin razón aparente. Y eso era lo que había venido a buscar, como el chiquillo que tiene que desobedecer para conocer aquello que se le prohíbe, por razones que no llega a comprender. Abrigaba una sólida certeza, era como si algo que desde siempre había estado escondido en lo más hondo de su alma hubiese despertado al conocer aquel lugar y ahora reclamase regresar. En ningún momento de su corta vida se había planteado la posibilidad de que acto alguno estuviese predeterminado por un incalificable destino que todo lo rigiese, pero, en esta ocasión se veía obligado a aceptar una cierta coincidencia, al menos dejando un hueco a la casualidad. En los últimos días una larga serie de preguntas le habían inquietado, ninguna repuesta pareció satisfacerlas lo suficiente, y aún sabiendo que algo no andaba bien terminó por decidirse a buscar lo que fuera que fuese en el lugar en el que todo había empezado. Se echó hacia delante y comenzó a patalear rítmicamente con la mirada ansiosa, buscando sin saber muy bien qué era lo que deseaba encontrar. A diez metros de profundidad los azules ya perdían algo de toda su luminosidad y cobraba el mar un fantasmagórico aire en el que los peces nadaban en todas direcciones asustados por la presencia de aquel extraño engendro de enormes ojos saltones, joroba metálica, extraños tentáculos y gigantescas aletas. Su mirada se perdía entre tanto bicho asustadizo, ansiando distinguir en la falsamente engañosa monotonía del paisaje una pista, un indicio que le ayudase a seguir el camino. Casi como esperando que uno de los lenguados que se revolvían en la arena a su paso se ofreciera a guiarle. Suponía que se desorientaría, sin embargo, tras un par de giros de cabeza se sitúo, y una acuciante sensación de deja vù se apoderó de él sin darle tiempo a pensar en los años que habían pasado desde su última visita. Las molestias de la rodilla habían ido haciéndose más incómodas, sin embargo, ahora que ya no había marcha atrás, que la decisión tomada parecía haber crecido hasta convertirse en un enorme monstruo que se lo llevaba sin tener en cuenta un posible cambio de intenciones, la maldita lesión que con los años había adquirido propia personalidad parecía comprender lo inútil de sus reniegos y se resignaba a despedirse sin incordiar. Se sentía arrastrado, y no es que le disgustara, quizá de esa forma todo resultaría más fácil. De algún modo siempre había sido así, desde que ella había aparecido y hasta que ella se había marchado. Y lo cierto era que hasta ese momento la sensación de desamparo había ido creciendo poco a poco hasta convertirse en insoportable, había ido creciendo desde aquellas primeras noches en que dormitaba mal, y a ratos, al lado de su cama blanca. Atento siempre a que alguno de aquellos odiosos aparatitos dejara de hacer el ruido que se suponía debía hacer o comenzase a emitir un pitido que no fuese el habitual. Había ido creciendo envuelta en aquellas sábanas con olor a lejía, acunada por aquellos espectros de batas gastadas con letras mal bordadas en bolsillos manchados. Era como si toda su soledad y melancolía estuviese siendo arrancada a trozos, y cada uno de los pececillos que huía despavorido se llevase uno de esos pedazos, como si una camaradería solidaria les obligase a facilitarle el camino, pagando una deuda alimentada por años de respeto y admiración hacia ellos y su entorno. Ensimismado, se daba cuenta de que no sólo flotaba en un mar que plácidamente le acogía, sino también en un océano de pensamientos y sentimientos confusos que, sin embargo, reafirmaban su decisión. Allí estaba, ya podía distinguirlo, y si alguna esperanza le quedaba de que el mar lo hubiese erosionado convirtiéndolo en arena de alguna playa perdida, ésta se desvaneció. Y no hubiera podido decir si era aquello algo que lo alegraba o lo entristecía, si podía asegurar que no le era indiferente. Como un castillo de juguete en el acuario de un niño, enmarcado en arena blanca. Como una solitaria torre en un gigantesco escaque de un desproporcionado tablero. Allí estaba, lleno de recovecos, de sombras, de cuevas como un mitológico laberinto que en lugar de encerrar a un toro tuviese por guardián un monstruoso congrio. Se detuvo lentamente, buscando serenarse, el corazón se le aceleraba, no le entraron dudas, no es que de repente se hubiese olvidado de lo que quería hacer, simplemente necesitaba un momento para tranquilizarse, tampoco había prisa. Era sin duda un lugar mágico, mil posibilidades se abrían a una mente inquieta como la suya. Hasta el momento no había buceado jamás en una cueva, la espeleología submarina estaba reservada para aquellos que se sentían capaces de no sentirse angustiados por el hecho de verse encerrados en una gruta rodeada por toneladas de agua respirando aire comprimido a través de un equipo autónomo repleto de diminutas y frágiles piezas. Si a todos los riesgos que ya de por sí conllevaba la exploración de simas en la superficie se le añadían los inherentes a un deporte como el submarinismo, el resultado no era apto para corazones sensibles. Pero, era aquella justa mezcla de riesgo y emoción la que había estado esperando, ante él estaba lo que sin saber había venido a buscar. Si en verdad aquella inmensa mole guardaba algún secreto en su interior, no sería él quien lo dejase allí para único disfrute de los peces. Si en verdad había una gruta que explorar, no sería él quien lo dejase en manos de otro con más ansias. No necesitó titubear mucho para decidirse. Sabía que si lo dejaba para otra ocasión en la que alguno de sus compañeros habituales de buceo estuviese dispuesto a acompañarle podían pasar días hasta volver, y ante las múltiples posibilidades que el macizo le brindaba la paciencia parecía arredrarse en lo más profundo del subconsciente. Además, ese era su día, ése y no otro. De otro modo nada pintaba allí más que cualquiera de las maragotas que se entretenían nadando en las grietas del roquedal. Se acercó con calma, sin permitir que el ansia le estropease la delectación del momento. Al llegar, ya casi al alcance de su mano, contempló extasiado las innumerables formas de vida que por entre fisuras y huecos pululaban. Por entre algas de todo tipo y anémonas de todos los colores, quisquillas transparentes con brillantes lunares nadaban cómicamente, pequeños peces de llamativos colores se escondían allá donde podían, parsimoniosos cangrejos cubiertos por una maraña desmadejada de restos de algas haciéndoles parecer arbustos rodantes del desierto, irisados bogavantes de agresivas pinzas que con cara de pocos amigos marchaban de espaldas buscando su refugio, algún pulpo magistralmente mimetizado, en suma, un sinfín de vida y color. Y aunque todo aparecía a sus ojos en el leve matiz mate de esa profundidad semejaba al tiempo como si un Neptuno que se hubiese sentido pintor se hubiese entretenido ahí y en ningún otro de los macizos colindantes, iluminando con los más brillantes colores el extraño roquedal. Como si algo mágico residiese allí, dando forma, textura, color al más bello espectáculo que hubiese contemplado jamás. Los años futuros le llevarían a sumergirse en el mar Rojo y en los arrecifes coralinos del Pacífico, y en las frías aguas de las Malvinas, y en infinidad de mares y océanos. Pero, aquel lugar en concreto se ganó en ese preciso instante un lugar de privilegio en sus recuerdos. Buenos y malos. Rodeó, extasiado, el roquedal, entreteniéndose en los huecos que aquí y allá le ofrecía, observando cuanto la naturaleza, generosa, le brindaba. Y cuando iba a completar la vuelta, una abertura un tanto mayor que las otras le llamó poderosamente la atención. Sí, por allí podía entrar. Esa era la puerta a la habitación de los más bonitos tesoros. Aquel era el camino al jardín de los secretos. La rodilla volvía a protestar, tras el letargo, como un canto en memoria del amargo recuerdo, algo así como si cobrando identidad propia pudiese rememorar lo que allí le sucedió. Medio encorvado, haciendo fuerza con las palmas de las manos apoyadas en los bordes de la entrada, con la botella rozando los agresivos salientes a modo de dientes que pendían del techo de la abertura consiguió adentrarse en la gruta. A pesar de que aún sus pies quedaban a mar abierto, dado lo estrecho del paso y que su propio cuerpo prácticamente lo taponaba, se encontró sumido en una casi completa oscuridad. Echó mano a los bolsillos laterales del chaleco y desprendió de uno de los pernos interiores de estos una linterna de carcasa amarilla adecuada para tales avatares. Una vez accionó el botón de encendido, un increíble cuadro se fue dibujando. Diminutas incrustaciones minerales reflejaban partes del halo de luz esbozando diminutos arcoíris, pequeñas langostas de cansino aspecto se retiraban despacio rehuyendo la claridad e innumerables erizos de innumerables colores e innumerables tamaños se mantenían impasibles en esa forma de actuar más sincronizada con el reino vegetal que con el resto de los animales, incontables estrellas de mar dibujaban policromadas constelaciones que dejaban en ridículo aquellas nombradas por los más locos románticos de entre los griegos. Sólo en los últimos días había querido recordar cuanto le fuera posible acerca de aquel lugar, y aunque había llegado a hacerse una idea bastante aproximada de lo que encontraría, no pudo evitar sorprenderse. La naturaleza mostraba allí todo su esplendor, no era cuestión de restarle méritos a tan deslumbrante escena. Más bien a gatas que propiamente nadando comenzó a avanzar. Sin prisa, sabedor de lo que le esperaba. Ahora ya firmemente convencido de lo que iba a hacer. No cabía en sí del asombro, rodeado como estaba de tanta belleza. Le pareció había encontrado un trozo de cielo en el fondo del océano. Ante él, a modo de embudo, el paso iba ensanchándose. A parte del ensanchamiento progresivo no alcanzaba a distinguir, al menos en el radio de acción de la linterna, algún otro cambio en el aún estrecho panorama. Se veía obligado a desplazarse con sumo cuidado, las paredes que lo rodeaban lucían agrestes protuberancias semejando la boca de una mitológica quimera con cabeza de tiburón. De continuo chocaba allí y allá con alguna, y a pesar de la protección del traje ya se había hecho algún corte. Se entretuvo observando lapas de toda forma y color adheridas a un saliente un tanto más liso que los alrededores. Peces asustados por la luz de la linterna huían de él unos pasos más allá. Se giró, con suavidad, intentando no golpear nada con la botella al tiempo que orientaba la linterna al frente, acompañando la torsión. Algo extraño captó el halo de luz, un inusual reflejo le llamó la atención. La curiosidad aceleró el ritmo de su corazón. Unos metros más allá la caverna parecía abrirse, como dando paso a una habitación secreta. El extraño reflejo se repitió como dando su aprobación al visitante, o así lo quiso interpretar él. Un gigantesco congrio salió malhumorado de su escondite, una fisura medio metro más adelante. Un ojo tan grande como el de una botella, lo observó al tiempo disgustado e indiferente. La enorme cabeza con forma de torpedo terminó el giro y centímetro a centímetro casi tres metros de negra piel viscosa se abrieron paso por entre las paredes de la grieta. El gigantesco bicho nadó pausadamente hasta salir del alcance de la linterna internándose en el ensanchamiento que antes había podido observar. Los había pescado a menudo, le habían contado muchas cosas al respecto, le habían dicho que en aquellas aguas se hacían tan grandes que daban sentido a las leyendas de mitológicas serpientes marinas. Aun así necesitó un momento para serenarse. Se dio cuenta entonces de que no podía oír el familiar burbujeo que acompañaba cada espiración, con el susto se había olvidado de respirar. Hinchó el pecho con una gran bocanada de aire y lo fue soltando poco a poco, intentando al mismo tiempo hacer que su corazón pasara del galope tendido al paso. Si un bicho como aquel se enfadaba, lo que no era tan raro entre los congrios, iba a pasar un rato muy malo, desde luego la prudencia no iba a ser mala consejera en aquella aventura. Repasó los instrumentos, algo más de doce metros de profundidad, orientado al sur, y algo más de sesenta atmósferas de presión en la botella. No era mucho aire, como norma general uno salía del agua con cincuenta atmósferas por consumir, no se trataba de una exigencia técnica, sino más bien de una medida preventiva. Lo más prudente, lo más acertado hubiera sido marcharse y dejar el resto de la cueva para una futura inmersión. De nuevo aquel reflejo. Se dio impulso con las con los brazos, avanzó. Una gigantesca mano lo detuvo de pronto, algo, algo muy fuerte lo sujetaba, se puso nervioso, forcejeó, tanteó la grifería de la botella a su espalda... Las gafas se habían ido escurriendo mientras examinaba la maltrecha rodilla con aire inquisitivo. Las recolocó sobre el puente de la nariz empujándolas suavemente con el dedo índice de la mano derecha. Las cejas, ya con algunas canas, se arquearon enmarcando unos ojos dibujados por diminutas arrugas. No cabía duda, el chico iba a pasarse una buena temporada postrado en una cama. —Pero... —dijo, rascándose pensativo la frente—, ¿cómo demonios te has hecho eso? ¡Menudo desaguisado! —No... No estoy muy seguro —balbuceó, asustado. —Ya, pues puedes estar seguro de que vas a pasar una larga temporada sin correr detrás de las chicas— bromeó, soltando las palabras con una cierta socarronería, mirando a la chiquilla que asustada se había quedado pegada a la pared de la consulta más alejada de la camilla—. ¿Eres su hermana? —Eh... No, he sido quien lo ha traído... No lo conocía hasta hoy... —Y... ¿Cómo fue la cosa? —Bueno, yo... Estaba leyendo en la playa y apareció de pronto entre las olas de la orilla, ¡pensé que estaba muerto! —Ya, inconsciente... —Bueno, no... —interrumpió —. Es que no estoy segura, cuando le hablé, abrió los ojos e intentó contestarme. —Entiendo... —Y volvió a mirar hacia la camilla, contusiones, arañazos, ese horrible desgarrón en la rodilla. — ¿Es... es muy grave? —Preguntó él preocupado al observar la extraña mueca que rizaba los labios del médico. —Lo cierto es que... —Los ojos buscaron el nudo de la corbata, escondida entre las gastadas solapas blancas de la vieja bata. —Vamos, ni tú, ni yo tenemos edad para andarnos con sandeces, hace más de veinte años que eres mi médico —inquirió con los ojos encendidos. — ¿Estás seguro de que quieres saberlo? — Se quitó las gafas y jugueteo con ellas. —Y qué más me da ya —Se levantó y se acercó sin prisa a la ventana, dando la espalda a su amigo para añadir—. Sabes que desde el invierno pasado ya nada me importa. —Escucha... —Alzó los ojos y observó largamente la espalda de su paciente—. El hecho de que ella falleciese no te obliga a perder interés por el resto de las cosas que... — ¡Mira!... —lo interrumpió bruscamente, alzando la voz, sin dejar de darle la espalda—. No me aburras con tópicos que estoy cansado de escuchar. Dime lo que me tengas que decir y punto. Ya me preocuparé yo de buscarme las ganas de vivir en pintar estúpidos cuadros o montar estúpidos puzles o incluso en el fondo de una estúpida botella. —Se dio la vuelta, una lágrima solitaria descansaba en su mejilla derecha, sus ojos brillaban encendidos por el enfado. —No... No más de seis meses... —contestó entre asustado y aliviado, torciendo la cara en una mueca de dolor. Buscó la confirmación en los ojos del viejo matasanos, su mirada, sin embargo, se perdían entre las líneas del manoseado vademécum abierto que descansaba en el escritorio, sus manos plegaban una y otra vez las patillas de las gafas. No podía esperar afirmación más rotunda que la actitud de su amigo. Habían pasado ya tantas horas juntos, pescando, paseando, charlando, lo conocía demasiado bien. Lo conocía tanto como la había conocido a ella. Y aquella tarde en que los encontró a los dos le pareció tan cercana que el devenir del tiempo se le antojó mefistófelicamente injusto. — ¿Estás completamente seguro?... —inquirió sin mucho convencimiento. —Por desgracia... —Y ahora sus miradas se cruzaron un instante—. Sí, existen ciertos tratamientos, alguna técnica innovadora, pero... Pero... Todo sintomatológico... —Alzó el rostro, e intentó sin conseguirlo enfrentarse a su amigo—. Es terminal... Y lo hemos cogido muy tarde. Imágenes del pasado se superponían a las que percibía en ese instante. Otras eran las generaciones de estrellas, erizos y de cuanto bicho se le ocurriese. Distintas y a la vez las mismas, saludándole en su indiferencia, su miedo, sus reacciones como lo habían hecho sus tatarabuelos. Casi podía sentirse a sí mismo tantos años atrás haciendo aquel mismo recorrido. Un poco más adelante, un par de metros más allá, un extraño pegote amorfo cayó en el halo de la linterna. De contorno indefinido, como un trozo de arcilla sucia con la que un niño se hubiese entretenido. Ninguna otra persona, de haber alguien más allá, o si es que alguien distinto había estado allí alguna vez, lo hubiera reconocido sin acercarse un poco más. Él, sin embargo, sin asomo de duda sabía perfectamente de que se trataba. Cómo no iba a saberlo si había sido él quien lo había dejado abandonado. Parte de la grifería aún pendía de una protuberancia con forma de garfio, el chaleco y la botella aún permanecían unidos por las cinchas sintéticas, todo estaba corroído, cubierto de corales diminutos, lapas y manojos de algas que se mecían en la suave corriente de flujo que se creaba en el interior de la garganta de piedra. Pasó los dedos por la deformada botella, concedió permiso a una triste sonrisa para que aflorase a sus labios. Intentó recordar. Aquel momento seguía envuelto en una espesa niebla. La confusión y el pánico habían conseguido que aquel instante de su vida le fuese vetado a la memoria. Continuó avanzando, sin acelerarse, saboreando un momento que el destino le había negado por tantos años. Fue despidiéndose de sus recuerdos, de sus amados recuerdos, sintiendo que era aquel un modo de decir adiós a cuantos dejaba atrás. Como si el viejo equipo abandonado hubiera sido la barrera de una garita de un puesto fronterizo de un país, de un país desde el que no podría regresar. Un curioso reflejo le devolvió parte de la luz de su linterna. Sin llegar a pensarlo con detenimiento, ya no había vuelta atrás, alcanzó aquel hueco entre rocas que la mala fortuna le había privado conocer en aquella lejana tarde, aquella habitación de toscas paredes que el miedo había apartado de sus intenciones. Y el miedo se encontró cara a cara con la determinación. Espectros luminosos de todos los colores lo arroparon, lo mecieron. Las rocas, sumidas en la oscuridad por toda la eternidad agradecieron la luz que se les brindaba. Se sentó como pudo. Se quitó las aletas, desabrochó las cinchas de su cintura, se inclinó, liberó el brazo izquierdo, el equipo se apoyó con suavidad en el suelo. Se acomodó de nuevo, libre ahora de estorbos. Dejó en su sitio el lastre, aspiró aire, soltó el regulador. Apagó la linterna. Cerró los ojos. Cerró los ojos y esperó. Esperó. Abrió los ojos, unos profundos ojos del color del mar los encontraron. Tenía la boca llena de una desagradable mezcolanza de arena, sangre y agua. La rodilla le dolía horrores, intentó incorporarse. Unas manos lo retuvieron. A lo lejos una voz le ordenaba estarse quieto, que estuviese tranquilo. Todo aparecía confuso, en un esfuerzo logró enfocar su visión. Las facciones redondeadas. La arruguita de preocupación en el entrecejo. La dulce voz. Las ondas del pelo. El olor dulce de una esencia de rosas. Intentó sonreír. Balbuceó unas palabras de agradecimiento. Cerró los ojos. Cerró los ojos y esperó. Francisco Narla. Escritor y piloto de línea aérea. Su primera novela, Los lobos del centeno, calificada como obra de culto, pronto se traducirá a varios idiomas. Comparado con maestros como Stephen King, su segunda novela, Caja Negra, verá la luz este año. www.francisconarla.com