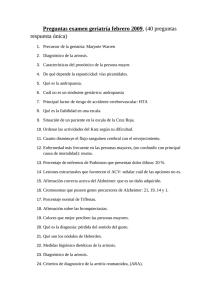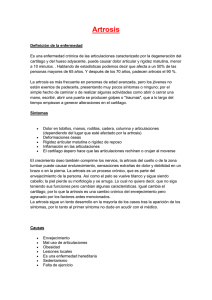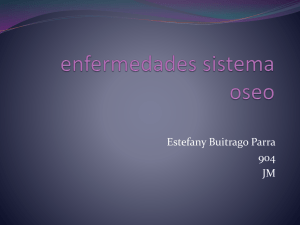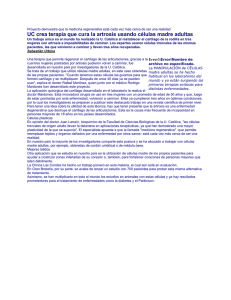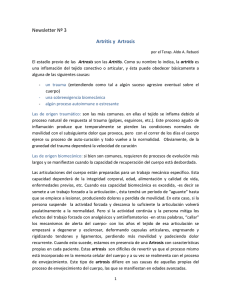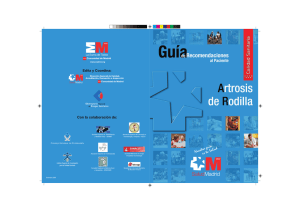Cub Arthros 1 06.indd
Anuncio

Volumen III - Número 1/2006 A 2457.25 Osteoartrosis primaria generalizada Arthros DIRECTOR A. Rodríguez de la Serna Consultor de Reumatología. Servicio de Reumatología Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona COMITÉ EDITORIAL Juan Majó Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona Enric Caceres Palou Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital del Mar. Barcelona Luis Munuera Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital La Paz. Madrid Gabriel Herrero-Beaumont Cuenca Jefe de Servicio de Reumatología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid Federico Navarro Sarabia Jefe de Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla Pere Benito Ruiz Jefe de Servicio de Reumatología. Hospital del Mar. Barcelona Francisco Blanco García Jefe Clínico de Reumatología. Hospital Juan Canalejo. La Coruña Isidro Villanueva Investigador Clínico. Universidad de Arizona. Toucson. USA © 2006 P. Permanyer Mallorca, 310 - 08037 Barcelona Tel.: 93 207 59 20 Fax: 93 457 66 42 E-mail: [email protected] Dep. Legal: B-8.735/2004 Ref.: 227BC037 Impreso en papel totalmente libre de cloro Impresión: Comgrafic Este papel cumple los requisitos de ANSI/NISO Z39.48-1992 (R 1997) (Papel Permanente) Reservados todos los derechos. Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ninguna parte de esta publicación, ni almacenarse en un soporte recuperable ni transmitirse, de ninguna manera o procedimiento, sea de forma electrónica, mecánica, fotocopiando, grabando o cualquier otro modo. La información que se facilita y las opiniones manifestadas no han implicado que los editores llevasen a cabo ningún tipo de verificación de los resultados, conclusiones y opiniones. Arthros Sumario Osteoartrosis primaria generalizada Editorial Avances en el tratamiento de fondo de la enfermedad artrósica. ¿Hacia dónde vamos? 5 Artículos de revisión Osteoartrosis primaria generalizada: una enfermedad reumática 7 Bibliografia comentada Diferencias del hueso trabecular entre rodillas con pérdida del espacio articular leve, definitiva y avanzada: un estudio macrorradiográfico comparativo y cuantitativo Osteoarthritis and Cartilage 19 Presencia de marcadores moleculares de la peroxidación lipídica in vivo en cartílagos osteoartríticos. Rol patogénico en osteoartritis Arthritis & Rheumatism 21 β-defensina 3 humana como mediador del proceso de remodelado tisular en el cartílago articular, por aumento del nivel de mataloproteinasas y reducción de los niveles de sus inhibidores endogenos Arthritis & Rheumatism 23 Perder peso: ¿tratamiento de elección para la osteoartrosis de rodilla? Ensayo aleatorizado Osteoarthritis and Cartilage 25 Los ratones machos con deficiencia genética de IL-6 desarrollan una osteoartrosis avanzada, de forma temprana Osteoarthritis and Cartilage 27 Influencia de la tensión de oxígeno en la síntesis de óxido nítrico y la prostaglandina E2 por condrocitos bovinos Osteoarthritis and Cartilage 29 El condroitín sulfato produce efectos beneficiosos en el remodelado óseo del hueso subcondral de pacientes con osteoartritis Osteoarthritis and Cartilage 31 Condroitín sulfato en el tratamiento de la artrosis de rodilla: estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado contra placebo Osteoarthritis and Cartilage 32 Editorial Avances en el tratamiento de fondo de la enfermedad artrósica. ¿Hacia dónde vamos? A. RODRÍGUEZ DE LA SERNA En los últimos tiempos hemos alcanzado el primer grado de la mayoría de edad en el conocimiento, y especialmente en el tratamiento, de la enfermedad artrósica. Ahora empieza a ser reconocida la misma como una enfermedad reumática, integral, que en muchos casos de afectación poliarticular (osteoartrosis primaria generalizada) puede llegar a alcanzar un grado de virulencia y agresividad comparable en muchos aspectos a la artritis reumatoide, considerada hasta la actualidad el paradigma de las enfermedades inflamatorias del aparato locomotor, y de curso inequívocamente progresivo, destructivo y anquilosante. Al igual que ésta, la artrosis, como casi todas las enfermedades reumáticas, sigue un curso crónico pero de carácter menos continuo (más oscilante en los brotes de actividad de la enfermedad), lo que le ha justificado un engañoso pronóstico más benigno. Como el resto de los procesos crónicos e inflamatorios del aparato locomotor el objetivo terapéutico es la curación, pero mientras la misma no se consiga, se pretende alcanzar una eficacia terapéutica que, además de mejorar el dolor y la calidad de vida del paciente, detenga el proceso para evitar la progresión y la destrucción articular, tratamientos denominados de forma genérica inductores de remisión o de fondo. En el caso concreto de la artrosis, a este grupo terapéutico se le ha bautizado como SYSADOA. Dentro de este grupo, los compuestos con sulfato, como el sulfato de glucosamina y el condroi- Consultor de Reumatología Servicio de Reumatología Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona tín sulfato son los más conocidos y utilizados, y los mecanismos a través de los cuales realizan su eficacia terapéutica se conocen sólo en parte, pero son diferentes para ambos, aunque con una característica común: mejoran el dolor y retrasan la progresión de la enfermedad, estando parcialmente demostrado que además son capaces de evitar el daño estructural. Como carecen ambos de efectos secundarios de interés, y al conocerse que actúan por mecanismos fisiopatológicos diferentes, era normal que muchos médicos, en la práctica clínica diaria, sintieran la tentación de potenciar sus efectos utilizando ambos fármacos de forma asociada, y surgieron las primeras publicaciones médicas sobre dicha asociación. D.O. Clegg, D.J. Reda, C.L. Harris y M.A. Klein, como representantes del grupo de estudio GAIT (GAIT investigación), acaban de presentar en el último Congreso del Colegio Americano de Reumatología (ACR), celebrado en San Diego el pasado noviembre, los primeros resultados de un estudio multicéntrico sobre la eficacia de esta combinación: Eficacia del condroitín sulfato asociado a glucosamina en pacientes con osteoartrosis sintomática de la rodilla: Condroitín/Glucosamina Artritis Intervención Estudio (GAIT) (The efficacy of chondroitin and glucosamine sulfate in patients with painful knee osteoarthritis [OA]: the Chondroitin/ Glucosamine arthritis intervention trial [GAIT]). El estudio fue diseñado para valorar de una forma rigurosa la eficacia y seguridad de cada uno de los compuestos señalados de forma independiente y en combinación, bajo un protocolo acorde con las reglas de la buena práctica clínica y con los criterios de un ensayo clínico. Arthros 6 Se eligieron para ello pacientes mayores de 40 años, con dolor en una o ambas rodillas, valorado con el parámetro del WOMAC Pain (dolor en la escala de WOMAC entre 125-400 mm con una duración de al menos 6 meses y con evidencia radiológica de artrosis de rodilla, según los criterios de Kellgren y Lawrence de grados 2 y 3. Los pacientes fueron separados en cinco grupos terapéuticos diferentes de forma aleatorizada y con controles doble ciego, que incluían: placebo (P), condroitín sulfato en una dosis de 800 mg/d (CS), glucosamina 1.000 mg/d (G), G + CS en dosis igual a las anteriores, y celecoxib 200 mg/d (CE). Se permitió una analgesia de rescate con paracetamol hasta 4 g/d, excepto el día anterior a las visitas de control. Las evaluaciones se realizaron basal y a las semanas 4, 8, 16 y 24. El objetivo primario del estudio era una mejoría de al menos un 20% en la escala WOMAC del dolor en la semana 24, comparado con la basal. Se valoraron de forma continuada los efectos adversos en cada visita y se realizó el análisis por intención de tratar. Los resultados del estudio recogieron una muestra de 3.238 pacientes, en 16 centros universitarios de reumatología de EE.UU. De ellos 1.583 fueron aleatorizados para algunos de los tratamientos, por cumplir los criterios de inclusión, y 1.655 no cumplieron los criterios exigidos. De los pacientes incluidos, 1.258 (80%) completaron el estudio. Las características demográficas de la muestra eran: edad media de 58,6 años; índice de masa corporal (IMC) 31,7 kg/m2; tiempo medio de evolución de la artrosis 10 años; 64% mujeres; media de la escala WOMAC del dolor 236 ± 73 mm; 59% con un grado radiológico 2 de artrosis. Según el grado de dolor en el índice de WOMAC los pacientes se estratificaron en dos grupos: a) entre 125-300 mm, siendo la media para este grupo de 206 mm, y b) entre 301-400 mm, siendo la media para este grupo de 341 mm. La respuesta analgésica obtenida en el grupo con celecoxib (70,1%) fue superior al placebo (60,1%) en el análisis del objetivo primario del estudio, que incluía al total de los pacientes (p = 0,008). Para el grupo comprendido entre 301-400 del índice WOMAC (con un nivel de dolor basal mayor) que recibieron tratamiento combinado (CS + G) Tabla 1. Respuesta por grupos de tratamiento Tratamiento P CE G CS CS + G Grupo I Grupo II Grupo III 60,1% 70,1%* 64,0% 65,4% 66,6%§ 54,3% 69,4%† 65,7% 61,4% 79,2%¶ 61,7% 70,3%‡ 63,6% 66,5% 62,9% Grupo I = Todos los pacientes; Grupo II = Pacientes con WOMAC dolor entre 301-400 mm; Grupo III = Pacientes con WOMAC dolor entre 125-300 mm. *p = 0,008 CE vs P. †p = 0,06 Ce vs P. ‡p = 0,04 CE vs P. §p = CS + G vs P. ¶p = 0,002 CS + G vs P. la respuesta al dolor se consiguió en el 79,2% mayor que la del placebo (54,3%) y p = 0,002. Además, en este mismo grupo de mayor gravedad, se obtuvo como objetivo secundario del estudio un 50% de mejoría en el índice WOMAC de dolor, rigidez y función, así como en el HAQ de valoración funcional, junto a un menor consumo de medicación de rescate con paracetamol. Los resultados separados de cada grupo se pueden observar en la tabla 1. No se observó ningún efecto adverso de interés y se distribuyeron de forma similar en todos los grupos. Los autores concluyen que la combinación de CS + G es un tratamiento eficaz en la artrosis de rodilla de grado moderado o intenso. Sin ser una novedad absoluta, el estudio llevado a cabo en un amplio grupo de pacientes corrobora lo que la práctica clínica había intuido, y es el efecto beneficioso de la combinación de dos SYSADOA en el tratamiento sintomático de la artrosis de rodilla. Aunque no era necesario, corrobora asimismo la bondad de cada uno de los preparados por separado. Como el estudio continúa, será deseable que en un futuro próximo se pueda comprobar la bondad del mismo para evitar el daño estructural. En éste como en muchos otros casos, los ensayos clínicos muestran la evidencia científica necesaria para la utilización terapéutica de los fármacos, pero la sagacidad del clínico es quien propone las ideas sobre lo que se debe ensayar. Artículo de revisión Osteoartrosis primaria generalizada: una enfermedad reumática A. RODRÍGUEZ DE LA SERNA RESUMEN La osteoartrosis primaria generalizada se refiere a un tipo de artrosis que afecta a los que la padecen de forma poliarticular, a menudo bilateral y simétrico, incluyendo grandes y pequeñas articulaciones, con carácter aditivo y progresivo, es decir, que va aumentando el número de articulaciones afectadas con la evolución (dejando transcurrir la enfermedad en su forma natural), y también dentro de la articulación, una vez que ésta se afecta, el proceso tiende a ir progresando hasta llegar a la deformidad y la anquilosis. La enfermedad posee una predisposición genética que hace que en la misma se encuentre una agregación familiar, con una prevalencia mayor en el sexo femenino, y con la implicación casi unánime de las articulaciones de las manos, aunque también se encuentran implicados otros factores predisponentes como hiperlaxitud, obesidad, osteoporosis, hábito de fumar y sedentarismo, con una masa muscular pobre, esto último íntimamente relacionado con los cambios hormonales y la menopausia en la mujer. A menudo estos pacientes manifiestan signos clínicos de inflamación en las articulaciones afectadas, y una característica común y específica es la presencia de ataques irruptivos, generalmente durante los cambios estacionales, en forma de manifestaciones sistémicas con fiebre y poliartritis que encaman al paciente, junto a dolores osteomusculares generalizados (que remedan a la polimialgia reumática), y que responden a tratamiento con dosis bajas de prednisona por periodos breves, simulando y confundiéndose muchas veces por la edad de los pacientes con ésta, o con una EORA (artritis reumatoide de inicio tardío). Sobre la predisposición genética anteriormente señalada, la enfermedad presenta un órgano diana, el cartílago hialino, y una fisiopatología de la lesión, en el momento actual bastante conocida, que explica los cambios patológicos producidos y las características estructurales que acaban produciendo la destrucción articular. El cartílago hialino, por ser un órgano avascular y aneural, ha producido confusión durante años en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, ya que por lo mismo se ha negado la posibilidad de que se produjeran en él fenó- Consultor de Reumatología Servicio de Reumatología Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona Arthros 8 menos de inflamación. Hoy sabemos que los condrocitos, que provienen de los vasos del hueso subcondral, son células con gran actividad metabólica, capaces de generar fenómenos de inflamación, y, por lo tanto, de regeneración dentro del cartílago hialino, lo que algunos autores han venido en llamar la inflamación de los tejidos duros. Sobre estos fenómenos reparativos en las fases iniciales de la enfermedad, se está investigando la posibilidad de tratamientos futuros de la artrosis, encaminados a conseguir una recuperación del daño estructural, en lugar de contentarnos con frenar la destrucción como en la actualidad. El conocimiento de los fenómenos fisiopatológicos que conducen a estos cambios y su disección parcial nos ha permitido valorar los procesos de transcripción y las sustancias implicadas, como ciertas citocinas, conductoras del proceso inflamatorio de la artrosis, con las implicaciones clínicas y terapéuticas que las mismas comportan. Finalmente, las manifestaciones clínicas comunes a otros procesos reumáticos como el dolor y la rigidez, pero también algunas más específicas como la crepitación o la aparición de nódulos duros, junto con los cambios de imagen, como valoración del daño estructural, así como la posibilidad de tratar el dolor y la inflamación cuando se encuentra clínicamente presente, poseer tratamientos de fondo encaminados a frenar la evolución del proceso alterando de esta manera la evolución natural de la enfermedad (hacia la anquilosis de las articulaciones afectadas), y poder disponer de tratamientos quirúrgicos, reparativos, mediante el implante protésico, han conferido un cambios de actitud y de pronóstico con relación al proceso por parte de los especialistas del aparato locomotor, pero también permiten clasificar la enfermedad como un auténtico proceso reumático evolutivo crónico y persistente y no como una enfermad degenerativa, con pocas posibilidades de actuación, o con una mirada incierta sobre la naturaleza de la misma. Referente al tratamiento del dolor, que es la manifestación clínica más prevalente, se han establecido las bases científicas para el empleo de analgésicos simples, tipo paracetamol o ibuprofeno a dosis bajas, y existen guías de recomendación terapéutica de los mismos tanto a nivel nacional como internacional (algunas ya han sido referidas de forma específica en otros números de Arthros). Además, recientemente la SER ha realizado una guía terapéutica con las recomendaciones puntuales para el empleo de fármacos opiáceos en el tratamiento de procesos osteoarticulares incluyendo la artrosis. Asimismo, se evalúan en este artículo las recomendaciones para la utilización de AINE y de corticosteroides durante los ataques irruptivos de inflamación. Recientemente se han producido avances sobre la forma de actuar algunos de los tratamientos de fondo, en ocasiones con poco prestigio farmacológico, por haber estado clasificados como natriuréticos, y en la actualidad con unos mecanismos de acción bien definidos sobre las bases fisiopatológicas de producción de la enfermedad, y aparecen en la literatura médica ensayos clínicos bien diseñados y realizados, con las evidencias científicas necesarias para que los mismos se tengan en consideración. En el pasado Congreso de la ACR, en noviembre de 2005, se presenta el último avance sobre los mismos mediante el estudio GAIT (Chondroitin/Glucosamine Arthritis Intervention Trial) en el que se demuestra que la asociación de ambos fármacos es eficaz para tratar la artrosis de pacientes con afectación de las rodillas. Con todo ello, el pronóstico de esta enfermedad de carácter reumático inflamatorio, progresivo y con tendencia a la anquilosis adquiere, por una parte, protagonismo como entidad clínica, y, por otra, presenta un perfil evolutivo menos sombrío por la posibilidad de actuar desde diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos para evitar su progresión o corregir la anquilosis cuando la misma no se haya podido evitar. Palabras clave: Artrosis generalizadas. Osteoartrosis. Poliartrosis. Osteoartrosis primaria generalizada INTRODUCCIÓN La clasificación de la osteoartrosis se ha propuesto en diferentes publicaciones realizarla de dos maneras: etiológica y articular. Basándose en los conocimientos de la fisiopatología, pero fundamentalmente en datos epidemiológicos, se ha establecido una clasificación fundamentada en los condicionantes del huésped o externos al mismo que conducen a la enfermedad, y de esta manera se clasifica en dos grandes grupos: primaria (idiopática) o secundaria (Tabla 1). Dentro de la secundaria se establecen cuatro grandes categorías: a) desórdenes metabólicos; b) traumatismos y cirugía articular previa; c) artritis crónica, y d) alteraciones de la alineación. En la práctica clínica habitual, se tiende preferentemente a clasificar la artrosis por la articulación inflamada, e incluso se trata frecuentemente como procesos independientes de una a otra articulación, habiéndose establecido según esta tendencia criterios de clasificación de la ACR (Colegio Americano de Reumatología) diferentes para la artrosis que afecta a las caderas, a las rodillas o a las manos (Tablas 2, 3 y 4). No obstante lo anterior, resulta que la distinción entre artrosis primaria y secundaria con frecuen- Tabla 1. Clasificación de la artrosis Por las articulaciones afectadas: – Monoarticular, oligoarticular y poliarticular – Según la localización: • Artrosis de las manos • Artrosis de la rodilla • Artrosis de cadera • Espondiloartrosis Por la etiología: – Primaria o idiopática – Secundaria: • Metabólicas • Alteraciones de la alineación • Traumáticas • Procesos inflamatorios previos Por la presencia de fenómenos específicos: – – – – Inflamatoria Erosiva Destructiva o atrófica Asociada a condrocalcinosis 9 Tabla 2. Criterios de clasificación de la artrosis de las manos Dolor, hormigueo o rigidez en la mano asociado con tres o más de los siguientes hallazgos: – Hipertrofia articular de consistencia dura en dos o más de las 10 articulaciones siguientes: 2.a y 3.a IFD 2.a y 3.a IFP – Hipertrofia articular de consistencia dura de dos o más articulaciones interfalángicas distales – Menos de tres articulaciones metacarpofalángicas inflamadas – Deformidad de, al menos, una articulación dentro del grupo de 10 articulaciones seleccionadas* *Diez articulaciones seleccionadas: 2.a, 3.a IFD; 2.a y 3.a IFP; articulación trapeciometacarpiana; todas de ambas manos. Tabla 3. Criterios para la clasificación de la artrosis coxofemoral Dolor en la cadera + Dos o más de los siguientes hallazgos: – Velocidad de sedimentación globular inferior a 20 mm/h – Osteófitos femorales o acetabulares – Estrechamiento radiológico del espacio articular (superior, axial y/o medial) Tabla 4. Criterios para la clasificación de la artrosis de la rodilla Dolor de rodilla + Tres o más de los siguientes hallazgos: – Edad mayor de 50 años – Rigidez matutina inferior a 30 min – Crepitación – Dolor a la presión ósea – Hipertrofia ósea – Ausencia de calor articular cia no es clara. Un ejemplo práctico es el caso de la meniscectomía, que se considera un factor predisponente de artrosis, y hasta un 25% de personas sometidas a esta intervención desarrollan la enfermedad en la rodilla operada en los siguientes 20 años. Sin embargo, ¿qué pasa con los restantes 75% que no la desarrollan? Probablemente, los que desarrollan la enfermedad poseen una predisposición genética o de otro tipo para desarrollar la misma, independiente de la meniscectomía. Arthros 10 Generalmente los pacientes que desarrollan una enfermedad artrósica presentan afectación de varias articulaciones simultáneamente, y esto es la regla si la alteración afecta a la columna, en cualquiera de sus partes, ocurriendo que no necesariamente las manifestaciones clínicas de la enfermedad se presenten de forma homogénea, pudiendo pasar incluso en ocasiones desapercibidas en algunas articulaciones para el propio paciente, lo que no indica que esté exento de enfermedad, estrictamente desde un punto de vista estructural o patológico. Tradicionalmente se ha venido considerando la artrosis como un proceso de carácter degenerativo y prácticamente inherente al envejecimiento, pero en el momento actual, como se explica más adelante, la fisiopatología de las lesiones permite considerar la misma como una enfermedad, con una incidencia mayor a medida que aumenta la edad, por las pérdidas defensivas del cartílago, como ocurre simultáneamente con otros tejidos, pero no como un proceso necesario, ni tampoco exclusivo de la tercera edad. Todo ello nos lleva a considerar en su conjunto la artrosis como una enfermedad reumática, de evolución crónica y con periodos de exacerbaciones y remisiones que caracterizan a estos procesos, en ocasiones relacionados con sobreactividad o cambios climáticos, y en otras de forma espontánea, o al menos en los que la causa es imposible de conocer. Desde 1952, Kellgren y Moore describieron por primera vez el concepto de artrosis primaria generalizada (OAPG) para referirse a pacientes con afectación de las articulaciones IFD (interfalángicas distales) de las manos, con la presencia de nódulos de Heberden, asociada a otras manifestaciones en múltiples articulaciones (OA poliarticular), y en los cuales existía una clara agregación familiar, confirmando posteriormente este hecho con estudios en gemelos. Recientemente, este tipo de artrosis ha sido objeto de mayor atención, determinándose sus características clínicas y la predilección por determinadas articulaciones, por el sexo femenino, y su carácter poliarticular, juntamente con la presencia casi constante de nódulos en las manos y la bilateralidad y simetría de la afectación de las grandes articulaciones. FACTORES DE RIESGO La artrosis es una enfermedad heterogénea, de etiología compleja, multifactorial, con la partici- pación de factores de riesgo sistémicos y factores locales o biomecánicos. La presencia de uno o más de estos factores y, quizás, sobre todo la de un mayor o menor grado de interacción entre ellos induce el desarrollo y facilita la progresión de la enfermedad. Algunos de estos factores, o interacciones, lo son para la aparición de la enfermedad y otros para la progresión de la misma. También se ha sugerido que la enfermedad resulta de la interacción de factores constitucionales y medioambientales, los cuales pueden determinar la presentación de la enfermedad en forma de artrosis generalizada. Factores etiopatogénicos sistémicos Factores sistémicos como edad, sexo, raza/etnicidad, factores genéticos, densidad ósea, factores hormonales y factores nutricionales han sido relacionados con el desarrollo o progresión de la artrosis. La edad y el sexo son los factores sistémicos más importantes. Adicionalmente, se ha comunicado que el riesgo de desarrollo de artrosis después de una lesión de rodilla aumenta cuando dicha lesión se produce después de los 30 años. También, es sabido que el riesgo de padecer artrosis de mano es mayor en mujeres, riesgo que se ve incrementado con la sobreutilización relacionada con ciertas ocupaciones. Dichas observaciones ilustran la existencia de interacciones entre factores sistémicos y locales. Al igual que con otras enfermedades crónicas, una gran proporción de la enfermedad puede ser atribuida a factores genéticos. Estudios familiares han mostrado de forma consistente un incremento en el riesgo de padecer la enfermedad en familiares de primer grado; las estimaciones de este riesgo genético relativo se encuentran en un rango que va de 2 a 7 veces, en comparación con la población general o con individuos pareados por edad y sexo. Estudios con gemelos monocigóticos y dicigóticos han estimado que la proporción de artrosis de mano o cadera que puede ser atribuida, al menos en parte, a la herencia genética es superior al 50%. En la artrosis de rodilla los factores genéticos parecen ser menos determinantes que en otras localizaciones como las manos, quizá porque existe una asociación más fuerte en esta localización con factores biomecánicos. Estudios recientes han caracterizado a la OAPG como una enfermedad poligénica. Como candidatos más probables se han sugerido una serie de genes localizados en los cromosomas 2, 4, 7, 11 y 16. Se han identificado una serie de locus Osteoartrosis primaria generalizada específicos que, por ejemplo, asocian la artrosis de mano a los locus 7p15-p21 y 11q12-13, y la artrosis de cadera al locus 11q12.1-q23.2. Los estudios de asociación y de análisis de ligamiento genético han identificado a los genes del colágeno tipo II (COL2A1) y del receptor de la vitamina D (VDR) como candidatos principales. Finalmente, se han descrito casos familiares en los que la artrosis se ha transmitido como un rasgo genético mendeliano. Estos casos, en los que el componente genético es tan predominante, son raros; en la mayoría de la población es la interacción de factores genéticos y medioambientales la que determina el fenotipo de la enfermedad. La artrosis no tiene el componente inflamatorio de otras enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, psoriásica o microcristalina; sin embargo, se está demostrando de forma consistente la presencia de niveles elevados de proteína C reactiva que pudieran ser indicativos de la presencia de un proceso inflamatorio sistémico. Varios estudios han mostrado evidencia de una posible asociación entre los niveles de proteína C reactiva y el riesgo de progresión radiográfica de la artrosis de rodilla y de cadera. Se ha investigado el papel de ciertos componentes de la dieta en la incidencia y progresión de la enfermedad. Resultados de estudios longitudinales han mostrado un posible efecto protector de vitamina C y D en la progresión radiográfica de artrosis de rodilla y de cadera. El efecto de vitamina D pudiera estar relacionado con la existencia (probable) de una asociación inversa entre osteoporosis y artrosis. Resultados del estudio Framingham muestran que aquellas personas con niveles más altos de densidad mineral ósea tienen un menor riesgo de progresión radiológica. Ya se ha dicho que el riesgo de artrosis es comparable para hombres y mujeres hasta los 50 años y que después de dicha edad tanto la incidencia como la prevalencia de artrosis son mayores y se incrementan de forma más rápida en mujeres. Incluso se ha descrito la existencia de una «artrosis menopáusica», que se caracteriza por el rápido desarrollo de artrosis en múltiples articulaciones de las manos en el momento de la menopausia. Estas observaciones sugieren que la deficiencia estrogénica puede constituir un factor etiopatogénico para artrosis, como ocurre con otras enfermedades crónicas (vg. enfermedad arterial coronaria, osteoporosis y gota). Aunque los mecanismos no están claros, se sugiere que el efecto protector de estas hormonas estaría me- 11 diado por la expresión del receptor α estrogénico en condrocitos. En este sentido, recientemente se ha comunicado que ciertos polimorfismos en el gen de dicho receptor se asocian con artrosis radiográfica de rodilla, y en particular con la presentación de osteófitos, tanto en hombres como en mujeres. Varios estudios transversales han mostrado evidencia de que la utilización de terapia hormonal sustitutiva tras la menopausia se asocia con una disminución moderada en el riesgo de aparición de artrosis de cadera o rodilla. Resultados del estudio Framingham muestran que la prevalencia de artrosis es un 40% menor en aquellas mujeres con historia de empleo prolongado de terapia hormonal sustitutiva en comparación con aquellas con empleo menos prolongado o no empleo. Del mismo modo, estudios prospectivos han mostrado que el riesgo (la incidencia) y la tasa de progresión de la artrosis son inferiores en mujeres que utilizan terapia hormonal sustitutiva. Sin embargo, no se ha demostrado un efecto protector de estos agentes en cuanto a la presentación sintomática de la enfermedad. Factores etiopatogénicos locales Se considera la artrosis como una enfermedad en la que el rasgo patológico principal es la pérdida de cartílago hialino; sin embargo, recientemente, se está comenzando a definir la artrosis como una enfermedad más extensa, debido a que todas las estructuras periarticulares –incluyendo músculos, ligamentos, tendones, membrana sinovial, nervios y hueso– se ven afectadas en un mayor o menor grado. Bajo este modelo, el papel etiopatogénico de factores biomecánicos en cuanto a la incidencia y la progresión toma mayor relevancia. Se han descrito como posibles factores de riesgo locales: grandes traumatismos (con lesión meniscal, capsuloligamentosa, ósea), sobreutilización, deformidad articular (congénita o no), laxitud articular, alteraciones propioceptivas, o debilidad muscular. Las lesiones subsecuentes a traumatismos articulares pueden producir alteraciones de la biomecánica de la articulación, con desplazamiento de los vectores de carga articular normal y aumento del estrés mecánico en ciertas áreas específicas, lo cual se traduce en un aumento del riesgo de desarrollo de artrosis. Se ha mostrado evidencia de que aquellos hombres con historia previa de traumatismo importante de rodilla –con lesión de ligamentos cruzados y/o roturas meniscales– Arthros 12 tienen un aumento en el riesgo de desarrollo de artrosis de rodilla en un rango que va de 3-6 veces; en mujeres este riesgo se incrementa en unas 2-3 veces. Los estudios epidemiológicos muestran evidencia consistente de que aquellos trabajos o actividades que requieren un uso repetitivo de ciertas articulaciones (sobreutilización) se asocian con un mayor riesgo en el desarrollo de artrosis. Se ha sugerido, por ejemplo, que del 15-30% de la incidencia de artrosis de rodilla en el sexo masculino puede ser debida, al menos en parte, a trabajos que requieran agacharse, gatear, o ponerse en cuclillas, además de cargar peso. También se han encontrado elevadas tasas de artrosis en articulaciones de carga en atletas de élite, incluyendo jugadores de fútbol y corredores, comparado con controles, y esto incluso en aquellos deportistas sin antecedente de traumatismo importante. Estas actividades deportivas de alto nivel pueden suponer una combinación de riesgo de traumatismo importante y de sobrecarga. Por otra parte, en dos estudios longitudinales recientes que analizaban la relación entre el nivel de actividad física y artrosis de rodilla, se ha mostrado que niveles elevados de actividad física suponen un riesgo importante de desarrollo de artrosis sintomática y radiológica de rodilla, especialmente en obesos, mientras que niveles bajos y moderados no mostraron tal asociación. Cualquier alteración en el eje funcional de una articulación puede determinar anomalías en la distribución de cargas sobre las distintas superficies de dicha articulación, con el consiguien- Edad ¿Biomecánica? «Envejecimiento del cartilogo» ¿Traumatismos? ¿Herencia? Destrucción progresiva del cartilago ¿Inflamación? Artrosis Figura 1. Incidencia de diferentes factores endógenos y exógenos que, interactuando entre sí, llevan a la producción de los fenómenos que producen la destrucción progresiva del cartílago y la aparición clínica de artrosis. te impacto en la estructura del cartílago hialino. Esto se ha observado de forma principal en las articulaciones de las rodillas, en las que alteraciones de alineación se han asociado con un aumento en el riesgo de progresión de artrosis, manifestado por un aumento en la velocidad de pérdida del cartílago articular. En la rodilla, la contracción del cuádriceps parece proteger la articulación a través de un efecto de deceleración del impulso de carga durante la deambulación. En un estudio longitudinal de 3 años de duración, aquellas mujeres que desarrollaron artrosis durante el periodo de seguimiento mostraron menor fuerza en el cuádriceps, en el momento basal, en comparación con las que no desarrollaron la enfermedad. En Matriz Destrucción + Trauma IL-1 β TNF α Inflamación + Condrocito Factores de crecimiento TGF β IGF-1 + (Colagenasa) Proteasas I.T. metaloprot. – + + Macromol. de matriz Inhibidores de proteasas + Artrosis (–) Colágeno GaG (–) IL-1 β Proteínas Matriz Sintesis Figura 2. Fisiopatología de los fenómenos de inflamación producidos en la OAPG. El condrocito desempeña un papel central en la modulación de los mismos, como célula con capacidad para regular los fenómenos de síntesis y destrucción del cartílago y, por lo tanto, con capacidad de regeneración. Si predominan los fenómenos destructivos sobre los de síntesis se inicia y perpetúa la enfermedad artrósica. Osteoartrosis primaria generalizada Cartílago 13 ¿Mécanico? ¿Procesos encimáticos? Otros + Síntesis colágeno Fibrosis sinovial Partículas solubles Microcristales IL-1 Sinovitis Macromoléculas degradadas de cartílago ↑PC Fagocitosis MS Sinovial ↓GaG + Proteasas (colagenasa) Figura 3. Los fenómenos inflamatorios de la artrosis, aunque inicialmente se producen en el cartílago y están mediados por la acción del condrocito (Fig. 2), sus efectos producen la liberación de mediadores sistémicos, como la interleucina 1 (IL-1), que es la causante de que en los brotes de actividad de la OAPG, que se acompañan de un componente importante de inflamación, y que a menudo se la denomina «brote inflamatorio de la artrosis», se produzca fiebre y ataque del estado general, que incluso puede obligar a encamarse al enfermo. Asimismo, estos mismos fenómenos repercuten sobre la membrana sinovial y conducen a la aparición de sinovitis, que con frecuencia inducen al clínico poco experto a creer que se encuentra ante una enfermedad diferente de la artrosis. Como en muchas ocasiones esta sinovitis se presenta en las pequeñas articulaciones de las manos, debe establecerse el diagnóstico diferencial con la artritis de comienzo tardío (EORA), pero en el brote artrósico estos fenómenos duran de pocos días a semanas y se estabilizan. De enorme interés es la capacidad de estos brotes de responder a dosis bajas de prednisona, lo que hasta ahora conceptualmente no ocurría en la artrosis, y también inducen al error de confundirlos, por la edad de los pacientes, con polimialgia reumática. hombres, sin embargo, no se observó esta asociación entre la incidencia de artrosis y debilidad en el cuádriceps. El sobrepeso, sobre todo en niveles de obesidad, es un potente factor de riesgo para el desarrollo de artrosis de rodilla, de cadera y de manos. El riesgo de artrosis radiográfica en personas obesas se incrementa en un factor de 4 en comparación con personas con un índice de masa corporal inferior a 25. Algunos estudios sugieren la presencia de un efecto de interacción entre obesidad y sexo, de forma que dicha asociación parece ser más fuerte en mujeres que en hombres. Por otra parte, la obesidad parece conferir un mayor riesgo de afectación bilateral y de enfermedad progresiva. En estudios longitudinales también se ha demostrado que la pérdida de peso se acompaña de una disminución significativa en la incidencia de artrosis. El componente de sobrecarga mecánica que resulta del aumento en el índice de masa corporal parece cumplir un papel importante en el incremento de riesgo de artrosis en articulaciones de carga. Sin embargo, dicho factor no parece explicar la asociación observada con el riesgo de artrosis en articulaciones de las manos y con el mencionado efecto de interacción con el sexo. Se sugiere un efecto sistémico de la obesidad, en adición al efecto biomecánico, a través de intermediarios metabólicos no identificados. Recientemente se ha propuesto que el péptido/hormona leptina pudiera estar relacionado con dicho efecto metabólico. Los niveles plasmáticos de leptina se correlacionan estrechamente con la cantidad de masa adiposa, niveles que disminuyen con la pérdida de peso. Este péptido se detecta e n líquido sinovial de pacientes con artrosis, y condrocitos y otras células pueden producirlo localmente en cartílago y tejido osteofítico. La leptina parece tener capacidad de estimular proliferación celular y síntesis de matriz a través de receptores funcionales en condrocitos articulares; dicho efecto anabólico podría ser directo o mediado a través del efecto de leptina en la producción de factores de crecimiento como IGF-1 o TGF β. Este último es un conocido estimulador de la formación de osteófitos. De todo esto se podría deducir que el incremento del riesgo de artrosis asociado a la obesidad estaría mediado por un aumento de los niveles de leptina y su efecto consiguiente en la estimulación de TGF β (Fig. 1). FISIOPATOLOGÍA En la fisiopatología de la APG quizás el factor más importante es la presencia de inflamación, con episodios de efectos inflamatorios sistémicos, pero no existe una fisiopatología específica que difiera del otro grupo de artrosis (Figs. 2 y 3). MANIFESTACIONES CLÍNICAS La presentación clínica de la OAPG depende de las articulaciones donde el proceso se inicie, aunque tarde o temprano se acaban afectando las manos, donde la clínica es más florida (Figs. 4, 5, 6, Arthros 14 ��� ������������������������ ��� �������������������������� ��� ������������������� ��� �������������������� �� ������ Figura 4. Distribución de la osteoartrosis en las manos según su frecuencia. La localización más frecuente es sin duda la que afecta a las articulaciones interfalángicas distales, pero con muy poca diferencia se observa la localización de la enfermedad en las articulaciones trapeciometacarpianas de ambas manos. Con menor frecuencia se afectan las interfalángicas proximales, que es una localización más típica de la artritis reumatoide, pero en la OAPG esta localización también se observa. Ya mucho menos prevalente es la localización en metacarpofalángicas, y cuando esto ocurre se debe descartar la presencia de una condrocalcinosis asociada. Figura 5. La presencia de la enfermedad en las articulaciones interfalángicas distales se acompaña de fenómenos clínicos de dolor, así como de la proliferación ósea con la presencia de nódulos (nódulos de Heberden) que comportan una consecuencia estética. Figura 7. La alteración de las articulaciones interfalángicas proximales también se acompaña de proliferación ósea, con nódulos (nódulos de Bouchard) similares a los de Heberden y con iguales consecuencias. Figura 6. En la OAPG se suelen afectar simultáneamente las pequeñas articulaciones de la mano, lo que le confiere un carácter poliarticular, y se manifiesta con dolor, rigidez y limitación funcional. La presencia simultánea de alteración en la articulación trapeciometacarpiana hace que la rigidez de la misma deforme la estructura de la mano, desapareciendo en la visión dorsal el dedo pulgar, lo que se denomina mano de cuatro dedos. En esta etapa casi siempre se acompaña de fenómenos inflamatorios clínicamente evidentes. Figura 8. Radiológicamente, lo más característico de la OAPG cuando afecta a las manos es la presencia de cambios radiológicos múltiples en todas las articulaciones: IFP, IFD y trapeciometacarpianas, pero respetando las metacarpofalángicas. Los cambios en las diferentes articulaciones se encuentran en diferentes estados evolutivos, son de carácter erosivo y conducen a la anquilosis. Como se observa en la figura, es casi constante la presencia concomitante de quistes óseos. Osteoartrosis primaria generalizada 15 Figura 9. Las Rx de la articulación trapeciometacarpiana nos permiten valorar el grado de alteración estructural y establecer el tratamiento más idóneo, ya que en casos muy avanzados es necesario recurrir al recambio protésico. El signo clínico más prevalente en esta articulación, ya desde los inicios del proceso, es la crepitación con los movimientos activos y pasivos. Figura 10. En muchos casos la destrucción articular en las articulaciones interfalángicas distales hace que se denomine a la misma artrosis erosiva. También se observa la tendencia a adoptar la forma de copa y lápiz, que es más característica de la artritis psoriásica, con la que hay que establecer el diagnóstico diferencial. Figura 11. La afectación de la articulación acromioclavicular no tiene mucha trascendencia por ser una articulación de escasa movilidad, sin embargo la proliferación ósea (osteófitos) en la misma condiciona un estrechamiento del espacio subacromial y la presencia con carácter secundario de lesiones tendinosas y roturas en el manguito de los rotadores. Figura 12. RM del hombro donde se observa la alteración de la articulación acromioclavicular y la proliferación ósea descrita. Nótese que está indemne la cabeza humeral, no existiendo en este caso artrosis glenohumeral. Figura 13. Imagen similar a la anterior, pero con irregularidad en la cabeza humeral, demostrando una artrosis glenohumeral asociada. 16 Figura 14. Cambios radiológicos en la columna dorsal, con pérdida de altura del disco intervertebral y calcificación del ligamento anterior. Las consecuencias clínicas son, por lo primero, dolor por aumento de la presión sobre el cuerpo vertebral y pérdida de altura, que frecuentemente se le culpa a la osteoporosis pero no a la osteoartrosis. Por la calcificación se produce pérdida de la movilidad y dolor con irradiación al tórax. Arthros Figura 15. Imagen de calcificación del ligamento por la discartrosis (osteófito) en una Rx anteroposterior. En la OAPG, aunque se pueden observar, no se ven tan frecuentemente las imágenes radiológicas en pico de loro. Figura 16. Cambios combinados afectando a la columna dorsal y lumbar y a los segmentos anterior y posterior de la columna, denominados en su conjunto espondilosis. Figura 17. Imagen fotográfica de un cartílago normal, en un cordero, utilizado con frecuencia como modelo de experimentación animal en artrosis. Osteoartrosis primaria generalizada 17 Tratamiento farmacológico (educación, ejercicio, pérdida de peso, protección articular) y Paracetamol (hasta 4 g/día) para el control del dolor Añadir capsaicina tópica o crema de antiinflamatorio en caso necesario Si el alivio del dolor es insuficiente, cambiar a ibuprofeno (hasta 400 mg 4 veces al día) Si el control es inadecuado, emplear AINE, con gastroprotección si existen factores de riesgo Si fracasa lo anterior, considerar el lavado articular y/o un desbridamiento artroscópico Si fracasa todo lo anterior, remitir al cirujano ortopédico para osteotomía o artroplastia Figura 18. Guías del American College of Rheumatology para el tratamiento de la gonartrosis y la coxartrosis. 7, 8, 9 y 10). Casi siempre, sin embargo, las manos suelen ser la localización inicial del proceso. Es muy frecuente, aunque ha pasado algo desapercibido en la literatura médica, la afectación concomitante de las articulaciones del hombro (Figs. 11, 12 y 13), especialmente la articulación acromioclavicular, conformando el síndrome de compresión subacromial, y las roturas tendinosas secundaras al mismo como complicación tardía pero muy frecuente de la OAPG. Asimismo, en el proceso evolutivo de la enfermedad se acaban afectando las articulaciones de la columna y se presenta asociada la clínica de espondilosis, tanto por afectación de la columna lumbar como de la dorsal, en el segmento anterior (cuerpos vertebrales) como en el posterior (articulaciones interapofisarias) (Figs. 14, 15 y 16). Figura 19. Imagen de una paciente en visión posterior, observándose la presencia de un claro genu valgo; las rodillas se juntan y se separan los pies, confiriendo un defecto de alineación y siendo el mismo una condición predisponente para la artrosis de las rodillas, que obliga a establecer un tratamiento preventivo. Probablemente, el final feliz esté en la consecución de una inversión entre el proceso catabólico y anabólico, a favor del segundo, consiguiéndose una neoformación cartilaginosa y un proceso de reparación del daño ocasionado. Existen multitud de guías y recomendaciones, casi siempre dirigidas a alguna articulación determinada (Fig. 18) aunque globalmente no difieren unas de otras. La presencia de un factor predisponente, como el genu valgo (Fig. 19) o la obesidad, requiere un tratamiento preventivo temprano. Como recomendaciones terapéuticas generales se especifica: – El tratamiento de la OAPG debe ser adaptado a cada paciente individual. – El tratamiento óptimo combina tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. TRATAMIENTO – El paracetamol, si es eficaz, es el analgésico oral de preferencia en tratamientos a largo plazo. El objetivo fundamental del tratamiento en el caso de la OAPG es conservar la integridad del cartílago hialino (Fig. 17). – Los AINE (orales o tópicos) se utilizan en pacientes que no responden a paracetamol o con derrame sinovial. Arthros 18 Lo importante en la OAPG es iniciar un tratamiento de fondo temprano, cuyo objetivo es retrasar la progresión de la enfermedad. Los fármacos con estas características han sido clasificados en dos grandes grupos: – SYSADOA (SYMPTOMATIC SADOA): mejoran el dolor y la función después de 1-2 meses de tratamiento, pero persisten sus beneficios después de suspender el mismo. Dentro de este grupo se incluyen: • Glucosamina • Condroitín sulfato • Ácido hialurónico • Diacereína • Lavado articular – Condroprotectores: previenen, retrasan o recuperan las lesiones estructurales del cartílago. Todos los anteriores han sido incluidos, aunque no de manera absoluta, también en esta categoría. En los ataques agudos, que con frecuencia se acompañan de dolor generalizado y poliarticular, alteración del estado general, brotes de inflamación en pequeñas y grandes articulaciones y fiebre, casi siempre con elevaciones discretas de PCR, es obligado el empleo de corticosteroides en dosis de hasta 15 mg/d por un periodo entre 2-4 semanas. BIBLIOGRAFÍA 1. Carroll GJ. Polyarticular osteoarthritis. Two major phenotypes hypothesized. Med Hypotheses 2005. 2. Mahajan A, Verma S, Tandon V. Osteoarthritis. J Assoc Physicians India 2005;53:634-41. 3. Cimmino MA, Sarzi-Puttini P, Scarpa R, et al. Clinical presentation of osteoarthritis in general practice: determinants of pain in Italian patients in the AMICA study. Semin Arthritis Rheum 2005; Suppl 1:17-23. 4. Mulero Mendoza J. Pharmacological treatment of osteoarthritis. Expectations and reality. Rev Clin Esp 2005;205:168-71. 5. Gunther KP, Sturmer T, Sauerland S, et al. Prevalence of generalised osteoarthritis in patients with advanced hip and knee osteoarthritis: the Ulm Osteoarthritis study. Ann Rheum Dis 1998;57:717-23. 6. Cicuttini FM, Baker J, Hart DJ, Spector TD. Relation between Heberden’s nodes and distal interphalangeal joint osteophytes and their role as markers of generalised disease. Ann Rheum Dis 1998;57:246-8. 7. Cooper C, Egger P, Coggon D, et al. Generalized osteoarthritis in women: pattern of joint involvement and approaches to definition for epidemiological studies. J Rheumatol 1996;23:1938-42. 8. Verbruggen G, Goemaere S, Veys EM. Chondroitin sulfate: S/ DMOAD (structure/disease modifying anti-osteoarthritis drug) in the treatment of finger joint OA. Osteoarthritis Cartilage 1998; Suppl A:37-8. 9. Volpi N. The pathobiology of osteoarthritis and the rationale for using the chondroitin sulfate for its treatment. Curr Drug Targets Immune Endocr Metabol Disord 2004;4:119-27. 10. Deal CL, Moskowitz RW. Nutraceuticals as therapeutic agents in osteoarthritis. The role of glucosamine, chondroitin sulfate, and collagen hydrolysate. Rheum Dis Clin North Am 1999; 25:379-95. 11. Hochberg MC, Dougados M. Pharmacological therapy of osteoarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2001;15:58393. 12. Reginster JY, Bruyere O, Henrotin Y. New perspectives in the management of osteoarthritis. structure modification: facts or fantasy? J Rheumatol Suppl 2003;67:14-20. 13. Rogers J, Shepstone L, Dieppe P. Is osteoarthritis a systemic disorder of bone? Arthritis Rheum 2004;50:452-7. 14. Cooper C, Egger P, Coggon D, et al. Generalized osteoarthritis in women: pattern of joint involvement and approaches to definition for epidemiological studies. J Rheumatol 1996; 23:1938-42. Bibliografía comentada Trabecular bone differences between knees wih losses ligh articular space,definitive and advanced comparative and cuantitative macroradiographic study Diferencias del hueso trabecular entre rodillas con pérdida del espacio articular leve, definitiva y avanzada: un estudio macrorradiográfico comparativo y cuantitativo Messent EA, Rupert J, Carol J Osteoarthritis and Cartilage 2005;13:39-47 Objetivo: Diferencias cuantitativas en la estructura ósea de la región proximal de la tibia en pacientes con osteoartritis (OA) leve, definitiva y avanzada comparado como control con tibia de rodilla sanas. Métodos: Se estudiaron 110 pacientes con compartimiento medial de rodillas osteoartríticas, con una edad media de 61,0 ± 10,2 años, y 27 sujetos controles no OA, con una edad media de 36,3 ± 11,4 años con imágenes macrorradiográficas digitales. La computadora mide la anchura media mínima del espacio articular, subdividiendo la rodillas OA en: OA leve (anchura espacio articular: 3 mm, 70 pacientes), OA definitivo (anchura espacio articular: ≤ 3 > 1,5 mm, 52 pacientes), y OA avanzada (anchura espacio articular: ≤ 1,5 mm, 60 pacientes). Rodillas no osteoartríticas (anchura espacio articular: > 4,5 mm, 49 pacientes). El análisis se realizó a través de un método computadorizado (análisis de imagen textural) que mide las diferencias en la estructura del hueso trabecular entre tibias OA y no OA en cuatro regiones óseas y articulares de interés. Resultados: Comparando con el grupo no artrósico, en todos los subgrupos artrósicos el análisis de imagen textural de la trabécula vertical se incrementó (0,12-1,14 mm), ocurriendo en el compartimiento medial de forma significativa. Comparando con el grupo de OA temprana, en las OA definitiva y avanzada el análisis de imagen textural de las trabéculas verticales se incrementó significativamente (0,36-1,14 mm) en la región subcondral y subarticular. Comparando con el grupo no OA, en todos los subgrupos OA el análisis de imagen textural de las trabéculas horizontales se incrementó en algunos tamaños y en todas las regiones. Comparando con el grupo no OA, en OA avanzada el análisis textural de la trabécula horizontal de gran tamaño disminuyó en la región medial subarticular. Conclusión: El incremento en el análisis textural (que consiste en el incremento del número de trabéculas, asociado con adelgazamiento y fenestración en las regiones del hueso trabecular) de la mayoría de las trabéculas verticales y algunas horizontales confirman que el hueso trabecular en la tibia proximal de pacientes osteoartríticos es osteoporótico. 20 Arthros Comentario: Los cambios óseos en la osteoartritis son muy estudiados debido a que ha surgido la idea de que existe una hipomineralización en pacientes con osteoartritis, sobre todo a nivel de las regiones subcondrales y subarticulares de la tibia y la cabeza femoral; surge entonces el presente artículo, cuyo interés principal es estudiar las alteraciones estructurales en la tibia proximal a través de un método computadorizado de análisis de imagen textural, que es de gran utilidad porque permite observar las diferencias del hueso trabecular entre rodillas artrósicas en las cuales tanto en estadios tempranos como avanzados hay diferencias en el hueso trabecular, comparado con las rodillas no artrósicas. Es interesante el método computadorizado de análisis de imagen textural utilizado durante todo el estudio, ya que es un método no invasivo que cuantifica las diferencias del hueso trabecular vertical y horizontal. Considero que esta técnica novedosa se consideraría un avance radiológico: 1) porque es un método sensible para observar alteraciones en el número trabecular, y 2) delimita muy bien las diferencias del hueso trabecular en pacientes con osteoartrosis, permitiendo establecer diferencias en osteoartrosis de rodillas temprana, definitiva y avanzada. Aunque no se estudió en este trabajo, se puede establecer de forma hipotética que las diferencias en el hueso trabecular puedan corresponder a la gravedad de la reducción del espacio articular en pacientes con osteoartrosis de rodillas, de tal manera que en un futuro otros estudios utilizando métodos computadorizados novedosos podrían relacionar todos los cambios que ocurren en el hueso de pacientes osteoartrósicos y la disminución del espacio articular. El presente trabajo revela la magnitud de cómo ocurren los cambios estructurales y permite confirmar que existe una disminución significativa de la densidad mineral ósea demostrada en otros estudios donde se ha utilizado DEXA como instrumento de medida radiológica. Nos preguntamos a qué puede deberse la osteoporosis que ocurre. Como respuesta puede plantearse que se debe a un desequilibrio en la formación y resorción ósea o a ambos, cuyas razones ya vienen estudiándose. Este trabajo describe muy bien los siguientes aspectos: – Cambios en el hueso trabecular en las rodillas osteoartrósicas. – Hay regiones más afectadas en el hueso y la articulación: región subcondral y subarticular y compartimiento medial en rodillas osteoartrósicas. – Los datos no son enérgicos como para afirmar que existe una diferencia de la estructura del hueso de la tibia entre hombres y mujeres con artrosis de rodillas o sin artrosis. – Se necesitan futuras investigaciones con grupos más grandes de pacientes hombres y mujeres para poder concluir si existe una relación o no con el sexo y los cambios estructurales óseos. Osteoartrosis primaria generalizada 21 Presence in vivo of lipidic peroxidation moleculars scors in osteoarthritis cartilage. Pathogenic role in osteoarthritis Presencia de marcadores moleculares de la peroxidación lipídica in vivo en cartílagos osteoartríticos. Rol patogénico en osteoartritis Shah R, Raska K, Tiku ML Arthritis & Rheumatism 2005;32:2799-806 Objetivo: Investigar el rol de las funciones oxidativas en condrocitos osteoartríticos (OA) humanos e investigar la presencia in vivo de marcadores moleculares de la peroxidación en cartílagos OA. Métodos: Se utilizaron cartílagos humanos OA de articulaciones de caderas y rodillas y cartílagos normales de articulación de rodillas y dedos obtenidos de pacientes bajo cirugía. Se siguió un diseño experimental. La actividad de la peroxidación lipídica y la función oxidativa en condrocitos OA son monitorizados por ácido cis-parinarico y ensayos de diclorofluoresceína respectivamente. Los marcadores in vivo de peroxidación lipídica en cartílagos normales y OA son estudiados con técnicas de inmunohistoquímica para detectar la presencia de malondialdehído e hidroxinonenal. Resultados: Los condrocitos OA humanos demostraron una gran cantidad de degradación de colágeno identificado con H-prolina cuando son estimulados con lipopolisacáridos y calcio iónico A21387 comparados con los condrocitos OA no estimulados. Los condrocitos osteoartríticos primarios demostraron niveles inducibles y espontáneos de actividad de peroxidación lipídica. Análisis inmunohistoquímicos de tejidos OA que no son tratados con anticuerpos monoclonales demuestran poca inmunorreactividad comparados con el cartílago OA tratados con anticuerpos monoclonales que demostraron inmunorreactividad específica sobre la superficie del cartílago en el sitio de la lesión OA, en la matriz extracelular y en la matriz inter e intracelular. Cartílagos normales demuestran leve actividad en la superficie. Comentario: La osteoartritis es la enfermedad articular más común que afecta a los humanos. Actualmente conocemos agentes farmacológicos y no farmacológicos utilizados para el alivio sintomático de la OA. Este artículo es importante porque permite entender y conocer más detalles sobre la patogénesis de la osteoartritis relacionado con mecanismos moleculares, los cuales ayudarán a desarrollar vías para prevenir o revertir el proceso degenerativo de la enfermedad. Los investigadores demuestran el rol de la peroxidación en la degradación del colágeno. Es interesante resaltar aspectos que permitieron hacer conclusiones y obtener los resultados de los objetivos inicialmente propuestos por los autores: – Los condrocitos osteoartríticos fueron expuestos a peróxido de hidrógeno, calcio iónico y lipopolisacárido, y se demostró que el estrés oxidativo derivado del condrocito está involucrado en la degradación del colágeno. – Al realizar mediciones de la actividad de peroxidación lipídica en condrocitos osteoartríticos primarios tratados con ácido cis-parinarico se observa un aumento de la actividad de la peroxidación lipídica constitutiva e inducida, demostrando una vez más la degradación del colágeno. – El aumento de la actividad oxidativa de la diclorofluoresceína en los condrocitos OA sugiere que los condrocitos OA humanos tienen una actividad oxidativa intracelular y que esta actividad aumenta bajo estimulación con lipopolisacáridos. 22 Arthros – La presencia de marcadores de peroxidación lipídica detectados en sitios de lesión OA, dentro y alrededor de los condrocitos así como en la matriz, sugieren un rol patogénico y una herramienta para el estudio de los mecanismos de la degradación del colágeno en la OA. Es interesante conocer que es posible que el aumento de la actividad de la peroxidación lipídica en condrocitos osteoartríticos sea el resultado de un perfil lipídico alterado. Como conclusión final, el estudio nos deja claro las evidencias moleculares directas del rol de la peroxidación en la enfermedad de la OA. Haciendo comparaciones con otros grupos de trabajos, en un estudio de cohortes de osteoartritis de rodillas la ingesta por la población de vitamina C, β-caroteno y vitamina E tiene un riesgo reducido de progresión de osteoartritis de rodillas evaluado radiográficamente; sin embargo, los antioxidantes no han sido rigurosamente confirmados en la prevención y/o tratamiento de la osteoartrosis. Finalmente, cabe resaltar que tanto este estudio como muchos otros son de gran utilidad en la medicina para planearnos más posibilidades terapéuticas tanto de prevención como de tratamiento en una enfermedad tan frecuente en nuestro medio como la osteoartritis, que es uno de los principales motivos de consulta en reumatología. Asimismo, los pacientes, al igual que los médicos, necesitamos el desarrollo de más investigaciones, sobre todo relacionadas con la patogénesis, para lograr otras terapéuticas destinadas al tratamiento y el control de los síntomas y prevención de la progresión de la enfermedad. Osteoartrosis primaria generalizada 23 Human β-defensin 3 mediates tissue remodeling processes in articular cartilage by increasing levels of metalloproteinases and reducing levels of their endogenous inhibitors β-defensina 3 humana como mediador del proceso de remodelado tisular en el cartílago articular, por aumento del nivel de mataloproteinasas y reducción de los niveles de sus inhibidores endogenos Varoga D, Pufe T, Harder J, et al. Arthritis & Rheumatism 2005;52(6):1736-45 Objetivos: Las β-defensinas forman parte del elenco de péptidos antimicrobianos (PA) que son componentes de la inmunidad innata. Recientes investigaciones han mostrado la inducción de β-defensinas en la membrana sinovial de articulaciones con osteoartritis (artrosis), sugiriendo que poseen otras funciones aparte de las bactericidas. A partir de estos hallazgos, llevamos a cabo un estudio para investigar la producción de β-defensina 3 (HBD-3) en el cartílago osteoartrítico y así determinar su influencia en la función del condrocito. Métodos: Se evaluaron cartílagos sanos y osteoartríticos para la expresión de HBD-3 por el medio de la transcriptasa inversa - reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) e inmunohistoquímica. La expresión de HBD-3 en condrocitos tipo C28/I2 tras la administración de factor de necrosis tumoral alfa (TNF α) e interleucina 1 (IL-1) fue determinada por RT-PCR e Inmunoblot. También se estudió el efecto de HBD-3 en cultivos de condrocitos articulares y en discos de cartílago sano y osteoartrítico. Se llevaron a cabo estudios de inmunohistoquímica para evaluar la expresión de β-defensinas mu- rinas (MBD) en cartílago osteoartrítico de ratones STR/Ort. Resultados: La HBD-3 fue inducida en cartílago osteoartrítico sin presencia de bacterias. Las citocinas involucradas en la patogénesis de la osteoartritis, TNF α e IL-1, demostraron ser fuertes inductores de HBD-3 en los cultivos de condrocitos. La aplicación de HBD-3 en condrocitos y discos de cartílago resultó en un aumento de la producción de metaloproteinasas (MMP) que degradan la matriz del cartílago y en una disminución de los inhibidores tisulares de estas metaloproteinasas (TIMP) tipo 1 y 2. En ratones predispuestos genéticamente a desarrollar osteoartritis de rodilla (STR/Ort) se demostró un aumento de la producción de MBD 3 y 4 comparada con ratones sanos. Conclusión: Estos hallazgos ponen en conocimiento que la HBD-3 es un PA multifuncional con la habilidad de activar los mecanismos de defensa e inflamación con procesos de remodelado tisular en el cartílago articular. Además, estos datos sugieren que la HBD-3 es un factor adicional en la patogenia de la osteoartritis (OA). Comentario: Los PA son moléculas del sistema inmune innato que actúan como antibióticos provocando la muerte de microorganismos de forma directa, expresados en tejidos epiteliales de forma inicial donde ayudan a controlar la infección en las primeras horas de colonización bacteriana. Existen subfamilias de PA tales como las defensinas, RNasa 7, proteína catiónica antimicrobiana CAP-37, catelicidina LL-37. Las defensinas representan una importante familia dentro de los PA, son pequeños péptidos catiónicos (3-5 kD), ricos en cisteína, divididas entre α- y β-defensinas en función de la localización y conectividad de sus residuos de cisteína. Las β-defensinas humanas (HBD) 2 y 3 han sido aisladas en lesiones de carácter inflamatorio y se ven aumentadas ante la presencia de TNF α, IL-1 o bacterias. Asimismo, sirven como enlace entre la respuesta innata y adaptativa del sistema inmune actuando como factores quimiotácticos para las células 24 Arthros dendríticas y células T. Recientemente se ha observado que su inducción puede responder a diferentes factores de crecimiento, sugiriendo otras funciones a las antimicrobianas y reflejando la potencial influencia de la HBD-3 en los procesos de remodelado que acontecen después de la destrucción tisular. Se ha demostrado que las superficies internas de la membrana sinovial expresan diferentes PA como protección a la invasión microbiana, pero en el caso de la OA el patrón de PA cambia. La HBD-3 y LL-37 están aumentadas en la OA sin la presencia de microorganismos. En la OA existe una ruptura de la matriz extracelular (MEC) del cartílago de las articulaciones afectas. La patogenia de la OA incluye múltiples factores: mecánicos, genéticos y bioquímicos. Varios estudios in vivo e in vitro han involucrado al TNF α e IL-1 en la iniciación y progresión de la destrucción del cartílago articular, teniendo un claro papel en esta destrucción las MMP. Las colagenasas (MMP 1, 8 y 13) se distinguen de otras MMP por su habilidad en romper el colágeno tipo II, que es el mayor componente de la MEC. Estas MMP son inducidas en condrocitos y sinoviocitos tras la activación genética inducida por numerosas citocinas (TNF α, IL-1 β, factor de crecimiento del endotelio vascular) y su actividad es regulada por TIMP, con quienes forman complejos inhibitorios 1:1. Una vez dañado, el cartílago tiene una pobre capacidad intrínseca de reparación. En ratones predispuestos genéticamente a padecer OA de rodilla (STR/Ort) antes de los 6 meses de vida existe un aumento de las moléculas proinflamatorias como TNF α e IL-1. Existen más de 10 β-defensinas (MBD) que de forma similar a las humanas están relacionadas con la respuesta inmunológica innata y los mecanismos de defensa antibacterianos. En el presente estudio se han observado los siguientes datos de relevancia: – La HBD-3 no se encontró por medio de RT-PCR e inmunohistoquímica en cartílago articular sano y sí en la mayoría de las muestras de cartílago articular con OA. – La expresión de HBD-3 se ha visto aumentada tras la administración de TNF α (hasta cuatro veces más que en controles) e IL-1 (hasta el doble) en cultivos de condrocitos C28/I2 en las primeras 24 h. – La exposición a HBD-3 en condrocitos C28/I2 conlleva un aumento de MMP 1 (hasta ocho veces mayor comparado con no expuestos) y 13 (hasta tres veces más), y un descenso de niveles de TIMP 1 y 2. – En modelos de cultivo tipo cartílago organizado, con MEC, se evidenció que MMP 1 y 13 también aumentan ante la presencia de HBD-3, de forma más evidente muestras sanas, así como un descenso de TIMP 1 y 2. – En ratones con OA de rodillas se observa un aumento en la expresión de MBD-3 y MBD-4 en cartílago con OA de bajo grado (I y II), el cual no se aprecia en cartílago con OA de alto grado (IV). En la OA existe un disbalance entre la biosíntesis y degradación de los componentes de la MEC del cartílago articular. En este trabajo se demuestra la presencia de HBD-3 en el cartílago con OA que se debe, probablemente en parte, al papel del TNF α e IL-1, moléculas que participan en el proceso de iniciación y progresión de la OA. Estas moléculas, a su vez, tienen capacidad de reparación del cartílago lesionado, incrementando la síntesis de agrecanos y colágeno tipo II a través de la estimulación de diferentes factores de crecimiento de condrocitos, en las etapas iniciales de la OA. El proceso final de destrucción de la MEC del cartílago articular sobreviene tras la acción de las MMP capaces de destruir los diferentes tipos de colágeno presentes en la MEC (II, V, VI, IX, X, XI), agrecanos y proteoglicanos, inducidas por TNF α e IL-1 e inhibidas por los TIMP. El aumento de MMP (en concreto tipo 1 y 13) tras la estimulación de condrocitos mediante HBD-3 sugiere un papel catabólico de las β-defensinas en el cartílago articular. Osteoartrosis primaria generalizada 25 Weight loss: the treatment of choice for knee osteoarthritis? A randomized trial Perder peso: ¿tratamiento de elección para la osteoartrosis de rodilla? Ensayo aleatorizado Christensen R, Astrup A, Bliddal H Osteoarthritis and Cartilage 2005;13:20-7 Objetivo: Evaluar el efecto de una dieta que induce una rápida pérdida de peso en pacientes obesos con artrosis (OA) de rodillas. Métodos: Se evaluaron 80 pacientes, 89% mujeres, con una media del índice de masa corporal (IMC) de 35,9 kg/m2 y una edad media de 62,6 años. Los pacientes fueron aleatorizados en dos grupos: un primer grupo que recibió una dieta baja en energía (DBE): 3,4 MJ/d, y un segundo grupo recibió una dieta control 5 MJ/d. El primer grupo semanalmente era atendido por un equipo médico que controlaba la dieta, y al grupo control le fue suministrada una agenda para control de peso. Los cambios en el peso y composición corporales fueron examinados como predictores independientes de los cambios en los síntomas de la OA de rodillas. Los síntomas fueron monitorizados a través del índice de WOMAC. Resultados: Se evidenciaron los siguientes resultados: 1) reducción en el peso corporal tanto en grupo control como en el grupo con una DBE (solución Speasy®), con una diferencia media significativa de 6,8% a favor del grupo DBE; 2) disminución en el porcentaje de grasa corporal en el grupo DBE (2,2%); 3) el índice de WOMAC mejoró en el grupo DBE pero no en el grupo control; 4) el número necesario de pacientes a tratar para asegurar una mejoría superior al 50% en el índice de WOMAC fue de 3,4 pacientes, y 5) el mejor predictor de los cambios en el índice de WOMAC fue la reducción del porcentaje de grasa corporal con una mejoría del 9,4% en el índice de WOMAC por cada 1% de grasa corporal reducida. Conclusión: En nuestros pacientes con OA de rodillas, una reducción del 10% en el peso corporal aporta una mejoría del 28% en la función articular. La DBE conlleva un descenso rápido del peso corporal y también en el porcentaje de grasa corporal. Comentario: La artrosis es la mayor causa de morbilidad y discapacidad en la población anciana, afectando aproximadamente el 70% de la población mayor de 65 años. La OA de rodillas se acompaña de dolor y pérdida de la función articular, ambas características cruciales para el normal desarrollo social. El tratamiento de la OA se basa en medidas farmacológicas y no farmacológicas; el interés de este estudio se basa en definir las condiciones no farmacológicas como la pérdida de peso en pacientes obesos para el tratamiento de la OA de rodillas. Se describe muy bien que los cambios en el estilo de vida, como la reducción del peso corporal y del porcentaje de grasa corporal, se traducen en una mejoría de la sintomatología en pacientes con OA de rodilla, evidenciada a través del índice de WOMAC. En el estudio se reclutaron pacientes mayores de 18 años con OA primaria de rodilla, afectación radiológica grado II o III en la escala de Kellgren y Lawrence e IMC superior a 28 kg/m2. Todos los pacientes fueron aleatorizados en dos grupos intervencionistas de 8 semanas de seguimiento: uno con una dieta baja en energía y otro, como grupo control, con una dieta hipoenergética convencional y alta en proteínas. La respuesta en la sintomatología fue medida mediante el índice de WOMAC, que es una herramienta validada para el seguimiento de la OA que mide la gravedad del dolor articular, rigidez y limitación funcional. 26 Arthros Este estudio demuestra cómo puede aumentar la función articular en pacientes obesos con OA de rodillas con una simple intervención dietética que conlleva una reducción del peso. Los pacientes que generalmente acuden a nuestra consulta por OA de rodillas son mujeres con sobrepeso, de edad avanzada, sedentarios y con un progresivo aumento del dolor articular, así como también del peso corporal. En el tratamiento farmacológico de la OA de rodillas, donde se utilizan analgésicos y/o antiinflamatorios para el alivio de los síntomas, sin evitar una progresión de la destrucción articular, al compararlo con la disminución del peso como medida no farmacológica (además de ser ésta inocua) comportaría una reducción en el daño articular y, en última instancia, una mejoría de la funcionalidad articular. Con todo ello y con las evidencias que existen en cuanto a que el exceso de peso es un factor importante en el desarrollo de la OA de rodilla, podemos asumir que la pérdida de peso es beneficiosa en los pacientes con OA de rodilla. En este estudio se ha encontrado una alta asociación entre el aumento de la funcionalidad articular y la reducción en el porcentaje de grasa corporal (mejoría del 9,4% en el WOMAC por cada 1% de grasa corporal reducida); por lo tanto, la composición corporal es un buen predictor de la mejoría de la sintomatología en la OA. Asimismo, el número de pacientes a tratar para mejorar en más del 50% del WOMAC fue de 3,4 pacientes. El mayor interés de este estudio reside en que los cambios que hemos comentado, tanto a nivel del dolor como de funcionalidad, gracias a la pérdida de peso ocurre tras únicamente 8 semanas del inicio de la medida dietética. Existen estudios que han demostrado una mejoría en el índice de WOMAC del 36% a los 3 meses de un reemplazo de rodilla o cadera; los resultados de este estudio muestran una mejoría del 35% tras 8 semanas. Por todo ello, la DBE es una medida que debería considerarse en todo paciente que tenga indicación quirúrgica, y por extensión a todo paciente con OA de rodilla o cadera. Económicamente, sería muy rentable dado que el coste de una visita con una nutricionista antes y después del estudio, una visita semanal con el equipo de investigación y la propia DBE (solución Speasy®) no supera los mil dólares. Así pues, dada la respuesta que presentan estos pacientes a la reducción del peso y de la grasa corporal en cuanto a la sintomatología de la OA de rodilla, y los subsiguientes beneficios a nivel de salud, se puede considerar la reducción de peso como una terapia de primera elección en la OA de rodilla. Osteoartrosis primaria generalizada 27 Male IL-6 gene knock out mice developed more advanced osteoarthritis upon aging Los ratones machos con deficiencia genética de IL-6 desarrollan una osteoartrosis avanzada, de forma temprana De Hooge A, Van de Loo F, Bennink M, Arntz O, De Hooge P, Van den Berg W Osteoarthritis and Cartilage 2005;13:66-73 Objetivos: La interleucina 6 (IL-6) está expresada en las articulaciones con osteoartritis (OA), pero su función no está aclarada. Para estudiarla, se evalúan ratones deficientes en IL-6 genéticamente (IL-6¯ ¯) con OA espontánea y experimental. Diseño: Se realiza el análisis histológico de rodillas de ratones de 18-23 meses tipo salvaje (ts) y tipo IL-6¯ ¯ con OA. Se analiza la densidad en proteoglicanos (PG) del cartílago y la síntesis de proteoglicanos de los condrocitos ex vivo, así como la densidad mineral ósea (DMO) en rodillas. Se induce OA en ratones de 3 meses tras inyección intraarticular de colagenasa. Resultados: Se encontró un mayor pérdida de cartílago en cara medial y lateral de rodilla en ratones IL-6¯ ¯ machos (no en hembras) comparado con los controles ts; una reducción de la síntesis ex vivo de PG en relación directa con la edad en ratones IL-6¯ ¯ machos, sin afectar a la densidad de PG del cartílago; mayor depósito de matriz extracelular en los ligamentos colaterales y esclerosis ósea subcondral en ratones IL-6¯ ¯ machos; la DMO de rodilla disminuyó más en ratones IL-6¯ ¯ machos; la OA inducida por colagenasa mostró un grado similar tanto en ratones ts como en ratones IL-6¯ ¯. Conclusión: A mayor edad, los ratones IL-6¯ ¯ machos desarrollan una OA espontánea más grave. La disminución de la síntesis de PG y de los valores de la DMO de rodilla deben ser indicativos de la alteración de los mecanismos de reparación en ratones IL-6¯ ¯ machos. Esto sugiere un rol protector de la IL-6 en la OA relacionada con la edad en ratones machos. Comentario: La OA es la enfermedad articular más común y su incidencia aumenta con la edad. La causa no es conocida, pero intervienen diferentes factores: genéticos, edad, estrés biomecánico y disbalance en la homeostasis sinovial. En la OA existe una disrupción de la matriz del cartílago, liderando una serie de acciones que desembocan en una pérdida del cartílago articular. La producción de citocinas anabólicas y catabólicas por los condrocitos y las células sinoviales podría contribuir a la coexistencia de mecanismos de reparación y destrucción en las articulaciones con OA. Últimamente se ha sugerido que citocinas catabólicas podrían tener efectos beneficiosos y contribuir a la homeostasis en la OA, tras observar un incremento de OA en ratones deficientes en IL-1 β. Se ha observado que la síntesis por condrocitos de otra citocina, la IL-6, está aumentada en articulaciones afectadas por OA. La IL-6 reduce in vitro la síntesis de PG en cartílago sano no osteoartrítico. La inducción por IL-6 de α1-antitripsina y TIMP-1 (inhibidor de metaloproteasas) en condrocitos humanos también sugiere un papel protector en las enfermedades del cartílago, así como también se ha visto que el déficit de IL-6 comporta una mayor pérdida de PG articulares durante el inicio de la artritis inducida por zymosan. La inyección de IL-6 en ratones podría estimular la síntesis moderada de PG, aunque la IL-6 también tiene propiedades negativas para el cartílago, como son estimular el desarrollo de osteoclasto y de la erosión ósea, y de la inflamación crónica articular. En el presente estudio se intenta investigar la OA relacionada con la edad y la inducida por colagenasa en diferentes tipos de ratones: tipo salvaje (ts) y tipo IL-6¯ ¯. 28 Arthros Se ha observado una diferencia sustancial en cuanto al sexo de los ratones que desarrollan OA. Así como en humanos existe una mayor prevalencia de OA en mujeres, en este estudio no se aprecian diferencias entre ratones machos y hembras ts, pero sí entre ratones IL-6¯ ¯ machos que sufrieron OA más grave, comparado con ratones ts de su misma edad. Esto podría relacionar la fisiopatología de la OA con los andrógenos. Se conoce que en ratones STR/ort hembras existe menos OA que en machos, y que sus condrocitos tienen una mayor expresión de citocinas protectoras; por lo tanto, una posible explicación a la menor incidencia de OA primaria en ratones IL-6¯ ¯ podría deberse a una compensación de la pérdida de IL-6 gracias a estas citocinas protectoras. A medida que este tipo de ratones aumentan de edad, existe un descenso en la producción de PG en ratones IL-6¯ ¯ machos, pero no en los ratones ts. Esta pérdida de PG puede contribuir a disminuir la capacidad de absorción de choque del cartílago. La incubación con factores de crecimiento (IGF) restablece la síntesis de PG hasta los niveles de ratones ts. Asimismo, en este estudio, se ha observado una alteración de los diferentes ligamentos que contribuyen a la estabilidad de la rodilla (laterales, cruzado anterior) de forma que se afecta su función y la distribución de las cargas en la articulación, debido al depósito de PG, que se relaciona directamente con la pérdida de cartílago. Así pues, en condiciones normales, la IL-6 contribuye, con la edad, a mantener la funcionalidad ligamentosa. También se ha observado la presencia de esclerosis subcondral, liderando la disminución en la capacidad de absorción de choque que anteriormente hemos comentado, y que finaliza con la erosión del cartílago. En contraste, la DMO del hueso subcondral ha presentado valores inferiores a la normalidad, de forma similar a la observada en humanos, donde coinciden esclerosis ósea y hueso desmineralizado probablemente debido al aumento del turnover óseo. En resumen, en ratones de mayor edad ts e IL-6¯ ¯ machos, la esclerosis ósea, la osificación ligamentosa y la erosión del cartílago coinciden en la mayoría de casos de OA grave espontánea o primaria. Todo ello, junto con la disminución en la síntesis de PG iniciada ya en edades tempranas, predispone al inicio de la OA. Osteoartrosis primaria generalizada 29 Influence of O2 tension in the synthesis of nitric oxid and E2 prostaglandins by bovine chondrocites Influencia de la tensión de oxígeno en la síntesis de óxido nítrico y la prostaglandina E2 por condrocitos bovinos Mathy-Hartert M, Burton S Osteoarthritis and Cartilage 2005;13:74-9 Objetivos: Determinar los efectos in vitro de la tensión de oxígeno sobre el óxido nítrico inducido por la IL-1 β y la producción de prostaglandinas E2 por los condrocitos bovinos. Diseño: Los condrocitos bovinos son cultivados bajo diferentes condiciones: 21° (atmosférico), 5 o 1% (bajo) de tensión de oxígeno y en la ausencia o en la presencia de cantidades incrementadas (0,01-1 nM) de IL-1 β. – Las concentraciones de nitratos y nitritos en los supernadantes cultivados son determinados por un método espectrofotométrico basado en la reacción de Griess. – La producción de prostaglandinas E2 es cuantificada por un método de radioinmunoensayo (RIE). – Los niveles de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) y el ARNm de la sintetasa de óxido nítrico inducible (SONi) son cuantificados por la reacción de cadena de polimerasa (RCP). Resultados: En la ausencia de IL-1 β la producción de óxido nítrico permanece estable bajo cualquier tensión de oxígeno utilizada. En IL-1 β dosis dependiente incrementa la producción de óxido nítrico en condiciones atmosférica y baja de oxígeno, pero el efecto fue más pronunciado con una tensión de oxígeno baja (1 y 5%) que en la atmosférica (21%) (p < 0,001). Bajo una tensión de oxígeno baja y atmosférica, la expresión del gen de la sintetasa del óxido nítrico fue expresada por la IL-1 β, pero el efecto fue menor con una tensión de oxígeno de 21% que 1-5% (p < 0,001). En condición basal, los condrocitos bovinos producen espontáneamente PGE2 bajo cualquier tensión de oxígeno utilizada. A 21% de oxígeno, IL-1 β dosis dependiente incrementa la producción de PGE2, no observándose un efecto significativo con 1-5% de tensión de oxígeno. La expresión del gen de la COX-2 fue significativamente regulada por IL-1 β con una tensión de oxígeno baja y atmosférica; no se observaron diferencias significativas entre las condiciones de tensión de oxígeno. Conclusiones: Este estudio demuestra que un ambiente hipóxico bloquea totalmente la actividad COX-2 pero favorece la expresión del gen de la sintetasa del óxido nítrico en cultivos de condrocitos. Estos hallazgos indican que la tensión de oxígeno modula el comportamiento celular en los cultivos y apoya el concepto de que los condrocitos cultivados en una tensión de oxígeno baja reproducen in vitro las condiciones de vida de los condrocitos. Comentarios: El artículo permite conocer cómo y cuál es el comportamiento de los condrocitos bajo condiciones hipóxicas o no. Es conocido que la fuente principal de oxígeno de los condrocitos proviene de un proceso de difusión desde el fluido sinovial, que tiene una tensión de oxígeno de 5 mmHg y 7% de pO2 comparado con el suministro de la sangre arterial de > 90 mmHg y > 12% pO2. El cartílago articular es normalmente hipóxico comparado con el tejido vascularizado; los condrocitos demuestran un metabolismo adaptado a estas condiciones hipóxicas y los mecanismos responsables de la adaptación en un ambiente hipóxico continúan en estudio. Existen diversas razones explicativas para entender el comportamiento de los condrocitos en condiciones hipóxicas; varios estudios han demostrado que los condrocitos utilizan la vía glicolítica para la generación de energía con un mínimo suministro de fosforilación oxidativa, debido al incremento 30 Arthros en el consumo de glucosa y al incremento en la síntesis de lactosa por los condrocitos cuando la concentración de oxígeno es baja. A diferencia de otros tipos celulares, los condrocitos responden principalmente a la hipoxia por un incremento pequeño en la glicólisis y en la actividad de la piruvatocinasa y la fosfofructocinasa. Los condrocitos se adaptaban bien a la deprivación de O2 y pueden conservar niveles de energía para procesos vitales. Se conoce, también, que los condrocitos responden a la hipoxia por una disminución en la célula de los niveles de glutatión y un incremento en el contenido de cisteína. La tensión de oxígeno es entre 7-10% en la zona superficial y del 1% en la zona calcificada del cartílago. El estudio de los efectos de la tensión de oxígeno sobre el óxido nítrico inducido por la IL-1 β parte del hecho de que, in vitro, la IL-1 β induce la expresión de la sintetasa del óxido nítrico y de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) por los condrocitos y, por consiguiente, un incremento en el óxido nítrico y prostaglandinas E2. Se considera, entonces, la IL-1 β como la citocina más potente en la degradación del cartílago articular. Todos los hechos planteados en este estudio indican claramente que la tensión de O2 afecta a la producción de mediadores en el cartílago articular, y que la hipoxia desempeña un papel importante en la persistencia de la sinovitis inflamatoria; finalmente, los resultados concuerdan con los objetivos planteados en el estudio, donde se demuestra que la producción de óxido nítrico inducido por la IL-1 β es incrementada en condiciones de tensión de oxígeno baja, mientras que la actividad de la COX-2 es bloqueada, concluyendo que la respuesta de los condrocitos a la IL-1 β y probablemente a otras citocinas es dependiente de O2 y podría explicar un papel de la hipoxia en la patogénesis de las enfermedades articulares inflamatorias. Osteoartrosis primaria generalizada 31 Chondroitin sulfate exerts beneficial effects on the mechanisms leading to osteoarthritis subchondral bone remodeling El condroitín sulfato produce efectos beneficiosos en el remodelado óseo del hueso subcondral de pacientes con osteoartritis Martel-Pelletier J, Lajeunesse D, Mineau F, et al. Osteoarthritis and Cartilage 2005;13 Suppl A:161 Objetivo: En los pacientes con osteoartritis, el aumento del remodelado óseo del hueso subcondral se asocia con el desarrollo de lesiones en el cartílago hialino. Estos cambios se han relacionado con una alteración en el metabolismo de los osteoblastos. El objetivo del presente estudio es determinar el efecto que el condroitín sulfato puede ejercer en la expresión o producción de factores relacionados con los osteoblastos y su actividad en el remodelado óseo, en el hueso subcondral. Métodos: El efecto del condroitín sulfato, en una dosis de 200 µg/ml, sobre los osteoblastos de hueso subcondral obtenido de pacientes con artrosis, antes y después de ser estimulados con vitamina D3 (1,25 [OH]2 D3; 50 nM), fue medido mediante: factores fenotípicos, fosfatasa alcalina y osteocalcina; mediadores inflamatorios, IL-6 y COX-2, y en factores de remodelado como RANKL y OPG. Resultados: Los datos obtenidos revelaron que la actividad de la fosfatasa alcalina después de la estimulación con vitamina D3 aumentó 1,6 veces sobre los valores basales. El condroitín sulfato no alteró los incrementos ni de fosfatasa alcalina ni de osteocalcina, tanto en condiciones basales como después de la estimulación con vitamina D3. Sobre los factores me- tabólicos, tampoco afectó a la liberación de IL-6, pero sí actuó inhibiendo la liberación de COX-2, antes y después de la estimulación con vitamina D3. La vitamina D3 disminuye la relación de producción de los factores de regulación OPG/RANKL. El condroitín sulfato evita este efecto deletéreo de la vitamina D3, aumentando la producción de OPG tanto en condiciones basales como después de la estimulación con vitamina D3. La expresión de RANKL disminuye en condiciones basales con el condroitín. Conclusiones: Los resultados de este estudio indican que el condroitín sulfato no afecta a la integridad de los marcadores fenotípicos de los osteoblastos. Sí ejerce un efecto positivo, aumentando la relación OPG/RANKL sobre los cambios estructurales del hueso subcondral, indicando un efecto beneficioso directo. En los osteoblastos alterados se produce un aumento de la expresión de RANKL, alterando la relación OPG/RANKL hacia una fase de destrucción ósea. En consecuencia, los datos del estudio ofrecen una interesante valoración de la relación OPG/RANKL a favor de una fase de osteoclastogénesis, y explicarían los mecanismos por los cuales el condroitín puede ejercer sus efectos sobre la progresión de la artrosis. Arthros 32 Comentarios: Este estudio se enmarca dentro de los numerosos trabajos que sobre condroitín sulfato se han presentado en el recién celebrado Congreso de la OARSI (diciembre 2005), demostrando el interés que dicho fármaco ha despertado, en la comunidad científica, como un tratamiento eficaz en la progresión y también en la mejoría sintomática de los pacientes con artrosis. Pero, independientemente de lo que pudiera justificarse como una necesidad terapéutica para los clínicos, el fármaco ha producido el interés de los investigadores básicos por conocer cómo y a través de qué mecanismos ejerce sus efectos terapéuticos. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos actuales que conducen a la enfermedad artrósica, el interés por conocer lo que ocurre a nivel del hueso subcondral es un reto incesante. El presente estudio se enmarca dentro de esta dinámica; valora la fisiopatología del remodelado óseo del hueso subcondral y abre un interesante camino de expectación, demostrando cómo el condroitín sulfato también puede actuar en este nivel alterando la regulación del remodelado óseo, interactuando en la relación de factores de regulación como la relación OPG/RANKL; y a través de este mecanismo, tanto en condiciones basales como en condiciones experimentales, después de la estimulación con vitamina D3, ejerce un efecto beneficioso y potencialmente directo en esta fase, como muestran los resultados del presente trabajo. Chondroitin sulfate in the treatment for knee osteoarthritis: a randomized, double blind, multicenter, placebo-controlled trial Condroitín sulfato en el tratamiento de la artrosis de rodilla: estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado contra placebo Mazieres B, Hucher M, Zaim M Osteoarthritis and Cartilage 2005;13 Suppl A:74 Objetivo: El objetivo principal del estudio es valorar la eficacia y tolerabilidad del condroitín sulfato (CS), como un SYSADOA, en pacientes con artrosis de rodilla. Métodos: Se trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, utilizando placebo como tratamiento de control, y en grupos paralelos. En los criterios de inclusión se exigían pacientes de una edad mayor de 50 años, cumpliendo criterios ACR para osteoartrosis de rodilla, quienes fueron aleatorizados para recibir CS 500 mg o placebo (PLA) dos veces al día durante 6 meses consecutivos, seguidos de 2 meses de tratamiento con PLA. Los parámetros evaluados fueron: dolor en la rodilla patrón superior a 40 mm en una escala EVA de 100 mm después de un periodo de lavado de entre 2-7 días de AINE; un índice de Lequesne (LFI) mayor de 6 y menor de 12 y un grado radiológico de Kellgren-Lawrence entre 2 y 3. Las medidas de mejoría eran: EVA, LFI y escala de calidad de vida valorada por el SF 12, así como opinión del médico y el paciente, medidos basal, a 1, 3 y 6 meses del periodo Osteoartrosis primaria generalizada de tratamiento y al final del estudio para el periodo con placebo. La respuesta al tratamiento fue, asimismo, valorada por las medidas de mejoría para ensayos clínicos (OMERACT-OARSI). La tolerabilidad y los efectos adversos se valoraron por la presencia de los mismos o por la suspensión del tratamiento. Se realizó una valoración ajustada por ANCOVA por intención de tratar. Resultados: En el estudio se incluyeron 311 pacientes, de los cuales un 62% fueron mujeres, con una edad media de 60,5 años; de ellos, 155 recibieron CS y 156 PLA. No se evidenciaron diferencias entre los grupos al inicio del tratamiento en cuanto a características demográficas y estadios de la enfermedad. En el análisis por intención de tratar fueron incluidos 307/311 pacientes. La intensidad del dolor en la escala EVA se redujo de forma significativa en el grupo CS (41,1%/–26,2 mm) comparado con el grupo PLA (31,6%/–19,9 mm) después de los 6 meses de tratamiento (p = 0,029), y el LFI disminuyó 24,8% (–2,3) en el grupo CS comparado con un 16% (–1,7) en el grupo PLA (p = 0,109). La relación de respuesta (OMERACT-OARSI) fue del 68% para el grupo CS contra un 56% para el grupo PLA (p = 0,029). 33 Tanto los pacientes como los médicos refirieron un índice de mejoría (opinión de pacientes y médicos) mayor en el grupo CS que en PLA (p = 0,085 para los pacientes y p = 0,044 para los médicos). Los componentes de mejoría física valorados por el SF 12 fueron superiores para el grupo CS que para el PLA después de los 6 meses de tratamiento (p = 0,021). Se describieron uno o más efectos adversos en el grupo CS en un 49% comparado con un 48% para el grupo PLA. Conclusiones: En este estudio multicéntrico, con las características metodológicas descritas, la población que recibió CS según los criterios de aleatorización mostró una mejoría superior del dolor, de la percepción de beneficio por parte del investigador y de calidad de vida durante el periodo de 6 meses de duración del tratamiento. El estudio confirma la buena tolerancia del CS y la persistencia del efecto terapéutico hasta 2 meses después de suspendido el tratamiento. Asimismo, el estudio sirvió para confirmar la capacidad del método OMERACT-OARSI para valorar las diferencias de respuesta clínica entre grupos de tratamiento. Comentarios: Este estudio presenta una valoración positiva, no por su característica novedosa, sino para confirmar la eficacia y tolerancia del condroitín sulfato en el tratamiento de la osteoartrosis de rodilla, especialmente consistente por la metodología rigurosa utilizada, y permite, tanto por el número de pacientes incluidos como por los métodos utilizados, que el mismo pueda ser evaluado junto a otros estudios de similares características y con mediciones clínicas semejantes para ser utilizados en la realización de un metaanálisis. Además, añade el interés de poder valorar la bondad de los mecanismos establecidos como parámetros de valoración oficial para la utilización en ensayos clínicos, de las medias de evaluación para artrosis de OMERACT-OARSI. Sigue llamando la atención la eficacia que en los ensayos clínicos tiene la aplicación de placebo, una constante mantenida independiente del tipo de estudio realizado como de la enfermedad de base a estudiar, reflejando la importancia de la psicología en la mejoría de cualquier dolencia. Fisiopatología de la artrosis: del condrocito a la comunicación intercelular El presente estudio busca caracterizar y comparar la capacidad funcional y la incapacidad en los pacientes con artrosis de las manos, sintomáticos, y con afectación diferente entre IF y TPM, ya que habitualmente son valorados de forma diferente en los ensayos clínicos. Es el primer estudio que realiza esta comparación entre estos 2 grupos, ya que existe la impresión clínica de que la artrosis TPM es más incapacitante que la que afecta a las IF. Usando los mismos parámetros que en el estudio actual, los autores habían observado previamente que los pacientes con artritis reumatoide poseen el mismo grado de incapacidad en las manos que los pacientes con artrosis, aunque sí presentaban los primeros un grado mayor de dolor (J Rheumatol 1996;26:1167; Osteoarthritis Cart 2001;9:570). Los resultados presentados y las conclusiones del estudio permiten establecer que no existen diferencias entre ambos grupos de pacientes con artrosis, y, por lo tanto, es un error establecer 33 comparaciones separadas entre los mismos en los ensayos clínicos. Asimismo, permite reafirmar la necesidad de realizar estudios comparativos para todas las variables observadas en la clínica, y, como en la mayoría de las ocasiones, las “impresiones” clínicas no se corresponden con la realidad, como es el caso actual de la percepción de que la afectación de la TPM es más incapacitante y sintomática que la de las IF. Finalmente, y aunque no se deriva directamente de este estudio, sino de otros previos de los mismos autores y utilizando las mismas herramientas de valoración, es importante señalar la importancia clínica y social de la artrosis cuando afecta a las manos –ya que la mayoría de las veces es tomada sólo como un problema estético, no solamente por médicos generalistas sino también por los especialistas del aparato locomotor, incluyendo reumatólogos, traumatólogos y rehabilitadores–, y cómo el grado de incapacidad que produce es similar al de la artritis reumatoide.