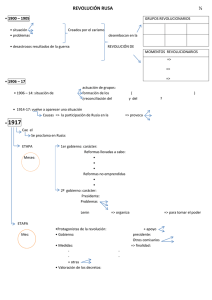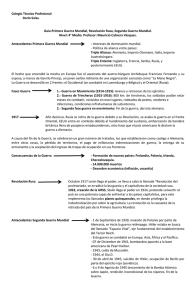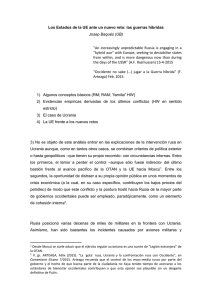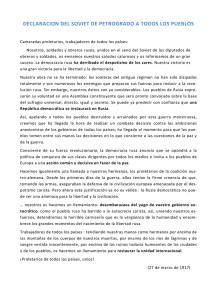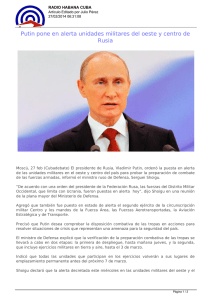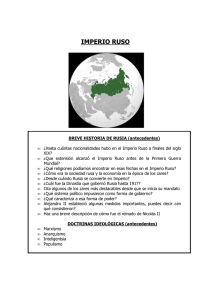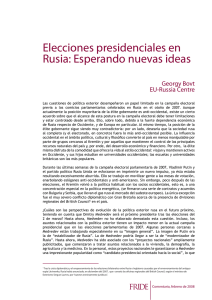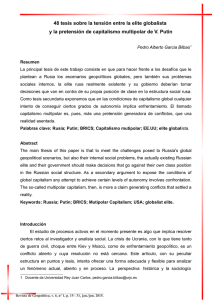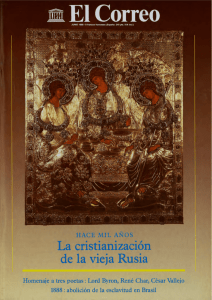Rusia y el retorno del imperio
Anuncio

GEORGIA PRIMERO, UCRANIA DESPUÉS, Y LA CRECIENTE ASERTIVIDAD DE MOSCÚ EN EL ESCENARIO GLOBAL: Rusia y retorno imperio el del Por Andrés Molano-Rojas (*) Especial para EL NUEVO SIGLO 09 de noviembre 2014 No debería sorprender a nadie el intenso activismo diplomático y militar, unas veces directo y otras intermediado, que ha venido desplegando Rusia en el escenario global tras salir del estado de “hibernación” que forzosamente atravesó durante los años de Yeltsin, una vez terminada la Guerra Fría y al cabo de la implosión de la Unión Soviética. La creciente asertividad de Moscú y su reivindicación cada vez más explícita de un papel protagónico en la política mundial son particularmente intensas en relación con el antiguo espacio soviético —en el Cáucaso primero, más recientemente en Ucrania, e incluso, aunque más discretamente, en Asia Central—. Pero en modo alguno se circunscriben a este. Antes bien, la proyección geopolítica rusa comprende actualmente también a los antiguos clientes y socios de la era bipolar, a quienes intenta atraer de nuevo al redil o preservar en medio de circunstancias adversas —como Cuba y Siria—, pero además alcanza nuevos y más dilatados confines, en África y en el Hemisferio Occidental inclusive. Sería un error atribuirle todo el mérito del resurgimiento ruso a Vladimir Putin, aunque no cabe duda de que su talante, la fuerza de su ambición, su propia idea de sí mismo, y su enorme astucia política, han sido un factor determinante en todo el proceso. Pero a su lado han estado también hombres como Dmitri Medvedev —actual Primer Ministro y Presidente entre 2008 y 2012, con quien hizo un enroque para volver al Kremlin sin siquiera abandonarlo—, y Serguéi Lavrov —un curtido e impasible diplomático formado en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, quien ha sido la cabeza visible de la política exterior rusa desde hace una década. La vocación imperial rusa En el fondo, los renovados bríos de Rusia se alimentan de su imperecedera identidad y de su vocación imperial, profundamente impregnadas de fatalidad y providencialismo. Para Rusia, el “imperio” es una especie de predestinación sacralizada. Ya en 1510 (más de un siglo antes de que en la bahía de Massachusetts el predicador John Winthrop pronunciara su famoso sermón sobre “la ciudad sobre una colina”, que tanto ha inspirado la idea que tienen los Estados Unidos de su rol en la historia), el monje Filoteo de Pskov advertía a Basilio III, padre de Iván el Terrible —primer Zar de Todas las Rusias—, que “Dos Romas han caído, pero la tercera permanece, y no habrá una cuarta jamás”. No en vano, Basilio III era hijo de Iván III y de Sofía Paleóloga —sobrina de Constantino XI, último emperador bizantino. Fue él quien adoptó el águila bicéfala de los bizantinos —un símbolo que aún hoy figura en el escudo de la Federación Rusa—, y quien empezó a construir el mito de la sucesión imperial: luego de la Roma de los Césares y de Constantinopla, correspondía a Moscú ser el tercer (y el último) Imperio. Un imperio cimentado —como bien supo decirlo el escritor Mijaíl Bulgákov cuatro siglos después— en la ortodoxia y la autocracia, sin que la dictadura soviética ni el régimen de Putin constituyan una excepción. La lógica imperial de la Rusia de Putin En septiembre de 2008 —cuando recién se habían enfriado los cañones de la “Guerra del Verano” en el Cáucaso— el entonces presidente ruso Dmitri Medvedev concedió una entrevista en la que delineó los cinco principios rectores de la política exterior rusa. Se trata de verdaderos axiomas, formulados con una claridad meridiana y en un lenguaje tan contundente como decimonónico. El primero de ellos es el reconocimiento del derecho internacional, tal y como Rusia lo entiende. Es decir, poniendo el énfasis en la inviolabilidad de la soberanía y subordinándolo a la historia y a la fuerza de los hechos cumplidos, en la más estricta tradición westfaliana y del realismo político. Esa interpretación resulta naturalmente ofensiva para los defensores del legalismo internacional. Pero es perfectamente congruente con esa otra tradición jurídica, ubicada en las antípodas del legalismo, que frente a la pretensión racionalista de que es posible domesticar el poder mediante el derecho —tantas veces puesta en entredicho por la contundencia de los acontecimientos y por los imperativos de la necesidad política— opone, tal vez con un pragmatismo descarnado, la prevalencia de lo fáctico sobre lo normativo. En segundo lugar, Medvedev invoca la “multipolaridad”. Una multipolaridad definida en negativo, como ausencia de hegemonía, y que por lo tanto, implica la coexistencia (no necesariamente el entendimiento) de las potencias, con arreglo a dos principios subsecuentes: el de involucramiento (opuesto por igual al aislacionismo auto-impuesto y a la exclusión) y el de las esferas de influencia —distribuidas en función de los “intereses prioritarios”, y cuyo respeto es condición imprescindible para el mantenimiento de la estabilidad internacional. El pentálogo viene a completarlo la declaración de que Rusia “protegerá la vida y dignidad de sus ciudadanos, donde quiera que se encuentren”, es decir, incluso más allá de las fronteras actuales, y especialmente —lo dice sin decirlo— a aquellas comunidades en la diáspora (como en Crimea o los países bálticos). ¿El retorno del imperio? La doctrina Medvedev fue formulada poco después de la aplastante intervención militar rusa en Georgia, pero es mucho más que un intento de justificación ex post facto. Por el contrario, es el resultado de un cuidadoso proceso de recuperación geopolítica, y condensa, en los cinco principios que la integran, la visión que Rusia tiene del orden internacional del siglo XXI. Desde entonces la práctica de la política exterior rusa ha estado encaminada a hacer realidad esa visión. Rusia se ha vuelto otra nación indispensable, ya se trate de la crisis siria o para tramitar el contencioso nuclear iraní. La forma en que emplea su derecho de veto en el Consejo de Seguridad tiene tanto de afirmación de sus propios intereses como de validación de su necesaria participación en los temas globales. Al mismo tiempo, ha hecho serias advertencias sobre la escasa tolerancia que está dispuesta a conceder, recurriendo para ello incluso a nuevas formas de guerra, como la ciberguerra que lanzó contra Estonia en 2009. Por otra parte, ha decantado las lecciones aprendidas sobre la marcha, y ante el éxito de su experimento con Osetia y Abjasia, sigue apostando por la creación de nuevos bantustanes en su periferia inmediata (el más reciente de ellos, en el este de Ucrania). Y para asegurar la vigencia de su idea de multipolaridad y garantizar su zona de influencia, ensaya también con un multilateralismo hecho a su medida: el de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y el de la Unión Euroasiática. En un libro reciente los profesores estadounidenses Jane Burbank y Frederick Cooper han aventurado la hipótesis de que “el imperio ha sido una forma de Estado claramente duradera… En comparación, la nación-estado parece una anécdota en el horizonte histórico, una forma de Estado que ha aparecido recientemente por uno de los extremos de un cielo plenamente imperial y que es probable que arraigue en la imaginación política del mundo de manera parcial o transitoria”. Tal vez el caso ruso no sea necesariamente peculiar ni excepcional. Quizás anticipe el resultado final del largo periodo de transición en el que ha vivido el mundo desde la caída del Muro de Berlín hace exactamente 25 años: el retorno del imperio como forma y como lógica política predominante en el sistema internacional. +++ (*) Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Catedrático de la Academia Diplomática “Augusto Ramírez Ocampo”. Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL) del Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga”.