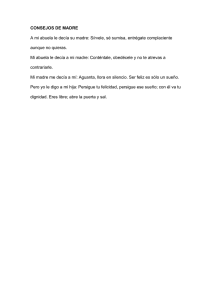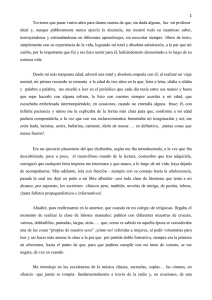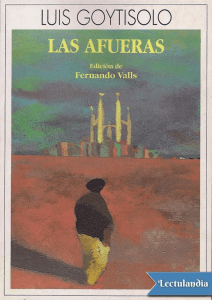LAGRIMAS Y SONRISAS
Anuncio

LÁGRIMAS Y SONRISAS Aún recuerdo las lágrimas en sus ojos cuando me contaba el día que fue a comprarse aquella moto. Siempre quiso comprarla en verde, el color de la esperanza decía. Y tuvo que conformarse con llevarse la última del concesionario en color negro. Las ironías de la vida, me decía con una pequeña sonrisa. Se emocionaba al contarme cómo adoraba conducirla por las calles de Sevilla, notando el aire en las mejillas y los rayos de sol en los nudillos de las manos. Recuerda que aquel día hacía más aire que de costumbre y que las nubes que encapotaban el cielo fueron las culpables de que el asfalto despertase esa mañana más resbaladizo. Confesaba que lo peor de todo no fue el frenazo, ni el exceso de velocidad, ni el casco mal abrochado que se esfumó a metros de distancia. Lo peor fue cuando sintió los gritos de aquella señora que corrió desde la otra acera desesperada por ayudarle, y por más que intentó moverse y hablarle, su lengua y su cuerpo habían decidido quedarse inmóviles, como si la vida pasase de largo y él no pudiese agarrarla con las manos. Pensaba en su padre, en que no llegaría a tiempo esta vez para ver el partido de los domingos, y su hermano, y en las tantas veces que le advirtió que condujese más despacio. Fue entonces cuando decidió dormir. Y cerró los ojos. Cuando los abrió, se encontraron días más tarde con los míos. Con mis ojos jóvenes y asustadizos, como los de cualquier estudiante de prácticas de cuarto curso, con mis ganas de aprender y poner en práctica todo lo estudiado y con mi corazón aún inexperto y quebrantable. Allí estaba también su madre, aquel ángel de la guarda de ojos claros y rizos caoba, que permaneció junto a su cama día y noche, y que complementaba todos mis cuidados y tratamientos con rezos y caricias. Para Víctor fue difícil asumir que no volvería andar, pero para ella, se hacía insufrible, a pesar de que su sonrisa y entereza no mostrasen lo mismo. Sus primeros días en la planta de lesionados medulares fueron tan dolorosos como complejos. Lloraba día y noche. Lloraba y se preguntaba cómo sería el no volver a sentir con los dedos de sus pies la fina arena de la playa o la hierba del jardín de casa de sus abuelos. Yo le explicaba que el mundo aún le guardaba muchas maravillas, que sólo con el tiempo aprendería a sentirlas con el alma. El cansancio tras las sesiones de fisioterapia lo agotaban de tal forma que muchas veces deseó no continuar con ellas. Yo le acompañaba a las sesiones cuando el trabajo de la planta me lo permitía y le animaba a continuar con ellas cuando flaqueaban sus fuerzas. Al llegar la noche siempre se acordaba de Marta, y de cómo aquel accidente había destrozado su relación. Me decía que una novia tan joven no estaba preparada para cargar con aquello. Que a él ahora le tocaba madurar muy rápido, y eso no podía exigírselo a nadie que amase. Lloraba y decía que ahora le tocaba ser adulto, más de lo que fue conduciendo aquella moto. Teníamos prácticamente la misma edad. En él veía reflejados a mis amigos, y su también pasión por las motos y coches. Contratransferencia, le llamaban a aquello en los apuntes de salud mental. Yo prefería llamarlo empatía. Y se me hacía inevitable. Los días pasaron. Él continuó adaptándose a su nueva vida y sus nuevas necesidades y mientras crecía como persona, yo crecía como profesional. Con el tiempo llegaron las mejoras. Los fisioterapeutas hablaban de una gran evolución de sus músculos, de su fuerza. Los dolores habían cesado, volvió su apetito y sus ganas de volver a reír. También la sonrisa de su madre por aquel entonces sí que parecía auténtica. Pasaron las semanas y llegó el final de mi periodo de prácticas. Al llegar a la planta y revisar el listado de pacientes, advertí que su habitación estaba desocupada. Se había marchado de alta hospitalaria y a pesar de la satisfacción que sentí por aquello, debo reconocer que me conmovió no pode despedirme de él. Pronto terminé el último año, me gradué y dediqué las siguientes semanas a buscar empleo como enfermera. Hasta que recibí aquella llamada que me cambiaría la vida. Aquel que fue mi coordinador de prácticas, me contaba que había un antiguo paciente removiendo cielo y tierra para encontrarme. Cuando conseguí contactar con él, me encontré con un Víctor distinto, entusiasmado y se podría decir que claramente feliz. Me habló de un proyecto, la puesta en marcha de una asociación de lesionados medulares y la cual me contaba que no sería capaz de llevarla a cabo sin mi colaboración. - Tú me salvaste de la desesperación y quiero que seas tú quien me ayude a salvar a otros – me decía. Lo que él no comprendió es que en aquel momento, él me salvó a mí. Pocas semanas más tarde empezamos a impartir diversos talleres en los centros escolares e institutos de secundaria sobre la prevención de las lesiones medulares, donde yo hablaba sobre la parte más sanitaria y Víctor contaba sus vivencias personales. Exponía que él ya había pagado por su imprudencia, pero que de algún modo, aquello serviría para que otros evitaran destruir sus vidas por apretar más fuerte el acelerador. Escuché su historia más de cien veces y ninguna de ellas pude evitar emocionarme cuando narraba cómo aprendió a apreciar los pequeños detalles de la vida, a disfrutar de la música, de los amigos que lo eran más que nunca, de una buena copa de vino, de una bonita puesta de sol. Lo que empezó como un pequeño proyecto, acabó siendo una de las asociaciones más importantes del país. Multitud de empresas nos financiaron, pudimos ampliar los talleres y jornadas de prevención a muchos más centros e invertimos en publicidad dirigida a todas las edades. Fueron muchas las semanas que disfrutamos con el trabajo y muchas personas a las que concienciamos sobre los peligros de la conducción temeraria. Yo dedicaba el mayor tiempo posible a formarme en aquel ámbito y el, mientras sus dolores y crisis se lo permitían, siempre pretendía mejorar los talleres y actividades que ofrecía la asociación. Aquel jueves, Víctor no asistió al taller. Me resultó extraño, pues su impuntualidad solo estaba condicionada por los escalones y zonas mal construidas que impedían el paso de su silla de ruedas. Cuando logré contactar con su familia y escuché la palabra neumonía, no pude hacer más que sentarme y respirar hondo. Cuando pude reaccionar, aún tuve tiempo de ir al hospital para lo que iba a ser nuestra despedida. No paraba de sonreír, y a pesar de su dificultad para respirar, no paraba de repetirme que luchase porque la asociación siguiese adelante, que contase su historia, con mi devoción por la enfermería por bandera y que no le cabía duda de que si volviese a conducir una moto una última vez, sería para pasearme por mi ciudad favorita y poder entonces sentir cómo lo abrazaba por la espalda. Decidió dormir una vez más, aunque esta vez para siempre. Fue entonces cuando lloré como nunca antes lo había hecho. Di media vuelta y decidí separarme de su historia para siempre, lo que me empujó incluso a no asistir a su funeral y abandonar la asociación y los talleres. Pasadas unas semanas, me crucé por la calle con su madre. Sus ojeras reflejaban el insomnio de los días atrás y las canas de su pelo habían hecho que desapareciese su brillante color caoba. Me invitó a un café y me suplicó que volviese. Me habló de Víctor, y de la felicidad que desbordaba desde que comenzó a llevar a cabo la asociación. Me habló de cuánto me nombró cada día desde su ingreso, de lo que confiaba en mi trabajo, y de las veces que había deseado haberme conocido en otra vida. Me tomé aquel café. Pagué la cuenta y me despedí con un tierno abrazo. Esa misma tarde, con la fuerza que hace semanas que no tenía, acudí a la asociación y decidí volver a trabajar en ella. Hoy, siete años más tarde, aún relato su historia en los talleres que imparto por todos los centros. Y aún hoy, siete años más tarde, recuerdo su sonrisa como si fuese ayer. LÍBERO1