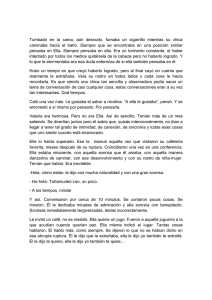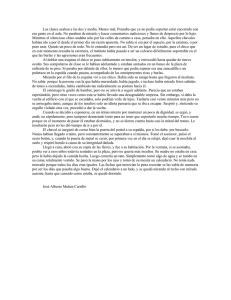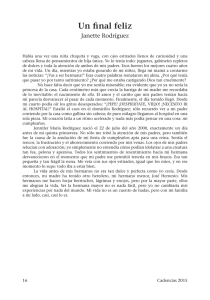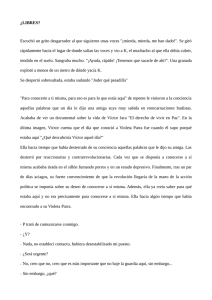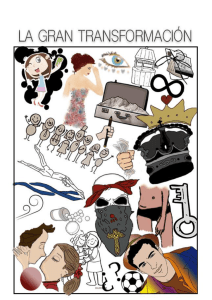material complementario
Anuncio

CON LA MEJOR INTENCIÓN (CUENTOS PARA COMPRENDER LO QUE SIENTEN LOS NIÑOS) MARISOL AMPUDIA. ED. HERDER. Capítulo 9 FIN DE CURSO Miguel salió del colegio con un nudo en el estómago. Era final de curso y aquel día en clase el profesor había anunciado que unos cuantos alumnos tendrían que repetir. Miguel sabía que seguramente sería uno de ellos y no quería ni pensar en la bronca que le caería. Ya casi podía oír a su madre decir «Olvídate de la consola y de tus amigos», «Vas a estudiar en verano todo lo que no hiciste durante el curso», «Ya te entenderás con tu padre»... Esta última frase tenía siempre un efecto devastador en él porque, en contra de lo que pudiera parecer, significaba: «No serás capaz de hacérselo entender a tu padre»; y además, era como dejarlo solo ante el peligro. El hecho de que interviniera el padre confería una especial gravedad al asunto, ya que normalmente era la madre quien se encargaba de las cosas cotidianas. En cambio, cuando algo se ponía en conocimiento paterno, tenía que ser importante de verdad y, por lo general, muy malo. Mientras caminaba hacia su casa, Miguel se arrepintió de todas las tardes que había pasado mirando la tele, sin terminar los deberes, jugando con su gameboy o, sencillamente, aburriéndose sin hacer nada. Pero ya no había remedio. En aquel momento, sólo podía pensar en cómo evitar el enfado de su madre y el castigo que seguramente le impondría. Llegó a casa con dolor de cabeza y no pudo ni probar el bocadillo de Nocilla que su madre le había preparado. Se fue directamente a su habitación y se tumbó en la cama deseando dormir, pero sin conseguirlo. Al poco rato, oyó llegar a su hermana Marta, contenta como siempre, y contar en voz alta que había sacado un 8 en matemáticas. ¡Cómo la odiaba en ese momento! Oyó que su madre le decía: «No hables tan fuerte, que a tu hermano Le duele la cabeza». Miguel se imaginó la escena, Marta abrazando a la madre con cara de «Soy la mejor» y ella sintiéndose orgullosa de su hija, que nunca la defraudaba. No es que Miguel no quisiera a su hermana. De hecho, él también estaba orgulloso de ella, pero en instantes así, la envidia no le dejaba sentir nada positivo hacia aquella «niñata repelente a quien todo le sale bien». A la hora de la cena, su madre insistió en que comiera algo a fin de que luego pudiera tomar algún calmante para su dolor de cabeza. Pero Miguel no se veía con ánimos de afrontar la charla familiar en torno a los resultados escolares aunque sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo, decidió retrasarlo al máximo. Pidió un vaso de leche y trató de dormir. Aquella noche tuvo un sueño bonito: vivía en una preciosa casa con un grupo de muchachos que, aunque eran sus hermanos, tenían todos aproximadamente su edad. Nadie les mandaba hacer nada y se pasaban el día bañándose en la piscina y cazando lagartijas por el jardín. Veía en el sueño con toda claridad cómo, al salir los chicos de la piscina, las gotas de agua que caían de sus bañadores desaparecían solas, sin que nadie las secara. Había también una nevera llena de refrescos y alimentos, a la que los muchachos accedían en cualquier momento y, debajo de cada árbol, una consola con los últimos juegos o un ordenador conectado a Internet. Lo que más le gustaba de ese sueño era la sensación de libertad y bienestar que se respiraba en el ambiente y, aunque sus padres no aparecían físicamente en él, Miguel sabía que aprobaban esa forma de vivir y se sentían muy contentos al ver a sus hijos tan felices. Despertó en su cama de siempre y trató en vano de volver a dormirse para retomar el sueño. Pero la realidad se impuso y el despertador anunció como cada día la hora de levantarse. Se dio la vuelta en la cama y se quedó mirando la pared un buen rato, hasta que oyó los pasos de su madre acercándose a su habitación. — ¿Cómo va ese dolor de cabeza? —preguntó—. ¿Has podido dormir? —Un poco —contestó Miguel, y no se atrevió a contarle el sueño que acababa de tener porque temía que le respondiera algo así como: « ¡Estudiar es lo que tienes que hacer y no soñar tonterías!». Se levantó de mala gana y se metió en la ducha para seguir soñando, esta vez despierto. ¡Qué bonito sería poder vivir en una casa así, donde todos fueran felices, sin tener que ir al colegio...! La voz de su madre lo sacó del ensimismamiento: —Miguel, ¿quieres darte prisa? Vas a llegar tarde. ¡Qué rabia le daba aquel tono a las ocho de la mañana! Salió de la ducha de mal humor, se vistió de cualquier manera y cogió su mochila para ir al colegio. — ¿Adónde vas con esos pelos? —exclamó su madre al verlo aparecer—. ¿No tienes otra camiseta? Me paso el día lavando y planchando ropa para que tú vayas siempre con lo más viejo y arrugado que tienes. ¡Si hasta está rota! Toma, ponte ésta, que por lo menos no tiene agujeros. —No quiero ponerme ésa —dijo Miguel elevando demasiado la voz—. ¿Me meto yo con lo que os ponéis vosotros? Pues, dejad que me vista a mi manera. —Nosotros no vamos hechos un desastre. —Será desde tu punto de vista. — ¿Cuándo me has visto a mí con una camiseta rota? —Yo no he dicho eso, pero hay muchas maneras de hacer el ridículo. — ¿Me estás diciendo que hago el ridículo? —Tú sabrás, yo sólo digo que hay muchas maneras de hacerlo. Se fue dando un portazo, mientras su madre se quedaba pensando qué había ocurrido con aquel niño encantador que venía corriendo a sus brazos cada vez que se caía o se daba un pequeño golpe para que lo consolara con sus «superpoderes» capaces de aliviar cualquier dolor o malestar. Miguel llegó al colegio a última hora. Subió corriendo al primer piso, entró en clase y se sentó precipitadamente. Sólo en ese momento se dio cuenta de que no había hecho lo deberes. ¿Qué podía hacer ahora? ¡Demasiado tarde! Justo en aquel instante, el profesor anunció: —Vamos a corregir los deberes. Miguel, sal a la pizarra. —No he podido hacerlos —dijo Miguel—. Es que mi tía se puso enferma y mi madre y yo tuvimos que ir a su para que ella la acompañara al médico y yo cuidara de primos. Apenas había pronunciado la frase cuando ya se había arrepentido, pero ¡cómo le iba a decir que se había olvidado! Y menos aún que había pasado la tarde en la cama pensando en cómo iban a reaccionar sus padres ante sus malas notas. Seguro que el dolor de cabeza no «colaría». Así que, de decididamente, lo mejor era inventarse una excusa que involucrara a la madre para que fuera más creíble. Pero el pretexto sólo tuvo el efecto de complicar aún las cosas, ya que el profesor llamó a su madre para concertar una entrevista en cuanto la tía estuviera mejor, y su madre sorprendida, le informó de la buena salud de toda la familia. Cuando Miguel llegó a casa aquella tarde, su madre estaba muy enfadada: «Ya sólo falta que te vuelvas mentir ¿Por qué tienes que meterme en tus líos? Si hicieras lo tienes que hacer no tendrías que mentir». Intentó disculparse de algún modo, pero no le salían las palabras. Además, ¿qué iba a decir? Ahora se imaginaba ya qué pasaría el día en que sus padres tuvieran la entrevista con el profesor. Aquella tarde no hubo consola ni ordenador. Miguel dio vueltas por la casa sin saber qué hacer, sabiendo que, hiciera lo que hiciera, su madre seguiría enfadada. A la hora de la cena, sólo su hermana estaba con ganas de hablar. ¡Qué suerte tenía ella de que todo le saliera bien! Miguel no quería ser como Marta, y menos en aquel momento, en que la encontraba aburrida, cursi y estúpida, pero habría gustado sentirse aceptado y poder ser tan feliz como su hermana parecía. El era la oveja negra a la que soportaban porque no había más remedio, pero ¿quién lo quería de verdad? Se sentía terriblemente solo. Aquella noche se fue a dormir temprano y volvió a soñar, pero esta vez no fue un sueño bonito, sino una terrible pesadilla en la que se encontraba caminando por un bosque oscuro, en medio de una terrible tormenta. No podía refugiarse debajo de un árbol porque sabía que era peligroso, pero tampoco seguir caminando. De vez en cuando, un relámpago iluminaba el bosque y Miguel buscaba desesperadamente un refugio donde meterse. Finalmente, se acurrucó en un rincón y se quedó allí, encogido, protegiéndose la cara con las manos y temiendo que un rayo lo partiera por la mitad. Se despertó sobresaltado y ya no pudo volver a dormirse. Sentía una extraña mezcla de miedo, rabia y desesperación, y era incapaz de quitarse de la cabeza la intensa sensación, que había vivido en el sueño, de estar atrapado en una fuerte tormenta. Se levantó como de costumbre y se fue al colegio casi sin hablar. Su madre pensó: « ¡Qué raro está este chico!», pero tampoco se atrevió a decir nada, aunque empezó a darle vueltas buscando la razón y, claro, imaginándose lo peor: «Seguro que anda metido en algún lío. Esos amigos que tiene no me gustan nada. Vete a saber qué hacen cuando salen por ahí. Sólo piensa en estar en la calle. Es muy inocente y se deja llevar por cualquiera», etcétera. Estas cosas pensaba mientras tomaba su café con leche delante de la televisión. Justamente, daban un programa donde profesionales de la psicología, la enseñanza y el periodismo hablaban con algunos padres sobre los problemas de los adolescentes. Subió el volumen y escuchó con atención. ¡Ojala no lo hubiera hecho! ¡Qué no le podía ocurrir a un chico al que no le interesaban los estudios, que se volvía huraño de repente, que no quería hablar en casa y que se rodeaba de malas compañías...! Eso podía ser el inicio de una serie de problemas de difícil solución, que llevaban al fracaso, al consumo de hachís y alcohol, a la delincuencia... No pudo terminar el desayuno. Entró como loca en la habitación de Miguel a buscar algún indicio que delatara lo que podía estar pasando. Registró cajones y papeles sin encontrar nada y se sintió aliviada por un momento. Ya no importaba el desorden de la habitación, ni la ropa tirada por el suelo; al menos nada había que hiciera sospechar que estaba yendo por mal camino. Recogió la ropa sucia con un suspiro de alivio. De pronto, notó algo en el bolsillo del pantalón que estaba a punto de meter en la lavadora: ¡un encendedor! ¿Para qué llevaba Miguel un encendedor en el bolsillo? ¿Habría empezado a fumar? O peor aún, ¿estaría fumando porros? Metió la mano hasta el fondo del bolsillo y... ¡allí estaba! Un pequeño trozo de hachís envuelto en papel de plata. Se sentó sobre la cama y se quedó allí sin saber qué hacer. Las preguntas se agolparon en su cabeza: ¿Por qué?, ¿Qué habían hecho mal?, ¿Qué necesidad tenía su hijo de fumar porros?, ¿Acaso no era feliz?, ¿Cómo es que no se habían dado cuenta antes?, ¿Cuánto tiempo llevaba haciéndolo?, ¿Habría probado otras cosas?, ¿De dónde sacaba el dinero para comprar hachís?... Cuando Miguel llegó a casa, encontró a su madre fuera de sí. — ¿Qué es esto? —le preguntó, mostrándole el encendedor y el pequeño envoltorio de papel de plata. —Un encendedor —respondió Miguel un poco turbado. —Ya lo sé —dijo su madre, tratando de no levantar mucho la voz—. ¡No te hagas el tonto! ¿Qué hacía esto en tu bolsillo? —No me hago el tonto. Me has preguntado qué es y te he contestado. Además, no es mío. Y no tienes por qué registrarme los bolsillos. —Yo no te registro nada. Te iba a lavar el pantalón y he sacado lo que tenías en los bolsillos, simplemente. Y aún no me has contestado qué hacía eso allí. —Nada, no hacía nada, ya te he dicho que no es mío. Es de Javi, que me lo dio para que se lo guardara. —Ya. Ahora te dedicas a guardar los porros de tus amigos. Miguel no replicó y su madre tampoco insistió más porque ninguno de los dos sabía qué decir en aquel momento. La madre pensaba en las recomendaciones que había oído por la mañana en la televisión: dedicar tiempo a los hijos y hablar con ellos. ¡Cómo si eso fuera tan fácil! ¿Cómo se puede hablar con alguien que no quiere contarte nada? Tanto ella como su marido habían sido padres dedicados a sus hijos, habían intentado educarles en valores éticos y transmitirles todo su cariño, habían tratado por igual al niño y a la niña, pero los dos habían respondido de manera diferente. Mientras la niña se pasaba el día estudiando, Miguel sólo pensaba en salir con sus amigos o chatear por Internet. Pero en el fondo era buen chico y su madre no podía entender por qué, siendo más inteligente que su hermana para la mayoría de cosas, no comprendía que su actitud le estaba perjudicando. Además, no podía hablar de eso con su marido, pues él creía que el chico necesitaba «mano dura». Y aunque estaban de acuerdo en algunas cosas, discrepaban a este respecto. De hecho, en los últimos meses Miguel y su padre ya habían protagonizado algunas escenas muy agresivas, de consecuencias muy negativas para todos. Miguel, por su parte, no entendía por qué se tenía que pasar la vida memorizando cosas que no le interesaban en absoluto, aprendiendo a resolver ecuaciones que nunca pensaba utilizar y estudiando libros que para él carecían del más mínimo interés. ¿Por qué era tan importante sacarse la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria)? Sus padres repetían constantemente: «Tuve que empezar a trabajar a los catorce años»... ¡Qué envidia le daba! ¡Cómo le gustaría poder trabajar! Se imaginaba a sí mismo a veces en la cocina de un gran restaurante, al principio fregando platos, eso sí, pero no le importaba, pues tendría la oportunidad de aprender a preparar comidas exquisitas, que harían felices a muchas personas. Le encantaba el trabajo de cocinero, buscar nuevos sabores, notar cómo una pequeña cantidad de algunas especias modificaba completamente la textura y el gusto. ¿Para qué necesitaba aprender lo que enseñan en la ESO? Sus padres aseguraban que sin ese certificado nadie le daría trabajo y eso le preocupaba mucho, pero cuanto más preocupado estaba, menos se podía concentrar en los estudios. Por otra parte, sabía perfectamente que la ilusión de sus padres era que él estudiara una carrera universitaria y, aunque siempre habían afirmado que sus hijos podían elegir con libertad pareja y profesión, estaba seguro de que se sentirían defraudados si su elección no coincidía con sus expectativas. Así se estaba debatiendo Miguel entre el «quiero» y el «tengo que», cuando su padre llegó a casa aquella tarde. No quería salir de su habitación porque allí se sentía más protegido, así que abrió el libro de Sociales y fingió estudiar. Al poco rato, oyó a sus padres discutir en la cocina y pensó que, como siempre, él tenía la culpa. Se sentía muy desgraciado y solo. ¿Cómo podían decir los mayores que aquélla era la mejor época de la vida? Todo lo que le gustaba a sus padres les parecía peligroso y lo que ellos le proponían no tenía el más mínimo interés para él. No quería ni pensar en lo que ocurriría al día siguiente, cuando sus padres hablaran con el profesor. La cena transcurrió en silencio. Seguramente, sus padres no se habían puesto de acuerdo en lo que tenían que hacer o estaban tan enfadados que no querían ni hablar, o quizás habían decidido esperar al día siguiente, para disponer así de la información del colegio. Su hermana los miraba con cara de no haber roto un plato en su vida y Miguel trató de comer algo para no complicar más las cosas, aunque se sentía bastante mal por darse cuenta de que había generado el malestar de sus padres. Todos se fueron a dormir pronto aquella noche, pero nadie descansó bien. A la mañana siguiente, Miguel puso especial cuidado en elegir la ropa para que su madre no volviera a decirle que iba hecho un desastre y se dispuso a afrontar el día de la mejor forma posible. La mañana se le hizo interminable y no podía concentrarse en nada de lo que los profesores explicaban. Sólo pensaba en lo enfadados que estarían sus padres tras hablar con su tutor y en la reprimenda que se le vendría encima. Se sentía igual que en la pesadilla que había tenido un par de días atrás: en medio de una tormenta, atrapado y sin salida. Cuando terminaron las clases, Miguel salió cabizbajo. Pasó deprisa por delante de la sala donde sus padres habían tenido la entrevista con el profesor y llegó a la calle. No le importó que estuviera lloviendo. ¡Mejor! Un poco de agua le sentaría bien. Pero no le dio tiempo de mojarse mucho porque en la primera esquina sus padres lo estaban esperando en el coche. « ¡Sube!», dijo su madre bajando la ventanilla. Miguel subió al coche y saludó con un « ¡Hola!». Nadie habló hasta llegar a casa, pero la tensión se notaba en el ambiente. La madre, con el pretexto de no tener ganas de cocinar, propuso comer algo en la cafetería de la esquina. Pero en realidad lo hizo por temor a que se produjera otra escena violenta entre Miguel y su padre. Todos aceptaron la propuesta y buscaron, sin decir nada, un rincón apartado, fuera de las miradas de la gente. Nadie se molestó mucho en elegir el menú, pero todos miraban el plato como si les interesara mucho su contenido. Fue la madre quien empezó a hablar, pensando que allí sería más difícil que Miguel y su padre discutiera violentamente. — ¿No nos preguntas cómo ha ido la entrevista? —Ya me lo imagino —dijo Miguel sin levantar los ojos del plato. — ¿Qué te imaginas? —Intervino el padre—. ¿Que te estás jugando tu futuro? Tu madre y yo nos estamos sacrifican-do para que tengáis unos estudios el día de mañana y podáis hacer algo en la vida y tú te permites el lujo de suspender nada menos que siete. Lo peor es que no suspendes por tonto, sino por vago. Miguel se sentía culpable y no sabía qué decir. Lo único que se le ocurría era lo de siempre: —No me gusta estudiar. —No te pedimos que estudies una carrera, pero al menos tienes que sacarte la ESO porque la vas a necesitar para todo. Hasta para hacer de barrendero te la piden. ¡Cuántas veces había oído aquella frase! Pero, en vez de animarlo, siempre se quedaba aún más desconcertado. No quería pasar otros dos años de su vida bajo aquella tortura. Conocía a chicos que estaban trabajando y no parecían tan descontentos. Quería trabajar y estaba seguro de poder ganarse la vida sin la ESO. El problema era que aún no tenía dieciséis años, la edad mínima para que alguien lo contratara. En cualquier caso, sólo le faltaban unos meses y —lo acabó de decidir y lo pronunció en voz alta— ¡no quería volver al instituto! Sus padres se miraron asustados. El profesor les había dicho que sin la ESO tendría muy pocas oportunidades de trabajar en algo que no fuera de peón, haciendo muchas horas y mal pagadas, pero... ¿Qué podían hacer? —No te creas que te vas a quedar en casa viendo la tele —advirtió el padre—. Ya te hemos dado la oportunidad. Si no la quieres aprovechar, tendrás que ponerte a trabajar en cuanto cumplas los dieciséis. —De acuerdo —contestó Miguel—. Espero que no os volváis atrás. El primer trabajo que encontró fue en un supermercado, reponiendo género en las estanterías. No se puede decir que le gustara, pero cualquier cosa le parecía mejor que el instituto. Allí al menos encontraba un sentido a lo que hacía, no tenía que memorizar cosas abstractas y tenía una compensación económica que, aunque no fuera muy grande, le permitía satisfacer algún capricho sin tener que recurrir a sus padres. Lo único que le entristecía era la decepción que veía reflejada en los rostros de sus progenitores cada vez que surgía el tema del trabajo. Llevaba poco más de un mes trabajando cuando entró un chico nuevo en el almacén. Era un muchacho alegre y despreocupado y Miguel no tardó en hacerse amigo suyo. Se llamaba Javier y, desde el primer día, parecía que había venido a encargarse de las tareas más pesadas. Miguel intentaba ayudarlo como podía porque no consideraba justo que, por ser nuevo, tuviera que cargar siempre con el peor trabajo, pero el chico nunca protestaba. Siempre decía: « ¡No te preocupes! ¡Sino me importa!». Javier era un poco mayor que Miguel y, aunque no solía hablar de su familia, un día le confesó que su padre le había puesto a trabajar allí pensando que al ver lo duro que era un trabajo poco cualificado se decidiría por fin a tomarse en serio los estudios. Pero este experimento no estaba funcionando como el padre esperaba, ya que Javier estaba encantado con el trabajo y no pensaba de ninguna manera volver al instituto. Transcurrido el periodo de prueba, a Miguel le ofrecieron renovarle el contrato y lo aceptó encantado, pero Javier fue despedido sin más explicaciones al finalizarse el suyo. Miguel estaba muy preocupado por él. — ¿Qué vas a hacer ahora? —le preguntó. —No te preocupes, ya encontraré algo. —Llámame si necesitas alguna cosa. —Gracias, te llamaré de todas maneras. Pero lo cierto es que, aunque al principio se llamaron con frecuencia, poco a poco se fueron distanciando hasta perder el contacto por completo. Miguel dejó de trabajar en el supermercado, pues encontró un empleo en un restaurante como ayudante de cocina y se sentía feliz, aunque el trabajo era duro. Un día recibió una llamada de Javier. Su padre quería montar una empresa de informática y le gustaría saber si podían contar con él. —Yo no sé de informática más que las cuatro cosas necesarias para escribir un texto o conectarme a Internet —declaró Miguel en la entrevista con el padre de Javier. —No importa —respondió éste—. No estoy buscando a licenciados, sino a alguien como tú: honesto, responsable, inteligente, trabajador y buena persona. Todo lo demás podrás aprenderlo a medida que lo necesites. Miguel se mostró agradecido. Todo lo que estaba oyendo significaba mucho para él, y aun así estaba indeciso de si debía aceptar o no, ya que le gustaba mucho el oficio de cocinero. El padre de Javier le ayudó a despejar sus dudas al ofrecerle un sueldo que sobrepasaba el doble de lo que estaba ganando en ese momento. —Puedes probar un tiempo —le dijo—, y si luego te sigue interesando la cocina, estarás en condiciones de abrir tu propio restaurante. Y así fue como Miguel, al cabo de unos años, pudo comprar un bonito local a fin de montar allí su restaurante. Cuando Javier le preguntó: « ¿Has pensado ya en el nombre?», Miguel respondió de inmediato: «Hace tiempo que lo sé: ¡SINESO!». oooooooooo00000ooooooooooo Se considera que hoy en día en nuestro país algo más del 25% de alumnos no consigue el certificado de graduación de la ESO, lo que constituye una de las mayores fuentes de conflicto entre padres e hijos. «Es lo mínimo que le pedimos —suelen decir los padres—. Si no quiere estudiar, no le obligamos, pero al menos la ESO se la tiene que sacar, porque se necesita para todo.» En principio, parece lógico que, cuanto más preparada esté una persona, más conocimientos teóricos haya adquirido y mejor haya aprovechado sus años de escolaridad, más éxito profesional obtendrá, pero en realidad los estudios no lo son todo. Y si bien es cierto que, por lo general, las personas físicamente atractivas, simpáticas, agradables y adineradas tienen más oportunidades en la vida que las que no reúnen estas características, lo importante no es lo que poseen, sino lo que hacen de ello. Si una persona tremendamente rica decide no gastar ni un euro, no le servirá en absoluto tener dinero, ya que vivirá como si fuera pobre. Lo mismo vale para todo lo demás. Cuando se insiste desesperadamente en que un chico que no quiere estudiar siga con su formación escolar, la mayoría de las veces sólo se provoca que se posicione todavía más en su negativa. Y así comenzará un forcejeo entre él y sus padres, que irá aumentando en intensidad hasta que se convierta en el problema de verdad. Con esta actitud no sólo no se consigue el objetivo, sino que, además, al joven se le transmite sin querer la idea de que su vida sin la ESO será un fracaso. Si llega a creerse esta afirmación, empezará a comportarse como alguien que ya no espera conseguir nada, cumpliendo así «la profecía paterna». Y si no se la llega a creer, sus padres perderán credibilidad a sus ojos. En cualquier caso, no se habrá conseguido nada más que empeorar la situación. Por otra parte, cualquier vida puede ser un tormento, por más títulos universitarios que uno haya obtenido. Desde mi punto de vista, el esfuerzo debería centrarse más en la formación de valores éticos que en titulaciones académicas. Lo importante es que los chicos adquieran la capacidad de pensar, de ser creativos, responsables y respetuosos con los demás. Si un muchacho quiere ejercer una profesión para la que se requiera una titulación, no hará falta insistirle a fin de que estudie, ya que sabrá que es un requisito indispensable para llegar a su objetivo. Pero si un chico no persigue tal fin, por más que se le intente convencer, no estará dispuesto a hacer el más mínimo esfuerzo. En resumidas cuentas, en estos casos hay que evitar Lis siguientes conductas contraproducentes: no sirve en absoluto sermonear o intentar conseguir que el niño esté motivado y le guste estudiar. No hay que pintarle un futuro frustrante y culpabilizarlo haciéndole sentir que no será un hombre o una mujer de bien. Es especialmente perjudicial ayudarlo hacer los deberes, pues de esta forma se impide que asuma el hábito de estudiar como una responsabilidad propia. Lo mismo vale en el caso de convertirse en «la policía de los deberes», exigiendo que el niño invierta todo su tiempo libre en los estudios y sin permitir que disfrute de actividades lúdicas. En cambio, para afrontar este problema tan recurrente de una forma positiva, resulta muy eficaz determinar un tiempo mínimo concreto que dedicar a los estudios, es decir, reducir el tiempo para mejorar el rendimiento. Eso permitiría al niño hacer otras cosas que le gusten y así no verá los estudios como algo odioso que le impide divertirse. Los padres deben respetar el ritmo y los tiempos de aprendizaje individuales de cada niño y procurar que sienta los estudios como algo suyo propio. Muchos chicos tienen muy claro qué quieren hacer y posiblemente no les apetece emprender una carrera universitaria. Insistir en que acaben íntegramente la formación reglada sólo provoca que experimenten un fracaso tras otro y acaben convencidos de que no sirven para nada. Hay que figurarse que uno puede llegar a ser médico o abogado, pero sentirse muy infeliz, o, en cambio, hacerse dependiente o mecánico y llevar una vida placentera. La felicidad no depende de la profesión, sino de saber que uno ha podido elegirla en libertad.