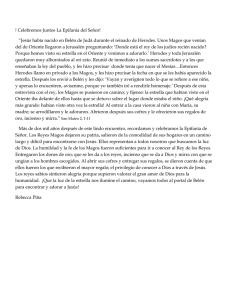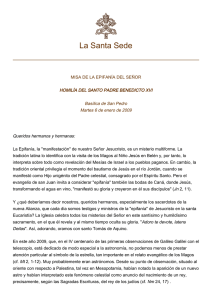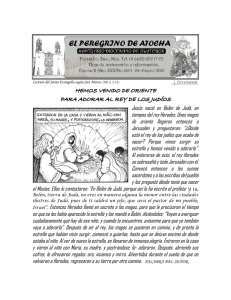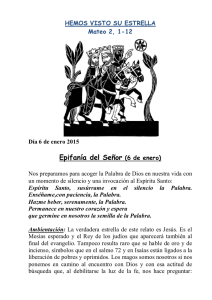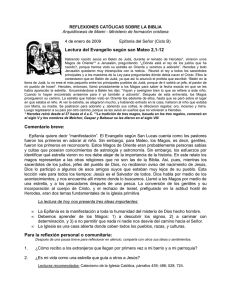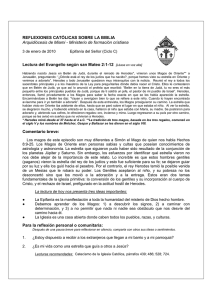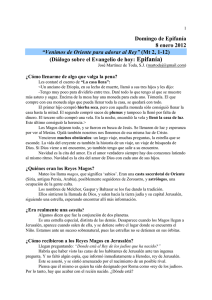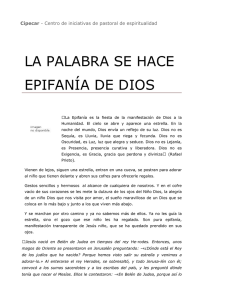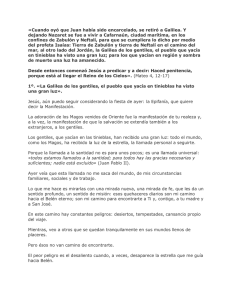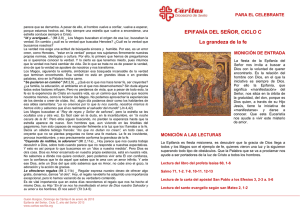Epifanía del Señor
Anuncio
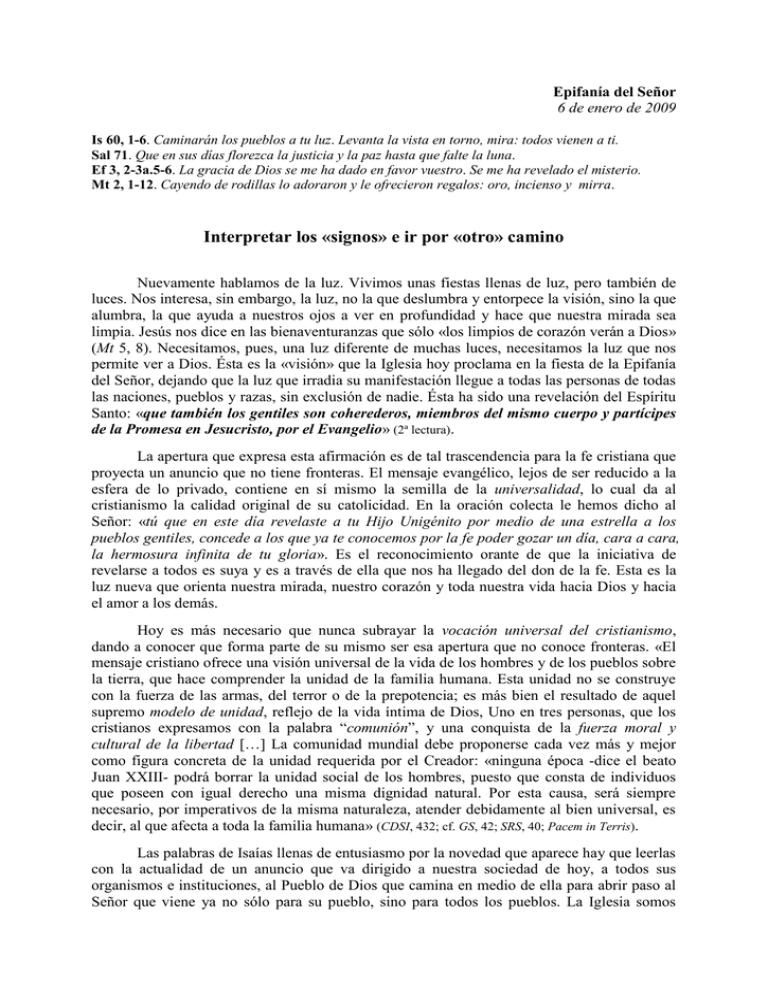
Epifanía del Señor 6 de enero de 2009 Is 60, 1-6. Caminarán los pueblos a tu luz. Levanta la vista en torno, mira: todos vienen a ti. Sal 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Ef 3, 2-3a.5-6. La gracia de Dios se me ha dado en favor vuestro. Se me ha revelado el misterio. Mt 2, 1-12. Cayendo de rodillas lo adoraron y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Interpretar los «signos» e ir por «otro» camino Nuevamente hablamos de la luz. Vivimos unas fiestas llenas de luz, pero también de luces. Nos interesa, sin embargo, la luz, no la que deslumbra y entorpece la visión, sino la que alumbra, la que ayuda a nuestros ojos a ver en profundidad y hace que nuestra mirada sea limpia. Jesús nos dice en las bienaventuranzas que sólo «los limpios de corazón verán a Dios» (Mt 5, 8). Necesitamos, pues, una luz diferente de muchas luces, necesitamos la luz que nos permite ver a Dios. Ésta es la «visión» que la Iglesia hoy proclama en la fiesta de la Epifanía del Señor, dejando que la luz que irradia su manifestación llegue a todas las personas de todas las naciones, pueblos y razas, sin exclusión de nadie. Ésta ha sido una revelación del Espíritu Santo: «que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la Promesa en Jesucristo, por el Evangelio» (2ª lectura). La apertura que expresa esta afirmación es de tal trascendencia para la fe cristiana que proyecta un anuncio que no tiene fronteras. El mensaje evangélico, lejos de ser reducido a la esfera de lo privado, contiene en sí mismo la semilla de la universalidad, lo cual da al cristianismo la calidad original de su catolicidad. En la oración colecta le hemos dicho al Señor: «tú que en este día revelaste a tu Hijo Unigénito por medio de una estrella a los pueblos gentiles, concede a los que ya te conocemos por la fe poder gozar un día, cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria». Es el reconocimiento orante de que la iniciativa de revelarse a todos es suya y es a través de ella que nos ha llegado del don de la fe. Esta es la luz nueva que orienta nuestra mirada, nuestro corazón y toda nuestra vida hacia Dios y hacia el amor a los demás. Hoy es más necesario que nunca subrayar la vocación universal del cristianismo, dando a conocer que forma parte de su mismo ser esa apertura que no conoce fronteras. «El mensaje cristiano ofrece una visión universal de la vida de los hombres y de los pueblos sobre la tierra, que hace comprender la unidad de la familia humana. Esta unidad no se construye con la fuerza de las armas, del terror o de la prepotencia; es más bien el resultado de aquel supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, Uno en tres personas, que los cristianos expresamos con la palabra “comunión”, y una conquista de la fuerza moral y cultural de la libertad […] La comunidad mundial debe proponerse cada vez más y mejor como figura concreta de la unidad requerida por el Creador: «ninguna época -dice el beato Juan XXIII- podrá borrar la unidad social de los hombres, puesto que consta de individuos que poseen con igual derecho una misma dignidad natural. Por esta causa, será siempre necesario, por imperativos de la misma naturaleza, atender debidamente al bien universal, es decir, al que afecta a toda la familia humana» (CDSI, 432; cf. GS, 42; SRS, 40; Pacem in Terris). Las palabras de Isaías llenas de entusiasmo por la novedad que aparece hay que leerlas con la actualidad de un anuncio que va dirigido a nuestra sociedad de hoy, a todos sus organismos e instituciones, al Pueblo de Dios que camina en medio de ella para abrir paso al Señor que viene ya no sólo para su pueblo, sino para todos los pueblos. La Iglesia somos portadores de este luminoso mensaje: «Levántate, brilla, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti… Su gloria aparecerá sobre ti y caminarán los pueblos a tu luz» (1ª lectura). Pero a la vez que aparece esta luz con la venida del Señor, nos percatamos también de la atracción que ejerce sobre las personas y los pueblos que le buscan. Esta búsqueda identifica el ser más profundo de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios. «Nos has hecho para ti -dice san Agustín- y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». El texto profético de Isaías lo constata cuando nos invita a mirar la realidad que nos envuelve. Dice: «Levanta la vista en torno y mira: todos ésos se han reunido, viene a ti: tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará…» (1ª lectura). Es la visión jubilosa de quienes perciben la llamada del Señor, de cuantos descubren una nueva luz para su vida y gozan de ver como son muchos los que experimentan esta misma presencia y cercanía de Dios que, porque nos ama entrañablemente, nos ha dado a su Hijo para que viva nuestra misma experiencia humana. La invitación es a seguir a Cristo, la estrella que guía siempre nuestros pasos y cuya luz se proyecta sobre la humanidad entera. Este fenómeno de la universalidad como receptora de la luz que proviene de la persona y del mensaje de Jesucristo, es presentado hoy de una forma muy peculiar en el Evangelio que hemos proclamado. «En tiempos del rey Herodes, unos Magos de Oriente buscan al Rey de los judíos que ha nacido» (cf. Evangelio). No son del pueblo judío. Son la representación de todos los otros pueblos y culturas que también buscan a Dios y necesitan interpretar correctamente los signos a través de los cuales se manifiesta. Con ello, se nos hace ver que la vida humana está llena de esta búsqueda y es el lugar escogido por Dios para hacerse presente, aunque muchos no tengan conciencia de ello. Pero la búsqueda sincera, que es obra de Dios en el corazón humano, capacita para interpretar los signos a través de los que se da a conocer. «Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra» (Evangelio). Es la cara contraria representada por Herodes al proponerles su forma engañosa de adorar. Encerrado en la sospecha, la hipocresía y la mentira, vive de la desconfianza y pretende ganar utilizando la exclusión social y la violencia. Los Magos, en cambio, a la vez que descubren el gran signo de la presencia de Dios, interpretan desde su luz que en la vida hay que escoger otros caminos. Incluso lo dice el texto evangélico en sus últimas palabras: «se marcharon a su tierra por otro camino». La confianza ha vencido al miedo y se han abierto nuevos surcos de esperanza en los que nace y crece el amor, en los que la búsqueda de la verdad y del bien se encuentran por haber descubierto todas las dimensiones del Mesías: su divinidad, su humanidad, su cercanía, su sencillez, su oferta de salvación. Como los Magos de Oriente, ahora somos nosotros los que nos acercamos a Jesús en el sacramento de la Eucaristía para adorarlo. Nos guía la estrella de la fe, de la esperanza y del amor. Su luz nos ayuda a interpretar en comunión tantos signos de los tiempos que nos hablan y nos llevan hacia Él, renunciando así a todas nuestras oscuridades. Como los discípulos de Emaús, quienes, ante el Señor Resucitado, vieron transformados sus ojos con una nueva visión, así queremos verle también nosotros ahora y en todas las ocasiones de encuentro con Él. Si tantas veces, preparando este tiempo festivo, le hemos dicho: «¡Ven, Señor Jesús!», ahora añadimos: «¡Quédate con nosotros y manifiéstate a todos, Luz de todos los pueblos! ¡Que todos puedan conocerte, amarte y seguirte!» Pidiendo al Señor el don de la paz y el cese de toda violencia, ¡Feliz fiesta de la Epifanía!