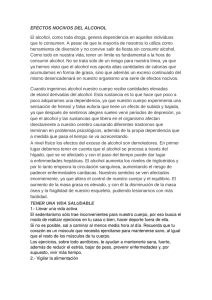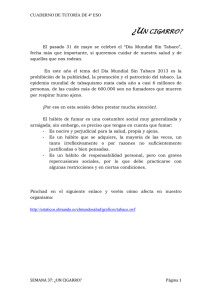Cuando las multas sustituyen al tabaco
Anuncio

lunes 24 de octubre de 2005 EDICIÓN IMPRESA - Sociedad Cuando las multas sustituyen al tabaco Esta es una situación imaginaria, pero que puede acabar ocurriendo a partir del 1 de enero. Una mujer sale de su casa sin ser consciente de que, en menos de nueve horas, puede haber acumulado multas por importe de entre 661 y 11.200 euros. Y le puede pasar a cualquiera TEXTO: GONZALO ZANZA MADRID. Veintiocho años fumando, dos paquetes diarios, un cigarrillo cada 24 minutos. Cuando se duerme no fuma, pero a veces ha soñado hacerlo. Dos hijos de 11 y 14 años y un trabajo de dependienta. Se llama Rosa. 42 años a cuestas y... poco más. Ella es uno de los españoles que a partir del 1 de enero tendrá que cruzar puertas sin chimeneas entre sus labios. Este es un ejercicio de futuro, anticiparse más de dos meses y ver qué haría Rosa el 2 de enero en cualquier ciudad. Como cualquier otro ciudadano. En ocho horas habrá acumulado tres expedientes de infracción y pagará entre 661 y 11.200 euros, según la bondad del ente sancionador. No saldrá de su casa el día de Año Nuevo, fecha de la entrada en vigor de la nueva ley del tabaco. Preferirá quedarse sola. Sus hijos están con su padre hasta la noche, cosas de las separaciones. Pero sí lo hará el siguiente, un lunes tan vacío como otros. Sabe que ese lunes ya no podrá fumar en el almacén del trabajo. Sabe que tendrá problemas para inhalar nicotina con su cuadrilla en muchos de los lugares habituales. Pero quiere estar preparada. Intentos frustrados Ella lo intentó hasta en tres ocasiones. La primera sólo con su voluntad. Malo, aguantó dos días. La segunda con parches. Peor, resistió tres días, hasta que en un pub, un día que había conseguido «aparcar» a sus retoños en manos seguras, decidió arrancárselo y suplicar un cigarrillo. La tercera tenía que ser la definitiva. Hasta fue al médico. Las pastillas le sirvieron para recuperar sus pulmones 22 días. Resultado: 120 euros tirados (70 de los chicles y 50 del fármaco). La mañana del día de Nochevieja, Rosa pidió cita con su médico de familia. No le quedaba más remedio que dejarlo. Era viernes, se le reservó hora a primera del lunes. Iba a ser la cuarta vez que lo intentaba. Llega el lunes y pide a su hijo de 11 años que le acompañe al bar a por churros. Franquea la puerta y sin sorprenderse huele a frituras y tabaco. Los olores no habían cambiado, las voces sí. «El niño no puede entrar». Cara de asombro. «Aquí se fuma, me pueden multar hasta con 600 euros si le pillan, perdona». El niño sale. Rosa consigue la docena de churros. Con las vueltas intenta comprar tabaco. No puede. El dispensador las escupe. «Necesitas una ficha», dice el camarero. Se la da, aunque empieza a estar harto de la maquinita. Por fin... lleva dos paquetes. Regresa a su casa y desayuna. Los churros van acompañados de café, humo y nicotina. Lo hace frente a sus hijos, sin disimulo. Espera a que llegue la asistenta, a quien le repugna el olor del tabaco y ya ha comenzado a pensar en cómo decirle a su «patrona» que no aguanta más, que no quiere respirar en su lugar de trabajo el humo de Rosa. De su casa al garaje, Rosa fuma en el ascensor. Malo. Vive en un octavo. En el tercero un vecino se suma al metro y medio cuadrado. En dos segundos le amenaza con denunciarla, aunque no sepa a quién. Estrella el cigarro en el suelo. Le podían caer de 30 a 600 euros. Monta en su coche. Enciende otro cigarro. Sale, tuerce a la izquierda. Primer semáforo. Para. Un niño vende pañuelos, otro asalta los parabrisas con un chorro de agua. Si no pagas puedes salir con otra raspadura en el coche. No tiene miedo, sólo respeto. Paga, pero el niño le pide un cigarro. Se lo da. Mala suerte. Una patrulla de la Policía Local contempla la escena. Arranca. A quince metros, es detenida. «No se puede dar tabaco a menores, es la nueva ley. Por favor, el permiso de conducir». «¿Me va a multar?», inquiere Rosa. «Es la norma, lo siento, es una infracción grave, lo que ha hecho está penado con multas de 601 a 10.000 euros», dice el policía. «¿Cómo?, lo siento, no lo sabía. Si no le daba un cigarrillo me podía romper el espejo...». «Lo siento. Recibo órdenes. Prosiga su camino». A Rosa no le queda más remedio que reanudar el camino. Pero no puede. Para el coche en el primer hueco que ve. Piensa en el policía, en una multa que puede acabar con tres cuartas partes de su sueldo, en el mejor de los casos. Tendrá que buscar un abogado. Y pagarle. Confía, al menos eso piensa, en que se apiaden de ella. Lo que está claro es que debe dejar de fumar. Llega al ambulatorio. Aparca. Enciende otro cigarro. Puede ser uno de los últimos. Vuelve a pensar en la multa y... no puede ser... Consumido, cae sobre los adoquines. Entra. Tiene suerte, es la primera. Le espera una doctora. Le cuenta: «Quiero dejar el tabaco, lo he intentados tres veces...». Sale, el consejo médico se ha resumido en una receta, otra vez los mismos fármacos. Te coinciencias (sola), te preparas (sola) y decides el día en que se acaba el humo (con la fuerza de voluntad, es decir, sola). Y pagas, eso sí, 50 euros, el fármaco no está financiado por el seguro. Las primeras horas en el trabajo Monta otra vez en el coche. Enciende otro cigarro y se dirige al trabajo. Llega dos horas tarde, eso sí con permiso. Saluda y entra al almacén a cambiarse. Como siempre enciende otro cigarro. En la tienda nunca se ha podido fumar ante el cliente, éste sí. Uno de sus compañeros le grita: «No puedes, apágalo, estoy harto de chuparme vuestro humo». «¡Calla, imbécil, ¿quién eres tú para decirme qué tengo que hacer?» Mala contestación. Su compañero abandona el almacén. Ella se queda fumando. Cabreada. Pero él acude al enlace sindical y éste al gerente del negocio. «O paras esto o aviso a la inspección de trabajo, a la empresa le caerá una buena multa (de 30 a 600 euros) y a ella, lo mismo». Rosa ya pliega vaqueros tras el mostrador. El teléfono suena. Es el gerente, quiere verla. Sube media planta. Abre la puerta. «Rosa, o dejas de fumar o te pongo de patitas en la calle». «La ley dice que no me puedes echar», dice. Malo. «Es la última vez que fumas en la tienda, ¿vale?». Pasa una hora, se habría fumado ya entre tres y cuatro cigarros. No puede más. Sale a la calle. Hace frío pero da igual, hay que vencer el mono, todavía no ha comprado las pastillas. Pasan dos horas. Y lo vuelve a hacer. Sale a la calle, enciende un pitillo. El gerente también va fuera. «O vuelves ahora mismo o te pongo una falta por abandono de puesto de trabajo». «Vete a la mierda», dice Rosa. Pasan tres horas, se aproxima el descanso. Otros 60 minutos sin fumar. Ve cómo el encargado del almacén acaba su jornada. Y aprovecha. Malo. El enlace sindical está allí y ve cómo ella enciende su cigarrillo. Resultado: primera denuncia ante la inspección laboral, a Rosa le pueden caer entre 30 y 600 euros, a la empresa otro tanto. El gerente empieza a pensar en cómo echarla con el menor coste posible. En el restaurante Por fin se acaba la mañana del dos de enero. Día aciago. Lleva dos sanciones; una multa de entre 601 y 10.000 euros, otra de entre 30 y 600, y lo que puede ser peor, el odio de su jefe. Cuando sale, recoge a dos dependientas que trabajan en la tienda de al lado. Como siempre, acuden al mismo restaurante a por el menú del día. Cuando entran notan algo raro. No huele a tabaco. Rosa enciende el cigarro. El propietario del local, de 150 metros cuadrados, le dice que lo apague. «Aquí no se fuma. He tenido que preparar una zona de fumadores». «Pues danos una mesa ahí». Rosa y sus amigas se instalan. Las tres fuman. Mientras dan cuenta del postre, llegan al local dos inspectores de Sanidad. Analizan si el restaurante familiar se ha adaptado a la normativa. Y no lo ha hecho aunque crea que sí, no utilizando, además, la moratoria de la que legalmente dispone hasta el uno de septiembre. Primero: la zona de fumadores no tiene un sistema de ventilación independiente del circuito general y el humo pasa al área donde no se puede fumar. Segundo: la máquina expendedora sigue en la calle y sin fichas. Tercero: los inspectores han entrado en el establecimiento porque han pillado a un menor comprando tabaco. Resultado: tres multas. Una por deficiente instalación, de 601 euros a 10.000. Otra por no haber metido la máquina dentro y no cambiar el mecanismo, de otro tanto, y una tercera, por el mismo importe, por permitir la venta a un menor. El propietario llora y suplica. Rosa le ve, y piensa en lo que le puede caer a ella, nada parecido a entre los 1.803 y 30.000 euros que pueden arruinar al hostelero. El día es nefasto para los fumadores. Ella lo sabe y lo siente como algo propio. Se ha quedado sin dinero, acude al cajero antes de volver al trabajo. Lleva un cigarro encendido. «Al menos se puede fumar en la calle». En la calle sí, pero no en un cajero y más si hay dos dispensadores y uno está ocupado por uno de los inspectores que habían hecho su «agosto» en el bar. Ella fuma mientras introduce su tarjeta de crédito. Y van tres A su lado, el inspector hace lo propio. Pero no sólo con su tarjeta, también con la misma cámara digital con la que ha retratado las infracciones del bar. Un fogonazo deslumbra a Rosa, el inspector le ha pillado. Otro expediente sancionador abierto. Y van tres, dos de 30 a 600 euros y otro de 601 a 10.000. De nada le sirven las súplicas, el inspector parece regocijarse, no en vano es el mismo que un año antes había denunciado a un estanquero por permitir fumar en su establecimiento. Rosa llora. Sus amigas parecen no creérselo, ya han decidido no ir al concierto de jazz en el polideportivo porque tampoco se puede fumar. De madre separada con dos hijos va a pasar a arruinada y con las mismas responsabilidades. Saca del bolso el paquete de tabaco para coger un cigarrillo. Pero no, lo tira y lo aplasta con la bota. «Se ha acabado». Cuando a las cinco de la tarde vuelve a entrar en la tienda ya es una ex fumadora, exhausta y en una situación muy peligrosa.