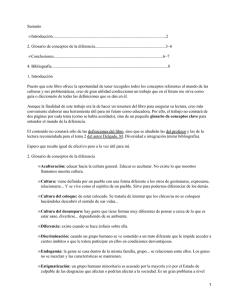Racismo y medios de comunicación
Anuncio

Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 Racismo y medios de comunicación El apartheid periodístico Las razas humanas no existen, pero el racismo sí. Diversos prejuicios e intereses se conjugan para que esto ocurra. Los medios no sólo relatan los casos de discriminación, sino que, en muchas oportunidades, fomentan la segregación de las minorías. Adrián Eduardo Duplatt [email protected] Discriminación y sociedad El diario Crónica (Comodoro Rivadavia) del lunes 3 de septiembre de 2007, informó en su página 16 sobre una audiencia judicial por un homicidio cometido en la ciudad de Trelew. El titular anunciaba en forma clara y precisa: “Se hace hoy audiencia preliminar para llevar a juicio a joven homosexual acusado de homicidio”. La jerarquía de la noticia también fue clara. La tipografía del título ocupó 7cm x 4 col. Lo que no resultó claro fue el dato sobre la orientación sexual del acusado. En ningún otra información sobre homicidios u otros crímenes se especificó -ni se especifica, aún en otros medios- que el sospechoso o delincuente fuera heterosexual, aunque sí es común la referencia a la juventud del supuesto delincuente. Entonces, ¿por qué la aclaración sobre su sexualidad? En un somero análisis crítico del lenguaje periodístico se puede establecer la forzada puesta en escena de la relación entre homosexualidad y delito. Esta conclusión ayuda, en un principio, a desenmascarar el prejuicio latente hacia los homosexuales, prejuicio que no es patrimonio de los medios locales ni tampoco el único prejuicio de la sociedad argentina. En una encuesta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), realizada por la consultora Ricardo Rouvier & Asociados entre el 18 y el 30 de diciembre de 2006, se estableció que el 40% de los encuestados sufrió algún acto de discriminación y más de la mitad presenció otros1. Los más discriminados -según la encuesta- son los pobres, los obesos, enfermos contagiosos, discapaces, extranjeros, pertenecientes a minorías sexuales o religiosas, los ancianos, los jóvenes y las mujeres. Es decir, la homofobia no es patrimonio del diario comodorense, ni tampoco de la sociedad argentina. El propio Vaticano llamó “eclipse de Dios” a las parejas homosexuales. El autor de la frase fue el conservador cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia y figura en el Osojnik, Andrés (2007): “Los números del prejuicio y la segregación”, en Página/12 del 26 de febrero de 2007. 1 Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 documento -aprobado por el Papa- titulado “Familia y procreación humana” de junio de 20062. Se impone, así, otra pregunta: ¿por qué se discrimina? Jean-François Lyotard escribió que “Lo que hace similar tanto a un ser humano como a otro es el hecho de que cada uno lleva en sí mismo la figura del otro” (Collo y Sessi, 1995:7). Ante tal concepto, Paolo Collo y Frediano Sessi comparten la pregunta que encabeza este párrafo. “¿Por qué la guerra, la violencia, el racismo, el prejuicio?” (Collo y Sessi, 1995:7). Para tratar de encontrar algunas respuestas se hará hincapié en el prejuicio más generalizado y que se basa en una creencia fatalmente errónea: el racismo. Breve historia del racismo ¿Qué Barack Obama sea presidente de los Estados Unidos estaría indicando que ya no existe racismo en ese país? Pues, para la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison pensar así sería un error. Para ella, “… el racismo todavía sigue operando y, mostrando su eficacia como instrumento para perpetuar las divisiones en contra de lo que debiera ser una verdadera democracia”3. En Argentina, un lugar, en apariencia, sin descendientes africanos, el racismo también se vislumbra. Facundo Mazzini Uriburu, bisnieto del primer presidente de facto de la Argentina, fue acusado de haber dicho en la cola de un supermercado “A los negros hay que matarlos a todos desde chiquitos”4. El variopinto modo en que se materializa el racismo, desde el apartheid sudafricano, hasta el peculiar caso argentino5, torna necesario precisar su concepto. Para ello, nada mejor que conocer su origen. Los conceptos de raza y racismo tuvieron un origen disímil. El primero en el Renacimiento italiano y el segundo en la Francia del siglo XIX. Los estudios sociológicos aconsejan mantenerlos separados, pero a lo largo de la historia fue imposible disociarlos en los casos en que se impusieron teorías y prácticas para justificar la supremacía de una raza6 sobre otra. Hasta la Edad Media, la distintas comunidades se descriminaban entre sí en su lucha por el poder, “pero en los siglos que siguieron, la Biblia, la economía y la ciencia se aliaron para crear un fenómeno nuevo: la jerarquía de la raza” (Fredrickson, 2001). Algañaraz, Julio (2006): “El Vaticano critica a las parejas homosexuales y las llama “eclipse de Dios”, en Clarín del 7 de junio de 2006. 3 En suplemento “Ñ” del diario Clarín, 15.8.09; Morrison es autora de libros como “Ojos azules”, “La canción de Salomón”, “Beloved” y “Jugando en la oscuridad” y recibió el Premio Nobel en 1993. 4 Pablo Abiad en diario Clarín, 19.3.03. 5 Es decir, un país sin “negros” con racismo contra los “negros”; en todo caso, la discriminación se practica contra los “cabecitas negras” -gente del norte del país con ascendencia indígena presente en su biotipo-. 6 Por el momento se continuará con el concepto tradicional de raza; más adelante se afinará su definición o indefinición. 2 Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 (La definición de racismo que adoptó la Unesco reza: existe racismo cuando un grupo étnico o colectividad histórica domina, excluye o intenta eliminar a otro alegando diferencias que considera hereditarias e inalerables). No existen pruebas claras e inequívocas de que antes de la Edad Media existiera racismo en Europa, solo discriminación o rivalidad. Las primera señales pueden ubicarse en la asociación del judaísmo con el Diablo y la brujería en las creencias populares de los siglos XIII y XIV. Después, en el siglo XVI, las sanciones oficiales comenzarían en España con la discriminación y exclusión de los judíos conversos y sus descendientes (Fredrickson, 2001). Comenzados el Renacimiento y la Reforma, Europa tuvo un contacto fluido con pueblos de pigmentación oscura de Asia, Africa y América. Si bien la esclavitud se explica económicamente -necesitaban mano de obra para las plantaciones americanas-, su fundamento era religioso: se trataba de infieles. Los propietarios de esclavos se justifican en pasajes del Génesis. Aseveraban que Cam, cometió un pecado contra su padre Noé, que condenó a sus descendientes (supuestamente negros) a ser siervos de siervos (Fredrickson, 2001). Cuando el estado de Virginia en 1667 decretó que los esclavos conversos seguían siendo esclavos, no porque fueran infieles, sino porque descendían de ellos, la justificación de la esclavitud dejó de ser religiosa y pasó a ser económica. Durante el apogeo colonial del siglo XIX, los científicos europeos, basados en supuestas pruebas biológicas, dieron pie al nacimiento del racismo con justificación científica. Las teorías de la ciencia hablaban de diversidad racial y de la supremacía de la raza blanca. Esta tenía la noble intención de acelerar el progreso de las razas inferiores. De este modo, la colonización y explotación de pueblos lejanos tenía una justifiación moral: ayudar al otro por medio de la civilización y el cristianismo. La difusión de las noveles teorías evolutivas de Darwin y Wallace dieron origen al darwinismo social. Solo sobrevirían los pueblos fuertes. La noción de raza fue asimilada por las nacientes ciencias sociales, siempre con la idea de la supremacía de la raza blanca. Pero esta idea abrevó de otras formas de explotación a lo largo de la historia. La supremacía de alguna casta, clase o grupo social siempre fue la excusa para masivas deportaciones y esclavitudes, cuando no exterminio de pueblos enteros, como las poblaciones originarias africanas, americanas o australianas. (De igual modo, el antisemitismo no fue una creación del nazismo. Las matanzas y reclusiones de judíos en ghettos se dieron en las Edades Media y Moderna, pasando por los iluministas franceses, como Voltaire, que conjugaban los principios de igualdad y tolerancia con el de antisemitismo. Si bien en Inglaterra estuvo casi ausente, en Alemania, el Idealismo “acogió una doble herencia antijudía que les llegaba del Luteranismo y el Iluminismo. Fichte (1762-1814), fue el filósofo alemán que contribuyó mayormente a la evolución de las tesis antisemitas, luego usadas por los nazis” (Collo y Sessi, 1995: 216)). Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 En concreto, el texto donde se realizó la primera formulación teórica del racismo fue publicado en Francia en 1853: “Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas”, escrito por el conde de Gobineau (1816-1882). Gobineau rechazó los principios igualitarios de la Revolución Francesa y pregonó que el progreso de la civilización se debía a la raza aria. Esta idea encontró terreno fértil en Alemania, donde Richard Wagner (1813-1883) apoyó su difusión, de la mano de panegíricos a los héroes germanos y en un contexto bismarckiano de repulsión hacia los sistemas democráticos de gobierno, y nacionalismo a ultranza. Por su parte, el racismo científico se asentaba en la idea de evolucionismo darwiniano y supremacía de los más fuertes. Ahora bien, el pasaje del racismo teórico al práctico se dio a finales del siglo XIX en Europa, con el nacimiento de movimientos racistas con intentos de orientar a los ciudadanos (en Francia, la situación coincidió con el affaire Dreyfus). Otro libro antisemita fue “Los fundamentos del siglo XX” (1899), de Chamberlain, suegro de Wagner. El propio káiser Guillermo II lo declaró su libro de cabecera. El texto puede entenderse como la premisa de “Mi lucha” (1925), de Adolf Hitler (Collo y Sessi, 1995: 218). La ideología del racismo alcanzó su cénit en el nazismo. Todo el orden institucional de Alemania se impregnó de tal pensamiento. Hitler se propuso purificar la raza aria eliminando todo vestigio de otras inferiores. En el caso del judaísmo, se les endilgaba la decadencia económica y cultural de la nación. (El panfleto antisemita “Protocolo de los sabios de Sión”, a pesar de haber sido considerado falso por tribunales internacionales, fue presentado como una serie de reuniones en Basilea, en 1897, de un supuesto gobierno secreto judío que tramaba el gobierno del mundo. Aún hoy es fundamento de grupos o movimientos neofascistas). Por medio de este derrotero histórico puede afirmarse que el racismo es un fenómeno innegable, pero no ocurre lo mismo con el concepto de raza. ¿Racismo? La idea de “raza” es errónea. La ciencia ha demostrado que “las variaciones de los rasgos somáticos de las distintas poblaciones son significativas sólo desde el punto de vista de la genética y no tienen ninguna relación con presuntas diferencias intelectuales y psicológicas, ni menos aún justifican clasificaciones de la especie humana” (Collo y Sessi, 1995: 220). Sin embargo, el término persiste como excusa para diferenciarse de los demás. Se razona en términos de raza; ergo, son razonamientos equivocados. Los biólogos sostienen que la especie humana es tan joven en su evolución y su patrón migratorio tan amplio, que no tuvo tiempo de dividirse en grupos biológicos. Craig Venter, director de Celera Genomics dice que “el de raza no es un concepto científico, es un concepto social Todos hemos evolucionado en los últimos 100.000 años a partir del mismo pequeño número de tribus que emigraron desde Africa y colonizaron el mundo” (Angier, 2000). Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 Desde el Proyecto Genoma Humano, distintos científicos han afirmado que existe una sola raza, la humana. Las diferencias físicas son respuestas biológicas al ambiente externo. Así, las poblaciones ecuatoriales desarrollan pieles oscuras para protegerse de la radiación ultravioleta, mientras que las cercanas al norte del globo desarrollan pieles claras para producir vitamina D ante la carencia de luz solar. Ahora bien, semejante diferencia biológica se explica con una variación genética de solo el 0,01% (Angier, 2000). Lo correcto sería, entonces, hablar de poblaciones biológicas o grupos étnicos, según se trate de factores genéticos o culturales. En el caso de poblaciones biológicos, los rasgos externos -hereditarios- son consecuencia de la selección natural y las adaptaciones climáticas (estudios genéticos). Si se habla de grupos étnicos, el ambiente externo -familia, grupo cultural, estudios, condiciones sociales y económicas- condiciona los comportamientos de sus integrantes (estudios sociológicos y psicológicos) (Collo y Sessi, 1995: 220). La capacidad intelectual -coeficiete de inteligencia- marca diferencias entre individuos y no entre poblaciones biológicas. Las variaciones actitudinales, éticas… no son patrimonio de ningún grupo étnico, sino que se transmiten horizontalmente por herencia cultural (Cavalli-Sforza, 1999). Lewontin, biólogo de la Universidad de Harvard, afirma que es falso que los caracteres heredados genéticamente sean invariables. Una característica puede tener una alta herebilidad en una población en un ambiente determinado y baja herebilidad en la misma población en un ambiente distinto (Collo y Sessi, 1995: 222). Por lo tanto, si los test de inteligencia indican diferentes valores en poblaciones biológicas negras y blancas, esas diferencias pueden desaparecer variando las condiciones ambientales de ambos grupos. Así se da por tierra con lo sostenido por el profesor Jensen de la Universidad de California, quien en 1968 sostuvo que la igualdad social de negros y blancos en América del Norte era imposible porque los negros eran genéticamente inferiores de acuerdo a sus test de inteligencia (Collo y Sessi, 1995: 221). En síntesis, la raza no existe, pero el racismo sí. Sus formas visibles como el prejuicio, la segregación y la discriminación son moneda común en la vida cotidiana de las sociedades y su realidad social construida por los medios. “El racismo está fundado siempre y en todas partes sobre la práctica de la ‘exclusión’, en oposición al principio de igualdad y al concepto de ‘inclusión’, propio de la democracia” (Collo y Sessi, 1995: 224). El racismo no es propio de regímenes totalitarios; en democracia también se puede presentar como racismo institucional por medio de leyes, ordenanzas admnistrativas, prohibiciones… Los derechos a la vivienda, salud, educación -por nombrar algunos- no son para todos los habitantes de un país. Los inmigrantes, v.gr. son un grupo claramente discriminado y objeto de prácticas racistas. El Estado, lejos de buscar la integración de grupos minoritarios, los utiliza para acicatear el racismo popular -éste último, entendido como “desde abajo”-. Ambos Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 racismos -institucional y popular- se retroalimentan agravando los problemas y acontecimientos que producen por sí solos. Etienne Balibar, filósofo francés, afirma que el racismo es estructuralmente funcional al sistema de dominio del Estado (Collo y Sessi, 1995: 225). En épocas de crisis, siempre es bueno tener a mano un chivo expiatorio. Y los sectores populares también ven peligrosa la cercanía de inmigrantes en tiempos de escaso trabajo e ingente pobreza. El Estado no toma en cuenta los derechos ciudadanos de los extranjeros, incentivando a los demás a actuar en forma similar y ofrece un ejemplo autorizado y útil para actos de racismo (Collo y Sessi, 1995: 225). Tal ejemplo es difundido por lo medios, que se constituyen, así, en una herramienta de suma importancia, tanto para el Estado, como para cualquier otro grupo que detente poder en la sociedad. Los medios El poder de los medios es simbólico y persuasivo, tienen la posibilidad de un mayor o menor control de las mentes de los lectores, pero no sobre sus acciones (Van Dijk, 1994). El control sobre las acciones -meta última del poder- se ejerce, por lo general, de un modo coercitivo y físico. Los medios tratan de lograr el mismo efecto de un modo indirecto. Controlan la intenciones, los conocimientos, las creencias… de los individuos al construir la realidad públicamente relevante que ellos adquieren. De este modo configuran el mundo en la mente de la audiencia, mundo en el que los individuos se desenvolverán de acuerdo al conocimiento que de él tengan. (La construcción de la actualidad por parte de los medios y la recepción -por cierto, no pasiva- por parte de los lectores son tópicos sobre los que no se abundará en este trabajo). Van Dijk subraya que “los medios informativos no son las únicas instituciones de élite que están implicadas en la reproducción del racismo. Sin embargo, ellos son los actores más eficaces y exitosos en el manejo del consenso étnico y en la fabricación del consentimiento público. Y lo hacen, sobre todo, para apoyar o legitimar las políticas étnicas de otros grupos de élite: políticos, jueces, profesionales y burócratas (2004:25). Por ello, los temas preferentes de las coberturas de prensa conforman un esquema práctico para definir e interpretar los acontecimientos étnicos y una estrategia de dominación para definir a los otros (v.gr., los blancos son esencialmente comprensivos y tolerantes, los otros, problemáticos y amenazantes). De manera intencional o inconsciente, la prensa juega un rol fundamental en la reproducción del racismo dando la voz al público blanco y definiendo los problemas sociales en el marco que más conviene a las élites blancas. Esto ocurre, incluso, de buena fe por parte de los reporteros. Muchas veces los periodistas no hacen más que concordar con lo que están en desacuerdo, pero que no alcanzan a distinguir en su dimensión profunda. La visión de mundo del periodista, condicionada por su habitus y la cultura profesional del medio, le impide problematizar una situación que percibe Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 como natural (Duplatt, 2009). En consecuencia, en un momento de crisis social y económica, se conforma un perfecto caldo de cultivo para la multiplicación del racismo. Con base en sus investigaciones de la prensa europea, Van Dijk señala que …las minorías hacen su aparición con menor frecuencia como agentes principales, a menos que, una vez más, sean sospechosos o se les acuse de un acto negativo… los valores informativos de los periodistas tienden a excluir a los grupos socioculturales de fuera, tanto a título de temas como de fuentes de información fidedigna (Van Dijk, 1997: 96/97). Puede afirmarse -siguiendo a Van Dijk, 1997- que el racismo ofrece un marco estructural que facilita y reproduce las conveniencias de los grupos de poder dominantes. En último término, todos los blancos se benefician de este tipo de poder. Los dirigentes, por su lado, actúan decididamente para que las relaciones sociales se mantengan inalterables o se profundicen las asimetrías. Las élites -afirma Van Dijk-, a través de los medios de comunicación aportan las preformulaciones de muchos prejuicios en la sociedad. Además del discurso cotidiano de socialización, además de la escuela, además de otras instancias de la sociedad civil, en la época actual, "los emisores institucionales por excelencia (de las representaciones sociales) son el sistema educativo en general y los medios" (Raiter, 2002:23). El rol de los medios de comunicación exacerba las consecuencias políticas del racismo al crear un consenso que “los políticos, agradecidos, interpretan como un resentimiento popular que democráticamente necesitaban para legitimar las estrictas limitaciones impuestas de forma creciente sobre la inmigraciónn en Europa y América del Norte o para marginar a las minorías” (Van Dijk, 1997: 228). El contexto en que este proceso se desarrolla es el de “ataque neoliberal y radical contra el Estado de Bienestar” y de sistemáticos señalamientos a las minorías como culpables de las crisis, minorías que fueron demasiado mimadas -protegidas por el Estado- desde la posguerra hasta mediados de los setenta (Van Dijk, 1997; Pegoraro, 1997, Caparrós, 2002). Se llega a extremos en que el discurso metáforico de los medios y la política identifica a los inmigrantes pobres como una amenaza de invasores extranjeros (Van Dijk, 1997). El fenómeno no es patrimonio de los llamados países centrales. En Argentina, la revista “La Primera de la Semana”, en su edición nro. 3, del 4 de abril de 2000, publicó en su tapa como nota principal: “La invasión silenciosa”. En sus páginas interiores se explayaba: “Los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones. Les quitan trabajo a los argentinos. Usan Hospitales y escuelas. No pagan impuestos. Algunos delinquen para no ser deportados. Los políticos miran para otro lado”. Sin embargo, los datos proporcionados por la revista son refutados en una nota posterior del diario Página/12. Allí, además de precisar la información con datos verificables que contradecían a los primeros, el periodista Sergio Kiernan dejó en claro que “el autor de la nota -‘La invasión…’- caracteriza a los inmigrantes como sucios, hacinados, tramposos y delincuentes. Para demostrarlo se utilizan datos distorsionados, se inventan declaraciones y se dan vueltas las cifras” (Kiernan, 2000). Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 Pero, como ya se señalara, los medios y los políticos se retroalimentan a conveniencia con las creencias populares. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Opinión Pública (CEOP) a fines de 2003 indicó que la mayoría de los entrevistados creía que la inmigración de ayer contribuyó a levantar el país, y la de hoy, al desempleo. Sin embargo, es conveniente aclarar unos puntos para derribar este prejuicio. La Argentina tiene alrededor de 5% de población extranjera; de cada 5 de ellos, 3 son de países limítrofes. Bajos números para hablar de invasión. Con base en datos del Indec puede afirmarse que desde 1869 y con relación a la población total del país, el porcentaje de inmigrantes del Cono Sur nunca superó el 3%, con porcentajes medios actuales de alrededor del 2,4-2,9%. Por otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2004 alcanzaba a quince millones de trabajadores nativos y los de países limítrofes, unos 650.000 (4,5% de la PEA). Es decir, no inciden significativamente en el mercado laboral. La socióloga Susana Torrado analizó el prejuicio y explicó que una de las razones fue que el ministro de Economía Domingo Cavallo echó la culpa de la desocupación a la inmigración limítrofe, ocultando, así, las consecuencias negativas de la convertibilidad y la política neoliberal. (Seoane, 2004). En vez de cambiar la política económica, mejor era inculcar el miedo al extranjero -como derivación del miedo a quedar desocupado y todo lo que ello acarrea-. Por otro lado, en una entrevista con Página/12, los sociólogos Elizabeth Jelin, Sergio Caggiano y Alejandro Grimson también dieron por tierra con esa imagen de los inmigrantes que quitan el trabajo a los argentinos y utilizan a mansalva los servicios públicos de salud y educación. Dejaron en claro que se trataba de mitos urbanos que no pudieron corroborarse con una investigación seria (Carvajal, 2006). Por último, cabe remarcar la utilización del racismo por parte del Estado y los grupos dominantes, ya sea como una discriminación institucionalizada o a través de los medios que construyen mundos posibles. Los discursos hegemónicos inoculan en la sociedad miedos funcionales a sus intereses. Thomas Hobbes, varios siglos atrás, ya había hecho hincapié en la importancia crucial del miedo como regulador de las prácticas políticas y sociales. Al decir de Ricardo Forster, el clima neoliberal no es ajeno a dicho proceso: Hacer una pesquisa en torno de la continua presencia del miedo en el pensamiento político moderno es indispensable para intentar comprender lo que sucede en nuestra actualidad, el modo cómo en torno de la “inseguridad” se movilizan los recursos materiales y simbólicos de una derecha que busca motorizar los “reflejos” regresivos instalados en nuestra sociedad (Forster, 2008). Sin embargo, es posibles iluminar el umbrío paisaje de la actualidad informativa, en el que medios, miedos y políticas neoliberales se combinan en un cóctel de racismo y discriminación. Para lograrlo, sólo bastaría un candil construido con datos precisos y voces múltiples en la práctica periodística cotidiana. Nada más, y nada menos. Narrativas, nro. 19, julio-sepiembre de 2009. ISSN 1668-6098 BIBLIOGRAFÍA: ANGIER, Natalie (2000): “Genéticamente, no existen las diferencias entre razas”, en diario La Nación, 23.8.00, www.lanacion.com.ar CARVAJAL, Mariana (2006): "La mentira de la invasión silenciosa", en diario Pagina/12, 18.9.06, www.pagina12.com.ar CAPARRÓS, Marín (2002): Qué país. Buenos Aires, Planeta. CAVALLI-SFORZA, Luigi Luca (1999): Quiénes somos. Historia de la diferencia humana. Madrid, Crítica. DUPLATT, Adrián E. (2009): “Los periodistas y el orden social”, en Narrativas, nro. 18, abril-junio de 2009. www.narrativas.com.ar FORSTER, Ricardo (2008): “Entre Spinoza y Hobbes o el miedo, la inseguridad y la política”, en diario Página/12, 13.11.08, www.pagina12.com.ar . FREDRICKSON, George M. (2001): “Auge y caída de las teorías racistas”, en El Correo Unesco, www.unesco.org. KIERNAN, Sergio (2000): “La invasión racista”, en diario Página/12, 9.4.00, www.pagina12.com.ar PEGORARO, Juan (1997): "Las relaciones sociedad-Estado y el paradigma de la inseguridad", en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, No. 9-10, 1997, págs. 52/63. RAITER, Alejandro (2002): "Representaciones sociales" en RAITER, Alejandro et al: Representaciones sociales. Buenos Aires, Editorial UBA. VAN DIJK, Teun (1997): Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona. Paidós. ______________ (1994): Prensa, racismo y poder. México. Univ. Iberoamericana.