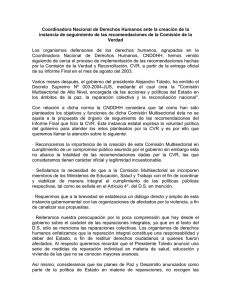Combatir_contra_el_olvido._C._Aguilar__P_g._196_
Anuncio
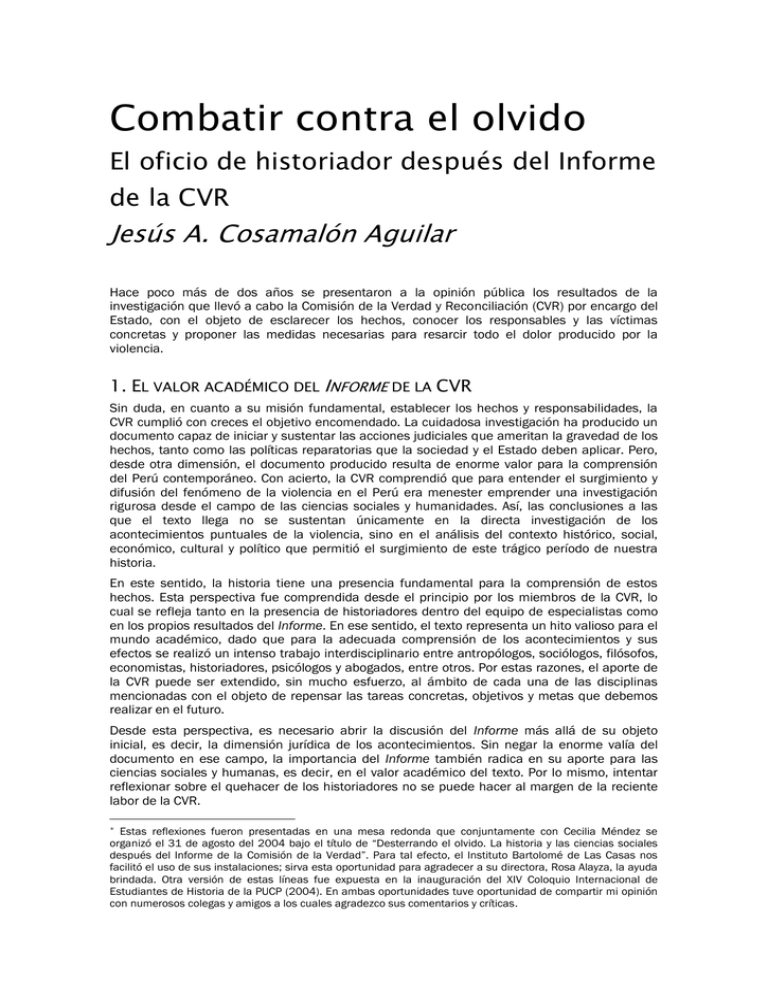
Combatir contra el olvido El oficio de historiador después del Informe de la CVR* Jesús A. Cosamalón Aguilar Hace poco más de dos años se presentaron a la opinión pública los resultados de la investigación que llevó a cabo la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) por encargo del Estado, con el objeto de esclarecer los hechos, conocer los responsables y las víctimas concretas y proponer las medidas necesarias para resarcir todo el dolor producido por la violencia. 1. EL VALOR ACADÉMICO DEL INFORME DE LA CVR Sin duda, en cuanto a su misión fundamental, establecer los hechos y responsabilidades, la CVR cumplió con creces el objetivo encomendado. La cuidadosa investigación ha producido un documento capaz de iniciar y sustentar las acciones judiciales que ameritan la gravedad de los hechos, tanto como las políticas reparatorias que la sociedad y el Estado deben aplicar. Pero, desde otra dimensión, el documento producido resulta de enorme valor para la comprensión del Perú contemporáneo. Con acierto, la CVR comprendió que para entender el surgimiento y difusión del fenómeno de la violencia en el Perú era menester emprender una investigación rigurosa desde el campo de las ciencias sociales y humanidades. Así, las conclusiones a las que el texto llega no se sustentan únicamente en la directa investigación de los acontecimientos puntuales de la violencia, sino en el análisis del contexto histórico, social, económico, cultural y político que permitió el surgimiento de este trágico período de nuestra historia. En este sentido, la historia tiene una presencia fundamental para la comprensión de estos hechos. Esta perspectiva fue comprendida desde el principio por los miembros de la CVR, lo cual se refleja tanto en la presencia de historiadores dentro del equipo de especialistas como en los propios resultados del Informe. En ese sentido, el texto representa un hito valioso para el mundo académico, dado que para la adecuada comprensión de los acontecimientos y sus efectos se realizó un intenso trabajo interdisciplinario entre antropólogos, sociólogos, filósofos, economistas, historiadores, psicólogos y abogados, entre otros. Por estas razones, el aporte de la CVR puede ser extendido, sin mucho esfuerzo, al ámbito de cada una de las disciplinas mencionadas con el objeto de repensar las tareas concretas, objetivos y metas que debemos realizar en el futuro. Desde esta perspectiva, es necesario abrir la discusión del Informe más allá de su objeto inicial, es decir, la dimensión jurídica de los acontecimientos. Sin negar la enorme valía del documento en ese campo, la importancia del Informe también radica en su aporte para las ciencias sociales y humanas, es decir, en el valor académico del texto. Por lo mismo, intentar reflexionar sobre el quehacer de los historiadores no se puede hacer al margen de la reciente labor de la CVR. Estas reflexiones fueron presentadas en una mesa redonda que conjuntamente con Cecilia Méndez se organizó el 31 de agosto del 2004 bajo el título de “Desterrando el olvido. La historia y las ciencias sociales después del Informe de la Comisión de la Verdad”. Para tal efecto, el Instituto Bartolomé de Las Casas nos facilitó el uso de sus instalaciones; sirva esta oportunidad para agradecer a su directora, Rosa Alayza, la ayuda brindada. Otra versión de estas líneas fue expuesta en la inauguración del XIV Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la PUCP (2004). En ambas oportunidades tuve oportunidad de compartir mi opinión con numerosos colegas y amigos a los cuales agradezco sus comentarios y críticas. * En los diversos capítulos del Informe final, tanto como en su versión abreviada, hay un valioso esfuerzo en comprender lo acaecido a la luz de las ciencias sociales, pero desde una mirada que tiene como base la realidad peruana. Con esto quiero decir que los investigadores son conscientes de la existencia de un lenguaje académico, que tiene su origen muchas veces en escenarios geográficos distantes del Perú, el cual, de ser aplicado sin un esfuerzo creativo propio, provocaría la mecánica reproducción de temas y conceptos que poco contribuirían a una mejor comprensión de la realidad peruana. El esfuerzo de la CVR consistió en no desconocer este bagaje conceptual y teórico, pero repensado y adecuado a la realidad que se pretendía describir y comprender. También es importante porque este trabajo constituye uno de los esfuerzos más serios hasta la fecha –y sin duda uno de los más exitosos– de trabajo interdisciplinario. En muchos casos lo interdisciplinario se restringe a mesas de discusión o la compilación de trabajos desde perspectivas diferentes; mientras, en este caso en concreto, pienso que sí existe una verdadera interdisciplinariedad, dado que los capítulos del Informe final recogen discusiones que, si bien pueden originarse en una sola disciplina, están atravesadas por diversas dimensiones tales como las históricas, sociales, económicas, psicológicas, etc. Por último, el texto resulta un referente porque nos muestra el avance y limitaciones del propio desarrollo de las ciencias sociales y humanas en el Perú. En los meses posteriores a la publicación del Informe, las críticas que se lanzaron, por parte fundamentalmente de políticos y medios de comunicación opuestos a sus resultados, han incidido principalmente en la idoneidad de los miembros de la CVR para realizar tal labor y en la credibilidad de las cifras para los detractores. Sólo en este último caso el debate trascendió los pueriles argumentos contra la persona, que no aportan nada académicamente razonable, sino prejuicios inútiles, mientras que –por lo menos hasta ahora– desde el mundo académico no se ha intentado una respuesta contra las conclusiones del Informe. Esto no significa que el Informe sea intocable o se convierta en una nueva ortodoxia a defender. De esto tenemos ya bastante en las últimas décadas. Pienso que significa que cualquier discrepancia que se pudiera intentar debe ser, ante todo, no una respuesta política, sino también una respuesta académica basada en una profunda re-investigación de los hechos y una nueva valoración de las herramientas conceptuales y teóricas de las ciencias sociales y humanas. 2. LOS HISTORIADORES Y EL INFORME DE LA CVR Para la CVR, construir una sociedad que aprenda a convivir pacíficamente y en justicia implica necesariamente ir al pasado en busca de lecciones, reconocer el dolor y las heridas1 que, junto con las alegrías y éxitos, han acompañado nuestro caminar. Y, como la CVR señala, esto no significa que se reabran las heridas, sino, por el contrario, se trata de sanarlas, dado que para su curación lo primordial es reconocerlas, por más graves y dolorosas que éstas sean. En el mismo sentido, recientemente, Fidel Tubino, en un interesante artículo2, señala que las identidades colectivas se “estructuran sobre la base de la retención del pasado y la proyección al futuro... una identidad sin memoria es una identidad sin proyecto” (p. 96) Lo cual significa, como señala Tubino, que el proceso de recuperación de la memoria resulta imprescindible para devolverle la identidad y su dignidad a las personas (p. 98) Por ello, el acto de recuperar o construir una memoria histórica ante la cual nos reconozcamos debe ser una tarea fundamental de cara al futuro, condición necesaria para el establecimiento de una nueva relación entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil, es decir, para la práctica política futura. “Introducción”, en Informe final de la Comisión de la verdad y Reconciliación, T. I, Lima, Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003. 2 Fidel Tubino, “La recuperación de las memorias colectivas en la construcción de las identidades” en Marita Hamann, Santiago López Maguiña, Gonzalo Portocarrero y Víctor Vich (eds.) Batallas por la memoria. Antagonismos de la promesa peruana, Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2003, pp. 77-105. 1 En el “Prefacio”3 de la Versión abreviada del Informe de la CVR, su destacado ex presidente, Salomón Lerner, señala con acierto que “en un país como el nuestro, combatir contra el olvido es una forma poderosa de hacer justicia”4. A nosotros, historiadores por formación y especialmente por vocación, en teoría especialistas en la memoria, nos toca, por lo tanto, una tarea que trasciende los límites del mundo académico. Elaborar conocimiento histórico no resulta únicamente una labor destinada al mundo de los intelectuales, sino una actividad que, para el caso peruano, responde a una necesidad urgente de la propia sociedad. Especialmente porque, como hemos señalado, la construcción de una memoria colectiva, en la cual la historia tiene una función importante, pero no exclusiva, es un imperativo ético. La propia CVR reconoce esta función pues, en las recomendaciones señaladas para una efectiva reconciliación entre los peruanos, se sostiene que ésta consiste, primordialmente, en un “proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos”5. Dentro de este proceso la dimensión política es trascendental, dado que se trata de “una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos”. Asimismo, se señala que esta acción debe ser: “En primer lugar, multiétnica, pluricultural, multilingüe y multiconfesional, de manera que responda a una justa valoración de la diversidad étnica, lingüística, cultural y religiosa del Perú. En segundo lugar, debe conducir a una integración de la población rural por parte del Estado. En tercer lugar, debe dar un lugar a la memoria histórica entendida como una reconstrucción colectiva de personas que se reconocen y se saben corresponsales. En cuarto lugar, debe estar abocada a la revaloración de las mujeres mediante el reconocimiento de sus derechos y de su participación plena y equitativa en la vida ciudadana. Y en quinto lugar, debe dirigirse a la construcción de una ciudadanía, a la difusión de una cultura democrática y a una educación en valores”6. Pienso que esta declaración de las características que debe tener la necesaria reconciliación entre los peruanos le da sentido a la tarea de “combatir contra el olvido”. La tarea de los historiadores, en cuanto a su dimensión ética, no resulta disminuida por la presencia de estos objetivos; por el contrario, encuentra en ellos su razón de ser, puesto que como intelectuales dedicados a la memoria contribuimos a la construcción de las identidades colectivas; no solo porque parte del conocimiento que elaboramos pueda terminar transmitiendo valores o algunos rasgos culturales en particular, sino por el hecho, no menos importante, de que elaboramos un discurso histórico frente al cual los habitantes de nuestro país –al menos en teoría– deberían reconocerse. En este punto vale la pena señalar una experiencia particular que, por suerte, me ha tocado enfrentar. Como parte de un taller dedicado a los dirigentes populares en las provincias del Perú, organizado por el Instituto Bartolomé de Las Casas, acertadamente se han considerado varias horas dedicadas a la historia del Perú. En este taller sorprende encontrar una gran cantidad de personas, muchas de ellas mayores y con un nivel de escolaridad mínimo, con años dedicados a ser dirigentes y –mucho más importante– con una experiencia de vida que es capaz de enseñarnos muchas cosas a todos, las cuales rápidamente comprenden que la historia que se enseña generalmente en los colegios, de la cual hemos bebido todos, posee el defecto de no contestar preguntas fundamentales, tales como quiénes somos o por qué somos de algunas maneras en particular. Es como si intuitivamente muchos de nosotros estuviéramos esperando un nuevo discurso histórico, frente al cual podamos identificarnos como seres de la historia oficial. En la construcción de un nuevo discurso histórico, frente al cual, como he señalado, hay una efectiva necesidad social, no se puede omitir en la discusión de sus fundamentos lo que la CVR ha señalado. Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004. 4 En el capítulo inicial del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, T. I, p. 2, se señala que “la Comisión interpreta la voluntad del pueblo peruano de conocer su pasado como una consecuencia del principio fundamental de afirmar la dignidad de la vida humana y, por lo tanto, entiende la tarea que le ha sido asignada como un elemental acto de justicia y un paso necesario en el camino hacia una sociedad reconciliada”. 5 Hatun Willakuy, p. 411. 6 Ibid. 3 3. TEMAS PARA UNA REFLEXIÓN Por otro lado, hay que discutir cuál es el papel concreto que le toca a los historiadores en este proceso y, sin duda, qué papel político nos toca enfrentar. En ese sentido, pienso que la mayor responsabilidad de nuestra disciplina reside en establecer aquellos parámetros que toda propuesta de cambio o de generación de un nuevo discurso histórico debería tener en cuenta. Es decir, más allá de las discrepancias en la filosofía y métodos de las propuestas, se hace necesario (es más, diría urgente) establecer una suerte de agenda histórica que todos los peruanos debemos reconocer como ineludible en la discusión. En ese sentido, la importancia del Informe de la CVR es trascendental. Ningún proyecto nacional en el futuro, según la CVR, y como imperativo ético político que emerge de nuestro derrotero histórico reciente, “puede fundarse en la destrucción de la vida”, como tampoco en la violencia, que en nada ha contribuido al establecimiento de una sociedad más justa7. a) Personas y no individuos Cualquier práctica política debe comenzar por reconocer que en este país, como sabemos, se encuentran diversos problemas urgentes, pero para intentar resolverlos necesitamos construir una nación compuesta de personas reconocidas en su integridad como seres humanos y no sólo de individuos que alimentan una estadística. Una de las personas entrevistadas por la CVR, Rebeca Ricardo, lo señalaba de la siguiente manera: “Ya no quiero que nos ayuden como asháninkas, sino como personas”. Los historiadores estudiamos a los seres humanos en el tiempo y, en general, como señalan los manuales y la práctica concreta de los historiadores, nada de lo humano debería estar ajeno a nuestro interés. Sin embargo, no siempre somos explícitamente conscientes de la importancia de esta afirmación. En el Informe de la CVR se señala reiteradamente, con toda razón, que el dolor y sufrimiento de muchas de las víctimas (por parte de Sendero y de organismos estatales) no caló en la mayoría de la sociedad peruana porque su propia dignidad como seres humanos y ciudadanos no se encontraba asumida por la nación en general. Es decir, nuestra imagen de país no estaba compuesta de seres humanos comparables o asimilables a nosotros mismos, sino por entes abstractos y desconocidos cuyos rostros se nos desdibujaban. Por ello mismo, la CVR, reconociendo un imperativo moral y ético urgente respecto a este punto, decidió “escuchar y procesar las voces de todos los participantes”. En este caso, en cuanto a la comprensión de la violencia política, resulta no combatir contra el olvido intentar una reconstrucción de los hechos sin incluir el testimonio de las miles de víctimas y, más importante aún, sin el debido respeto a su verdad; dentro de la cual lo afectivo, como señala el Informe de la CVR, más que negarle objetividad permite comprender de manera más profunda lo ocurrido. ¿Qué implicancias tiene esto para el quehacer de un historiador en general? Pienso que en primer lugar, recordarnos –si bien no se ha olvidado completamente– que lo más importante en la labor de un historiador es recuperar la participación histórica de los seres humanos en la construcción de su realidad. Sean pobres, ricos, soldados o generales, todos han participado desde su propio lugar en la historia; y lo que nos toca hacer, como científicos sociales, es interpretar el papel de cada uno de ellos, es decir, devolverles el rostro a cada uno de los participantes de la historia. Ahora bien, en la historiografía peruana, este esfuerzo de devolverle el rostro a los participantes de la historia es algo que se comenzó a hacer de manera sistemática hace ya algún tiempo. Por ejemplo, Alberto Flores Galindo, tituló “Rostros de la plebe” a uno de los capítulos de Aristocracia y plebe en Lima colonial, uno de los mejores libros publicados acerca de la ciudad de Lima a finales de la Colonia8. En este capítulo, como en el resto del libro y su obra, Flores Galindo busca enfatizar la práctica de una historia que intente recuperar el papel de los sectores populares. La propuesta de Flores Galindo va, como es conocido, más allá de sólo un énfasis historiográfico, pero me interesa resaltar la importancia que puede tener para un historiador el reconocer que los individuos, de los cuales encontramos muchas veces fragmentos inconexos en los documentos, son, ante todo, seres humanos y no citas destinadas 7 8 “Introducción”, en Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Op. cit. La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima colonial, 1760-1830, Lima, Horizonte, 1991. a enriquecer nuestro conocimiento o hacer más amenos nuestros escritos. Para resaltar esta propuesta vale la pena rescatar un comentario crítico que Flores Galindo hizo para el célebre libro de Hernando de Soto, El otro sendero9. La propuesta del último autor gira en torno a reivindicar la actividad de los informales como constructores de un país nuevo, no sólo como evasores del orden y generadores de problemas urbanos. Aunque en principio podamos simpatizar con esta propuesta, Flores Galindo agudamente señala que el principal defecto de ella reside en que el ser humano llamado “informal” termina, en el texto de De Soto, desdibujado, “no tienen nombres ni apellidos... son individuos no personas”. De este modo, una de las primeras condiciones que desde la historia se puede aportar a la agenda de temas para la discusión es la necesidad de reconocer a los individuos que forman parte de nuestro pasado y nuestro presente como personas, con el debido respeto a su experiencia histórica. Parte de ese respeto pasa por la creación de una memoria colectiva frente a la cual las personas puedan reconocerse y contestar preguntas tales como ¿quiénes somos? o ¿por qué somos de esta manera? Sólo así podremos saber hacia dónde vamos b) La discriminación racial La labor de la CVR ha mostrado que ciertos aspectos de nuestra realidad que influyeron en la violencia reciente se pueden rastrear a lo largo de nuestra historia, al menos desde la República. Así, temas como la discriminación (social, económica, cultural, sexual o racial) son mencionados, sin duda, de la manera más clara por primera vez en un documento oficial del Estado peruano, como factores que contribuyeron directamente al elevado número de víctimas10. Por ejemplo, en las conclusiones del Informe se menciona en no menos de cinco oportunidades que la discriminación y el racismo fueron elementos que contribuyeron a la gravedad de la violencia. En este aspecto cabe señalar algo. Hasta el texto citado, quien hablaba de racismo en el Perú se colocaba en una postura historiográfica proveniente fundamentalmente de la década de los setenta del siglo XX. A esta “postura crítica” le correspondió, ya no de manera aislada sino sistemática, señalar que la discriminación racial existente en el Perú del siglo XX provenía de nuestra herencia colonial, la misma que la República había sido incapaz (por indolente o conveniencia) de terminar. Para nosotros, más allá de la certeza o no del origen colonial del racismo, polémica que no está cerrada, el aporte fundamental de la CVR consiste en mostrar que su vigencia contemporánea está fuera de discusión. Sin embargo, con acierto, desde mi punto de vista, la CVR no menciona en ninguna parte del Informe la conquista o la Colonia – factores que los setenta consideraron clásicos– como responsables directos de nuestra situación actual. Así, la CVR nos ha mostrado que, más allá de las discrepancias que podamos tener en cuanto a las propuestas concretas, una reflexión sobre el tema de la discriminación y el diseño de estrategias que ayuden a resolver estas diferencias no pueden ser obviadas en la discusión. Aquí los historiadores tenemos, evidentemente, un importante papel que cumplir. c) Autoritarismo y caudillismo Otro aspecto concreto que debe ser parte de la agenda es el autoritarismo y el caudillismo. La CVR señala que el proyecto senderista fue de índole totalmente autoritario, reservaba la “verdad” y el supuesto conocimiento de las “leyes de la historia” para un grupo de dirigentes que, por lo mismo, servirían de guía a las masas. Esta propuesta, según la CVR, de algún modo encajó con una tradición autoritaria y caudillista que emerge de nuestra historia. El tema amerita una mayor amplitud, pero se puede señalar, entre otras cosas, que la CVR afirma que los orígenes de los propios dirigentes senderistas (intelectuales de provincia, mistis o notables), los cuales establecieron una relación autoritaria con la población y la presencia de una violencia física, en la cual el poder “queda marcado en los cuerpos”, son aspectos de esta relación vertical. “Los caballos de los conquistadores otra vez (El otro sendero)” pp. 197-215, en Tiempo de plagas, Lima, El Caballo Rojo, 1988. 10 La afirmación de la CVR es clara cuando señala que la acción contrasubversiva del Estado, por las diferencias tan claras y profundas en la sociedad peruana, podía tener “consecuencias... más graves y ...errores menos reversibles en los sectores más marginados de la sociedad peruana”, Hatun Willakuy. Op. Cit., p. 60. 9 Aquí, lo que, desde mi opinión, es relevante para los historiadores es preguntarse hasta qué punto la historia que enseñamos en los colegios y universidades refuerza de algún modo esta tendencia al caudillismo que, según la CVR, jugó un papel en la violencia de las últimas décadas. Más allá de las polémicas que se pueden generar a partir de esta reflexión, resulta evidente que en nuestra historia, especialmente la dedicada a los siglos XIX y XX, los grandes gobernantes que se erigen como los constructores de nuestro Estado son mayoritariamente caudillos autoritarios. Cualquier sondeo de opinión que indague acerca de los gobernantes más célebres durante ese período mencionará muy probablemente a personajes tales como Ramón Castilla, Augusto B. Leguía, Manuel Odría, Juan Velasco o –tal vez– a Alberto Fujimori. Sin afirmar que todos ellos son iguales o que tengan la misma relevancia, comparten un aspecto: autoritarismo, al menos en alguna parte de sus gobiernos, al margen, incluso, de los loables objetivos que se hayan trazado. Es decir, nuestro propio discurso histórico enfatiza la presencia de estos gobiernos que, al margen del valor de sus logros, se caracterizan por estar sustentados en propuestas autoritarias. d) Modernización e integración Entre los problemas citados para explicar la situación económica o social del Perú contemporáneo, la pobreza, el subdesarrollo, el fracaso de los procesos de modernización iniciados en el Perú republicano y la falta de integración son, probablemente, los que se citan con mayor frecuencia. En el caso del Informe, la pobreza se menciona como una de las variables que debe ser considerada para cualquier explicación, pero se reconoce, como es obvio, que ésta no puede ser considerada como la causa principal en todos los casos. Para que este factor pueda ser comprendido de manera cabal, necesitamos comprender, como lo hace el Informe, a ésta dentro de un contexto cultural y social que le da sentido dentro de la vida cotidiana de las personas. Así, uno de los factores que debe ayudar a entender este complejo problema es el de las características de los procesos de modernización acaecidos en el Perú. La CVR reconoce que en algunos lugares, en los cuales Sendero se desarrolló, no es que la modernidad no haya llegado o que las comunidades se encuentren en un estado de vida alejado totalmente del mundo actual, por el contrario, en una buena parte de casos, en las comunidades en los que la modernidad se frustró o no logró consolidarse, se desarrollaron tensiones y rupturas que Sendero pudo aprovechar11. Como historiadores, es necesario ahondar en la lógica de estos proyectos, buscando superar el antagonismo ilusorio entre campesinos que se resisten a la modernidad y un proyecto impermeable a sus necesidades. Nuestra historia muestra que la relación entre estos dos actores es bastante más compleja de lo que se cree. Otro aspecto a discutir es el uso del concepto “integración”. El Informe de la CVR hace uso de las ciencias sociales y de las humanidades para la mejor comprensión de la realidad que pretendía describir y analizar. En ese sentido, los alcances y limitaciones que pudiera contener no son sólo achacables a los propios responsables de la elaboración del documento. Son también, al menos parcialmente, provenientes de las limitaciones de las propias disciplinas en el Perú. Por ejemplo, el propio Informe señala que la terminología disponible, en algunos casos, carecía de la precisión necesaria. Tal es el caso del concepto de “campesino”, término que se encuentra claramente desbordado por la enorme complejidad que el mundo rural peruano contiene y que no puede ser comunicado por medio de este concepto. La enorme variedad de relaciones sociales, económicas y culturales que existen en el Perú rural no puede ser reducida a la noción de “campesino”. Por último, otro caso similar es el término “integración”. El Informe de la CVR señala que la falta de integración o su poca efectividad, especialmente en relación con los planos económico y político respecto al Estado y la sociedad civil, fue un factor que contribuyó al desarrollo de la violencia senderista en algunas zonas. El concepto de “integración”, sea por su presencia o por su carencia, amerita una reflexión por parte de historiadores y científicos sociales en general. El Informe de la CVR muestra que la existencia de comunidades aisladas y sin contacto con el En la mesa redonda citada antes, Cecilia Méndez insistió bastante en este aspecto, ideas que parcialmente recojo en estas líneas. 11 resto del país, como se pretendió presentar a Ucchuraccay12 en el informe elaborado con motivo de la matanza de periodistas en Ayacucho, es más un mito que una realidad verificable. Sin embargo, la forma en que cada una de estas comunidades se relaciona con el Estado y la sociedad civil dista de ser homogénea. Nos falta definir, desde la historia y las ciencias sociales, las características concretas que el término tiene para el caso peruano13. Por lo mismo, en la agenda imprescindible para la elaboración de un proyecto nacional, la discusión acerca de qué tipo de integración y sobre qué ejes debe ser construida es una tarea urgente. En este punto los historiadores podemos contribuir de manera importante. Cada contexto histórico, prehispánico, colonial o republicano estableció sus propios criterios y formas por las que se construyó la articulación entre los diversos sectores. Tal vez lo que nos falta profundizar es la forma en que se suceden estos órdenes y cuál fue la respuesta de cada uno de los sectores a los desafíos planteados. Decir que se está menos o más integrado, sin señalar respecto a qué o quiénes, no resulta de mucha utilidad. En todo caso, el aislamiento total, como sabemos, no se puede verificar históricamente, por lo menos para el caso de las comunidades rurales peruanas. Como podemos ver, la importancia que el Informe de la CVR tiene trasciende los límites de los objetivos para los cuales fue creado. Resulta importante, desde mi punto de vista, retomar el documento desde la perspectiva académica y relacionarlo con cada una de las disciplinas que se encuentran involucradas. Para los historiadores, las tareas que el Informe señala son de gran urgencia para la construcción eficaz de cualquier discurso historiográfico, el cual debe tratar de contribuir en la construcción de una sociedad más justa, punto en el que con seguridad no sólo los historiadores estamos interesados. Informe de la comisión investigadora de los sucesos de Uchuraccay, Lima, Editora Perú, 1983. En la mesa redonda mencionada anteriormente, Carlos Iván Degregori sostuvo que sería preferible utilizar el término “articulación” en vez de “integración”. 12 13