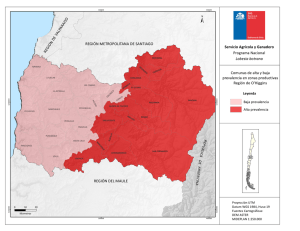Prevalencia y factores de riesgo del trastorno de la memoria
Anuncio
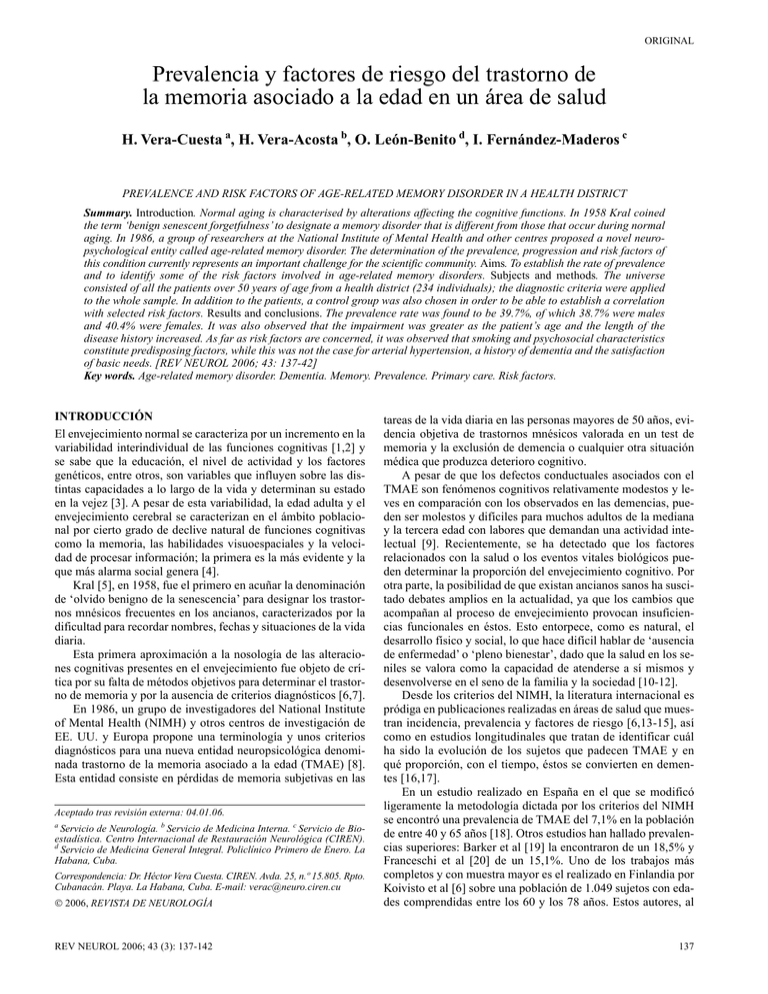
ORIGINAL Prevalencia y factores de riesgo del trastorno de la memoria asociado a la edad en un área de salud H. Vera-Cuesta a, H. Vera-Acosta b, O. León-Benito d, I. Fernández-Maderos c PREVALENCE AND RISK FACTORS OF AGE-RELATED MEMORY DISORDER IN A HEALTH DISTRICT Summary. Introduction. Normal aging is characterised by alterations affecting the cognitive functions. In 1958 Kral coined the term ‘benign senescent forgetfulness’ to designate a memory disorder that is different from those that occur during normal aging. In 1986, a group of researchers at the National Institute of Mental Health and other centres proposed a novel neuropsychological entity called age-related memory disorder. The determination of the prevalence, progression and risk factors of this condition currently represents an important challenge for the scientific community. Aims. To establish the rate of prevalence and to identify some of the risk factors involved in age-related memory disorders. Subjects and methods. The universe consisted of all the patients over 50 years of age from a health district (234 individuals); the diagnostic criteria were applied to the whole sample. In addition to the patients, a control group was also chosen in order to be able to establish a correlation with selected risk factors. Results and conclusions. The prevalence rate was found to be 39.7%, of which 38.7% were males and 40.4% were females. It was also observed that the impairment was greater as the patient’s age and the length of the disease history increased. As far as risk factors are concerned, it was observed that smoking and psychosocial characteristics constitute predisposing factors, while this was not the case for arterial hypertension, a history of dementia and the satisfaction of basic needs. [REV NEUROL 2006; 43: 137-42] Key words. Age-related memory disorder. Dementia. Memory. Prevalence. Primary care. Risk factors. INTRODUCCIÓN El envejecimiento normal se caracteriza por un incremento en la variabilidad interindividual de las funciones cognitivas [1,2] y se sabe que la educación, el nivel de actividad y los factores genéticos, entre otros, son variables que influyen sobre las distintas capacidades a lo largo de la vida y determinan su estado en la vejez [3]. A pesar de esta variabilidad, la edad adulta y el envejecimiento cerebral se caracterizan en el ámbito poblacional por cierto grado de declive natural de funciones cognitivas como la memoria, las habilidades visuoespaciales y la velocidad de procesar información; la primera es la más evidente y la que más alarma social genera [4]. Kral [5], en 1958, fue el primero en acuñar la denominación de ‘olvido benigno de la senescencia’ para designar los trastornos mnésicos frecuentes en los ancianos, caracterizados por la dificultad para recordar nombres, fechas y situaciones de la vida diaria. Esta primera aproximación a la nosología de las alteraciones cognitivas presentes en el envejecimiento fue objeto de crítica por su falta de métodos objetivos para determinar el trastorno de memoria y por la ausencia de criterios diagnósticos [6,7]. En 1986, un grupo de investigadores del National Institute of Mental Health (NIMH) y otros centros de investigación de EE. UU. y Europa propone una terminología y unos criterios diagnósticos para una nueva entidad neuropsicológica denominada trastorno de la memoria asociado a la edad (TMAE) [8]. Esta entidad consiste en pérdidas de memoria subjetivas en las © 2006, REVISTA DE NEUROLOGÍA tareas de la vida diaria en las personas mayores de 50 años, evidencia objetiva de trastornos mnésicos valorada en un test de memoria y la exclusión de demencia o cualquier otra situación médica que produzca deterioro cognitivo. A pesar de que los defectos conductuales asociados con el TMAE son fenómenos cognitivos relativamente modestos y leves en comparación con los observados en las demencias, pueden ser molestos y difíciles para muchos adultos de la mediana y la tercera edad con labores que demandan una actividad intelectual [9]. Recientemente, se ha detectado que los factores relacionados con la salud o los eventos vitales biológicos pueden determinar la proporción del envejecimiento cognitivo. Por otra parte, la posibilidad de que existan ancianos sanos ha suscitado debates amplios en la actualidad, ya que los cambios que acompañan al proceso de envejecimiento provocan insuficiencias funcionales en éstos. Esto entorpece, como es natural, el desarrollo físico y social, lo que hace difícil hablar de ‘ausencia de enfermedad’ o ‘pleno bienestar’, dado que la salud en los seniles se valora como la capacidad de atenderse a sí mismos y desenvolverse en el seno de la familia y la sociedad [10-12]. Desde los criterios del NIMH, la literatura internacional es pródiga en publicaciones realizadas en áreas de salud que muestran incidencia, prevalencia y factores de riesgo [6,13-15], así como en estudios longitudinales que tratan de identificar cuál ha sido la evolución de los sujetos que padecen TMAE y en qué proporción, con el tiempo, éstos se convierten en dementes [16,17]. En un estudio realizado en España en el que se modificó ligeramente la metodología dictada por los criterios del NIMH se encontró una prevalencia de TMAE del 7,1% en la población de entre 40 y 65 años [18]. Otros estudios han hallado prevalencias superiores: Barker et al [19] la encontraron de un 18,5% y Franceschi et al [20] de un 15,1%. Uno de los trabajos más completos y con muestra mayor es el realizado en Finlandia por Koivisto et al [6] sobre una población de 1.049 sujetos con edades comprendidas entre los 60 y los 78 años. Estos autores, al REV NEUROL 2006; 43 (3): 137-142 137 Aceptado tras revisión externa: 04.01.06. a Servicio de Neurología. b Servicio de Medicina Interna. c Servicio de Bioestadística. Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN). d Servicio de Medicina General Integral. Policlínico Primero de Enero. La Habana, Cuba. Correspondencia: Dr. Héctor Vera Cuesta. CIREN. Avda. 25, n.º 15.805. Rpto. Cubanacán. Playa. La Habana, Cuba. E-mail: [email protected] H. VERA-CUESTA, ET AL aplicar estrictamente los criterios, encontraron una prevalencia del 42,5% en los hombres y del 35,7% en las mujeres. Con relación a los factores de riesgo se ha destacado la mayor frecuencia del TMAE en el sexo femenino. También se han mencionado el estrés, el hábito de fumar, la hipertensión arterial, la ingestión de bebidas alcohólicas, los antecedentes familiares de demencia, el bajo nivel de educación y las condiciones socioeconómicas, entre otros [11,21-23]. Estas investigaciones epidemiológicas no están exentas de dificultades a la hora de valorar tanto la presencia de la entidad como la de su evolución, y algunos autores consideran que estas variaciones porcentuales obedecen a las edades tomadas como referencia, a si se trata de hospitalizados o a la comunidad, y a los criterios de inclusión (trastorno subjetivo u objetivo de memoria y no demencia) y de exclusión (con o sin trastornos neurológicos u otras causas médicas capaces de provocar trastorno cognitivo) [24]. Pese a estas variaciones, e independientemente de los criterios operacionales, en lo cuantitativo mantiene semejanza y en el trasfondo de ello está el enigma, aún no dilucidado, de si el TMAE y la enfermedad de Alzheimer forman un continuo o si son entidades clínicas diferentes, o incluso si el primero puede considerarse una enfermedad [25]. En Cuba, al final de 2001, el 14,6% de la población –más de un millón y medio de habitantes– tenía más de 60 años y, según algunas estimaciones, para el año 2050 se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo [10,12,26,27]. Por otra parte, la relativa facilidad del diagnóstico por métodos clínicos y neuropsicológicos hace que éste pueda ser una herramienta eficaz en manos de los médicos de familia o comunitarios para el control y la atención del adulto mayor en sus comunidades [1,10,13,24-26]. Es importante, pues, enjuiciar la dimensión del problema realizando estudios epidemiológicos que nos revelen la prevalencia de esta entidad y la asociación con posibles factores de riesgo. Con tales fines se diseñó esta investigación teniendo en cuenta los siguientes objetivos: – Detectar la prevalencia de la alteración de la memoria asociada a la edad en la población estudiada. – Evaluar algunos factores de riesgo en el TMAE. SUJETOS Y MÉTODOS Se realizó un estudio de casos y controles en el área de salud del consultorio 13.2 del policlínico Primero de Enero del municipio Playa (Ciudad Habana) en el período comprendido entre enero y diciembre de 2004. Universo y muestra El área de salud estudiada atiende a una población de 696 pacientes y el universo de estudio estuvo constituido por todos los pacientes nacidos antes de diciembre de 1954 (mayores de 50 años) de ambos sexos para un total de 234 pacientes. La selección de la muestra se realizó aplicando los siguientes criterios de inclusión y exclusión para el TMAE propuesto por el NIMH Work Group: Criterios de inclusión – Hombre o mujer de más de 50 años. – Quejas de pérdida de memoria manifestadas en los problemas cotidianos, como dificultad para recordar los nombres de las personas a continuación de su presentación, colocar objetos fuera de su lugar, dificultad para recordar varios artículos que tienen que comprar o múltiples tareas que deben ejecutar, dificultad para recordar números de teléfonos y para recoger información rápidamente o tras una distracción. El comienzo de la pérdida de memoria debe ser gradual, sin empeoramientos bruscos en los meses anteriores. 138 – Resultados en los tests de memoria de al menos 1,5 por debajo de la media establecida para adultos jóvenes en un test estándar para memoria secundaria (memoria reciente) con datos adecuadamente normalizados. Se utilizó el subtest de memoria lógica de la escala de memoria de Weschler [28]. – Evidencia de función intelectual adecuada determinada por una puntuación de al menos 9 (puntuación directa de al menos 32) en el subtest de vocabulario de Weschler [29]. – Ausencia de demencia determinada por una puntuación de 24 o mayor en el Minimental State Examination (MMSE) [30]. Criterios de exclusión – Evidencia de delirio, confusión u otros trastornos de la conciencia. – Cualquier trastorno neurológico que pudiera producir deterioro cognitivo determinado por la historia clínica, exploración neurológica y, si estuviera indicado, por exploraciones neurorradiológicas. – Historia de cualquier proceso infeccioso o inflamatorio cerebral, incluidos los virales, micóticos y sifilíticos. – Evidencia de patología vascular cerebral determinada por la escala isquémica de Hachinski con 4 puntos o más [31]. – Historia de traumatismos craneales repetidos leves o traumatismo único que ocasione una pérdida de conciencia superior a una hora. – Diagnóstico de enfermedad psiquiátrica según los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 3.ª edición (DSM-III) sobre depresión, manía o cualquier trastorno psiquiátrico mayor. – Diagnóstico o historia de alcoholismo o drogadicción. – Evidencia de depresión valorada por la escala de depresión de Hamilton con puntuación de 13 o más [32]. – Cualquier trastorno médico que pueda producir un deterioro cognitivo, como enfermedad renal, respiratoria, cardíaca y hepática; diabetes mellitus senil; trastornos endocrinológicos, metabólicos o hematológicos; y neoplasias sin remisión de más de dos años. La valoración se basa en su historia clínica completa, el examen clínico y las pruebas de laboratorio apropiadas. – Uso de una droga psicotropa o cualquier otra que pueda afectar significativamente a las funciones cognitivas durante el mes precedente al estudio psicométrico. Toda persona que cumpliera los criterios anteriores se incluyó en el grupo de pacientes con TMAE. Conjuntamente se seleccionó por cuotas y por cada paciente a otra persona de la misma comunidad cuya edad no se diferencie en más de tres o menos de tres años, del mismo sexo y nivel educativo que no cumpliera con los criterios de inclusión pero sí con los de exclusión. Estos últimos fueron considerados el grupo control. Diseño del estudio Por las fichas familiares se seleccionó a los nacidos antes de septiembre de 1954 (> 50 años). Luego se revisaron las historias clínicas para aplicar los criterios de inclusión y exclusión. A los pacientes seleccionados se los visitó en sus casas, donde se les realizó una entrevista individual para la aplicación de los tests seleccionados y un examen físico general para comprobar que se habían cumplido los criterios antes mencionados. Para la selección del grupo control también se revisaron las fichas familiares y se seleccionaron los posibles controles según la correlación en edad, sexo y nivel educativo con los pacientes. Una vez seleccionados se los visitó en su casa para la entrevista y el examen físico. Durante la planificación y la ejecución de esta investigación hemos respetado las bases éticas de la investigación en seres humanos [33]. Variables – Años de evolución: en años, desde el momento en que aparecen las quejas subjetivas. – Hábito de fumar: toda persona con hábito de fumar en el momento de la entrevista. – Memoria secundaria (reciente): para su valoración utilizamos el test de memoria de Weschler (subtest de memoria lógica). Se aceptó alteración de la memoria cuando los valores del test fueron inferiores o iguales a seis. – Antecedentes patológicos familiares de demencia: se considera positivo a todo individuo con familiares de cualquier grado con demencia de etiología conocida o no. – Hipertensión arterial: individuo señalado como tal en la ficha familiar. REV NEUROL 2006; 43 (3): 137-142 TRASTORNO DE LA MEMORIA Tabla I. Satisfacción de las necesidades básicas: se evalúa según las entradas económicas del núcleo familiar y su utilización en función de dicha satisfacción. Buenas Satisfacen las necesidades de alimentación, recreación, instrucción y medios para garantizar la higiene personal y ambiental Regulares No satisfacen alguna de las necesidades básicas o la satisfacen parcialmente Malas Presentan dificultades serias para satisfacer las necesidades de alimentación y de medios para garantizar la higiene personal y ambiental Tabla II. Características psicosociales. Buenas Todos los miembros en edad laboral trabajan y los de edad escolar estudian; la familia mantiene relaciones armónicas con los vecinos y participa regularmente en tareas de las organizaciones de masas Regulares Por lo menos uno no trabaja o estudia según su edad debido a causas ajenas, tiene conflictos con los vecinos por patrones de conducta inadecuados y participa a veces en tareas de las organizaciones de masas Malas Por lo menos uno no trabaja o estudia según su edad por inclinación propia, conflictos con los vecinos por patrones de conducta inadecuados que incluyen actividades delictivas y casi nunca participa en tareas de las organizaciones de masas – Satisfacción de las necesidades básicas: determinada como buena, regular o mala según la definición en la carpeta metodológica de la Atención Primaria de Salud en Cuba (Tabla I). – Características psicosociales: determinadas como buenas, regulares o malas según la definición en la carpeta metodológica de la Atención Primaria de Salud en Cuba (Tabla II). Análisis de la información Para el procesamiento de la información se creó una base de datos utilizando Microsoft Excel. Los datos se procesaron mediante el paquete estadístico SPSS, se calcularon porcentajes como medidas de resumen descriptivo y, para establecer la asociación entre los diferentes factores de riesgo y el TMAE, se calcularon la odds ratio (OR), el intervalo de confianza al 95% con límite superior e inferior para esta estimación, la prueba de chi al cuadrado de Mantel-Haenszel, el coeficiente de correlación de Spearman y la regresión logística para el análisis de la significación de la asociación. Todas las estimaciones se realizaron con una significación de 0,05. RESULTADOS Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión para el TMAE se observó que de los 234 pacientes mayores de 50 años, 93 individuos cumplían con dichos criterios para una prevalencia del 39,7%. De ellos, 36 corresponden al sexo masculino, para un 38,7%, y 57 al femenino, para un 40,4%. La distribución por grupo de edades se muestra en la tabla III. Nuestros controles estuvieron constituidos igualmente por 93 individuos cuya edad, sexo y nivel de escolarización no se diferencia significativamente de los pacientes por objetivo del diseño del estudio (Tabla IV). La caracterización clínica de nuestros pacientes se comportó de la forma siguiente: la mayor cantidad de pacientes (41,9%) tenía en el momento del estudio entre 3 y 5 años de evolución de la enfermedad. Al aplicar el subtest de memoria lógica de la escala de memoria de Wechsler se observó que el promedio de la puntuación fue de 4,7. El 32,2 y el 24,7% de los pacientes obtuvieron 5 y 4 puntos, respectivamente; estas puntuaciones eran las que más pacientes incluían en nuestra serie. El análisis de la correlación entre el TMAE y los factores de riesgo seleccionados se comportó de la siguiente forma: La edad de los pacientes y los años de evolución relacionados con la pun- REV NEUROL 2006; 43 (3): 137-142 Tabla III. Distribución por edad (años) y sexo de los pacientes que cumplieron los criterios diagnósticos y su prevalencia. Edad Masculino Femenino n % n % 50-54 2 9,0 1 6,6 55-59 1 8,3 3 18,7 60-64 3 33,3 12 46,1 65-69 12 50,0 10 50,0 70-74 8 72,7 9 56,2 75 o más 10 66,6 22 45,8 Total 36 38,7 57 40,4 tuación del test de memoria utilizando el coeficiente de correlación de Spearman demostró una relación inversa estadísticamente muy significativa con una p = 0,000 para ambas variables. Es decir, a mayor edad y años de evolución, menor puntuación en el test (Tabla V). Con relación al hábito de fumar en nuestros pacientes, el 67,7% fue fumador y sólo se presentó en el 19,3% de los controles. El análisis estadístico mostró OR = 2,73 y p = 0,042, que nos permite plantear que la relación es estadísticamente significativa. El antecedente de familiares con demencia se presentó solamente en siete pacientes y cuatro controles para un 7,5 y 4,3%, respectivamente, por lo que no constituyó un factor de riesgo. Con relación a la hipertensión arterial, en nuestro estudio se presentó en el 18,3% de los pacientes y en el 16,1% de los controles. El análisis estadístico igualmente nos demuestra que esto no constituyó un factor de riesgo para el TMAE en nuestra serie. Otra característica analizada fue la satisfacción de las necesidades básicas clasificadas como buenas, regulares o malas según la carpeta metodológica. En nuestro estudio se apreció que el mayor grupo de pacientes y controles está en el nivel bueno para un 61,2 y 74,1%, respectivamente. Con mala satisfacción de las necesidades básicas sólo se registraron el 13,9% de pacientes y el 6,4% de controles (OR = 1,85; p = 0,052). Por último se analizaron las características psicosociales, también clasificadas como buenas, regulares y malas según la carpeta metodológica y se observó que en el grupo de pacientes el 58% tenía buenas características y el 10,7% malas. En los controles, el 77,4% tenía buenas características y sólo dos pacientes presentaban malas características (2,1%). El análisis estadístico muestra un valor de OR = 2,08, por lo que existe correlación y es estadísticamente significativa por la presencia de p = 0,02 (Tabla VI). DISCUSIÓN En nuestra serie no hubo diferencias significativas entre pacientes y controles cuando se valoraron la edad, el sexo y el nivel educacional, por lo que ambos grupos son comparables. Con esto se cumple con uno de los criterios de selección de nuestra serie. El estado cognitivo evaluado por el MMSE fue mayor de 24 puntos para todos los pacientes y controles, se descartó la presencia de demencia y los resultados de la aplicación de la escala de depresión de Hamilton fueron inferiores a 13 puntos en todos, se descartó la presencia de depresión y se evitó su bien argumentada influencia en el estado cognitivo [34]. Bajo estas condiciones, y tras aplicar el resto de los criterios internacionales propuestos para definir el TMAE, observamos que de 234 pacientes mayores de 50 años en nuestra área de salud, 93 (39,7%) cumplían con dichos criterios. Si bien es cierto que en la literatura internacional existe gran variabilidad en cuanto a la prevalencia de esta entidad [18-20], al ajustarse los criterios a los aceptados por el NIMH Work Group, 139 H. VERA-CUESTA, ET AL la prevalencia es similar a la nuestra. En Tabla IV. Comparación entre grupos de estudio. este sentido creemos que uno de los traTotal Edad DE Sexo Escolaridad bajos en los que mejor se estudió esta pamedia tología fue realizado por Koivisto et al [6] F M Primaria Media Universidad (años) en Finlandia en 1995, quienes hallaron n % n % n % una prevalencia del 38,4% en una muestra de 1.049 sujetos mayores de 60 años. Esta Controles 93 71,20 8,51 57 36 26 27,9 56 60,2 11 11,8 pequeña diferencia con la nuestra puede 93 70,69 8,59 57 36 26 27,9 56 60,2 11 11,8 obedecer a que en nuestra serie acepta- Pacientes mos a pacientes mayores de 50 años. En DE: desviación estándar; F: femenino; M: masculino. otro estudio realizado en Sydney (Australia) con iguales criterios se encontró una prevalencia del 34,9% [35], apenas cinco Tabla V. Correlación entre intervalo de edad, años de evolución y resultados del test de memoria. y cuatro puntos por debajo de nuestra sePuntuación del test rie y la de Koivisto et al [6], respectivamente. Pensamos que esta diferencia mí6 5 4 3 2 1 nima se debe a que se estudió una poblan % n % n % n % n % n % ción pequeña de 146 sujetos y con límite Intervalo de edad (años) inferior de edad en 65 años. Otras comu50-54 3 3,2 – – – – – – – – – – nicaciones más recientes, y sin utilizar estrictamente los criterios diagnósticos, se55-59 2 2,1 2 2,1 – – – – – – – – ñalan prevalencia pero por grupos de eda60-64 6 6,4 7 7,5 2 2,1 – – – – – – des. Schroder et al [36] refieren un 13,5% en un intervalo de edad entre 60 y 64 años. 65-69 5 5,3 12 12,9 4 4,3 1 1,0 – – – – Con igual intervalo de edad, pero mayor 70-74 1 1,0 6 6,4 6 6,4 3 3,2 1 1,0 – – flexibilidad de criterios diagnósticos, Kumar et al [37] refieren un 74%. De todo lo 75 o más – – 4 4,3 10 10,7 9 9,6 6 6,4 2 2,1 anterior nace la necesidad de unificar metodológicamente la realización de estu- Años de evolución dios epidemiológicos que aborden estos 1-2 16 17,2 17 18,2 2 2,1 – – – – – – temas. 3-5 3 3,2 14 15,0 17 18,2 3 3,2 2 2,1 – – Si analizamos la distribución de los pacientes por sexo vemos que 36 correspon6-10 – – – – 3 3,2 10 10,7 5 5,3 2 2,1 den al sexo masculino, para un 38,7%, y 57 al femenino, para un 40,4%. En el estudio de Koivisto et al [6], la distribución fue a la inversa, con un 42,5% en hombres y un 35,7% en muje- ficativa que nos permite afirmar que este hábito dañino se comres. En la actualidad aún no existe consenso sobre la predisposi- portó como un factor de riesgo en nuestra serie. Nuestro resultación por algún sexo, pero algunas investigaciones plantean que do concuerda con lo expresado por Siennicki et al [41], quienes en las mujeres puede ser más frecuente [21,22]. además lo correlacionaron con estudios de perfunción cerebral Con relación a la puntuación del test de memoria, al hacerlo demostrando pobre perfunción en áreas temporales y frontales relacionar con la edad del paciente utilizando el coeficiente de al compararlo con sujetos controles no fumadores. Nos parece correlación de Spearman, observamos una relación inversa esta- importante señalar los resultados de un estudio muy reciente de dísticamente significativa. Esto nos permite afirmar que a ma- White et al [42], en el cual refieren mejoría clínica con el uso de yor edad del paciente, menor puntuación en los tests de memo- parches de nicotina en pacientes con alteración de la memoria ria. Esto concuerda con lo descrito por varios autores [6,13,15, asociada a la edad. Esta contradicción aparente con nuestros 21,38] y apoya la teoría de que esta entidad es progresiva y está resultados pudiera explicarse por la diferencia de la farmacocirelacionada con la edad, pero sin ser una variante del envejeci- nética de la nicotina en el parche y la encontrada en el cigarro, miento normal [16,39]. Este mismo análisis estadístico se reali- si bien es cierto que la nicotina estimula receptores colinérgicos zó entre los resultados del test y los años de evolución, y se ob- cerebrales que pudieran relacionarse con los procesos cognitiservó igualmente una relación inversa, es decir, a mayor tiempo vos. Por otra parte, debemos tener en cuenta el resto de las susde evolución, menor puntuación del test. Otros autores también tancias dañinas que contienen los cigarrillos. han señalado esta característica [6,18-20]. Otro posible factor de riesgo seleccionado fue la hipertenCumplimentando el segundo objetivo general se hace corre- sión arterial. Las razones para estudiarlo obedecen a su bien arlacionar algunos factores de riesgos seleccionados a partir de gumentado papel en la enfermedad cerebrovascular [43] y a las informes internacionales o sugerentes por la fisiopatología que publicaciones recientes que abordan la fisiopatología de la intenta explicar esta entidad. [40] Creemos importante señalar enfermedad de Alzheimer y del deterioro mínimo cognitivo; se la escasez de trabajos nacionales e internacionales que abordan, plantea que el detonante para que se desencadene el proceso a nuestro juicio, tan importante tema. neurodegenerativo es un daño vascular [44,45]. Por otra parte, En primer lugar se estudió el hábito de fumar entre pacien- más de un autor considera que el TMAE es una etapa anterior a tes y controles y se halló una correlación estadísticamente signi- la enfermedad de Alzheimer. [26,46]. Todos estos argumentos 140 REV NEUROL 2006; 43 (3): 137-142 TRASTORNO DE LA MEMORIA Tabla VI. Resumen de condiciones estudiadas como factor de riesgo. Odds ratio IC 95% p Hábito de fumar 2,73 0,92-3,36 0,0240 Antecedentes de demencia 1,81 0,45-7,67 0,3523 Hipertensión arterial 1,16 0,51-2,67 0,6083 Satisfacción de necesidades básicas 1,85 1,00-3,43 0,0520 Características psicosociales 2,08 0,51-2,67 0,0200 IC: índice de confianza. nos hicieron analizar la hipertensión arterial pero los resultados indican que en nuestra serie no se comportó como un factor de riesgo. En la bibliografía con frecuencia se cita esta enfermedad como factor de riesgo pero en estudios epidemiológicos sobre demencia [47], y no encontramos trabajos que la analicen específicamente relacionada con el TMAE. Con relación a los antecedentes de demencia familiar como factor de riesgo, nuestros resultados plantean que no existió correlación. Algunos autores refieren igual resultado [6,18] y otros la mencionan pero sin especificar si se trata de TMAE, deterioro cognitivo mínimo o demencia [26,48]. Consideramos, con relación a este aspecto, que debe abordarse en estudios futuros donde se analice el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta la susceptibilidad genética en enfermedades neurodegenerativas, en especial la enfermedad de Alzheimer [49]. También se hizo correlacionar la satisfacción de las necesidades básicas de pacientes y controles y, según el análisis estadístico, la presencia de condiciones buenas, regulares o malas no constituyó un factor predictivo de la enfermedad. No encontramos en la literatura trabajos que relacionen estos aspectos con el TMAE. Sólo se ha mencionado en algunos estudios como factor de riesgo en demencias sin especificar etiologías [26,47]. Por último, se analizaron las características psicosociales, también clasificadas como buenas, regulares y malas según la carpeta metodológica de la Atención Primaria de Salud. Con relación a este aspecto, sí se comportó en nuestra serie como un factor de riesgo; por ello, mientras haya mayor deterioro de las características psicosociales, existe mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Este planteamiento fue referido por Llibre et al [47] en su estudio epidemiológico, pero dando una importancia mayor al estado conyugal y relacionado con la demencia. Otros trabajos más recientes también refieren asociación pero con determinados aspectos psicosociales [50,51]. Estos resultados nos comprometen a abordar en estudios futuros la presencia de otros factores de riesgo y la evolución natural de estos pacientes diagnosticados de TMAE. BIBLIOGRAFÍA 1. Laursen P. The impact of aging on cognitive functions. Acta Neurol Scand 1997; 172 (Suppl): S3-86. 2. Ritchie K, Leibovici D, Ledesért B. A typology of sub-clinical senescent-cognitive disorder. Br J Psychiatry 1996; 168: 470-6. 3. Unverzagt FW, Hui SL, Farlow MR, Hall KS, Hendrie HC. Cognitive decline and education in mild dementia. Neurology 1998; 50: 181-5. 4. Junqué C, Jurado MA. Envejecimiento y demencias. Barcelona: Martínez-Roca; 1994. 5. Kral VA. Senescent forgetfulness: benign and malignant. Can Med Assoc J 1962; 86: 257-60. 6. Koivisto K, Reinikainen KJ, Hanninen T, Vanhanen M, Helkala EL, Mykkanen L, et al. Prevalence of age-associated memory impairment in randomly selected population from eastern Finland. Neurology 1995; 45: 741-7. 7. O’Brein JT, Lery R. Age associated memory impairment: to broad an entity to justify drug treatment yet. BMJ 1992; 304: 5-6. 8. Crook T, Bartus RT, Ferris SH, Whitehouse P, Cohen GD, Gershon S. Age associated memory impairment: proposed diagnostic criteria and measures of clinical change. Report of a National Institute of Mental Health work group. Dev Neuropsychol 1986; 2: 261-76. 9. Dawe B, Procter A. Concepts of mild memory impairment in the elderly and their relationship to dementia. A review. Int J Geriatr Psychiatry 1992; 7: 473-9. 10. Casanova-Carrillo P. Estudio clínico de las principales causas de trastornos cognoscitivos en la Atención Primaria. Revista Cubana de Medicina General Integral 2001; 17: 309. 11. Gómez-Juanola M, Machín-Díaz MJ, Roque-Acanda K, HernándezMedina G. Consideraciones acerca del paciente geriátrico. Revista Cubana de Medicina General Integral 2001; 17: 468-72. 12. Bayarre-Vea H, Fernández-Fente A, Trujillo-Gras O, Menéndez-Jiménez J. Prevalencia de discapacidad mental en ancianos del municipio Playa 1996. Revista Cubana de Salud Pública 1999; 25: 30-8. 13. Chandra V, Dekosky ST, Pandau R. Neurologic factors associated with cognitive impairment in a rural elderly population in India. J Geriatr Psychiatry Neurol 1998; 11: 11-7. 14. Wu SC, Ke D, Su TL. The prevalence of cognitive impairment among nursing home residents in Taipei, Taiwan. Neuroepidemiology 1998; 17: 147-53. 15. Nielsen H, Lolk A, Kragh SP. Age associated memory impairmentpathological memory decline or normal aging? Scand J Psychol 1998; 39: 33-7. 16. Goldman WP, Morris JC. Evidence that age-associated memory im- REV NEUROL 2006; 43 (3): 137-142 pairment is not a normal variat of aging. Alzheimer Dis Assoc Disord 2001; 15: 72-9. 17. Brayne C, Calloway P. Normal ageing, impaired cognitive function and senile dementia of the Alzheimer’s type: a continuum? Lancet 1998; 4: 1265-7. 18. Coria F, Gómez de Caso JA, Mínguez L. Prevalence of age-associated memory impairment and dementia in a rural community. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993; 56: 973-6. 19. Barker A, Jones R, Jennison C. A prevalence study of age-associated memory impairment. Br J Psychiatry 1995; 167: 642-8. 20. Franceschi M, Canal N. AAMI [letter]. Neurology 1996; 46: 1490. 21. Gómez-Viera N, Bonnín-Rodríguez BM, Gómez de Molina-Iglesias MT, Yáñez-Fernández B, González-Zaldívar A. Caracterización clínica de pacientes con deterioro cognitivo. Rev Cubana Med 2003; 42: 12-7. 22. Lugones-Botell M, Valdés-Domínguez S, Pérez-Piñero J. Caracterización de la mujer en la etapa del climaterio (II). Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 2001; 27: 22-7. 23. Herlitz A, Nilsson LG, Backman L. Gender differences in episodic memory. Mem Cogn 1997; 25: 801-11. 24. Faz DB, Clemente I, Junqué C. Alteración cognitiva en el envejecimiento normal: nosología y estado actual. Rev Neurol 1999; 29: 64-70. 25. Varela de Seijas-Slocker E. Diagnóstico diferencial de la demencia. In Alberca R, López-Pousa S, eds. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Madrid: IM & C; 1998. 26. Casanova-Sotolongo P, Casanova-Carrillo P, Casanova-Carrillo C. Trastorno de la memoria asociado a la edad en la Atención Primaria. Aspectos conceptuales y epidemiológicos. Rev Neurol 2004; 38: 57-61. 27. Carmenaty-Díaz I, Soler-Orozco L. Evaluación funcional del anciano. Rev Cubana Enferm 2002; 18: 184-8. 28. Wechsler DA. Wechsler Memory Scale: revised manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1987. 29. Wechsler DA. Wechsler Adult Intelligence Scale: revised manual (WAIS-R). New York: Psychological Corporation; 1981. 30. Folstein MS, Mc Hugh PR. Mini-Mental State. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 189-98. 31. Hachinski VC, Iliff LD, Zilkha E. Cerebral blood flow in dementia. Arch Neurol 1975; 32: 632-7. 32. Ramos JA, Cordero A. Validación de la versión castellana de la escala de Hamilton para la depresión. Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr 1986; 14: 324-34. 141 H. VERA-CUESTA, ET AL 33. Declaración de Helsinski: guía de recomendaciones para la investigación biomédica en humanos. In Montenegro R. Médicos, pacientes y sociedad: derechos humanos y responsabilidad profesional de los médicos en documentos de las organizaciones internacionales. Buenos Aires: APAL; 1998. p. 14-6. 34. Cubo E, Bernand B, Leurgans S, Roman R. Cognitive and motor function in patients with Parkinson’s disease with and without depression. Clin Neuropharmacol 2000; 23: 331-4. 35. Lane F, Snowdon J. Memory and dementia: a longitudinal survey of suburban elderly. In Lovibond P, Wilson P, eds. Clinical and abnormal psychology. Amsterdam: Elsevier; 1989. p. 365-76. 36. Schroder J, Kratz B, Pantel J. Prevalence of mild cognitive impairment in an elderly community sample. J Neural Transm Suppl 1998; 54: 51-9. 37. Kumar R, Dear KB, Christenser H. Prevalence of mild cognitive impairment in 60 to 64 years old. Community dwelling individuals: the personality and total health trough life 60+ study. Dement Geriatr Cogn Disord 2004; 19: 67-74. 38. Pokorski RJ. Differentiating age-related memory loss from early dementia. J Insur Med 2002; 34: 100-3. 39. Rosler A, Gonnenwein C, Muller N, Sterzer P. The fuzzy frontier between subjective memory complaints and early dementia. A survey of patient management in German memory clinics. Dement Geriatr Cogn Disord 2004; 17: 100-3. 40. Anstey KJ, Maller JJ. The role of volumetric MRI in understanding mild cognitive impairment and similar classifications. Aging Ment Health 2003; 7: 238-50. 41. Siennicki LA, Lilja B, Elmstahl S. Cerebral perfusion deficits in AAMI. The role of tobacco smoking. Aging Clin Exp Res 2002; 1: 108-16. 42. White HK, Levin ED. Chronic transdermal nicotine patch treatment effects on cognitive performance in AAMI. Psychopharmacology (Berl) 2004; 171: 465-71. 43. Levy D. The role of systolic blood pressure in determining risk for cardiovascular disease. J Hypertens 1999; 17: 815-8. 44. Schrader J. The significance of arterial hypertension for the development of dementia. MMW Fortschr Med 2004; 146: 40-2. 45. Ávila J. The influence of aging in one taupathy: Alzheimer’s disease. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2004; 52: 410-3. 46. Sano M. A guide to diagnosis of Alzheimer’s disease. CNS Spectr 2004; 9: 16-9. 47. Llibre JJ, Gerra MA. Síndrome demencial y factores de riesgo en adultos mayores de 60 años residentes en La Habana. Rev Neurol 1999; 29: 908-11. 48. McIntosh I, Grant J, Wilkinson H. A pilot community study of subjective memory in over and 65 years old. Vertex 2002; 13: 177-81. 49. Bartres FD, Junqué C, Moral P, López AA. Apolipoprotein E gender on cognitive performance in AAMI. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2002; 14: 80-3. 50. Dartigues JF, Fabrigoule C, Barberger GP, Orgogozo JM. Memory, aging and risk factors. Lessons from clinical trials and epidemiologic studies. Therapie 2000; 55: 503-5. 51. Karlawish JH, Clark CM. Diagnostic evaluation of elderly patients mild memory problems. Ann Intern Med 2003; 138: 411-9. PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DEL TRASTORNO DE LA MEMORIA ASOCIADO A LA EDAD EN UN ÁREA DE SALUD Resumen. Introducción. El envejecimiento normal se caracteriza por la alteración de las funciones cognitivas. En 1958 Kral define el ‘olvido benigno de la senescencia’ para designar un trastorno mnésico diferente del envejecimiento normal. En 1986 un grupo de investigadores del National Institute of Mental Health y otros centros propone una nueva entidad neuropsicológica denominada trastorno de la memoria asociado a la edad. Actualmente constituye un reto para la comunidad científica establecer la prevalencia, la evolución y los factores de riesgo de esta entidad. Objetivos. Establecer la prevalencia y precisar algunos factores de riesgo en el trastorno de la memoria asociado a la edad. Sujetos y métodos. El universo estuvo constituido por todos los pacientes mayores de 50 años de edad de un área de salud (234 individuos), a los que se les aplicaron los criterios diagnósticos. Además de a los pacientes, se seleccionó un grupo control para establecer correlación con factores de riesgo seleccionados. Resultados y conclusiones. La prevalencia obtenida fue del 39,7%; de ellos, el 38,7% correspondía al sexo masculino y el 40,4% al femenino. También se observó que a mayor edad del paciente y años de evolución, hay mayor deterioro de la memoria. Con relación a los factores de riesgo, se comprobó que el hábito de fumar y las características psicosociales constituyeron factores predisponentes, no así la hipertensión arterial, el antecedente de demencia y la satisfacción de las necesidades básicas. [REV NEUROL 2006; 43: 137-42] Palabras clave. Alteración de la memoria asociado a la edad. Atención primaria. Demencia. Factores de riesgo. Memoria. Prevalencia. PREVALÊNCIA E FACTORES DE RISCO DA PERTURBAÇÃO DA MEMÓRIA ASSOCIADA À IDADE NUMA ÁREA DA SAÚDE Resumo. Introdução. O envelhecimento normal caracteriza-se pela alteração das funções cognitivas. Em 1958 Kral define o ‘esquecimento benigno da senescência’ para designar uma perturbação mnésica diferente do envelhecimento normal. Em 1986 um grupo de investigadores do National Institute of Mental Health e outros centros propõe uma nova entidade neuropsicológica denominada perturbação da memória associada à idade. Actualmente constitui uma prioridade para a comunidade científica estabelecer a prevalência, a evolução e os factores de risco desta entidade. Objectivos. Estabelecer a prevalência e especificar alguns factores de risco na perturbação da memória associada à idade. Sujeitos e métodos. O estudo foi constituído por todos os doentes com idade superior aos 50 anos, de uma área da saúde (234 indivíduos), aos quais se aplicaram os critérios diagnósticos. Além dos doentes, seleccionou-se um grupo controlo para estabelecer a correlação com factores de risco seleccionados. Resultados e conclusões. A prevalência obtida foi de 39,7%; dos quais, 38,7% corresponde ao sexo masculino e 40,4% ao feminino. Também se observou que quanto mais avançada a idade do doente e anos de evolução, maior é a deterioração da memória. Em relação aos factores de risco, comprovou-se que o hábito de fumar e as características psicossociais constituirão factores de predisposição, assim como a hipertensão arterial, ou antecedentes de demência e a satisfação das necessidades básicas. [REV NEUROL 2006; 43: 137-42] Palavras chave. Alteração da memória associada à idade. Atenção primária. Demência. Factores de risco. Memória. Prevalência. 142 REV NEUROL 2006; 43 (3): 137-142