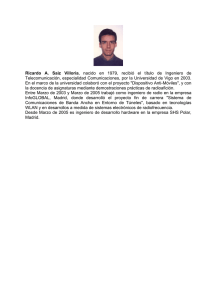La tumba de Benjamín
Anuncio

La tumba de Benjamín 1 El asunto era mucho más enrevesado de lo que aparentaba; llevaba varios días yendo y viniendo, y allí estaba, desorientado por completo. Edgardo rememoró los últimos dos casos resonantes “Seguro de vida”1 y “El canje”; éste no le iba en zaga, encerraba un misterio insondable. ¿Estaría perdiendo sus facultades deductivas? ¿Disminuía, acaso, su capacidad? Una densa bruma envolvía los escasos datos disponibles. Volvió a las anotaciones; las veía hasta con los ojos cerrados. Contempló por millonésima vez cada detalle: fechas, fotografías, nombres y acciones de los implicados. Todo parecía bailotear ante su vista, ejecutando una danza grotesca, burlona. “Me volveré loco –pensó-, tres días sin pegar ojo, debo descansar o acabaré con un chaleco de fuerza…” Sorbió apresuradamente el café, dejó un par de notas para que Ramón Flores, su ayudante, llevara a cabo ciertas averiguaciones cuando llegase por la mañana; salió de la agencia y se zambulló en el frío de la noche. Sus pasos lo llevaron inconscientemente hasta la cerca. Apoyado en ella, entrecerró los párpados y volvió al inicio de la historia. ¿Hacía casi dos meses? ¡Más! “Exactamente setenta y dos días ¡el tiempo vuela!”, reflexionó tiritando bajo la intensa nevada. A la distancia, el hálito “humeante” de la nieve desdibujaba la tumba. Todo seguía igual. Nada alteraba el paisaje, excepto el fenómeno meteorológico. Días atrás, la lluvia: porfiada, como deseando quedarse para siempre y ahora esa intensa nevisca, gélida, despiadada, que penetraba calando los huesos. Por si fuera poco, un vientito helado, reafirmando con su aliento cortante la intención de auto coronarse el soberano indiscutido de la estación. Admiró el precioso parque; aun a la distancia, en penumbras y entre las oleadas de la cellisca, se advertían múltiples detalles pregonando un trato excelente. Árboles añosos, especies 1 Ver: Seguro de vida, narración donde Edgardo De la Riestra, joven detective, hace su aparición. N/A. exóticas, casi extinguidas, cuidadas con esmero y capacidad, hablaban del refinamiento y calidad de vida de sus propietarios. Las dos mansiones y el inmenso parque compartido, pertenecían desde siempre al ingeniero Bertoldo y su socio, el arquitecto Xavier Aranguren; fundadores, cincuenta años atrás, de la empresa constructora “Aranguren y Asociados”, líder en su ramo. El arquitecto y su esposa fallecieron en un accidente aéreo y Juan Francisco, su pequeño y único hijo, quedó bajo la tutela del ingeniero. Éste, soltero empedernido, se preocupó por educar al muchacho, tanto en el aspecto intelectual como en el moral, deseando hacer de él un hombre de bien, íntegro como su padre. Las enseñanzas dieron su fruto y el joven, tras una brillante y vertiginosa carrera, egresó de la Facultad de Ingeniería con los promedios máximos. Su tutor, padrino y socio, mostraba orgulloso las calificaciones del muchacho, prácticamente, su hijo. 2 Con el tiempo, el joven se hizo cargo de la dirección empresarial. Juan Bertoldo, al entregarle las riendas alegó que estaba cansado, más de cincuenta años de ardua labor le parecían harto suficientes. Juan Francisco, “Juanfa”, como le llamaban los íntimos, condujo con suma eficiencia los negocios, anexando productos y técnicas revolucionarias en el campo de la construcción; abriendo además sucursales en importantes ciudades. Con esta política de superación comercial y técnica, las exigencias aumentaron. La creciente demanda sobrepasó la estructura operativa, impulsando un permanente crecimiento y la empresa se convirtió en un pulpo descomunal, cuyos tentáculos se extendieron por el mundo a un ritmo acelerado. Sufrió modificaciones organizativas y su director debía viajar esporádicamente. Cada vez eran más numerosos y complicados los contratos a concretar y los problemas a resolver. Juan Francisco se oponía rotundamente a que “el tío”, como llamaba a su socio, se ocupara de esas cuestiones, no quería recargar en él las engorrosas y pesadas tareas cotidianas, pero el viejo ingeniero insistía aduciendo sentirse todavía capacitado para encarar lo que fuese. Así, de tanto en tanto, para conformarlo, permitía que atendiera algunos asuntos menores en distintas sucursales. Le ofrecía viajar allí donde el clima era benigno o podía disfrutar del paisaje, contando durante su estadía de todas las comodidades. Demasiadas privaciones había soportado en la vida para dejarlo sufrir más penurias. La alegría del “tío Juan” no conoció límites cuando su ahijado tuvo el primer hijo, su reacción fue la de un auténtico abuelo, se sentía tan dichoso que ya podía morir tranquilo, según sus palabras. El pequeño Juan Xavier –llevaba los nombres de ambos antiguos socios y amigos- crecía sano y contento, haciendo las delicias del viejo. El ingeniero repetía emocionado que con tanta alegría los ochenta y seis años no le pesaban en absoluto. Edgardo retornó a la realidad, el frío, enemigo implacable, intangible e inasible, atacaba impiadoso. Demostraba su presencia de la peor manera, sacudiendo cada célula, cada átomo, hasta el pensamiento, parecía aletargarse con él. Ejecutó una especie de zapateo para reactivar el torrente sanguíneo y con pasos rápidos se dirigió a su departamento, dormiría un par de horas. Ramón se multiplicó: llamadas, entrevistas, revisión de papeles y fotos. Un maremagno de folios dispersos sobre la mesa conformaba el expediente, un verdadero laberinto -pensó. Soltó la risa al descubrir que cantaba en voz baja una rumba. A la música de una le adosaba la letra de otra. “Estoy loco –se dijo-, pero endulzar el café con sal en el restaurante, es más grave, no volverá a pasar”. Pegó un salto al sonar el teléfono y asió el tubo presuroso, parecía un naufrago intentando aferrarse a la tabla salvadora. Una vez más, las pistas conducían a un camino falso, las esperanzas se escurrían como agua entre los dedos. Siguiendo las instrucciones del jefe, concertó una entrevista con el jardinero de la mansión; el viejo regresaría de consultar al médico a media tarde. -Dígale al inspector –así solían llamar a De la Riestra tras su paso por la policía- que a las cinco estará bien. -Perfecto, muchas gracias, señor. Ramón dedicó unos minutos a saborear el aromático puro. Como buen centroamericano, conservaba esa costumbre; además del ron, la música tropical y las jovencitas, tropicales o de cualquier latitud, todas eran sus preferidas. Odiaba las discriminaciones. Revisó cuidadosamente la correspondencia. “Nunca se sabe –fue su pensamiento-, hasta en el cesto de los papeles puede hallarse la solución, aunque este caso no debe tenerla”. La policía investigó al joven empresario, su conducta era intachable: alumno excelente, padre y marido ejemplar, un verdadero dechado de virtudes. Los interrogatorios a empleados, vecinos y amigos no arrojaron ningún elemento útil a la causa. El anciano empresario se había evaporado, no aparecía, ni vivo, ni muerto. Edgardo retornó al parque y el viejo jardinero, siguiendo órdenes expresas del señor de colaborar durante la pesquisa, le franqueó la entrada. Mientras Jaime rastrillaba la grama recién arrancada, el detective llegó ante la tumba de Benjamín. Miraba fijamente, como si así pudiese detectar señales que hubiesen sido pasadas por alto en las anteriores ocasiones. “Los milagros no existen –se dijo-, hay que producirlos, no se concretan por sí solos”. Caminó con aire distraído hacia el jardinero, que continuaba ensimismado en su tarea; volvió a examinar el promontorio de tierra y, rascándose la cabeza, profirió un par de palabras ininteligibles, luego encaró al anciano. -Señor, ¿todavía recuerda con precisión los movimientos de esa noche? –la pregunta lo tomó agachado, se incorporó con presteza sonriendo. -Mire, si algo conservo inalterable de mi juventud es la memoria: cada palabra, gesto o hecho permanece en ella con absoluta fidelidad. Dígame qué desea saber. -No me quedó muy claro el asunto de la sepultura… -Ya le dije. Ayudé al señor a traer a Benjamín y enterrarlo. Debimos arrastrarlo, era un animal grande, además, mojado como estaba, pesaba el doble. -¿Mojado, dice…? -Y… sí, señor. Recuerde que estuvo lloviznando desde la tarde. -Cierto, ¿a qué hora lo enterraron? Más o menos… -Puedo asegurar que eran las once de la noche con diez minutos. Cuando comenzamos a echarle tierra oí el silbato del tren, su horario es perfecto, no varió en años. Cubrimos apenas el cuerpo, al día siguiente terminé de taparlo. El investigador agradeció la amabilidad del sirviente y se marchó. Las palabras del viejo repiqueteaban en sus oídos. “Eran las once de la noche…” “Al día siguiente terminé de taparlo…” Allí no había secretos o mentiras, la muerte del perro y la desaparición del empresario sucedieron en forma simultánea, pero sin aparente relación entre sí. El destino se encargó, caprichosamente, de hacerlos coincidir en tiempo y espacio. Una circunstancia fortuita. El Doctor Lavenne, mientras aguardaba al dueño de casa, observó el lujo que lo circundaba, “estos ricos viven bien –pensó-, lástima que la avaricia, rompe el saco, como suele decirse”. -Buenas tardes Doctor, disculpe la tardanza, un tránsito endemoniado me tuvo… -No hay problema, señor, dispongo de tiempo. -Bien, usted dirá… -Como comprenderá el proceso de instrucción comprende varias etapas –ante el asentimiento, prosiguió-. ¿Qué otro dato puede aportar, señor ingeniero…? –la voz de Lavenne, fiscal general del distrito, era suave, cordial, no obstante, la pregunta parecía llevar implícita cierta malevolencia. -Reitero mi declaración. El Ingeniero Bertoldo realizó un viaje de negocios –más bien, de placer- a un par de sucursales en islas de la Polinesia, debía regresar el domingo de la semana anterior y no fue así. Según las últimas informaciones, uno de nuestros gerentes lo acompañó hasta que abordó el avión. -Todo eso ha sido corroborado oportunamente, continúe, por favor. -Como el tiempo transcurrido me pareció excesivo, consulté por teléfono y la empresa manifestó que la totalidad del pasaje había descendido en forma normal. Me preocupaba su salud, bastante quebrantada, indagué en hospitales, estaciones de policía y cuanto lugar se me cruzó por la mente, sin resultado. Al “tío Juan” se lo tragó la tierra. -Podría tratarse de un secuestro, ¿no recibió llamadas al respecto? -No, además, por los días transcurridos, descarto de plano esa posibilidad. -Bien, lo mantendremos informado de cualquier novedad, disculpe las molestias y gracias por su tiempo. -¡Por favor, faltaba más! ¡Lo primordial es hallarlo…! 3 Ramón, agazapado tras un macizo de flores, observaba los movimientos del teniente y dos ayudantes. “Ya se marcharán –pensó-, y entonces, si dejan pruebas sin estropear, daré un vistazo”. Hacía dos horas que la comisión policial recorría el parque, revisando con detenimiento cada mata de pasto, cantero o árbol; hasta la caseta del perro fue objeto de exhaustivo análisis. El joven boricua debió jugar al gato y el ratón para no ser descubierto; con una sonrisa burlona en los labios, se desplazaba velozmente, cada vez que los hombres de la ley se acercaban a su escondite. Por fin –suspiró aliviado-, el trío subió al coche patrulla estacionado frente a una de las puertas del parque y el vehículo salió disparado a altísima velocidad. “Se les escapa un asesino, seguramente”, musitó entre dientes, acercándose a Javier para requerir algunos datos. Éste repitió la historia sin cambiar una palabra, como quien sigue un libreto cuidadosamente elaborado aprendido de memoria. El muchacho lo escuchaba distraídamente, mirando de soslayo el montículo de tierra. Parecía poseer un magnetismo muy potente, tal era la atracción que ejercía sobre él. Como las sombras de la tarde se prolongaban, anunciando la caída del sol, agradeció al anciano y se marchó. -Te digo que esa tumba es sumamente sospechosa, encierra un misterio, podría jurarlo. -Presiento lo mismo, mas… no creo que Su Señoría se deje llevar por corazonadas o sospechas. Exigirá algo más sólido para ordenar la apertura del foso, no querrá arriesgarse a hacer el ridículo… -Podemos urdir un plan –manifestó Ramón- si muerden el anzuelo, tendremos allanado el terreno. -Totalmente de acuerdo. –De la Riestra tomó un teléfono celular y comenzó a marcar. -¿A quién llamas…? –La pregunta murió en los labios del moreno ayudante, el gesto perentorio de su jefe lo contuvo. Edgardo, disfrazando su voz, habló precipitadamente, como presa de una urgencia y exaltación fuera de lo común. A medida que avanzaba la comunicación, sonreía. -Ya está -dijo al interrumpir la comunicación-, inventé un testigo anónimo que aportó datos muy importantes para la policía. Dijo haber visto hace unas noches a un hombre trabajando con una pala donde está la tumba del perro. Si el cebo funciona, mañana tendremos la fosa abierta –tras estas palabras soltó una estruendosa carcajada, el centroamericano festejó riendo la salida de Edgardo, mordió la punta de un habano y lo encendió. Chapuceando una rumba del repertorio de Amelita Vargas, brindaron con ron cubano, tan fuerte, que, pese a estar habituados a él, lagrimeaban a cada sorbo. Luego, cantando y riendo, salieron de la oficina, parecían más dos juerguistas ingresando en la antesala de una borrachera que dos expertos detectives, a los que temían, y con razón, los malhechores. Una verdadera legión de técnicos intervenía en la excavación. Por fin, el nylon transparente que lo envolvía -tal y como dijese Jaime en su momento-, dejaba traslucir el cuerpo del infortunado can. Descubrieron un extremo y el hedor nauseabundo les confirmó el avanzado estado de putrefacción. Dos médicos, con evidente repugnancia, echaron una leve mirada a los restos. -Suficiente señores –dijo uno, dirigiéndose a dos hombres que permanecían silenciosos a un costado, pala en mano-, procedan a cubrir la fosa. La sensación de desaliento fue general; se esfumaba la única posibilidad que tenían. De la Riestra rememoraban anécdotas de su paso por la repartición con uno de los oficiales; mientras Ramón, en tanto, paseaba distraído, parecía estar a mil kilómetros de allí. El moreno estudiaba con suma atención cómo las hormigas transportaban unas semillitas de vivos colores por un caminito que serpenteaba entre los canteros; desde las inmediaciones de la tumba hasta la base de un enorme árbol. “¡Qué interesante…! –Se dijo-, un asunto muy curioso y extraño. Esta variedad no existe por acá, ¿de dónde las traerán?”. La comitiva policial se retiró desalentada por el fracaso de la expedición. El centroamericano parecía hipnotizado. Miraba el desfile de los insectos, rascándose la cabeza, dubitativo, incrédulo. -Efectivamente -el experto botánico lo miró sonriente, esperó en vano algún comentario y prosiguió- estas semillas pertenecen a árboles exóticos, desconocidos en la mayor parte del globo. Se desarrollan en ciertas islas de la Polinesia, donde, con sumo cuidado, dada su peligrosidad, las vistosas ramas, semillas y flores son utilizadas con carácter decorativo. Por otro lado, como están en peligro de extinción, se prohíbe su exportación. Hay leyes que establecen penas muy severas y abultadas sanciones económicas al respecto. -¿Cómo se llaman, doctor? -La denominación científica no le dirá nada, señor Flores; los nativos los llaman “árboles de la muerte”; las semillas concentran el mayor porcentaje de veneno; sin embargo, hay insectos que las consumen sin consecuencias. -Increíble, ¿no? -Además, reciben otra denominación, “radich pedis diábolis” (raíz del pie del diablo). Sus hojas, querido amigo, tienen un aroma muy agradable pero al ser expuestas a temperaturas algo elevadas, producen un gas mortífero para los humanos o animales de sangre caliente. En pocos segundos quien inhale el humo producto de su combustión, muere irremisiblemente. -Mire usted, ¿quién lo hubiese imaginado? –con una reluciente sonrisa, alargó la mano al especialista dando por finalizada la consulta- muchas gracias, doctor Chamón. Su explicación aclara mucho las cosas. Camino a la oficina, en su cerebro rondaban las palabras recién escuchadas: “Los nativos los llaman árboles de la muerte” o “raíz del pie del diablo”… ¡Casi nada…! “El nombre le viene que ni pintado –masculló entre dientes-, sobre todo en este caso”.