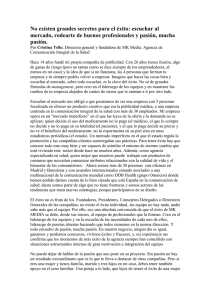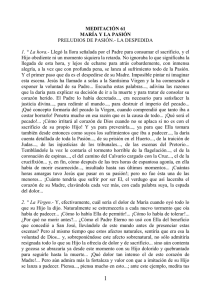Configuración con Cristo paciente.pdf
Anuncio

CONFIGURACIÓN CON CRISTO PACIENTE Pedro Trigo, sj TESIS QUE SOSTENEMOS Y PASOS PARA DESARROLLARLA La tesis que sostendremos es la siguiente: La configuración con Cristo paciente no es un objetivo que un cristiano de hoy tenga que perseguir de modo directo, absoluto. Es, sin embargo, la consecuencia inevitable del seguimiento fiel a Jesús de Nazaret con su mismo Espíritu. Así pues, el objetivo que debe focalizar la vida cristiana hasta configurarla completamente es el seguimiento de Jesús, participando de su misión. Pero quien sigue a Jesús obedeciendo el impulso de su Espíritu, se encontrará con dosis crecientes de sufrimiento, que deberá sobrellevar pacientemente. Estudiaremos el asunto, que es realmente decisivo en la vida cristiana, primero en Jesús de Nazaret y luego en sus seguidores. Pero antes de remontarnos a las fuentes, vamos a referirnos al estado de la cuestión que estaba vigente ambientalmente en nuestra infancia y adolescencia, ya que provenía al menos de la baja Edad Media con intensificación en el barroco y con un nuevo reflorecimiento en la restauración de la cristiandad que culmina en vísperas del Concilio. A pesar de que el Concilio planteó este tema desde una óptica distinta, sin embargo, esta manera de concebir nuestro tema, aún sigue siendo propuesta con autoridad en la Iglesia; e incluso en no pocos que la han superado a nivel conceptual, sigue operando soterradamente. Por eso, y no sólo por un interés meramente histórico, es necesario explicitar ese planteamiento. LA PASIÓN EN LA TEOLOGÍA Y EN LA ESPIRITUALIDAD TRADICIONALES ¿CONCENTRACIÓN O CORTOCIRCUITO? El tema de la pasión de Cristo había sido el tema preferido en la espiritualidad cristiana desde la baja Edad Media. Se había operado una concentración de la vida de Jesús en su doloroso final. Esta condensación se evidencia en la omnipresencia de los crucifijos que presidían las iglesias y los altares, las salas donde se efectúan reuniones y se deciden los asuntos del Estado y de las corporaciones, los cruces de los caminos y hasta las alcobas matrimoniales. El predominio de la pasión es patente también en los retablos de las iglesias, en los cuadros e imágenes que poco a poco las fueron repletando para fomentar y satisfacer la devoción de los fieles, desde la oración del Huerto al santo sepulcro, pasando por la flagelación, el Ecce Homo, las diversas escenas del Vía Crucis en las que aparece siempre el Nazareno con la cruz a cuestas, y la escena del Calvario, en la que se contempla a Jesús crucificado en medio de los dos ladrones y a sus pies la soldadesca y las santas mujeres, y entre ellas su Madre y el discípulo amado, los Cristos en agonía o muertos, el descendimiento y Jesús en brazos de la Dolorosa. Muchas de estas imágenes fueron esculpidas o pintadas para dar pábulo a multitud de devociones que giran alrededor de la pasión, y para ellas se compusieron también muchísimas oraciones y cantos, devocionarios y libros de meditación. Todo este mundo se sistematizó y fundamentó en tratados eruditos, pero sobre todo patéticos, mezcla de una teología que se remontaba a san Anselmo, descripciones minuciosísimas en las que se exacerbaba lo dolorista y un torrente de afectos de un patetismo desbordado. Esto ocurrió por diversos motivos: El más inmediato eran las calamidades que estaban desolando Europa, desde las pestes hasta las incesantes guerras. Los dolores personales y sociales encontraban sublimación al verlos también en el Cordero inocente. Otro fue el cambio violento del orden que había fraguado en la Edad Media, que entraba ciertamente opresión, pero también seguridad y protección, estabilidad y un sentido de la vida compartido. La desorientación, la incertidumbre, los peligros, con la consiguiente angustia, se veían también representados en el Hijo de Dios y así se volvían más llevaderos. Otro motivo teológico, muy enraizado en la cultura ambiental, fue la deshistorización de la vida de Jesús, que sólo tenía un papel edificante, ya que la salvación nos había sido otorgada a través de su pasión, en la que el sacrificio de la víctima humano-divina había satisfecho a la divinidad. Por eso la contemplación de la pasión servía para desentra ar el misterio de pecado y salvación que late en la historia y para agradecer al que nos amó y se entregó por nosotros, y llevaba también a sufrir sus dolores con la esperanza de participar de su triunfo. No puede descartarse tampoco el gusto de la época por el patetismo, por escenificar la vida convirtiéndola en un espectáculo, gusto que va desde la vida de las cortes a los acontecimientos públicos, desde la coronación de un rey al ajusticiamiento de un reo, a las procesiones, las peregrinaciones y hasta la misa mayor dominical, para no hablar del carnaval. Este gusto por lo ceremonial y el espectáculo da lugar, obviamente, también al teatro en toda su gama: desde la farsa y la comedia hasta la tragedia o el auto sacramental. En este último caso, que cronológicamente fue el primero, la representación pretende ser de algún modo actualización para que los asistentes, que no son meros espectadores, lleguen a la catarsis, es decir al sufrimiento mimético purificador. Tal vez lo determinante sea la doctrina teológica de la satisfacción vicaria. El monarca divino, que nos creó por amor y en vistas a que participáramos de su vida en su hijo Jesús, está encolerizado por nuestros pecados. El problema que se plantea a la humanidad es que puede ofender a la majestad divina, pero no tiene capacidad para reparar la ofensa. Por eso Dios, que, aunque ofendido, sigue siendo un Padre, determinó que su Hijo se hiciera ser humano para que, como uno de nosotros, pudiera pagar en vez nuestra, y como uno de la Trinidad su satisfacción estuviera a su altura. La satisfacción fue su muerte en cruz. Una satisfacción dolorosísima, tanto para Jesús, que la sufrió en su cuerpo y en su espíritu, como para su Padre, que tuvo que soportar cómo su Hijo era rechazado, como cargaba con nuestros pecados y sufría en su cuerpo una tortura bárbara. De este modo la cruz evidenciaba, el horror de nuestro pecado que no sólo quita vida de diversas formas y en diversos grados y destruye nuestra humanidad sino que afecta hasta la agonía al espíritu del Hijo de Dios y le causa la muerte. Pero más hondo que el misterio del mal, la cruz pregona el amor de Dios, que soporta tanto mal por amor nuestro y para nuestra salvación. VALORACIÓN DE LA TEORÍA ANSELMIANA DEL SACRIFICIO REDENTOR Es cierto que este esquema ha presidido desde las tesis de teología hasta los sermones a las multitudes y las exhortaciones en la dirección espiritual. No podemos negar la grandeza del esquema, que patentiza tanto el horror del pecado, como el amor infinito de Dios que triunfa sobre él. En cualquier otra construcción explicativa que se intente, esto ha de ser retenido. Pero también es inocultable lo que este esquema tiene de proyección del esquema de una sociedad piramidal cuyo valor supremo es el honor, en la que la ofensa contra el honor del que estaba arriba y por eso merecía ese honor, se pagaba con un precio terrible, que muchas veces llegaba a la muerte afrentosa. Podemos preguntarnos con toda razón si el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tal como él nos lo revela, vive obsesionado por su honra como los señores de este mundo, si tenemos que entender su gloria como la entienden los grandes de este mundo. El sentido de los mandamientos ¿es que reconozcamos que él es el que manda; más aún, que su poder es absoluto y que ante él nosotros tenemos que agachar la cabeza y someternos? Nosotros pensamos que la revelación de los mandamientos no va encaminada al reconocimiento de su señorío sino a nuestro provecho: es la revelación de los cauces de la vida para que, siguiéndolos, vivamos una vida plenamente humana. De esa vida forma parte la relación con Dios, pero no porque él es el que manda sino porque es su relación constante de amor la que nos hace vivir; por eso vivir apegados a él es vivir de la fuente de la vida. Nuestra inferioridad manifiesta respecto de él ¿es la que sentimos respecto de alguien que está arriba en la escala social? ¿Somos menos que él en ese sentido? ¿Nos humilla con su presencia? ¿Se regodea en que sintamos que nosotros dependemos de él y él para nada necesita de nosotros? ¿Tenemos que estar a bien con él, como tenemos que estarlo con un personaje que por su dinero y poder o por su puesto o por sus relaciones e influencias nos puede catapultar hacia arriba o hundirnos en la desprotección? Dicho en tesis, el Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿es el Dios de los dioses y el Señor de los señores? ¿Es el que corona, trascendiéndolas, las jerarquías sociales? Tenemos que responder con un rotundo no. Si así fuera, los que están más arriba serían los más cercanos a él, los que por recibir directamente su irradiación serían los que más se parecen a él y por eso sus representantes. Así ha sido sostenido teórica y prácticamente en la cristiandad. Pero no puede ser validado en las fuentes cristianas. Repitamos que es indispensable hacer este desmontaje porque no sólo queda mucho de esta mentalidad de una manera más bien soterrada sino sobre todo porque es una sensibilidad muy arraigada, que resiste tenazmente muchos intentos de depuración. MODOS DE VIVIR ESTE ESQUEMA Ahora bien, un mismo esquema teológico-espiritual puede ser vivido de maneras muy diversas. Y también lo ha sido este esquema. Para unos él ha dado lugar a una existencia realmente doliente. Disfrutar sencilla y sanamente de la vida como don de Papadios era tenido bajo sospecha y vivido como una especie de traición. El que el corazón del mensaje de Jesús fueran las bienaventuranzas, el que Jesús viniera a hacer feliz a la gente, el que él mismo en persona fuera evangelio, quedaba opacado ante su final atroz. Si nuestro Señor estaba crucificado, nosotros, sus fieles, no podíamos vivir en paz ni reír. Este tono, el que imprimió Felipe II a su corte, toda vestida de negro, ha sido el tono de no pocas propuestas espirituales. Este ambiente lúgubre es el que ocasiona el reproche de Nietzsche: “si ustedes aseguran que están redimidos ¿por qué ponen esas caras tristes? ¿Por qué no lo demuestran con expresiones de felicidad?” Esta acusación no puede ser respondida con ninguna razón. La única respuesta fehaciente es el cambio de tono vital. Sin embargo, muchas personas, sobre todo populares, se han esforzado a través de los siglos por vivir con la mayor paz y plenitud posible. Saben intuitivamente que “todo don perfecto desciende de arriba, del padre de las luces” (St 1,17) y lo reciben y disfrutan con toda el alma. Pero también experimentan que en la vida hay mucho de esfuerzo continuo y desgastante y a veces frustrante. Experimentan también muchos contratiempos debidos al ambiente adverso, a que ellos se encuentran abajo y son discriminados y sobre ellos cae sobre todo el peso social. También, por esta desventaja, sufren las enfermedades de pobres. Todas las personas tienen momentos de sufrimiento y sobre todo los pobres se ven envueltos en muchos sufrimientos de diversa índole. En estas circunstancias no pocos cristianos auténticos no se hacen las víctimas, pero sufren estas adversidades con la mayor entereza posible, y saben que en esas situaciones son acompañados y acompañan a Jesús en su pasión, y reciben de él la fuerza para ser pacientes como él y con él. Así pues, participando del mismo esquema, unos cristianos viven una existencia disminuida, por lo que el esquema se les convierte en una trampa, en tantos que otros asumen sólo lo que les parece congruente para vivir su vida superadoramente. Refirámonos ahora, más allá del esquema, directamente a la vida de Jesús. JESÚS NO VIENE A PROCLAMAR EL JUICIO SINO LA BUENA NUEVA DE LA CERCANÍA INCONDICIONAL DE DIOS QUE SALVA Jesús viene a proclamar una buena noticia, por eso su nacimiento se anuncia como causa de una gran alegría para todo el pueblo. Esa buena noticia es que Dios viene ya, como anunciaba Juan; más aún, está viniendo. Pero no viene, como él había imaginado, para ajustar cuentas, para entablar el juicio inexorable y definitivo. Viene a consumar la alianza de modo superabundante y gratuito, viene a ser nuestro Dios y a que seamos su pueblo. Pero viene a ser nuestro Dios como nuestro papá con entrañas maternas, como la vida de nuestra vida; y esto de modo incondicional, de manera que lo único que nos pide es que nos abramos a su venida, que también nosotros queramos vivir de su vida como verdaderos hijos suyos. La conversión que predica Jesús no es un cambio de la vida de pecado al cumplimiento de la ley. Es dejar la normalidad del cumplimiento de la ley para atender a esta inaudita oportunidad de intimar con Dios que él nos brinda; o abandonar el intento de vivir por cuenta propia, fundado en las riquezas o el poder, para pasarse a este negocio fabuloso que Jesús propone de tener a Dios como nuestro tesoro y vivir fundados en él; o dejar la resignación a la lejanía e incluso la maldición de Dios por considerarse un pecador sin remedio, y acudir confiado al Dios de Jesús que acoge sin condiciones. Pero Jesús no es sólo el heraldo de esa noticia tan única e inigualable en su positividad. Es también su mediador: Dios llega a ser nuestro papá materno, al hacerse Jesús nuestro hermano. En este sentido Jesús es él mismo la buena noticia de Dios. Jesús es pura gracia, pura positividad. En palabras de Pablo, él es el sí de Dios (2Cor 1,19). Por eso el talante de Jesús es positivo, afirmativo, constructivo. Lo suyo es la simpatía. Él no es un asceta, autoexcluido de la vida normal y del contacto con los pecadores e incluso con los seres humanos, ni un ministro de lo sagrado, atenido a los ritos del templo. No es Juan que ni come ni bebe. Él es el acusado de comilón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores; el que ha sido enviado, no a juzgar sino a salvar al mundo, el que ha venido a salvar lo que estaba perdido, el que viene a proclamar el año de gracia del Señor y no el día del desquite de nuestro Dios (Lc 4,19; cf Is 61,2). LA SIMPATÍA DE JESÚS, AL EJERCERSE SOBRE LOS NECESITADOS, SE TIÑE DE MISERICORDIA Ahora bien, como la simpatía de Jesús, esa versión, esa respectividad, esa inclinación positiva hacia los demás, se ejercía sobre todo respecto de quienes estaban sobrecargados y abatidos como ovejas sin pastor, la simpatía se teñía de compasión, sin dejar de serlo. A Jesús se le conmovían las entrañas, como a su Padre (Os 11,8), al ver el estado calamitoso de sus hermanos. La misericordia lo llevaba, no a socorrerlos desde arriba, dándoles cosas, sino, sobre todo, a estar con ellos, en su mundo, a su disposición, a ser en verdad de ellos. Y en efecto ellos se creían con derecho sobre él, sobre su tiempo y su espacio, de manera que no tenía tiempo ni para comer. Esta ubicación social y personal, esta opción primordial, equivalía a cargar con ellos como la contraparte a la actitud de ellos de disponer de él (Mt 8,17). Desde esta actitud primordial, Jesús se encargó de ellos, no sustituyéndolos sino por el contrario, dándoles que pensar, liberando su mente, poniéndolos en movimiento de manera que salieran de su postración, se pusieran en pie y se movilizaran. En eso consistió la autoridad de Jesús: en su capacidad de ayudarlos a crecer humana y espiritualmente. En eso consiste ante todo el mesianismo de Jesús, que no fue el mesianismo davídico de imponerse por las armas, con el poder de Dios, sobre los opresores de la nación, sino el mesianismo asuntivo del Siervo. Jesús asumió a las personas concretas con sus problemas, con sus enfermedades de pobres, con sus deudas, con su horizonte cerrado a la esperanza, con su postración, pero también con esa reserva de confianza última en Dios, con esa esperanza contra toda esperanza, con esa apertura a lo que se podía presentar. Asumió a las personas, insisto, no sustituyéndolas sino provocando una reacción, un desbloqueo, un proceso. Presentando esa determinación de Dios de reinar gratuita e íntimamente sobre ellos, revitalizando con su presencia la vida y cualificando la humanidad. EL SACRIFICIO GOZOSO DE LA DISPONIBILIDAD CONSTANTE Esa proclamación fehaciente la llevaba a cabo Jesús con una inmensa alegría, mucho más al ver la reacción de la gente, y su alegría ante ese tesoro encontrado. Pero también era obvio que ese ministerio resultaba tremendamente desgastante. Esa apertura continua a cada persona, esa sintonía personalizada con las multitudes, esa disponibilidad completa, suponía un tremendo desgaste y exigía no sólo una creatividad constante sino, no menos, una infinita paciencia. Y conllevaba todo género de incomodidades y molestias. No cabe duda de que un amor concreto y generoso como el de Jesús conlleva sacrificio, inmensas dosis de sacrificio. Pero era un sacrificio gozoso, era un precio que se pagaba con alegría. Jesús se daba por bien pagado con la sintonía de la gente, con su respuesta: verlos salir de su desesperanza y su postración, contemplar cómo se ponían en pie, en marcha y se movilizaban, resultaba para él tremendamente estimulante. También se necesitaba una gran paciencia para entablar el proceso desde el punto de partida en que se encontraban. Había que darle tiempo al tiempo. Desde la postración total de los pobres y de los excluidos, las primeras demandas son bastante elementales: sobre todo existir para alguien, saber que hay alguien que se interesa por mí, tener esperanza de poder satisfacer las necesidades, encontrarse con otros como pueblo reunido. Por su parte, los que se creían desahuciados por Dios, antes de dar ningún paso necesitaban experimentar que no eran unos leprosos que manchaban con su contacto, que un hombre de Dios podía acogerlos de su parte sin comenzar exigiendo condiciones sino derramando sobre ellos la simpatía humana sin segundas intenciones, como ejercicio desnudo de humanidad. Y Jesús ciertamente daba tiempo a las personas. Al ser el Mesías Siervo, que asume a las personas en el estado en que se encontraban, era el Cristo paciente. Una paciencia que a veces parece que se colma, como cuando regresa del monte entristecido porque los discípulos que han visto a Jesús con los ojos con que lo ve el Padre, no han sido capaces de ver que ésa es la gloria de su camino y asumen que ya han llegado y que lo bueno es permanecer allí, y cuando el Padre, ante su incomprensión, les tapa la visión, lo único que se les ocurre es preguntarle si no tenía que venir Elías a ponerlo todo en orden, se entiende que a la fuerza. Jesús está rumiando la impotencia de que ni el Padre ha logrado que acepten su camino, cuando se acerca uno echándole en cara lo poco hábiles que son sus discípulos que no han podido hacer el trabajo que les había pedido de sacar el demonio de su hijo, sin querer asumir que no se trataba de arte de magia sino de fe, fe que parte de asumir personalmente el problema y ponerlo en manos de Dios a través de Jesús. Saturado por tanta incomprensión, Jesús pronuncia la frase más dura: “generación adúltera ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?” (Mc 9, 19). Aunque a continuación se sobrepone y les dice que le traigan la muchacho. Como se ve, la paciencia de Jesús no fue algo ingenuo y candoroso, el sentimiento angelical de alguien que estaba en una serenidad olímpica, más allá de las alteraciones humanas. Era por el contrario la paciencia que sólo el amor puede dar: la paciencia proverbial de una madre. EL CRISTO PACIENTE ANTE LA CEGUERA PROGRESIVA DE LOS DISCÍPULOS En los evangelios, sobre todo en el de Marcos, aparece consignada con toda minuciosidad la incomprensión progresiva de los apóstoles a medida que Jesús les hacía ver que no se iba a imponer sobre los enemigos sino que iba a caer en sus manos, aunque eso no iba a significar el fracaso del designio de Dios. Al principio se mostraron contagiados por el entusiasmo de las multitudes. Eran testigos de la creciente autoridad de su Maestro y estaban orgullosos de él. Se sintieron todavía más contentos y halagados cuando Jesús los hizo partícipes de su misión y ellos regresaron felices de la acogida de la gente y de su autoridad delegada sobre los demonios. Pero Jesús no logró atraerlos a su modo asuntivo de ejercer el mesianismo. Servir y entregarse desarmada y creativamente a los demás dando de sí mismos hasta dar la propia vida, no entraba en el horizonte de los apóstoles. Ellos estaban dispuestos, eso sí, a pasar trabajos y combates, pero para restablecer la soberanía de Israel, formando parte del partido de Dios que hace frente a sus enemigos hasta derrotarlos por completo. Pero veían como una afrenta para el Dios de los Ejércitos y una deshonra para ellos, no combatir por la fuerza hasta imponerse. En el evangelio de Marcos el Cristo paciente es el Cristo que no echa fuera a sus discípulos cuando se convence de que no quieren ir detrás de sí, es decir que no quieren dejarse guiar por sus criterios. Ese Cristo que sube a Jerusalén delante de sus discípulos, halándolos, llevándolos a remolque, seguido materialmente por ellos, pero humana y espiritualmente solo, ya que ellos van discutiendo sobre quién era el que tendría mayor rango en el reino que suponían que se avecinaba. Ese Cristo paciente, que desde que entran en Jerusalén los ve completamente ciegos, entusiasmados por la acogida de las multitudes y por la victoria de su maestro en las disputas con las autoridades, sin querer ver que le están estrechando el cerco y que ya han decretado deshacerse de él. Esa incomprensión fue un dolor muy íntimo para Jesús, además del dolor de la soledad cada vez más espesa. SACRIFICADO POR EL ORDEN ESTABLECIDO SACRALIZADO Pero a medida que avanzaba su ministerio iba resultando evidente para él que las autoridades no iban a aceptar su propuesta del reinado de Dios como camino hacia el Reino. Ellos preferían atenerse a la normalidad religiosa de la ley y el templo, y no se abrieron a la oferta que Dios les hacía por su medio de entregarse a la consumación de la alianza, de recibir al Señor que venia como gracia a cumplir las promesas de poner la ley en sus corazones, de conocerlos, es decir de tener esa relación íntima con él, en la que él iba a perdonarlo todo y, no contento con eso, iba a derramar su Espíritu en los corazones para que, desde la fuente misma del obrar, naciese esa determinación de corresponderle. Los sacerdotes no parecen haberse interesado por su propuesta, y por eso no intervienen en los evangelios hasta el acto de destrucción simbólica del templo. Los maestros de la ley, al menos parte de ellos, habían tomado una postura ambivalente y por eso lo habían invitado a hablar en las sinagogas y se habían animado a discutir con él. Sin embargo su preferencia por los pobres, incluso por los considerados como chusma, y su aceptación de los tenidos como pecadores públicos, su interpretación de la ley de la pureza de modo completamente opuesto al tradicional, que por un lado la concentraba en el corazón y por otro la hacía consistir en el ejercicio de la misericordia, los enajenó. Jesús sufrió muchísimo por esa ceguera de los que tenían la misión de iluminar a su pueblo. Pero además ellos lo hicieron sufrir a él. Intentaron en vano desacreditarlo ante el pueblo. Y por fin, al constatar la envergadura de su liderazgo, y cómo él ponía en peligro la normalidad religiosa, por la creciente personalización del pueblo y su movilización, que podía alarmar a los romanos, decretan que debe morir para evitar que perezca la nación. En la sesión del sanedrín donde se decidió su suerte (Jn 11,47-50) no se lo acusó de ningún delito. Se lo condenó exclusivamente porque así convenía para que se mantuviera el orden establecido con sus instituciones y estructuras. Además del sacrificio gozoso de su disponibilidad constante, Jesús tuvo que cargar con el sufrimiento que le causaron los que decidieron sacrificarlo. ¿Qué significa en esa hora de la verdad el Cristo paciente? Lo fundamental es que Jesús vivió su pasión continuando y así consumando esa actitud que lo había constituido en buena noticia. Así pues, lo salvífico de la pasión no fue el dolor, que de suyo nada tiene de salvífico ni menos aún el haber sido sacrificado por los dirigentes religiosos y políticos, que es pura negatividad, la negatividad mayor de la historia. Si Dios no quiere sacrificios, es decir que se sacrifique a un animal, muchísimo menos quiere que se sacrifique por ningún motivo a ningún ser humano. Y muchísimo menos que sacrifiquen a su Hijo. En este sentido preciso el sacrificio de Jesús nada tiene de positivo, de salvador. Es pura negatividad. Jesús no se ofreció a sí mismo como un sacrificio ritual. Ni Dios quiere sacrificios ni Jesús quiere sacrificarse. En este sentido preciso hay que negar el esquema de san Anselmo. En la pasión actuaron dos fuerzas: una negativa, la que encarnaron los dirigentes, que sacrifica a una persona para que siga el orden establecido, y otra positiva, encarnada por Jesús, que no se constituye en la contracara de lo que hacían con él sus torturadores. En este sentido antropológico, víctima es la persona que, al sucumbir a manos del victimario, es reducida pro él a la condición de estar poseído por los sentimientos que el agresor inocula. El que condena y tortura produce abatimiento, postración, resentimiento, rabia, terror. El poder del agresor no consiste sobre todo en agredir corporalmente sino en reducir al otro a la condición de agredido, quitándole su propia sustancia. Pues bien, Jesús nos salvó en su pasión porque no lo redujeron a la condición de víctima. Porque durante la pasión continuó con sus mismas actitudes, con su misma propuesta vital. Continuó llevando en su corazón a los pobres y a los estigmatizados como pecadores públicos certificándoos que el Dios de la alianza los acogía, y pidiendo perdón a su Padre por sus asesinos. Pero continuar con esas actitudes en presencia del rechazo significaba llevarlas la máximo, ya que sólo así podía sobreponerse a la violencia antropológica de la agresión que busca anular. JESÚS HA VENIDO A LIBERAR A LOS QUE POR TEMOR A LA MUERTE PASABAN LA VIDA ENTERA COMO ESCLAVOS (Hbr 2,15) Veamos el mecanismo que Jesús había practicado durante toda su vida y que llevó al extremo en su pasión y muerte. Quienes mandan no deliberativamente, someten a las personas, es decir las llevan a hacer lo que no quisieran hacer porque sienten que va en contra de su dignidad, poniéndolos en cada caso bajo el dilema de que, si lo hacen obtendrán ventajas y si no les sobrevendrá algún género de muerte. La muerte más pequeña es hacer el ridículo, por esta situación embarazosa la sentimos como una muerte. Por eso decimos: “tierra, trágame”; es que quisiéramos desaparecer para no sufrir el bochorno. Otra muerte mayor es el temor a quedarse solo. Todos lo hacen; si no lo haces tú, te van a abandonar. ¿Cómo vas a vivir solo? El miedo a quedarse solo lleva a no pocos a ceder. Una muerte mayor aún es la inseguridad económica y por consiguiente vital. Si no lo haces, te vas a quedar sin estas ventajas, vas a poner en peligro el empleo, te puedes quedar en la calle. El miedo a quedarse sin piso hace que no poca gente abdique su dignidad. Claro está que el miedo mayor es a la muerte física. Y en nuestras sociedades periféricas esto no es un peligro remoto, ni mucho menos. ¿Cómo no voy a hacer lo que no quisiera si, en caso de resistirme, me pueden matar? Como se ve, en cada caso se nos presenta una falta de alternativa y por eso no hay más remedio que ceder. Pues bien, en cada caso dice Jesús: “no temas, basta que tengas fe”. Nada de lo que te proponen como lo último, lo es. Aun poniéndote en la peor de las posibilidades, si no cedes tu dignidad, puedes vivir una vida auténticamente humana. Lo único que tiene que temer realmente es perder tu dignidad. “¿Qué puedes dar a cambio de tu alma?”. Ella vale más que el mundo entero. Eso que dice Jesús es, ante todo lo que hace Jesús. Él abandonó su precario establecimiento en el lugar más bajo del sistema, pero dentro de él, para asumir una existencia itinerante absolutamente desprotegida: no tenía dónde reclinar la cabeza. Y, aunque algunos días no tendría nada para comer ni donde dormir, su Padre no lo abandonó, aunque no hizo para él ningún milagro. Recibió la hospitalidad de los que le abrían la puerta y se sentían contentísimos con el don de su presencia liberadora. Jesús no buscó sistemáticamente a los ricos e influyentes para que ampararan su persona y su causa. No excluyó a nadie, pero se dirigió de preferencia a la gente popular, y en efecto, en las horas menguadas, ellos, aparentemente sin poder, fueron su escudo contra los dirigentes. Jesús siguió su camino, con gran prudencia, pero sin ceder un ápice de su propuesta, que sabía que era la del Padre, la única propuesta realmente salvadora. Se mantuvo en las buenas y en las malas. Esta manera desarmada, pero absolutamente libre, con que vivió, culminó en la cruz. Por eso venció a los poderes diabólicos, es decir a los que dividen al ser humano de su dignidad y por tanto a los seres humanos entre sí y los separan de Dios, soportando su embate sin doblegarse. Por eso cuando vio que de seguir así lo iban a asesinar, él no cambió de método. Por ejemplo, si se hubiera confinado a sus discípulos, como hacían los grupos sectarios y elitistas de su tiempo, lo habrían dejado en paz. Pero su Padre lo había enviado a todos, empezando por los de abajo y los alejados, pero incluyendo también a las autoridades. Por eso siguió su camino. Lo consumó precisamente cuando las autoridades descargaban sobre él todo el peso de su poder. Así quedó evidenciada su impotencia. En la cruz se evidencia el poder y la impotencia de las autoridades. Su poder porque lo mataron. Su impotencia porque no pudieron quebrarlo, porque la vivir la tortura desde su libertad, colmó su humanidad y abrió incluso para sus asesinos la posibilidad de rehabilitarse. El fin de Jesús es realmente admirable. Pero también podríamos decir que su heroísmo no es fácilmente replicable. Incluso podríamos preguntarnos si no fue un iluso. Nosotros respondemos que esa vida es la más digna y más humana que haya pisado la tierra y que merece la pena vivir así. Pero es que además la vida de Jesús no acabó en el Calvario. El Padre en le que había confiado, al que había revelado, ese Padre que no se imponía, pero que daba capacidad para vivir una libertad constructiva, lo resucitó, es decir lo recreó con su misma vida y en su mismo seno. No lo recreó como un premio personal sino que salvó la vida que había culminado en la cruz: la vida fraterna del Hijo de Dios. Si lo salvó como hermano nuestro, está garantizada la esperanza de que se vivimos como él, seremos con él resucitados. Y para que en efecto podamos hacerlo, para que tengamos la luz y la fuerza necesarias, Jesús derramó desde el seno del Padre a su mismo Espíritu. Ese Espíritu habilitó en efecto a sus discípulos a vivir también ellos con la misma actitud de Jesús. Si tenemos fe, nadie tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu para seguir con Jesús su camino de humanización.