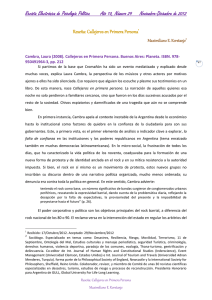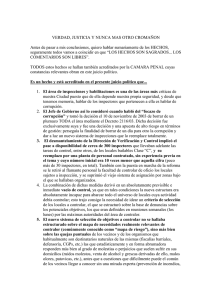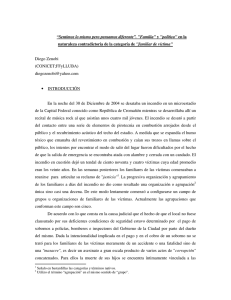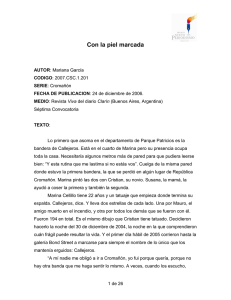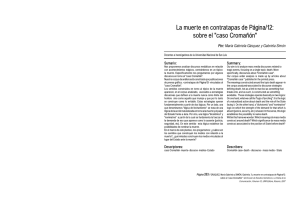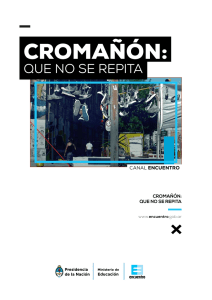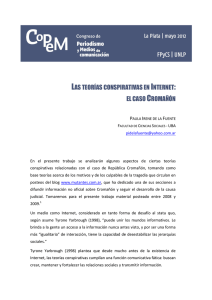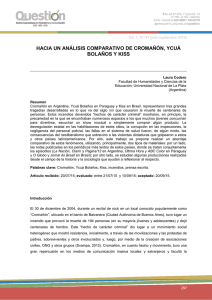seleccion_de_cronicas_de_cromanon.pdf
Anuncio

Extraído de Cronica.com.ar Así salí del infierno A diez años de República Cromañón, el periodista de Crónica, Javier García, cuenta por primera vez de manera pública y con lujo de detalles cómo sobrevivió la noche de la tragedia POR: Grupo Crónica 30/12/2014 21:56:21 Por Javier García No voy a decir que no es un ejercicio doloroso rememorar cómo salí aquel 30 de diciembre de 2004 de las entrañas de República Cromañón. Sí, de las entrañas, porque lo que era un lugar más para recitales y demás, se terminó convirtiendo en un monstruo que a fuerza de fuego, pero sobre todo de humo venenoso, fue devorando la vida de 194 personas. Y se llevó la de otras tantas en estos 10 años. Yo tenía 19 años cuando República Cromañón me puso de cara a la muerte. No tomaba ni fumaba, pero sí me divertía yendo a recitales. No jodía a nadie. Ni yo ni mis amigos. Ni ninguno de los miles que estábamos ahí adentro, haciendo la previa de lo que sería el comienzo de un nuevo año. El lugar estaba lleno como pocas veces, y había bengalas, como siempre. Como en cada show de esa época. Las bengalas no eran sólo potestad de Callejeros, pese a que la opinión pública así se empeñe en creerlo. Como cada vez que Callejeros estaba por salir a escena, sonó “Ji, ji, ji”, de los Redondos y el pogo ganó cada centímetro del lugar. Mientras, las cervezas iban y venían, porque el calor era agobiante. Recuerdo que decidí correrme unos metros del vallado -dónde siempre iba- porque me parecía que el calor era excesivo. Y las bengalas no paraban de ganar el espacio, iluminando el interior del boliche. “Hijos de puta, paren con las bengalas. Porque si acá se prende fuego no sale nadie. Nos vamos a morir todos como en Paraguay”, tronó la voz de Omar Emir Chabán, aleccionando a las masas. Y, por supuesto, enajenándolas más. Éramos todos pibes, adolescentes, rebeldes sin causa...¿En serio Chabán creía que así nos iba a calmar? Bueno, no funcionó. Callejeros salió igual, el show comenzó con “Distinto”, el tema que abría “Rocanroles sin destino”, el disco que se presentaba esa noche. No sé cuánto fue. Un minuto. Minuto y segundos, cuando, de repente, desde el techo apareció una bola naranja incandescente...Como una especie de “sol” en la oscuridad del boliche. Y los primeros gritos. Y el primer caos. Y la primera estampida. Y el primer no saber qué carajo estaba pasando. Retrocedí. Impulsado por la gente, y por mi propio instinto de supervivencia. Había que llegar a la puerta, como sea. De pronto, me atasqué. No se podía avanzar más. La gente, desesperada, buscando entre otros cuerpos transpirados el contacto con el amigo, el hermano, el primo, la pareja o con quién hayan concurrido. No había espacio. Callejeros ya había desaparecido en el escenario. Luego reaparecería, cuando todo ya era dantesco en el lugar. Me puse la remera que tenía -una de la selección, truchísima, que decía “Callejeros”- a modo de improvisada máscara, buscando ahí adentro, en el espacio entre mi pecho y mi boca el aire que ya se estaba yendo del lugar, reemplazado por el veneno tóxico que escupía la mediasombra del lugar. Y, de pronto, se apagó la luz. Se cortó. Se volvió todo negro. Y escuché la oleada de gritos más escalofriante de mi vida. Estábamos solos. Solos y en la penumbra. Solos y asustados. Yo pensaba que no me podía morir ahí adentro. No tenía chance de permitirme eso. Me aferré a pedirle a mi viejo -que había muerto en 2001- que me sacara de ahí, que me ayudara, pensé en mi mamá y en mi hermana. En ellas y en que no podía dejarlas solas. Así y todo, más que pensar, yo no podía hacer nada. Estaba atascado, escuchando como la intensidad de los gritos se iba apagando. Estaban cayendo como moscas. El humo, el veneno, la asfixia, estaba acallando las voces. De pronto, la pila humana en la que yo estaba metido, cedió para un costado. Mantuve el equilibrio y empecé a andar adonde yo sabía que estaba la puerta. O dónde creía que estaba. El quemarme con un hierro, que era de dónde estaba el sonido, me confirmó que la dirección estaba bien. Más aún cuando adelante mío vi un haz de luz. Un haz de luz que era un portón abierto de par en par -el único-. Un portón se veía como una rendija. Así de oscura era la oscuridad de Cromañón. ¿Qué pisé para salir? Esa fue una de las preguntas que me hizo la psicóloga... Y no supe qué responderle. Sólo sé que haya pisado lo que haya pisado, la supervivencia, mi familia y mis ganas de no morirme ahí, pudieron más. Y cuando llegué a la rendija-portón, tuve que casi que saltar una pila de cuerpos, algunos ya inconscientes, otros lesionados en las piernas, otros aplastados, otros gritando. Ignoré todo eso y pasé. Afuera, sobre Mitre, se había instalado el infierno. Corridas de quienes podían correr, mientras otros, como yo, deambulaban y empezaban a escupir el hollín que se había instalado en nuestras vías respiratorias. Yo concurrí a Cromañón con nueve amigos. Nueve. No murió ninguno. Pero fue un suplicio de dos horas hasta que encontramos del primero al último. La gente gritaba nombres al cielo, lloraba desgarradoramente, otros, a los que la muerte ya les había anticipado que jamás olvidarían esa noche, estaban tirados en la calle, con la mirada perdida, llorando a quien se acababa de ir. No aguanté mucho todas esas escenas. Encontré a algunos de mis amigos, y salí rumbo a Rivadavia. Doblé por Jean Jaures. El estruendo de las sirenas era insoportable. Un ruido ensordecedor, que hacía más palpable mi aturdimiento. Así y todo jamás imaginé que ahí adentro se iban a haber muerto, cuando llegué el 31 de diciembre, 194 personas. Llegué al estacionamiento del McDonalds de Rivadavia y Jean Jaures. Ahí nos dimos cuenta que, para abrir el auto, precisábamos las llaves que habían quedado dentro de una riñonera que se había perdido en la batalla por salir de Cromañón. Pedí un celular prestado a uno de los tantísimos vecinos de Once que oficiaron de psicológos, médicos, primeros auxilios y contención y llamé a mi mamá. No sabía nada ella. La tranquilicé, le dije que se había incendiado el lugar pero que yo y los chicos estábamos bien. Pareció tranquila. Y yo me tranquilice mucho más. Apareció, no sé aún de dónde, la riñonera y pudimos abrir el auto. Agarré mi celular, 50 llamadas perdidas, no sé cuantos mensajes, varios buzones de voz. Ahí me di cuenta que estaba pasando algo realmente grande. Volví a la esquina y tuve que contener a una chica que no encontraba a su hermano. Mientras, mis amigos seguían apareciendo. Algunos caminando, otros rengueando, otros directamente cargados entre cuatro. Todos vivos, por suerte. El hermano de esta chica finalmente apareció. Otros no tuvieron tanta suerte. Cada tanto, cuando volví a Mitre para ver si encontrábamos al último de nosotros que aún no habíamos visto, un grito rompía la noche en mil pedazos. Era un alarido desgarrador, ya incluso de muchos padres que se habían llegado hasta allá, que asistían al horroroso espectáculo de un hijo muerto. O un amigo. O alguien querido. Sobre Mitre, unas cuadras para el lado de Medrano, dónde varías líneas de colectivo tenían su terminal, había morgues a cielo abierto. Los cuerpos se alineaban, uno al lado del otro. Y los padres que no encontraban a sus hijos terminaban llegándose hasta allá, para ver sí ahí estaba. Me fui rápido de Mitre, me senté sobre el McDonalds, en la vereda, mientras las ambulancias iban y venían, los autos improvisaban ambulancias y los colectivos, funcionaban como transportes comunitarios al Hospital Penna o algún que otro cercano. Yo llamé a un amigo mío que no había ido y, como sabía que estaba con su padre, le pedí que me fuera a buscar. Me dijo que sí. En esa hora que habrá tardado mi amigo, yo no paraba de escupir negro. Y de toser. Tosía y escupía. Varios de los chicos que habían ido conmigo ya se habían ido, algunos incluso al hospital. Yo no quería saber nada, ni con ambulancias, ni con hospitales. Mi amigo llegó, me abrazó y me dijo: “Qué susto que me diste, la concha de tu madre, Gordo” y me obligó, en realidad su papá, a que vaya a oxigenarme. Le tendré que agradecer siempre, pude haberme muerto esa noche. Se me partía la cabeza, y era por la intoxicación que tenía. Si no me hubiese oxigenado, tal vez me hubiera muerto durmiendo. Por suerte no fui tan cabeza dura. Mi mamá me llamó de nuevo, dos, tres veces. En cada contacto, más nerviosa. Había puesto la tele y se había dado cuenta que no era un simple “incendio”, sino que se trataba del infierno en la tierra. Y me quería de nuevo en casa, con ella. Llegué a mi casa a las 4 de la mañana. Todo sucio, con mi nariz casi negra, escupiendo negro petróleo, con la camiseta y el pantalón desgarrados por los tirones dentro del lugar para salir y con una zapatilla menos. Pero vivo. EXTRAÍDO DE PÁGINA 12 EL PAIS › CARLA RICCIOTTI Relato de una sobreviviente Por Cristian Alarcón Carla Ricciotti le teme al año nuevo. Teme que vuelva con el brindis la angustia insoportable. Algunos días antes de Navidad algo hizo clic, dice, y comenzó a calmarse el dolor en el esternón. Después de un año, Carla, 31 años, adorada en el gremio movilero donde la conocen como Carlita, puede disfrutar del humor negro, puede reírse por ejemplo del día en que despertó después de pasar once en coma, inconsciente, en terapia intensiva. De a ratos se ríe con esa ronquera que le dejó como secuela la tragedia. Llora, sí, entre nota y nota de Crónica TV, donde es periodista hace cinco años, porque está más sensible que nunca. Llora, a veces. Cuando entrevista a una madre que perdió a su hijo en manos de la policía. O cuando escucha el argumento propietario de una vecina feliz porque han desalojado el edificio tomado de su cuadra. “Pero uno aprende a convivir con eso, con los desniveles psicológicos que puede tener un día”, dice. Uno se vuelve un conocido del dolor, un parcero del enemigo, hasta que puede, por fin, comenzar a desdeñarlo, preferir la alegría, dejar de rondar a la muerte. La noche del incendio, Carla apenas pudo caminar cuatro pasos de la mano de su novio cuando él se desmayó, para no volver a despertar nunca. Ella alcanzó a cubrirle la cabeza, arrodillada a su lado, cerca de los baños, con la mirada perdida en la escalera, hacia abajo del balcón de Cromañón, en el que murieron muchos de los doscientos jóvenes que escuchaban a la banda cuando estalló en el techo la maldita bengala. Hacía seis meses que Carla se había puesto de novia con uno de los redactores de las placas rojas del canal, Luis Santana, 28, un flaco alto, medio colorado, de pelo largo y patillas, que hacía año y medio insistía con los piropos. Hablando de historia –él era alumno del profesorado del Joaquín V. González de la avenida Rivadavia–, la había seducido. Fueron seis meses a pleno. A los 30 años ella había podido alquilar el primer departamento sola. Luis la ayudó en eso. Y casi no iba a la casa de Monte Chingolo, así que fue como una convivencia. Compartían además la misma pasión por el rock. A los dos les gustaban las letras de Callejeros. Y preferían un recital a la disco, a la cena, a la mayoría de los planes. El jueves 29, Carla tuvo una nota en Lomas de Zamora. Y sus compañeros la llevaron a buscar entradas, pero no encontró. Por la tarde, otro colega la llevó hasta Locuras, en Once. Se hizo de sus tickets. Busquen a Carlita Los cámaras de Crónica llegaron a Cromañón primeros, como siempre. Y supieron que esta vez estaban ellos mismos metidos en la escena que les tocaba tomar. “Busquen a Carlita”, dijo uno por teléfono al canal. Comenzaron los llamados. En la casa de sus padres preguntaban por ella con la excusa de que tenía que cubrir la noticia. Su hermana, Paola, que estaba esa noche en Once, juraba que Carla había decidido no atender los llamados para no tener que salir a trabajar. A las seis en punto, Luis no se presentó. No sabe cómo su hermana terminó en un centro de información de la calle Junín. En las listas no aparecía. “No te pongas mal pero Carla vino con el novio al recital y no los encontramos”, escuchó el ex. Desde ese momento y hasta el mediodía, Claudio se dedicó a buscarla junto a su hermana. Desesperados, terminaron en el Hospital Argerich. En la guardia, una empleada les aseguraba que ya habían sacado de allí a todos los NN. Pero quizá, como Carla es la melliza de su hermana, como son dos gotas de agua, la mujer se acordaba. “¿Cómo es tu hermana?” “Es como yo.” “Pero vino gente rubia que está toda negra. ¿Tiene un tatuaje?” “Tiene un tatuaje en el cuello, tiene un tatuaje en el hombro.” “¿Tiene un tatuaje en el tobillo?”. “Sí.” “¿Tiene una estrella?” “Sí.” “¿Una o varias?” “Varias estrellitas.” La mujer se puso eufórica. Recordaba perfectas esas estrellas en las piernas llenan de hollín de la chica. “¡Corran! La mandamos al Fiorito”, les dijo. En el Fiorito entró Claudio. No la reconocía. Estaba inflada, dice. La cara era una enorme bola de hinchazón. Claudio levantó la sábana. Vio las estrellas. “Es ella”, dijo, como en las películas. “Era el mediodía. Ahí ya dejé de ser NN”, dice Carla, en un bar a la vuelta del canal, y se lleva a la boca el tenedor con ensalada, la dieta estricta que hace por estos días. El club del Fiorito “Cuando me desperté –cuenta Carla–, pensé que estaba internada por cualquier otra cosa. Hacía una semana me había ido a hacer una mamografía y por otro lado mis compañeros siempre me cargan y me dicen, ‘a ver si hacemos una vaquita entre todos así te ponés las tetas’. Entonces me imagino que por eso yo pensaba que me había ido a poner las tetas. Me desperté, en la terapia, desnuda, con una sábana. Yo me miraba y pensaba: ‘Qué raro, no tengo nada’. Se me mezclaban las cosas. Dormía un rato y creía que había pasado un día. Pensaba también que estaba embarazada. Primero decía ‘Luis no me viene a ver’, y estaba medio caliente. Pasaron varios días, yo me desperté el nueve, diez de enero, y a los dos días, cuando todavía estaba medio sedada, vino un compañero y me dijo: ‘Qué año nuevo nos hiciste pasar, ¡eh!’”. Ese fue el punto. Ella no podía hablar, le habían hecho una traqueotomía después de la primera semana con respirador artificial. Ese agujero en la tráquea al que odió le salvó la vida, dice. “El Hospital Fiorito es de primera –reivindica–. Yo había ido a hacer notas, pero no conocía adentro. Los médicos, los enfermeros, son increíbles. Tenían reuniones, escuchaba que hablaban de una sonda brasileña especial, y pensaba, ‘¿estaré en Brasil? Me van a hacer cualquiera’. Pero mis compañeros estaban todos, todo el tiempo, iban a cualquier hora. Era un club, eso.” El año nuevo, ése fue el punto en el que Carla Ricciotti comenzó, después de la agonía, de estar bajo peligro de muerte, a recordar. Con Luis habían planeado pasar la fiesta en la casa de sus padres. Pero lo último que tenía en la memoria era un recital de rock. Escribió en un papel: “¿Tengo problemas respiratorios porque estuve en un recital que se incendió?”. “Fue una tragedia muy grande, murieron como doscientas personas.” Fue la primera referencia que tuvo de Cromañón. “Recuerdo –dice– haber visto a un chico arriba de otro con una bengala en la mano. Empezó el recital, y los vi, pero había un montón con bengalas. Después sentí como una explosión y el techo se abrió como si fuera un plástico quemado, que no prende llamas, sino que se consume. El olor era insoportable. No sabíamos cómo ir para la puerta, pensamos que nos iban a apretar, entonces tratamos de ir al baño, pero avanzamos cuatro pasos y Luis me dijo “ya no doy más”. Y se desmayó”. –¿Pensaste que podían morir? –No tuvimos tiempo ni de tener miedo. No se si será por el trabajo que hago, en donde vos siempre ves lo que está pasando como en una película. Se prendió fuego eso y directamente, sin darte cuenta, te dormías, porque ya no respirabas más. Si hay algo que le resulta triste de la vida después de Cromañón es el escepticismo, el descreimiento, la sensación de haber sido traicionada. Hay quienes le han intentando sugerir que son pruebas de la vida. “¿Pruebas para qué? No te sirve para nada, nadie debe pasar por una tragedia para recapacitar sobre su vida o hacerse más fuerte.” Carla vive la calle desde el micrófono de Crónica, y su devenir como cronista es el de la tragedia nacional recreada día a día por el ojo cínico de la TV. Pero lo que antes podía ser algo dado, hoy le resulta insoportable. “Pensás en esta sociedad y no entendés cómo por un chico que mataron, como Blumberg, fueron a la calle 150 mil personas. Es lógico que no se puede comparar y que toda muerte es repudiable, pero por 200 pibes no hubo lamisma convocatoria, van solo los familiares y los sobrevivientes. Yo misma antes no era capaz de sumarme a un reclamo.” Depilaciones La debilidad de Carla los primeros días de conciencia, después del coma, impedía que le contaran la verdad sobre el destino fatal de Luis. La familia prefirió no decirle la verdad hasta el 17 de enero. Sus compañeros juraban no tener información. Pero pronto le restringieron las visitas. La mudaron del Fiorito a la Clínica de la Providencia, donde la volvieron a la terapia intensiva. Desde la cama, ansiosa como nunca, le enviaba mensajes al celular, llamaba por teléfono a la madre de él. “Veía que había un chico que lloraba y lloraba y me preguntaba por qué llora –recuerda–. El podía hablar, podía caminar. Yo estaba postrada, enchufada por todos lados, no podía hablar. ‘No llorés’, le escribía. Estaba mal por un amigo. A veces le digo a la depiladora que sufro mas ahí cuando me voy a depilar que cuando estaba en terapia intensiva.” El humor de Carla, la honestidad brutal con que avanza en su relato y con que lanza sus opiniones la hace un ser adorable. No cree que Aníbal Ibarra sea el culpable de la tragedia, pero sí que le cabe la responsabilidad por la falta de controles. Se encontró en un consultorio con Pato Fontanet, pero él no quiso dar explicaciones a su madre. Luego Callejeros, a quien seguía por sus letras comprometidas, dieron entrevista a Radio 10 y se sintió defraudada. Pero de todas formas cree que es una exageración que los imputen del mismo delito que Chabán. Lo que más odio le da es la actitud de los funcionarios y el fallo de Cámara que los deja sin peligro de cárcel. Creía en San Benito. Ahora considera que si hay un Dios, no es ni tan bueno, ni tan justo como le habían dicho. Desde que supo que Luis era una de las víctimas, su fe, su confianza, su capacidad de creer se quebraron. En su vida con la tragedia volvió a entrar el antiguo amor de Claudio. La ausencia de Luis pesa. De pronto lo ve cuando está por tomar el subte, en el cuerpo de otro que hace un gesto parecido con la mano y el pelo. A Claudio, que espera, sabio, le consta. Pero él siempre estuvo. Desde que se instaló en el hospital día y noche se convirtió en quien recibía los partes médicos y los pasaba, en el que conseguía la medicación, el colchón contra las escaras, la bienvenida el día del alta cuando la llevó a su casa porque el cumplía 31. El la ayudó a mudarse, la acompañó a decenas de estudios, la vez en que la volvieron a dormir para lavarle los pulmones. Claudio la ve mejor. La ve comprar los regalos de Navidad entusiasmada. Claudio es como el capo del batallón de ángeles de la guardia que tiene, sus compañeros de Crónica, hombres fuertes de cámara al hombro y chiste de doble sentido, nobles, los que la cuidan como a una princesa de cristal, los que no la dejan cubrir los incendios que a Crónica le siguen tocando. –¿A qué te suena la palabra sobreviviente? –Me suena a un ente que va por ahí tratando de sobrellevarla, y en definitiva es un poco así. Quién no se ha preguntado alguna vez: “si yo me muriera, ¿quién iría a mi velatorio?”. Yo sé quiénes irían. Carlita tose, ronco, y vuelve a reír. EXTRAÍDO DE SANLUISTV.COM Crónica de un dolor imborrable, a diez años de Cromañón December 25, 2014 El tiempo avanza, pero las escenas de la tragedia siguen en la memoria colectiva de un país que, muchas veces, tolera la corrupción y condena la marginalidad. POR MARCELO ALCARAZ A las siete y media de la tarde los bares y kioscos de Once no dan abasto. El calor es sofocante y las cervezas corren como el agua. En un rato empieza a caer la noche, pero igual el aire parece sacado de un horno a cuarenta o cincuenta grados. Algunos seguidores de Callejeros hacen base en El Lavadero, sobre la calle Mitre. De a poco llegan otros grupos. Vienen de Paso del Rey, Merlo, Lomas de Zamora, Hurlingham, Paternal, Villa Celina. Traen remeras con estampas de La Renga, el Che Guevara y, es obvio, de la banda que ahora los convoca. Otros vienen con camisetas de Vélez, River, Boca o San Lorenzo. Cargan las banderas de siempre o traen nuevas, muchas pintadas de apuro. Las nueve y cuarenta y cinco de la noche del jueves 30 de diciembre de 2004: en el interior de Cromañón apenas se puede caminar. Los baños quedan cortos y la urgencia obliga a los pibes a orinar en las paredes. En la entrada los cacheos van en serio. Pero la gente que sigue a Ojos Locos, la banda que actúa de soporte, hace un gran despliegue de pirotecnia. Dos días antes, el martes, Callejeros tocó en ese mismo lugar las canciones de su primer disco, "Sed". El miércoles, los temas de "Presión". Ahora es la noche de "Rocanroles sin destino". Rocanroles que van a ser marcados por un destino de fatalidad. Cinco días antes, en un concierto de La 25, un principio de incendio obligó a una evacuación en Cromañón. El incidente no pasó a mayores. El mismo cuadro ocurrió meses atrás, en mayo, en una presentación de Jóvenes Pordioseros. Ahora diez de los quince matafuegos disponibles están despresurizados y la autorización de la Superintendencia de Bomberos, vencida. El techo del edificio es el suelo de tres canchas de césped sintético, que bloquean la ventilación. Las puertas que deben abrir hacia afuera, abren hacia adentro. El entrepiso, que no puede sobrepasar los 300 metros cuadrados, supera los 400. El local que en esa zona de la Capital no debe superar los 1.500 metros cuadrados, sobrepasa los 1.800. Con el pago de coimas y la vista gorda de funcionarios públicos, el edificio funciona como un microestadio pero no cumple con las exigencias requeridas por ley. De ese modo se bajan gastos en ambulancias, seguridad, bomberos. ***** — Rescátense un poco porque se prende fuego el lugar ¿entendieron? ¿Les quedó claro a todos? ¿Se van a rescatar? —pregunta una voz anónima. A esa voz le sigue otra. Es la de Omar Chabán, gerente de República Cromañón, empresario marginal, leyenda de la cultura rockera. Con frases breves y ceremoniosas presenta a Callejeros. Unos 3.500 chicos los oyen como en un rumor. Esas palabras son una retahíla hueca. Para ellos, que en su mayoría van de los 18 a los 25 años, todo es parte de una misma rutina: la rutina de la previa. Los 3.500 chicos —a lo mejor son 4.500 metidos en un local habilitado para 1.031— nada más esperan que arranque de una vez el último recital en el año de la banda que los moviliza. — ¿Se van a portar bien? —dice Patricio Santos Fontanet en el escenario, secundado por el resto del grupo que ajusta los instrumentos para tocar, completo, "Rocanroles sin destino". Arrancan con "Perdidos", una canción cuya letra, después de esa noche, va a sonar escrita en un pasado que le saca palabras al futuro. Una bengala explota justo cuando todos cantan "a consumirme/ a incendiarme/ a reírme sin preocuparme/ vine hasta acá". Es el primer estallido potente en el inicio del recital. Pero no es el último. Cientos de pibes cantan y saltan mezclados entre las banderas, los colores y el humo de la pirotecnia y el vaho de un calor insoportable. Suena otra explosión y pasan unos segundos hasta que el tema queda abortado: el saxofonista de Callejeros acaba de señalar al techo y debajo del fuego, en el suelo, queda un círculo vacío. Visto de arriba, desde la escalera o en el VIP del entrepiso donde están los familiares y amigos de los músicos, es una circunferencia casi perfecta. Las luces se apagan de súbito. El incendio acaba de comer los cables y la electricidad sucumbe. Alguien grita "¡saquen a la gente!". Unos segundos después, alguien grita: "¡Che, la puerta, che!". ***** Una nube negra baja del techo. Arde la media sombra encendida por la bengala. Arden los paneles acústicos de poliuretano. La gente queda encerrada en la oscuridad. “La luz, hijos de puta”, dice una voz que sobresale entre los primeros ahogos y quejidos. Los cuerpos humanos ahora son bultos sin ojos y sin cara que buscan, desesperados, la puerta de salida. Los pibes teclean sus celulares y causa impresión el reflejo fantasmagórico que les da en las caras. El descontrol avanza. Hay pisotones, puteadas, tironeos. Todos están a ciegas y se potencian los otros sentidos. El gusto venenoso del humo es inaguantable. También el olor a vómito, a quemado, a transpiración y a botellas de cerveza rotas. Entre los apretujones, quedan marcas de manos estampadas en las paredes. Unas chicas tienen pánico de que les caigan los escombros del entrepiso. Pero no son escombros. Son personas que se tiran para no morir quemadas. En la escalera caen algunos pibes, rodando entre las llamas. Otros advierten que caminan sobre personas. Parece un sendero sembrado de humanos. Pero la única opción es caminar. Asfixiados, los que están en el suelo agarran de los pies a los que están arriba. Los frenan. Los dejan descalzos. Exhalan voces débiles. Soltame. Dios. Me muero. Las chicas que están en el piso trepan entre los pantalones que pasan cerca y les dejan marcas de manos negras. Los intoxicados salen confundidos. Ya no saben si están en el presente o si lo que viven es un recuerdo. O alguna clase de sueño perverso y terrorífico. En la puerta, los chicos menos afectados ayudan a sacar a los que están desvanecidos. Arrastran cuerpos pesados como bolsas secas de cemento. Para moverlos hay que tirar con la fuerza de un caballo. Afuera, los que caen en la vereda vomitan una sustancia negra, viscosa, inmunda. Parece el plástico derretido de un parlante. Vomitar los ayuda a sacar el veneno. Aunque los gritos siguen. Las madres corren y llaman por sus nombres a sus hijos. Plaza Once es una catástrofe. Caras angustiadas. Caras irreconocibles, manchadas, desfiguradas. Ambulancias. Bomberos. Cámaras de televisión. Decenas de pibes ya están tirados en la calle en línea, pegados unos a otros, ordenados, muertos. Los heridos desbordan las urgencias de los hospitales más cercanos. Otros chicos se van a sus casas como pueden y cuando llegan se abrazan a sus familiares. Lloran. Durante horas, días, no van a leer los diarios ni van a prender la tele. Prefieren el recuerdo de las cosas buenas. De los sobrevivientes, los vecinos y los socorristas que salvaron vidas. De los choferes de la línea 68 que llevaron heridos en colectivo hasta los hospitales. Pero de a ratos también se acuerdan de las cosas malas. Del estrago y de los pungas que robaban zapatillas y mochilas a los que se cayeron para siempre. ***** Ya van diez años de Cromañón, pero sus secuelas siguen siendo tan intensas y dolorosas que aquellas horas parecen reproducidas, una y otra vez, por una máquina como la que imagina Adolfo Bioy Casares en la Invención de Morel. Una máquina que repite secuencias vívidas y reales todo el tiempo, hasta la eternidad. **** Los diarios de aquellos días dejan una crónica más o menos precisa: cerca de las 22:50 del 30 de diciembre de 2004 una bengala ardió sobre la media sombra en el techo del boliche República Cromañón, en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires. Por encima de la media sombra ardieron también los paneles acústicos y el incendio liberó un gas venenoso: ácido cianhídrico. En un local sobrepasado tres o cuatro veces en su capacidad, cuya puerta de emergencia estaba cerrada con candado y una serie de obstáculos frenaba la evacuación en la única salida disponible, el fuego y el humo tóxico armaron las condiciones de una trampa letal. Mientras trataban de escapar, murieron 194 personas y más de 1.300 sufrieron heridas, aunque todos los sobrevivientes, incluidos los que salieron rápido y sin consecuencias físicas graves, padecen de por vida secuelas psicológicas o respiratorias. ***** Los especialistas dicen que existe un círculo concéntrico para cada tragedia, porque una víctima supone diez o doce más: padres, abuelos, amigos. En el caso de Cromañón las víctimas reales pueden ser 194. Pero las verdaderas son incalculables. LA CANCIÓN QUE FUE UN SÍMBOLO “Creo” y una reversión en la que participaron 18 artistas Conductas y reacciones que conviene no olvidar Enterado de la tragedia de Cromañón, el presidente Néstor Kirchner siguió instalado con su familia en El Calafate, Santa Cruz, y su silencio iba a ser la demostración de un comportamiento que repetiría más adelante, frente a otros estragos nacionales: salir rápido y permanecer fuera de la escena pública. Por aquellos años Clarín, que todavía cuidaba la buena imagen del Gobierno, publicó una encuesta del CEOP, reveladora por sus cifras: el 60 por ciento de los argentinos apoyaba esa conducta presidencial y sólo el 37 por ciento rechazaba el hermetismo kirchnerista. El santacruceño justificaba su indiferencia frente a las 194 muertes del boliche en Once con una frase particular: “La tragedia fue demasiado grande como para agregarle gestos de exhibicionismo”. Nunca quedó del todo claro a qué clase de gestos se refería. Sea como sea, Kirchner salió airoso del derrumbe político que se llevó al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, por entonces uno de sus aliados en la reconstrucción de la autoridad política que seguía siendo frágil después de la crisis de 2001. ***** Igual que con otras bandas del rock barrial —el llamado rock chabón, salido de los barrios con una fuerte influencia de la cultura futbolera— existía una simbiosis entre los músicos de Callejeros y su público, que en los recitales aportaba la pasión, las banderas y la pirotecnia. La lógica era la misma que en las tribunas, donde los hinchas suponen que su aliento vale tanto como el fútbol que despliegan los jugadores en una cancha. Pudo ser un equívoco. Pero sobran casos de clubes cuyos hinchas son, antes que nada, hinchas de su propia hinchada. ***** En 2005 León Gieco editó el disco "Por favor, perdón y gracias" con la canción "Un minuto", en el que participa el líder de Callejeros Patricio Santos Fontanet. Los padres de las víctimas de Cromañón, acuciados por el dolor, exigieron que el tema fuera censurado. Gieco mantuvo una reunión con un grupo de ellos y aceptó: EMI lo sacaría de las siguientes ediciones del álbum. Sin embargo la canción sonó igual, o más, en las radios de todo el país. La idea de silenciar la música chocó con otra realidad: Youtube, las redes sociales y otros espacios en internet multiplicaron el supuesto mal que se había pretendido eliminar. La actitud de Gieco resultó un inesperado paso en falso. Un traspié que desnudó sus contradicciones, tantas veces tapadas por la corrección política de los medios o por la admiración que le profesan los sectores progres y las clases medias de los grandes centros urbanos. Si él pensaba que Fontanet era una víctima y no un victimario, si compuso una canción y lo invitó a participar en su disco ¿por qué después decidió borrarlo del registro discográfico? Ciertas versiones hablaron de fuertes presiones de EMI, que parecía preocupada por la mala publicidad que le traía una controversia en semejante asunto. La razón oficial de la desaparición de "Un minuto" en las siguientes ediciones de "Por favor, perdón y gracias" no fue otra que la aparición tardía de una muestra de "respeto" al dolor de los familiares de las víctimas de Cromañón. ***** En un video de homenaje difundido por la agrupación "No nos cuenten Cromañón", dieciocho artistas presentaron una nueva versión de la canción "Creo", compuesta por Pato Fontanet y Maximiliano Djerfy y grabada por Callejeros después de la tragedia. Entre los artistas participantes están Eli Suárez de Los Gardelitos, Luciano Napolitano de Lovorne, Rolo Sartorio de La Beriso y Alejandro Kurz de El Bordo. El tema es una especie de rezo, un credo personal que revela dolores interiores y cuestiona a los medios masivos. Medios a los que los seguidores de Callejeros enfrentaron por el modo en que abordaron la cultura de barrio y rockera, una cultura que, en realidad, muchos argentinos desconocían o prejuzgaban. "Creo que con una palabra puedo decir mil cosas/ pero no creo en el circo de la información/ todo decanta en tu amor/ y en mi dolor", dice Patricio Santos Fontanet en la canción. Aunque hasta los contrastes necesitan de los matices: si diez años después del incendio el dolor todavía no decanta en olvido es, en gran medida, por el trabajo del periodismo y la cobertura de los grandes medios.